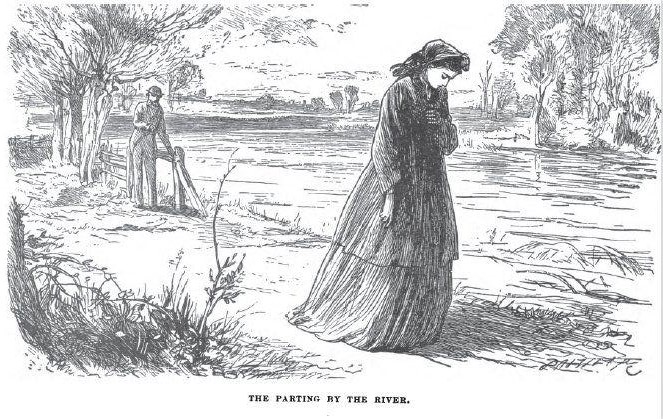
Un grito de ayuda
El molino papelero había parado de trabajar con la llegada de la noche, y los senderos y caminos de los alrededores estaban salpicados de grupos de personas que volvían a casa después de la jornada. Había hombres, mujeres y niños en los grupos, y no faltaban vivos colores ondeando en el suave viento de la noche. La mezcla de diversas voces y del sonido de las risas causaba una alegre impresión en el oído, análoga a la que producían los colores a la vista. En primer plano de ese cuadro vivo, un grupo de pilluelos lanzaba piedras a la superficie del agua que reflejaba el cielo rojizo, mientras observaban cómo se extendían las ondas circulares. Así pues, en el sonrosado atardecer, uno podía observar la belleza del paisaje, ensanchándose: más allá de los trabajadores que acababan de salir y volvían a casa; más allá del río plateado; más allá de los altos campos de maíz, tan prósperos que los que surcaban sus angostos senderos parecían flotar sumergidos hasta el pecho; más allá de los setos y de las arboledas; más allá de los molinos de la sierra; hasta donde el cielo parecía juntarse con la tierra, como si no existiera esa inmensidad de espacio que separa al hombre del paraíso.
Era sábado por la noche, y a esa hora todos los perros del pueblo, siempre más interesados en los quehaceres de la humanidad que en los asuntos de su propia raza, estaba especialmente activos. En la tienda de comestibles, en la carnicería y en la taberna, evidenciaban un espíritu inquisitivo que jamás quedaba saciado. El especial interés que mostraban en la taberna parecía implicar una disipación implícita en el carácter canino; pues allí poco se comía, y los canes, poco aficionados a la cerveza o al tabaco (se cuenta en una canción que el perro de la señora Hubbard había fumado, pero no hay pruebas), solo podían sentirse atraídos por una afinidad con relajados hábitos festivos. Además, dentro había un violín de lo más espantoso; un violín tan indescriptiblemente horroroso que un chucho de cuerpo enjuto y alargado, con mejor oído que el resto, se veía obligado, de vez en cuando, a dirigirse a la vuelta de la esquina y aullar. No obstante, incluso él acababa regresando a la taberna con la tenacidad de un bebedor empedernido.
Aterra contarlo, pero en el pueblo incluso se celebraba una especie de feria. Panes de jengibre desesperados, que en vano habían intentado encontrar comprador por todo el país, y que en su mortificación se habían cubierto la cabeza de polvo, volvían a apelar al público desde un frágil tenderete. Lo mismo podía decirse de un montón de nueces que hacía mucho, mucho tiempo se habían exiliado de Barcelona, y sin embargo hablaban inglés tan mal que a diez las llamaban una docena. Tentaba al estudiante de la historia ilustrada un cosmorama que originariamente había comenzado con la batalla de Waterloo, y que desde entonces había representado todas las batallas posteriores alterando la nariz del duque de Wellington. La Mujer más Gorda del Mundo, que subsistía quizá en parte a base de carne de cerdo aún no sacrificado, ya que su socio profesional era un Cerdo Amaestrado, exhibía una foto de tamaño natural ataviada con un vestido escotado tal como apareció al presentarse en la Corte, de varios metros de circunferencia. Todo esto constituía un espectáculo tan depravado como el que siempre ha correspondido y corresponderá a la pobre idea de la diversión que tienen los más toscos leñadores y aguadores de esa zona de Inglaterra. Hay que prohibirles que cambien el reumatismo por la diversión. Que lo cambien por la fiebre y el paludismo, o por tantas variaciones reumáticas como articulaciones tengan; pero desde luego no por las diversiones que son de su gusto.
Los diversos sonidos que emanaban de esa escena de depravación y se alejaban flotando hacia el aire de la noche convertían esas horas, en cualquier punto que alcanzaran al azar, en una escena más apacible por la distancia, y aún más por el contraste. Y así de apacible era para Eugene Wrayburn, mientras caminaba junto al río con las manos a la espalda.
Iba despacio, con el paso mesurado y el aire absorto de quien está esperando. Caminaba entre dos puntos, un lecho de mimbreras a un extremo y unos nenúfares flotantes en el otro, y se detenía en cada punto y miraba expectante en una dirección.
—Todo está muy tranquilo —dijo.
Estaba todo muy tranquilo. Unas ovejas pacían en la orilla del río, y a Eugene le pareció que nunca había oído ese ruido crujiente que hacían al cortar la hierba. Se detuvo indolente y las contempló.
—Supongo que sois estúpidas. Pero, si sois lo bastante inteligentes como para llevar una vida que os resulte tolerablemente satisfactoria, ya sabéis más que yo, a pesar de que soy un hombre y vosotras unas ovejas.
Un susurro en el campo, más allá del seto, atrajo su atención.
«¿Qué se puede hacer aquí? —se dijo, dirigiéndose indolente hacia la verja y oteando el horizonte—. ¿No hay ningún celoso fabricante de papel? ¿No existen los placeres de la caza en esta parte del país? ¡Creo que por aquí más bien se pesca!»
Acababan de segar el campo, y se veían las marcas de la guadaña sobre el terreno verde amarillento, y las huellas del carro con el que se habían llevado el heno. Al seguir las huellas con los ojos, un almiar levantado hacía poco en un rincón le cerró la vista.
Ahora bien, ¿y si se hubiera llegado hasta el almiar y lo hubiera rodeado? ¡Pero las cosas iban a ser como ocurrieron, y tales suposiciones están de más! Además, de haber ido, ¿le habría servido de aviso encontrar un gabarrero tendido boca abajo?
«Un pájaro que vuela hasta el seto», fue todo lo que pensó; y dio media vuelta y reanudó su ruta.
—Si no confiara en que es sincera —dijo Eugene, tras dar media docena de pasos—, empezaría a pensar que me ha dado esquinazo por segunda vez. Pero me lo prometió, y es una muchacha de palabra.
Se volvió de nuevo hacia los nenúfares y la vio venir. Fue a recibirla.
—Me estaba diciendo, Lizzie, que seguro que vendrías, aunque llegaras tarde.
—Hube de demorarme en el pueblo como si no tuviese nada que hacer, y ponerme a hablar con varias personas con las que me crucé, señor Wrayburn.
—¿Se trata de los mozos del pueblo, y de las señoras, esas chismosas? —preguntó, y la tomó de la mano y la atrajo a través de su brazo.
Lizzie aceptó pasear lentamente, con la vista clavada en el suelo. Él llevó la mano de ella a sus labios, y ella suavemente la retiró.
—¿Le importaría caminar a mi lado, señor Wrayburn, sin tocarme?
Pues él ya le rodeaba la cintura con el brazo.
Ella volvió a pararse y le lanzó una severa mirada de súplica.
—¡Vamos, Lizzie, vamos! —dijo él con desenvoltura, aunque molesto consigo mismo—. ¡No te pongas triste, y no me hagas reproches!
—No puedo evitar estar triste, pero no pretendo reprocharle nada, señor Wrayburn. Le imploro que se vaya de la región mañana por la mañana.
—¡Lizzie, Lizzie, Lizzie! —protestó Eugene—. Tan llena de reproches como poco razonable. No puedo irme.
—¿Por qué no?
—¡Caramba! —dijo Eugene con su aire displicente e ingenuo—. Porque no me dejas. ¡Mira! Yo tampoco pretendo reprocharte nada. No me quejo de que pretendas tenerme aquí. Y eso es lo que pretendes.
—¿Quiere caminar a mi lado sin tocarme —dijo Lizzie, pues el brazo de él volvía a insinuarse en su cintura— mientras le hablo muy en serio, señor Wrayburn?
—Por ti haré todo lo que quede dentro de mis posibilidades, Lizzie —respondió con simpática jovialidad mientras cruzaba los brazos—. ¡Mírame! Napoleón Bonaparte en Santa Helena.
—Cuando anteayer por la noche salí del molino y habló conmigo —dijo Lizzie, fijando en él su mirada con un aire de súplica que incomodó a su lado más bondadoso—, me dijo que le sorprendía mucho verme, y que había venido solo para pescar. ¿Era cierto?
—No —dijo Eugene sin perder la compostura—, no había ni asomo de verdad. Vine porque me llegó una información de que te encontraría aquí.
—¿No se imagina por qué me fui de Londres, señor Wrayburn?
—Me temo, Lizzie —respondió él con sinceridad—, que te fuiste para librarte de mí. No es muy halagador para mi amor propio, pero me temo que fue por eso.
—Fue por eso.
—¿Cómo pudiste ser tan cruel?
—¡Oh, señor Wrayburn, así que soy yo la cruel! —contestó ella echándose a llorar—. ¡Oh, señor Wrayburn, señor Wrayburn, y no es cruel que esté usted aquí esta noche!
—En nombre de todo lo que es bueno… y al decir eso no te imploro en mi nombre, pues sabe el Cielo que no soy bueno —dijo Eugene—, ¡no te alteres!
—¿Cómo no voy a alterarme, si conozco la distancia y la diferencia que nos separa? ¿Cómo no voy a alterarme, cuando decirme la razón por la que ha venido equivale a avergonzarme? —dijo Lizzie, cubriéndose la cara.
Eugene la miró con un auténtico sentimiento de remordimiento, ternura y piedad. Un sentimiento no lo bastante fuerte como para sacrificarse y ahorrarle sufrimientos, pero era una emoción poderosa.
—¡Lizzie! Jamás se me ocurrió pensar que pudiera haber una mujer en el mundo que me afectara tanto diciendo tan poco. Pero no seas dura al juzgarme. No sabes lo que siento por ti. No sabes cómo me obsesionas y me desconciertas. No sabes cómo la maldita indiferencia, que tan bien me ha servido en todas las demás vicisitudes de mi vida, aquí NO me sirve de nada. Creo que la has matado, y hay veces en que casi deseo que me hubieras matado a mí con ella.
Lizzie no estaba preparada para esas apasionadas expresiones, y en su pecho despertaron algunas naturales chispas de orgullo y alegría femeninos. ¡Pensar, por equivocado que él estuviese, que ella le importaba tanto y tenía esa capacidad de conmoverlo!
—Le aflige verme tan alterada, señor Wrayburn; y a mí me aflige verlo tan alterado. No se lo reprocho. De ninguna manera se lo reprocho. Usted no ha sentido esto como yo lo siento, al ser tan distinto de mí, y parte de otro punto de vista. No lo ha pensado. Pero lo suplico que lo piense ahora, ¡piénselo!
—¿Que piense qué? —preguntó amargamente Eugene.
—Piense en mí.
—Dime cómo no pensar en ti, Lizzie, y harás de mí otra persona.
—No me refería a eso. Piense en mí como en alguien de otra posición social, alguien que nada tiene que ver con su dignidad. Recuerde que no tengo ningún protector, a no ser que lo sea su noble corazón. Respete mi buen nombre. Si sus sentimientos hacia mí son los que tendría si yo fuera una dama, que su generoso comportamiento me considere totalmente como si lo fuera. Soy una chica trabajadora a la que un abismo separa de usted y de su familia. ¡Sería un caballero de verdad si me tratara como si ese abismo que nos separa se debiera a que yo fuera una reina!
Eugene habría sido un auténtico miserable si esa petición no le hubiese afectado. Su cara expresó contrición e indecisión al preguntar:
—¿Te he ofendido, Lizzie?
—No, no. Pero podría repararlo. No hablo del pasado, señor Wrayburn, sino del presente y del futuro. ¿No nos encontramos ahora aquí porque durante dos días me ha seguido tan de cerca en un lugar donde tanta gente puede vernos, hasta que he consentido en acudir a esta cita para escapar de su asedio?
—Bueno, esto tampoco halaga mucho mi amor propio —dijo Eugene, taciturno—, pero sí. Es verdad. Sí, sí.
—Entonces le suplico, señor Wrayburn, le suplico y le ruego, que deje la región. Si no lo hace, piense en qué me veré obligada a hacer.
Él se lo pensó un momento y replicó:
—¿Qué te verás obligada a hacer por mi culpa, Lizzie?
—Me veré obligada a marcharme. Aquí vivo en paz y respetada, y tengo un buen empleo. Me obligará a irme de aquí, igual que me fui de Londres, si vuelve a seguirme. Y me obligará a irme del próximo lugar en el que encuentre refugio, igual que me habré ido de aquí.
—¿Tan decidida estás, Lizzie (y perdona la palabra que voy a utilizar, pues es la verdad literal), a huir de un enamorado?
—Tan decidida estoy a huir de ese enamorado —respondió ella resuelta, aunque temblando—. Hubo una pobre mujer que murió aquí hace algún tiempo, muchísimo mayor que yo, a la que me encontré por casualidad, tendida sobre la tierra húmeda. Puede que haya oído hablar de ella.
—Creo que sí —contestó Eugene—. Si se trata de la que llamaban Higden.
—Se llamaba Higden. Aunque era muy vieja y estaba muy débil, se mantuvo fiel a su único propósito hasta el final. E incluso al final me hizo prometer que su propósito se cumpliría después de muerta, tan firme era su determinación. Si ella lo hizo, yo también puedo hacerlo. Señor Wrayburn, si yo creyera (que no lo creo) que usted puede llegar a ser tan cruel conmigo como para hacerme ir de un lugar a otro hasta que ya no pudiera más, me empujaría a la muerte, no a plegarme a su voluntad.
Eugene miró fijamente la hermosa cara de Lizzie, y en su propia y hermosa cara se encendió una luz que era una mezcla de admiración, cólera y reproche, ante la que ella (que tanto lo amaba en secreto, cuyo corazón llevaba tanto tiempo rebosante de emoción, siendo él la causa) flaqueó. Intentó con todas sus fuerzas mantener la firmeza, pero Eugene vio cómo esta se derretía ante sus propios ojos. En el momento de su disolución, la primera vez que él se daba cuenta de la influencia que tenía sobre ella, ella se desmayó y él la cogió en sus brazos.
—¡Lizzie! Descansa un momento. Contesta a mi pregunta. Si no nos separara lo que tú llamas un abismo, ¿me habrías hecho este ruego de que te dejara?
—No lo sé. No lo sé. No me lo pregunte, señor Wrayburn. Déjeme volver.
—Te juro que te irás enseguida, Lizzie. Te juro que te irás sola. No te acompañaré, no te seguiré, si me contestas.
—¿Cómo voy a decírselo, señor Wrayburn? ¿Cómo voy a decirle lo que habría hecho de no ser usted quien es?
—De no haber sido yo el que consideras que soy —expresó él, cambiando hábilmente las palabras—, ¿seguirías odiándome?
—Oh, señor Wrayburn —replicó ella, suplicante y llorosa—, ¡me conoce demasiado bien como para pensar eso!
—De no haber sido lo que crees que soy, Lizzie, ¿te habrías seguido mostrando indiferente conmigo?
—Oh, señor Wrayburn —replicó ella como antes—, ¡me conoce demasiado bien como para pensar también eso!
Había algo en la actitud del cuerpo de Lizzie mientras la sujetaba, y ella dejaba la cabeza inerte, que le suplicaba que fuera misericordioso y no la obligara a abrirle su corazón. Él no fue misericordioso con ella, y le obligó a hacerlo.
—Si he de llegar a creer (¡aunque sea un desgraciado!) que me odias, o que te soy totalmente indiferente, Lizzie, házmelo saber por ti misma antes de separarnos. Hazme saber qué habrías sentido por mí de haberme considerado como un igual.
—Eso es imposible, señor Wrayburn. ¿Cómo voy a pensar en usted como si fuera un igual? Si mi mente pudiera llegar a considerarle un igual, usted ya no sería usted. ¿Cómo podría recordar, entonces, la noche en que lo vi por primera vez, y cuando salí de la habitación porque me miraba con tanta atención? ¿O la noche en que, amaneciendo ya, me anunció que mi padre había muerto? ¿O las noches en que venía a verme en mi siguiente casa? ¿O el hecho de que se enterara de que yo no tenía estudios y me procurara instrucción? ¿O el hecho de que yo le respetara y admirara, y al principio pensara que era muy bueno porque se preocupaba por mí?
—¿Solo «al principio» pensaste que era bueno, Lizzie? ¿Qué pensaste de mí después de ese «al principio»? ¿Que era muy malo?
—No digo eso. No pretendo decir eso. Pero después del asombro y la satisfacción del principio, al ver que se fijaba en mí alguien tan distinto de todas las personas con las que había tratado, comencé a pensar que habría sido mejor que no le hubiera visto nunca.
—¿Por qué?
—Porque era tan diferente —respondió ella en voz más baja—. Porque aquello no tenía fin ni esperanza. ¡Déjeme!
—¿Alguna vez piensas en mí, Lizzie? —preguntó, como si estuviese un poco dolido.
—No mucho, señor Wrayburn. No mucho hasta esta noche.
—¿Puedes decirme por qué?
—Hasta esta noche no se me pasó por la cabeza que necesitara que pensaran en usted. Pero si necesita que piensen en usted, si realmente siente en el fondo de su corazón que ha sido para mí lo que ha dicho esta noche, y que entre nosotros no queda en esta vida más que la separación, ¡entonces que el Cielo le ayude, y que el Cielo le bendiga!
La pureza con que en esas palabras expresó parte de su amor y su sufrimiento causaron en aquel momento una honda impresión en Eugene. La abrazó, casi como si para él Lizzie estuviese santificada por la muerte, y la besó una vez, casi como podría haberla besado ya muerta.
—Te prometí que no te acompañaría ni te seguiría. ¿Debería vigilarte mientras regresas? Te has alterado, y oscurece.
—Estoy acostumbrada a salir sola a esta hora, y le suplico que no lo haga.
—Te lo prometo. Esta noche no soy capaz de prometer nada más, Lizzie, excepto que haré lo que pueda.
—Lo mire por donde lo mire, señor Wrayburn, solo hay una manera de no perjudicarse a usted y no perjudicarme a mí. Deje la región mañana por la mañana.
—Lo intentaré.
Cuando él pronunció esas palabras con voz severa, ella puso la mano en la de él, la quitó, y se alejó por la ribera del río.
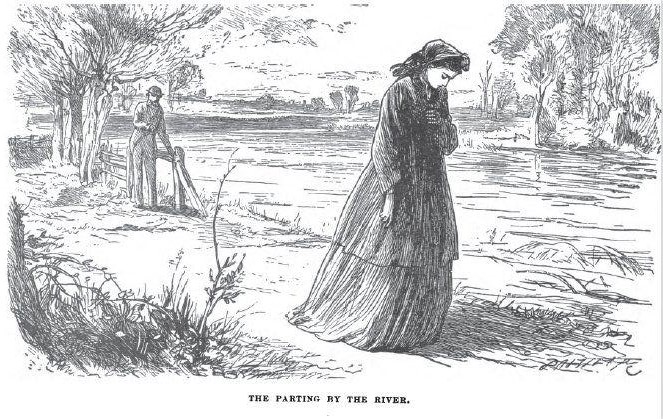
—Vamos, esto Mortimer no se lo va a creer —murmuró Eugene, que permanecía, al cabo de un rato, donde ella lo había dejado—. No me lo creo ni yo.
Se refería a la circunstancia de que hubiera lágrimas en su mano mientras se tapaba los ojos con ella. «¡Qué ridículo que te encuentren en una situación así!», fue su siguiente pensamiento. Y el siguiente echaba raíces en su creciente resentimiento contra la causa de esas lágrimas.
«¡Y sin embargo también he adquirido un maravilloso poder sobre ella, por mucha que sea su determinación!»
Esa reflexión le evocó cómo la cara y la figura de Lizzie habían cedido cuando se desmayara bajo su mirada. Al contemplar la reproducción, le pareció ver, por segunda vez, un poco de miedo en el ruego y en la confesión de debilidad.
«Y ella me ama. Y un carácter tan decidido debe de ser muy decidido en esa pasión. No es posible que escoja ser fuerte en una preferencia, vacilante en otra y débil en otra. Debe de actuar de acuerdo con su naturaleza, igual que yo con la mía. Si la mía exige grandes pesares y castigos, supongo que lo mismo pasa con la suya».
Siguiendo con esa indagación en su propia naturaleza, se dijo: «Veamos, si me casara con ella. Si, haciendo frente al absurdo de la situación, tal como la consideraría M.R. P., lo dejara asombrado hasta el límite máximo de sus respetadas facultades informándole de que me he casado con ella, ¿cómo razonaría su mente legal? “No te casarías por dinero ni por conseguir una posición, pues es de lo más probable que te aburrieras. ¿Es menos probable que te aburras si te casas con alguien sin dinero ni posición? ¿Estás seguro de lo que haces?” La mente legal, a pesar de las protestas forenses, debe admitir en secreto: “Buen razonamiento por parte de M.R.P. No estoy seguro de lo que hago.”»
Y en el mismo momento que llamó en su ayuda a su tono frívolo, lo encontró indigno e inmoral, y la defendió contra él.
«Y, sin embargo —se dijo Eugene—, me gustaría encontrar al tipo (haciendo excepción de Mortimer) que se atreviera a decirme que su belleza y su dignidad no han extraído de mí un sentimiento verdadero, a pesar de mí mismo, y que yo no le sería leal. Me gustaría especialmente ver a ese sujeto esta noche, y que me lo dijera, o que me dijera cualquier cosa que pudiera considerarse en contra de Lizzie; pues estoy más que harto y molesto con un Wrayburn que compone una triste figura, y preferiría estar molesto con otro. “Eugene, Eugene, esto es un mal asunto.” ¡Ah! Esas son las campanas de Mortimer, y suenan melancólicas esta noche».
Siguió andando y se le ocurrieron más motivos para censurarse. «¿Dónde está la analogía, pedazo de bruto —se dijo impaciente—, entre una mujer que tu padre te ha encontrado fríamente y una mujer a la que tú has encontrado por ti mismo, y a la que has seguido cada vez con más constancia desde que la viste por primera vez? ¡Asno! ¿Es que no sabes razonar mejor?»
Pero de nuevo cedió al recuerdo de cuando comprendió por primera vez el poder que tenía ahora, y de cómo ella le había abierto su corazón. No marcharse, volver a ponerla a prueba, fue la insensata conclusión que dominó su pensamiento. Y sin embargo volvió a oír: «¡Eugene, Eugene, Eugene, esto es un mal asunto!». Y: «Ojalá pudiera detener el repique Lightwood, pues suena como un toque de difuntos».
Miró hacia lo alto y se encontró con que había salido la luna nueva, y que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, desde el que iban desapareciendo los tonos de rojo y amarillo en favor del azul sereno de la noche de verano. La orilla del río estaba en silencio. Volviéndose de repente, se topó con un hombre, tan cerca de él que Eugene, sorprendido, dio un paso atrás para no chocar. El hombre llevaba algo al hombro que podía ser un remo roto, o un palo, o una barra, y ni se fijó en él, sino que pasó de largo.
—¡Eh, amigo! —dijo Eugene, llamándolo—. ¿Está ciego?
El hombre no contestó, sino que siguió su camino.
Eugene Wrayburn se fue por el otro lado, con las manos a la espalda y abstraído en sus pensamientos. Pasó junto a las ovejas, pasó la verja, llegó a una zona desde la que ya se oían los sonidos del pueblo y se acercó al puente. La posada en la que se hospedaba, al igual que el pueblo y el molino, no estaba al otro lado del río, sino en el lado por el que paseaba. No obstante, como sabía que la orilla del otro lado, con juncales y aguas estancadas, era un lugar retirado, y no apeteciéndole el ruido ni la compañía, cruzó el puente y siguió caminando: levantando la mirada hacia las estrellas, que parecía que iban encendiéndose una por una en el cielo, y bajándola hacia el río, donde las mismas estrellas parecían ir encendiéndose en las profundidades del agua. Mientras pasaba, llamaron su atención un desembarcadero sombreado por un sauce y una lancha de recreo amarrada entre unas estacas. El lugar estaba ahora sumido en oscuras sombras; se detuvo para ver qué había allí y a continuación siguió andando.
Las ondulaciones del río parecían provocar una correspondiente agitación en sus inquietas reflexiones. Las hubiera puesto a dormir de haber podido, pero estaban en movimiento, como el río, y todas se dirigían hacia el mismo sitio, como una corriente poderosa. Al igual que las ondulaciones, bajo la luna, se interrumpían inesperadamente de vez en cuando y lanzaban un pálido destello con una nueva forma y un nuevo sonido, algunos de sus pensamientos se separaban repentinamente del resto y revelaban su maldad.
—Ni pensar en casarme con ella —dijo Eugene—, y ni pensar en dejarla. ¡El momento decisivo!
Ya había caminado suficiente. Antes de darse la vuelta para volver sobre sus pasos, se detuvo en la ribera para contemplar la noche reflejada. En un instante, con un terrible crujido, la noche reflejada se deformó, unas llamas cruzaron al aire en líneas quebradas y la luna y las estrellas estallaron en el cielo.
¿Le había dado un rayo? Con un pensamiento incoherentemente a medio formar a ese efecto, se volvió bajo los golpes que le cegaban y machacaban la vida, y le plantó cara al asesino, al que agarró por un pañuelo rojo… a no ser que el color se debiera a su propia sangre derramada.
Eugene era una persona ligera, activa y experta; pero tenía los brazos rotos, o estaba paralizado, y lo único que podía hacer era agarrarse al hombre, con la cabeza echada para atrás, de manera que lo único que veía era el cielo abombándose. Tras arrastrar al asaltante, cayó sobre la orilla con él, y luego hubo otro crujido, y una salpicadura, y todo acabó.
Lizzie Hexam también había evitado el ruido y la gente que el sábado merodeaba por las caóticas calles, y decidió caminar por la orilla del río hasta que se le secaran las lágrimas y recobrara el dominio de sí misma a fin de que nadie pudiera comentar que tenía mal aspecto o se la veía desdichada al volver a casa. La pacífica serenidad de la hora y el lugar, sin reproches ni malas intenciones contra los que lidiar, ejerció en ella un efecto curativo. Había meditado y se había consolado. También ella regresaba a su casa cuando oyó un ruido extraño.
La sobresaltó, pues era ruido de golpes. Se quedó inmóvil y escuchó. La llenaron de horror, pues los golpes caían fuertes y crueles sobre el silencio de la noche. Mientras escuchaba, indecisa, todo volvió al silencio. Y mientras escuchaba, oyó un débil gemido, y algo que caía al río.
Su vida y hábitos de antaño la inspiraron al instante. Sin vana pérdida de aliento en gritar pidiendo ayuda en un sitio donde no había nadie, corrió hacia el lugar del que había procedido el sonido. Quedaba entre ella y el puente, pero se hallaba más lejos de lo que había creído; la noche estaba muy silenciosa, y el sonido llegaba hasta muy lejos con la ayuda del agua.
Al final alcanzó una zona de la orilla que se veía muy pisoteada, y de hacía poco, donde se distinguían unas astillas de madera y trozos de ropa arrancados. Se agachó y vio sangre en la hierba. Siguiendo las gotas y las manchas, vio que el agua que tocaba la orilla también estaba ensangrentada. Siguió la corriente con los ojos y vio una cara ensangrentada que miraba hacia la luna y era arrastrada por las aguas.
«¡Doy gracias al Cielo por los tiempos pasados, y Dios misericordioso, concédeme, a través de tu prodigioso proceder, que por fin puedan serle de ayuda a alguien! ¡Sea de quien sea esa cara que flota sobre el agua, sea de hombre o de mujer, ayuda a mis humildes manos, oh Señor, a levantarla de la muerte y a devolvérsela a sus seres queridos!»
Lo pensó, y lo pensó fervientemente, pero ni por un momento la detuvo la plegaria. Y antes de que brotara de su mente ya estaba lejos, rápida y sin vacilar, pero sobre todo firme (pues sin firmeza no se podría haber hecho), y había llegado al desembarcadero bajo el sauce, donde ella también había visto el bote amarrado entre las estacas.
Con el seguro toque de su mano experta, el seguro paso de su pie experto, y el seguro equilibrio de su cuerpo, enseguida estuvo en el bote. Una rápida mirada de su ojo experto le mostró, a través incluso de la profunda oscuridad, las espadillas colgadas en la tapia del jardín, de ladrillo rojo. Al cabo de un momento ya había quitado la amarra (echándola dentro del bote) y ya había zarpado hacia la luz de la luna, y remaba río abajo como ninguna otra mujer había remado sobre aguas de Inglaterra.
Mirando concentrada a su espalda, sin aflojar el ritmo, buscó la cara que flotaba. Rebasó el escenario de la lucha —quedaba más allá, a su izquierda, a la popa de la lancha—; a su derecha rebasó el extremo de la calle del pueblo, una calle empinada que casi se sumergía en el río; los sonidos del pueblo se hicieron cada vez más lejanos y aflojó el ritmo; mientras el bote avanzaba, miraba a todas partes, a todas partes, en busca de la cara que flotaba.
Ahora simplemente dejaba que la corriente la llevara, las manos en los remos, sabiendo perfectamente que, si la cara no era pronto visible, se habría hundido, y ella pasaría de largo. Una vista menos entrenada no habría visto, a la luz de la luna, lo que ella vio al cabo de unos golpes de remo hacia popa. Distinguió cómo la figura que se ahogaba salía a la superficie, se debatía ligeramente, y, como por instinto, se giraba boca arriba para flotar. Igual que ahora veía en penumbra esa cara, la había visto la primera vez.
Con tan buena vista como con decidido propósito, observó atentamente la llegada del cuerpo, hasta que lo tuvo muy cerca; entonces, de un golpe, quitó los remos de los escalamos, y medio a gatas medio acuclillada se arrastró por el bote. La primera vez dejó escapar el cuerpo, pues no estaba segura de cómo agarrarlo. A la segunda lo agarró por los cabellos ensangrentados.
El cuerpo se encontraba insensible, si no prácticamente muerto; estaba destrozado, y manchaba el agua a su alrededor con regueros de sangre. Como el cuerpo estaba inerte, a Lizzie le era imposible subirlo a bordo. Se inclinó a popa para atarlo con la amarra, y el terrible gritó que Lizzie profirió resonó por el río y por sus orillas.
Como poseída por un ánimo y una fuerza sobrenaturales, lo amarró bien, volvió a sentarse y remó a la desesperada hasta las aguas someras más cercanas donde pudiera llevar el bote a tierra. A la desesperada, pero sin perder los nervios, pues sabía que, si no pensaba con claridad, todo estaba perdido.
Llevó el bote a la orilla, se metió en el agua, soltó el cuerpo de la amarra, y con todas sus fuerzas lo levantó en sus brazos y lo colocó en el fondo de la lancha. El cuerpo mostraba heridas terribles, y ella las vendó con jirones que sacó de su vestido, pues se dijo que, de lo contrario, suponiendo que aún estuviera vivo, moriría desangrado antes de poder llevarlo a su posada, que era el lugar más próximo donde conseguir auxilio.
Todo eso lo hizo rápidamente, luego besó su frente desfigurada, alzó una mirada de angustia hacia las estrellas, y lo bendijo y lo perdonó, «si es que había algo que perdonar». Fue solo en ese instante cuando pensó en sí misma, y si lo hizo fue solo por él.
«¡Doy gracias al Cielo por los tiempos pasados, que me permiten, sin perder un momento, volver a poner la lancha a flote y remar a contracorriente! ¡Y concédeme, oh, Dios bendito, que a través de tu pobre sierva él pueda resucitar de la muerte, y consérvalo para alguien que pueda quererlo algún día, aunque nunca lo querrá más que yo!»
Remaba con fuerza —remaba desesperadamente, pero sin perder los nervios— y rara vez apartaba los ojos del fondo del bote. Lo había colocado allí para poder ver la cara desfigurada de Eugene; estaba tan desfigurada que de haberlo visto la madre de él quizá la habría tapado, pero, a ojos de Lizzie, nada podía desfigurarlo.
El bote tocó el borde del trecho de césped de la posada, que descendía suavemente hasta el río. Había luces en las ventanas, pero en aquel momento no vio a nadie fuera. Lizzie varó el bote, y de nuevo levantó al hombre en peso y ya no lo dejó caer hasta que llegaron a la casa.
Mandaron a buscar a los médicos, y ella se quedó sentada sosteniéndole la cabeza. En su vida anterior, había oído repetir a menudo que, cuando una persona estaba herida e insensible, le levantaban la mano, y si estaba muerta la dejaban caer. Aguardó el terrible momento en que los médicos levantaran aquella mano, toda rota y magullada, y la dejaran caer.
Llegó el primer médico y preguntó, antes de examinar al mal herido:
—¿Quién lo ha traído?
—Yo lo he traído —contestó Lizzie, a quien miraron todos los presentes.
—¿Tú, querida? No podrías levantar este peso, y mucho menos llevarlo.
—Creo que en otras circunstancias no habría podido; pero estoy segura de haberlo hecho.
El médico la miró con gran atención y cierta compasión. Tras haber palpado con expresión grave las heridas de la cabeza, y los brazos rotos, cogió la mano.
¡Oh! ¿La dejaría caer?
El médico pareció indeciso. No la retuvo, sino que la posó suavemente a un lado del herido, tomó una vela y miró más de cerca las lesiones de la cabeza y las pupilas. A continuación dejó la vela y volvió a coger la mano. Entonces entró otro médico, los dos hablaron entre susurros, y el segundo le cogió la mano. Tampoco la dejó caer enseguida, sino que la retuvo unos momentos y la posó suavemente.
—Atienda a la pobre chica —dijo entonces el primer médico—. Está casi inconsciente. No ve ni oye nada. ¡Mejor para ella! No la despierte, si puede evitarlo. Tan solo llévesela de aquí. ¡Pobre chica, pobre chica! Debe de tener un corazón increíblemente fuerte, pero es muy de temer que esté enamorada del muerto. Sea amable con ella.