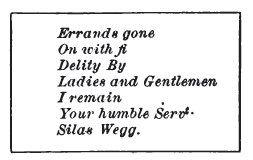
La enramada de Boffin
Justo enfrente de una casa londinense, una casa que hacía esquina no lejos de Cavendish Square, llevaba años sentándose un hombre con una pata de palo —el pie que le quedaba lo mantenía dentro de un cesto cuando hacía frío— que se ganaba la vida como podía. Cada mañana a las ocho llegaba cojeando a la esquina, acarreando una silla, un tendedero, un par de caballetes, un tablero, un cesto y un paraguas, todo sujeto con una correa. Al separar todos esos objetos, el tablero y los caballetes se convertían en un mostrador, el cesto proporcionaba los pequeños lotes de fruta y dulces que ponía a la venta, y también servía de calientapié, el tendedero sin plegar exhibía una selecta colección de baladas de medio penique y servía de pantalla, y la banqueta plantada en medio se convertía en su puesto durante lo que quedaba de día. Con frío o calor, el hombre seguía en su lugar, y para que su banqueta de madera tuviera respaldo, la apoyaba contra la farola. Cuando llovía, desplegaba el paraguas sobre sus productos, no sobre él; cuando no llovía, cerraba ese objeto descolorido, lo ataba con un trozo de hilo y lo colocaba transversalmente bajo los caballetes, donde parecía una malsana lechuga que hubiera perdido en color y frescura lo que había ganado en tamaño.
Se había ganado el derecho a esa esquina mediante una imperceptible prescripción. Nunca se movía un palmo del sitio, pero al principio, con timidez, había cogido la esquina sobre la que daba el lateral de la casa. En invierno aullaba el viento, en verano era una polvareda, y una esquina indeseable en el mejor de los climas. Fragmentos de paja y papel levantaban tormentas giratorias cuando la calle principal estaba en paz; y el carro del agua, como si estuviera ebrio o miope, llegaba dando tumbos o sacudidas, y enfangaba el lugar cuando todo lo demás estaba limpio.
En la parte delantera de su tablón de productos colgaba un pequeño cartel en el que se veía la siguiente inscripción de su puño y letra:
«Recados con toda fidelidad. Señoras y señores.
Queda su seguro servidor, Silas Wegg».
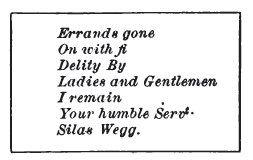
Con el curso del tiempo, no solo se había nombrado recadero de la casa de la esquina (aunque no recibiera más de media docena de encargos al año, y únicamente como ayudante de algún criado), sino también uno de los sirvientes de la casa, a la que debía vasallaje y a la que dedicaba un leal y fiel interés. Por esta razón siempre se refería a ella como «Nuestra Casa», y aunque su conocimiento de lo que allí ocurría era más bien especulativo y totalmente equivocado, afirmaba gozar de su confianza. Por razones similares, cada vez que veía a alguno de sus residentes asomarse a la ventana, lo saludaba tocándose el sombrero. No obstante, conocía tan poco a esos residentes que se inventaba los nombres, tales como «señorita Elizabeth», «señorito George», «tía Jane», «tío Parker», sin la menor autoridad para expresar ninguna de esas designaciones, sobre todo la última, a la cual, como consecuencia natural, se aferraba con gran obstinación.
Ejercía sobre la casa el mismo poder imaginario que mantenía sobre sus habitantes y sus asuntos. Nunca había estado en ella más que el trozo de tubería negra y gruesa que pasaba por encima de la zona de la puerta e iba a morir a un húmedo pasaje de piedra, y tenía más bien el aspecto de una sanguijuela que se hubiera «agarrado» de maravilla a la casa; pero eso no era impediento para que la distribuyera según su propio antojo. Para él era una casa grande y lúgubre con una gran cantidad de ventanas laterales que daban poca luz y una zona trasera vacía, y mucho le costaba a su mente explicar la utilidad de cada una de las partes que aparecían en su aspecto externo. Pero, una vez lo hubo conseguido quedó muy satisfecho, y se convenció de que podría abrirse paso por la casa con los ojos vendados: desde las buhardillas con barrotes del piso superior hasta los dos apagadores que había delante de la puerta principal, y que parecían solicitar a todos los animados visitantes que tuvieran la amabilidad de apagar sus antorchas antes de entrar.
Sin duda, el tenderete de Silas Wegg era el tenderete más duro de todos los estériles tenderetes de Londres. Mirar sus manzanas daba dolor de cara; mirar sus naranjas, dolor de estómago; y mirar sus nueces, dolor de muelas. De este último producto siempre mantenía un triste montoncito, sobre el cual colocaba una pequeña medida de madera que no tenía interior perceptible, y que se consideraba representante del valor de un penique señalado por la Carta Magna. Ya fuera o no a causa de un excesivo viento de levante —era una esquina orientada a levante—, el tenderete, la mercancía y el vendedor estaban tan secos como el desierto. Weggg era un hombre nudoso, con la cara labrada de un material muy duro y compacto, capaz de tanta variedad de expresión como la carraca de un vigilante. Cuando reía, surgían ciertas convulsiones, y sonaba la carraca. Y hay que decir en honor a la verdad que era un hombre tan inexpresivo como un leño, por lo que parecía que la pierna se le hubiera hecho de madera de manera natural, y sugería al observador imaginativo, que era de esperar —si su evolución no sufría un freno inoportuno— que acabaría teniendo un par de patas de madera en los siguientes seis meses.
El señor Wegg era una persona observadora, o, como decía él mismo, «Todo se me graba en la retina». Cada día saludaba a todos los transeúntes habituales, y se sentaba en su banqueta con la espalda apoyada en la farola; y se vanagloriaba del carácter flexible de esos saludos. Así, al rector se le dirigía con una inclinación de cabeza combinada con una deferencia laica, y un leve toque de la indefinida meditación preliminar que se hacía en la iglesia; al médico le dedicaba una inclinación confidencial, como correspondía a un caballero cuya familiaridad con sus entrañas había que reconocer de manera respetuosa; le encantaba rebajarse delante de la nobleza; y cada vez que veía a tío Parker, que estaba en el ejército (o al menos, eso le atribuía él), se llevaba la mano abierta a un lado del sombrero, de manera militar, algo que el viejo caballero de mirada iracunda, abotonado hasta arriba y cara inflamada parecía apreciar, aunque de manera imperfecta.
El único artículo con el que comerciaba Silas que no estaba duro era el pan de jengibre. Un día, después de que un desdichado niño le comprara el húmedo pan de jengibre (temiblemente pasado) y la pegajosa jaula de pájaro, que habían permanecido todo el día a la venta, Silas sacó una caja de latón de debajo de su banqueta para reponer tan temibles especímenes, e iba a mirar la tapa cuando se dijo a sí mismo, deteniéndose:
—¡Oh! ¡Ya vuelves a estar aquí!
Las palabras se referían a un tipo ancho, de hombros redondeados y desnivelado, vestido de luto, que se acercaba a la esquina con un paso cómico, ataviado con un abrigo de lana áspera y ayudándose de un gran bastón. Llevaba unos zapatos gruesos y polainas de cuero gruesas, y guantes gruesos como de jardinero. Tanto su atavío como su persona producían una impresión como de superposición de capas, estilo rinoceronte, con pliegues en las mejillas y la frente, en los párpados, los labios, las orejas; pero debajo de sus cejas desiguales se veían unos ojos grises y brillantes, ansiosos e inquisitivos como los de un niño. En conjunto, era un hombre muy anciano.
—Ya estás otra vez aquí —repitió el señor Wegg, meditabundo—. ¿Y qué eres? ¿Te has hecho rico, o qué? ¿Últimamente te has instalado en este barrio, o vives en otro? ¿Vives de rentas, o hacerte una inclinación de cabeza es desperdiciar energías? ¡Vamos! ¡Especularé! ¡Invertiré en un saludo!
Cosa que hizo el señor Wegg después de dejar su caja de latón, mientras colocaba su trampa de pan de jengibre para algún otro niño aficionado a ese alimento. El saludo le fue devuelto con un:
—¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, días, días!
(«Me llama señor —se dijo el señor Wegg—. No le voy a sacar nada. ¡Un movimiento de cabeza inútil!»)
—¡Buenos días, buenos días, días, días!
«Parece ser también un sujeto muy estrafalario», se dijo el señor Wegg, como antes. Y en voz alta:
—Le deseo a usted buenos días, señor.
—Así pues, ¿me recuerda? —preguntó su nuevo conocido, deteniendo su andar desnivelado delante del tenderete y hablando a trompicones, aunque con muy buen humor.
—Me he fijado en que en el curso de la semana anterior pasó varias veces por delante de nuestra casa, señor.
—Nuestra casa —repitió el otro—. ¿Significa que…?
—Sí —dijo el señor Wegg, asintiendo, mientras el otro apuntaba con el desgarbado índice de su guante derecho a la esquina de la casa.
—¡Oh! Y dígame —prosiguió el anciano de manera inquisitiva, llevando el nudoso bastón en la izquierda como si fuese un bebé—. ¿Cuál es su asignación?
—Hago cosas para nuestra casa —replicó Silas, con sequedad y reserva—, aunque no recibo exactamente una asignación.
—¡Oh! ¿No recibe exactamente una asignación? ¡No! No recibe exactamente una asignación. ¡Oh! ¡Buenos días, días, días!
«Este tipo parece bastante chiflado», se dijo Silas, matizando su opinión anterior, mientras el otro se alejaba tranquilamente. Pero al momento ya había vuelto con la siguiente pregunta:
—¿Cómo perdió la pierna?
El señor Wegg replicó (en tono agrio por una cuestión tan personal):
—En un accidente.
—¿Le gusta llevar una pierna de madera?
—¡Bueno! No tengo que calentarla —respondió el señor Wegg, en una especie de desesperación ocasionada por la singularidad de la pregunta.
—No tiene que calentarla —le repitió el otro a su nudoso bastón, mientras lo abrazaba—: ¡No tiene… ja, ja… que calentarla! ¿Ha oído alguna vez el nombre de Boffin?
—No —dijo el señor Wegg, que se estaba poniendo un poco nervioso a causa de ese interrogatorio—. Nunca he oído hablar de Boffin.
—¿Le gusta?
—Pues no —replicó el señor Wegg, de nuevo acercándose a la exasperación—. No puedo decir que me guste.
—¿Por qué no le gusta?
—No sé por qué no me gusta —replicó el señor Wegg, casi frenético—, pero no me gusta nada.
—Bueno, pues ahora le diré algo que le hará lamentarlo —dijo el desconocido, sonriendo—. Me llamo Boffin.
—¡No puedo remediarlo! —replicó el señor Wegg.
En su manera de decirlo, estaba implícito el ofensivo añadido de: «Y si pudiera, no lo haría».
—Pero le voy a conceder otra oportunidad —dijo el señor Boffin, aún sonriendo—. ¿Le gusta el nombre de Nicodemus? Piénselo. Nick, o Noddy.
—No, señor —repuso el señor Wigg, mientras se sentaba sobre su banqueta con un aire de cordial resignación, combinada con una melancólica franqueza—: no podría desear que nadie por quien yo sienta respeto me llame por ese nombre, aunque hay personas que no pondrían las mismas objeciones. No sé por qué —añadió el señor Wegg, intuyendo la llegada de otra pregunta.
—Noddy Boffin —dijo el caballero—. Noddy. Ese es mi nombre. Noddy… o Nick… Boffin. ¿Cómo se llama usted?
—Silas Wegg. Y no sé… —dijo el señor Wegg, moviéndose para tomar la misma precaución que antes—. No sé por qué Silas, y no sé por qué Wegg.
—Bueno, Wegg —dijo el señor Boffin, apretando aún más el bastón contra sí—, quiero hacerle una especie de oferta. ¿Se acuerda de la primera vez que me vio?
El inexpresivo Wegg lo observó con una mirada meditabunda, y también con menos severidad al atisbar una posibilidad de sacar provecho.
—Déjeme pensar. No estoy muy seguro, y sin embargo por lo general todo se me graba en la retina. ¿Fue un domingo por la mañana, cuando el chaval del carnicero vino a nuestra casa para coger el pedido, y me compró una balada, la cual, al no conocer él la melodía, le canté de principio a fin?
—¡Muy bien, Wegg, muy bien! Pero compró más de una.
—Sí, claro, señor; compró varias; y, deseando adquirir las mejores, aceptó mi opinión a la hora de hacer su elección, y repasamos juntos la colección. Ya lo creo que sí. Ahí estaba él, y aquí estaba yo, y allí estaba usted, señor Boffin, exactamente igual que está usted ahora, con el mismísimo bastón debajo del mismísimo brazo, y con esa mismísima espalda hacia nosotros. ¡Des-de lue-go! —añadió el señor Wegg, extendiendo un poco el cuello hacia la parte posterior del señor Boffin, observando su parte trasera, e identificando esa última y extraordinaria coincidencia—, ¡su mismísima espalda!
—¿Qué cree usted que estaba haciendo, Wegg?
—Yo diría, señor, que quizá estaba echando un vistazo calle abajo.
—No, Wegg. Estaba escuchando.
—¿En serio? —dijo el señor Wegg, con recelo.
—No de una manera deshonrosa, Wegg, porque usted estaba cantándole al chico del carnicero; y usted no le cantaría secretos a ningún carnicero en plena calle, claro.
—Es algo que jamás me ha ocurrido todavía, que yo recuerde —dijo el señor Wegg con cautela—. Pero podría llegar a ocurrir. Nadie sabe lo que se le antojará de un día para otro.
(Esto lo dijo para no perder ninguna ventaja que pudiera derivar de la confesión del señor Boffin).
—Bueno —repitió Boffin—, pues le estaba escuchando a usted y a él. ¿Y qué…? No tendrá otra banqueta, ¿verdad? Ando corto de fuelle.
—No tengo otra, pero le cedo esta —dijo Wegg, resignándose—. Para mí es un placer estar de pie.
—¡Caramba! —exclamó el señor Boffin, en un tono de enorme dicha mientras se aposentaba, aún con el bastón en brazos, como si fuera un bebé—. ¡Qué lugar tan agradable es este! ¡Y está cerrado en ambos lados por esas baladas, como si fueran anteojeras hechas con páginas de libro! ¡Vaya, es delicioso!
—Si no ando errado, señor —le insinuó delicadamente el señor Wegg, apoyando una mano en su tenderete e inclinándose sobre el verboso Boffin—, ¿ha aludido a alguna oferta que tenga en mente?
—¡A eso voy! Muy bien. ¡A eso voy! Iba a decirle que cuando le escuché esa mañana lo hice con una admiración que fue casi sobrecogimiento. Me dije: «He aquí un hombre con una pata de palo… un hombre de letras con…».
—No… no es exactamente eso, señor —dijo el señor Wegg.
—¡Bueno, conoce cada una de esas canciones por la letra y por la música, y si en este mismo momento quisiera cantar cualquiera de ellas, solo tendría que ponerse los lentes y hacerlo! —exclamó el señor Boffin—. ¡Si es que le veo hacerlo!
—Bueno, señor —replicó el señor Wegg, con una deliberada inclinación de cabeza—, digamos hombre de letras, entonces.
—Un hombre de letras… con una pata de palo… ¡capaz de leer cualquier cosa! Eso es lo que me dije esa mañana —prosiguió el señor Boffin, inclinándose para abarcar, sin que le obstaculizara el tendedero, todo el arco que pudieron describir sus brazos—: ¡Es capaz de leer cualquier cosa! Y lo es, ¿verdad?
—Bueno, la verdad, señor —admitió el señor Wegg con modestia—, creo que no existe página escrita en inglés que se me resista.
—¿Y puede leerla en el acto? —dijo el señor Boffin.
—En el acto.
—¡Lo sabía! Entonces, considere lo siguiente. Aquí estoy yo, un hombre sin una pierna de madera, pero incapaz de leer una página.
—¿De verdad, señor? —replicó el señor Wegg con creciente autocomplacencia—. ¿No recibió ninguna educación?
—¡Nin-gu-na! —repitió Boffin, recalcando cada sílaba—. No hay palabra para describirlo. No quiero decir que, si me enseñara una B, fuera incapaz de responder por Boffin.
—Vamos, vamos, señor —dijo el señor Wegg, añadiendo unas palabras de aliento—, eso ya es algo.
—Es algo —respondió el señor Boffin—, pero créame si le digo que no es mucho.
—Quizá no todo lo que podría desear alguien con una mente inquisitiva, señor —admitió el señor Wegg.
—Bueno, verá. Yo estoy jubilado. Yo y la señora Boffin, Henerietty Boffin (el nombre de su padre era Henery, y el de su madre Hetty, y ahí lo tiene), vivimos de rentas, gracias al testamento que nos administra un procurador enfermo.
—¿El caballero ha muerto, señor?
—El hombre está vivo, ¿no se lo he dicho? ¿No le acabo de mencionar a un procurador enfermo? Ahora ya es demasiado tarde para que me ponga a hurgar y a escarbar en alfabetos y libros de gramática. Me estoy haciendo viejo, y quiero tomarme las cosas con tranquilidad. Pero quiero leer, quiero leer de verdad, algún libro munificente de esos que se exhiben generosamente por ahí —probablemente quería decir magnífico, pero le confundió la asociación de ideas—, y quiero apurar lo que le queda de vista, y dejarme guiar por usted. ¿Cómo puedo conseguir leer, Wegg? Pues —y le dio unos golpecitos en el pecho con el puño del bastón— pagando a un hombre realmente cualificado para que lo haga, a tanto la hora (digamos dos peniques) para que venga a casa y lo haga.
—¡Ejem! No crea que no me halaga, señor —dijo Wegg, comenzando a verse bajo una nueva perspectiva—. ¡Ejem! ¿El precio mencionado es el que me ofrece?
—Sí. ¿Le gusta?
—Lo estoy considerando, señor Boffin.
—No es mi deseo —dijo Boffin con generosidad— mostrarme rácano con un hombre de letras que… tiene una pata de palo. Estoy seguro de que no discutiremos por medio penique la hora. Las horas serán las que usted elija, después de que haya acabado sus trabajos en su casa. Yo vivo por Maiden-Lane, en dirección a Holloway, y solo tiene que dirigirse hacia el este y luego al norte cuando acabe aquí, y ya ha llegado. Dos peniques y medio la hora —dijo Boffin, sacando un trozo de tiza del bolsillo y levantándose de la banqueta para calcular la suma en el asiento—. Dos largos y uno corto, dos peniques y medio; dos cortos es uno largo, y dos y dos largos es cuatro largos, lo que hacen cinco largos; seis noches a la semana a cinco largos la noche —los fue anotando por separado— suman un total de treinta largos. ¡Números redondos! ¡Media corona!
Señalando el resultado como generoso y satisfactorio, el señor Boffin lo borró con el guante humedecido y se sentó sobre los manchones.
—Media corona —dijo Wegg, meditando—. Sí. (No es mucho, señor). Media corona.
—Por semana, ya sabe.
—Por semana. Sí. Para la cantidad de esfuerzo que requiere del intelecto. ¿Pensaba en poesía? —preguntó el señor Wegg, meditando.
—¿Sería más caro? —preguntó el señor Boffin.
—Sería más caro —repuso el señor Wegg—. Pues cuando una persona tiene que someterse al tedio de la poesía noche tras noche es justo que espere que se le pague por el efecto debilitador que eso puede ejercer en su mente.
—A decir verdad, Wegg —dijo Boffin—, no pensaba en poesía, salvo en este punto: si de vez en cuando se sintiera con ánimos de obsequiarnos a la señora Boffin y a mí con una de sus baladas, entonces sí entraríamos en el terreno de la poesía.
—Le sigo, señor —dijo Wegg—. Pero, como no soy músico profesional, me resistiría a dedicarme a ello; y, por tanto, cuando entrara en el terreno de la poesía, le pediría que lo considerara más como fruto de la amistad.
Al oír esto, los ojos del señor Boffin centellearon, y le estrechó efusivamente la mano a Silas, afirmando que era más de lo que se hubiera atrevido a pedir, y que lo consideraba un gesto muy amable.
—¿Y qué le parecen las condiciones, Wegg? —preguntó entonces el señor Boffin, con mal disimulada ansiedad.
Silas, que había estimulado esa ansiedad con su actitud de estricta reserva, y que comenzaba a comprender muy bien a ese hombre, replicó dándose aires, como si dijera algo extraordinariamente generoso y exquisito:
—Señor Boffin, yo nunca regateo.
—¡Debería habérmelo imaginado! —dijo el señor Boffin con admiración.
—No, señor. Nunca he regateado y nunca lo haré. En consecuencia, cierro con usted el acuerdo enseguida, con toda honorabilidad, por… ¡Hecho, por el doble del dinero!
Al señor Boffin aquella conclusión pareció pillarle de improviso, pero asintió con la siguiente observación:
—Usted lo sabrá mejor que yo, Wegg.
Y de nuevo se estrecharon la mano.
—¿Podríamos empezar esta noche, Wegg? —preguntó a continuación.
—Sí, señor —dijo el señor Wegg, procurando cederle toda la impaciencia a Boffin—. No veo dificultad alguna, si lo desea. ¿Posee usted el instrumento necesario, es decir, un libro, señor?
—Lo compré en una subasta —dijo el señor Boffin—. Ocho volúmenes. En rojo y oro. Cinta morada en cada volumen, para poder empezar donde te quedaste. ¿Lo conoce?
—¿El nombre del libro, señor? —preguntó Silas.
—Pensaba que ya lo sabría sin que se lo dijera —dijo el señor Boffin, ligeramente decepcionado—. Se llama Decadencia y caída del Imperio rusiano.
(El señor Boffin cruzó esas piedras lentamente y con cautela).
—¡Ah, por supuesto! —dijo el señor Wegg, asintiendo con un aire de amistoso reconocimiento.
—¿Lo conoce, Wegg?
—No puedo decir que últimamente lo haya catado mucho —replicó el señor Wegg—, pues he tenido otras ocupaciones, señor Boffin. Pero ¿conocerlo? ¿La decadencia y caída de los rusianos? ¡Por favor, señor! Desde que era más pequeño que su bastón. Desde que mi hermano mayor se fue de nuestra casita para alistarse en el ejército. En cuya ocasión, como describe la balada escrita para la ocasión:
Junto a la puerta de esa casita, señor Boffin,
una chica se arrodillaba;
en lo alto agitaba blanquísimo pañuelo,
que en la brisa (vio mi hermano) flotaba.
Ella musitó una oración por él, señor Boffin,
una oración que se le pasó en un vuelo.
Y mi hermano, señor Boffin, apoyado en su espada,
se seca una lágrima que en la mejilla hace rodada.
El señor Boffin, muy impresionado por esa circunstancia familiar, y también por la amistosa disposición del señor Wegg, ejemplificada en el hecho de que tan pronto entraran en el terreno de la poesía, le estrechó de nuevo la mano a ese lignario bribón, y le pidió que dijera una hora. El señor Wegg dijo las ocho.
—El sitio donde vivo se llama La Enramada. La Enramada de Boffin es el nombre con el que la señora Boffin lo bautizó cuando lo compramos. Si se encuentra con alguien que no lo conozca por ese nombre (cosa bastante probable), cuando esté más o menos a una milla, o digamos a un cuarto de milla, si quiere, de Maiden Lane, Battle Bridge, pregunte por la Cárcel de Harmony y le indicarán. Le esperaré, Wegg, lleno de alegría —dijo el señor Boffin, dándole unas palmaditas en el hombro con el mayor entusiasmo—. No tendré paz ni paciencia hasta que venga. Las páginas se abren ahora ante mí. Esta noche, un hombre de letras, con una pata de palo —lanzó una mirada admirativa hacia esa decoración, que intensificaba enormemente la alegría que le proporcionaban las virtudes del señor Wegg—, ¡me guiará hacia una nueva vida! Aquí tiene de nuevo mi mano, Wegg. ¡Buenos días, días, días!
Cuando el otro se alejó tranquilamente y el señor Wegg se quedó a solas en su tenderete, se dejó caer en la banqueta, tras sus pantallas, sacó un pequeño pañuelo que tanto le servía para la nariz como para hacer penitencia, y se agarró por la nariz con aspecto pensativo. Además, mientras se agarraba por ese apéndice, dirigió varias miradas reflexivas calle abajo, tras la figura en retirada del señor Boffin. Una profunda gravedad se instaló en el semblante de Wegg. Pues mientras consideraba en su fuero interno que ese era un anciano de singular simpleza, que esa era una oportunidad a la que había que sacar más provecho, y que allí podía haber tanto dinero que en ese momento le sería imposible calcularlo, se ponía en una situación comprometida al no admitir que su nuevo empleo le venía grande, o que implicaba la posibilidad de hacer el ridículo. El señor Wegg habría llegado a las manos con cualquiera que pusiera en duda su profunda familiaridad con esos mencionados ocho volúmenes de Decadencia y caída. Su gravedad era poco habitual, prodigiosa e infinita, no porque admitiera que dudaba de sí mismo, sino porque veía que era necesario prevenir cualquier duda en los demás. Y aquí se alineaba con esa abundantísima clase de impostores tan decididos a mantener las apariencias ante sí mismos como ante sus vecinos.
Asimismo, una cierta altivez se apoderó del señor Wegg; una condescendencia al verse requerido como desvelador oficial de los misterios. No le llevó a la grandeza comercial, sino más bien a la pequeñez, en el sentido de que si hubiera entrado dentro de las posibilidades del mundo que la medida de madera para las nueces contuviera menos de lo habitual, aquel día habría sido así. Pero cuando llegó la noche, y esta, con sus ojos velados, le contempló dirigirse con su pata coja hacia La Enramada de Boffin, él también estaba eufórico.
La Enramada fue difícil de encontrar, tanto como la bella Rosamond[2] sin una pista. El señor Wegg, tras llegar al barrio indicado, preguntó por La Enramada media docena de veces sin el menor éxito, hasta que se acordó de preguntar por la Cárcel de Harmony. Eso ocasionó un rápido cambio de humor en un ronco caballero y un burro, al que dejó muy perplejo.
—Bueno, se refiere al Harmony de siempre, ¿no? —dijo el ronco caballero, que llevaba a su burro unido a una carreta, y utilizaba una zanahoria como látigo—. ¿Por qué no lo ha dicho antes? ¡Edward y yo pasamos por allí! Suba.
El señor Wegg obedeció, y el ronco caballero desvió su atención hacia la tercera persona que les acompañaba, diciendo:
—Fíjese en las orejas de Edward. ¿Puede repetir el nombre que ha dicho? Susúrrelo.
El señor Wegg susurró:
—La Enramada de Bower.
—¡Edward! (Fíjese en sus orejas). ¡Ataja hasta La Enramada de Bower!
Edward, con las orejas gachas, permaneció inamovible.
—¡Edward! (Fíjese en sus orejas). Ataja hasta la cárcel del viejo Harmon.
Al instante levantó las orejas al máximo, y se puso en marcha a paso tan vivo que la conversación del señor Wegg le iba saliendo a trompicones, en un estado más bien dislocado.
—¿Al-gu-na-vez-fue-una-cár-cel? —preguntó el señor Wegg, agarrándose.
—No una cárcel de verdad, de esas a las que podrían enviarnos a usted y a mí —le replicó a su acompañante—. Le dieron ese nombre porque el viejo Harmon vivía allí solitario.
—¿Y-por-qué-lo-lla-man-Har-mo-ny? —preguntó Wegg.
—Porque el viejo nunca estuvo de acuerdo con nadie. Es una broma. La cárcel de Harmon; la cárcel de Harmony. Así es como circula por ahí.
—¿Conoce al-se-ñor Boff-in? —preguntó el señor Wegg.
—¡Eso creo! Por aquí todos le conocen. Edward le conoce. (Fíjese en sus orejas). ¡Noddy Boffin, Edward!
El efecto de ese nombre fue de lo más alarmante, pues hizo que la cabeza de Edward desapareciera temporalmente y lanzara sus patas delanteras al aire, acelerando enormemente el paso y aumentando las sacudidas, hasta el punto de que el señor Wegg acabó dedicando su atención exclusivamente a agarrarse, renunciando a su deseo de averiguar si ese homenaje a Boffin debía considerarse elogioso o lo contrario.
Al poco, Edward se detuvo en una verja, y, discretamente, Wegg no perdió tiempo a la hora de deslizarse hacia la parte trasera del carro. En cuanto tocó tierra, su conductor agitó la zanahoria y dijo:
—¡La cena, Edward!
Y él, las patas delanteras, el carro, y Edward, todos parecieron volar juntos en el aire en una especie de apoteosis.
Wegg empujó el portalón, que estaba entreabierto, y miró hacia el interior de un espacio cerrado en el que unos oscuros montículos se alzaban recortándose contra el cielo, y donde se indicaba el sendero a La Enramada, tal como lo mostraba la luz de la luna, entre dos hileras de vajilla rota colocada sobre ceniza. Vio avanzar por el sendero una figura blanca que resultó no ser nada más espectral que el señor Boffin, cómodamente ataviado para ir en pos del saber, con un blusón de andar por casa blanco y corto. Tras recibir a su amigo el hombre de letras con gran cordialidad, lo condujo al interior de La Enramada, donde le presentó a la señora Boffin: una dama recia de aspecto jovial y rubicundo, enfundada (para consternación de Wegg) en un vestido de noche de satén negro azabache que dejaba el cuello al descubierto, y tocada con un gran sombrero de terciopelo negro con plumas.
—La señora Boffin, Wegg —dijo Boffin—, está muy atenta a la moda. Y su manera de vestir es tal que hay que reconocérselo. En cuanto a mí, no sigo la moda tanto como podría. Henerietty, mujer, este es el caballero que le va a echar un tiento a la decadencia y caída del Imperio rusiano.
—Y no les quepa duda de que espero que les haga bien a los dos —dijo la señora Boffin.
Era una habitación rarísima, amueblada más como una lujosa taberna de un aficionado que todo lo que hubiera podido ver Silas Wegg. Junto al fuego había dos bancos de madera de respaldo alto, uno a cada lado, con su mesa correspondiente delante. Sobre una de esas mesas se alineaban los ocho volúmenes, horizontales, como una batería galvánica; en la otra, algunas botellas achaparradas de aspecto atractivo parecían estar de puntillas para intercambiar miradas con el señor Wegg por encima de una hilera frontal de vasos y un cuenco de azúcar blanco. En la hornilla, humeaba un hervidor; delante de la chimenea, reposaba un gato. De cara al fuego, entre los dos bancos, un sofá, un escabel y una mesita formaban una zona central totalmente dedicada a la señora Boffin. El gusto y los colores eran chillones, pero eran muebles de salón caros que tenían un aspecto muy raro junto a los bancos y la brillante lámpara de gas que colgaba del techo. En el suelo había una alfombra estampada; pero, en lugar de llegar hasta el hogar, su reluciente vegetación se detenía justo en el escabel de la señora Boffin, dejando paso a una región de arena y serrín. El señor Wegg también advirtió, con un gesto de admiración, que, mientras que en la tierra cubierta de flores había una hueca ornamentación de pájaros disecados y frutas de cera debajo de pantallas de cristal, en el territorio donde cesaba la vegetación había anaqueles compensatorios sobre los que, discernibles entre otros sólidos, se veía la mejor parte de una empanada grande y lo mismo de un fiambre. La habitación en sí misma era grande, aunque de techo bajo; y los pesados marcos de sus anticuadas ventanas, y las pesadas vigas del techo inclinado parecían indicar que antaño había sido una casa de cierta notoriedad aislada en el campo.
—¿Le gusta, Wegg? —preguntó el señor Boffin, con su brusquedad habitual.
—La encuentro de lo más admirable, señor —dijo Wegg—. Este hogar es especialmente agradable.
—¿Lo entiende, Wegg?
—Bueno, de una manera general, señor —estaba empezando a decir el señor Wegg, de forma lenta y sabihonda, con la cabeza inclinada a un lado, como suele empezar la gente que va a salir con evasivas, cuando el otro le cortó en seco.
—No lo entiende, Wegg, y se lo explicaré. Todo esto se ha elegido y colocado por consentimiento mutuo entre la señora Boffin y yo. La señora Boffin, como ya le he mencionado, sigue mucho la moda; y en la actualidad, yo no. Solo me interesa la comodidad, y una comodidad de la que yo pueda disfrutar. Muy bien, pues. ¿De qué serviría que la señora Boffin y yo discutiéramos por eso? Antes de comprar La Enramada de Boffin no discutimos jamás; ¿por qué discutir, entonces, ahora que ya hemos comprado La Enramada de Boffin? Así pues, la señora Boffin mantiene una parte de la habitación a su gusto; y yo mantengo otra al mío. A consecuencia de lo cual tenemos al mismo tiempo Compañía (me volvería loco de melancolía sin la señora Boffin), Moda y Comodidad. Si poco a poco me vuelvo un entusiasta de la moda, entonces la señora Boffin avanzará. Si la señora Boffin pierde interés por la moda, entonces la alfombra de la señora Boffin retrocederá. Y si los dos seguimos como estamos ahora, bueno, pues aquí nos tiene, y denos un beso, señora.
La señora Boffin, que, siempre con la sonrisa puesta, se había acercado y había entrelazado su brazo rollizo con el de su señor, obedeció solícita. La moda, en la forma de su sombrero de terciopelo negro y plumas, intentó impedirlo, pero fue merecidamente aplastado en su pretensión.
—Y ahora, Wegg —dijo el señor Boffin, limpiándose la boca con el aire de quien se ha tomado un abundante refrigerio—, comienza a conocernos tal como somos. Es un lugar encantador, La Enramada, pero hay que ir apreciándolo poco a poco. Es un lugar al que hay que ir encontrándole los méritos poco a poco, uno nuevo cada día. Hay un camino serpenteante que sube por cada uno de los montículos, con lo que el terreno y el vecindario cambian a cada momento. Cuando llega a lo alto, puede ver los terrenos aledaños, que son insuperables. Los terrenos del difunto padre de la señora Boffin (del Negocio de la Alimentación Canina), se pueden ver como si fueran nuestros. La cima del Alto Montículo está coronada por una cenador con celosía, en la cual, si no lee en voz alta muchos libros durante el verano, y, como amigo, no entra muchas veces en el terreno de la poesía, no será por mí. Y ahora, ¿nos leerá?
—Gracias, señor —replicó Wegg, como si no hubiera nada nuevo en su lectura—. Generalmente me acompaño para ello de ginebra y agua.
—Hay que mantener el órgano húmedo, ¿eh, Wegg? —preguntó el señor Boffin, con inocente impaciencia.
—N-no, señor —replicó Wegg fríamente—. Yo no lo expresaría así, señor. Yo diría que lo ablanda. Lo ablanda, esa es la palabra que yo emplearía, señor Boffin.
Su presunción y habilidad de baja estofa corrían exactamente parejas a las entusiastas expectativas de su víctima. Las visiones que surgían en su mente mercenaria, de las muchas maneras en que esa relación iba a ser provechosa, jamás oscurecían la idea más destacada, para un hombre lerdo con demasiadas aspiraciones, de que no debía alquilarse demasiado barato.
La Moda de la señora Boffin, como una deidad menos inexorable que el ídolo que generalmente se adora bajo ese nombre, no le impidió prepararle una copa a su invitado, ni preguntarle si le gustaba el resultado. Cuando él le dedicó una amable respuesta y ocupó su lugar en el banco literario, el señor Boffin, con una mirada exultante, comenzó a acomodarse en su cualidad de oyente en el otro banco.
—Siento no proporcionarle una pipa, Wegg —dijo el señor Boffin llenando la suya—, pero no puede hacer las dos cosas a la vez. ¡Oh! ¡Había olvidado decirle otra cosa! Cuando entre aquí por las noches, y mire a su alrededor, si ve algo en un estante que le llame la atención, menciónelo.
Wegg, que se estaba poniendo los lentes, de inmediato los dejó sobre la mesa con la vivaz observación:
—La verdad es que lee usted mis pensamientos, señor. ¿Me engaña la vista, o ese objeto que hay ahí es una… empanada, un pastel? No es posible.
—Sí, ha acertado, Wegg —replicó el señor Boffin, lanzando una mirada de frustración a la Decadencia y caída.
—¿He perdido el olfato para las frutas, o es un pastel de manzana, señor? —preguntó Wegg.
—Es una empanada de ternera y jamón —dijo el señor Boffin.
—¿De verdad, señor? Y sería muy difícil, señor, nombrar una empanada más apetitosa que la de ternera y jamón —dijo el señor Wegg, asintiendo emocionado.
—¿Quiere un poco, Wegg?
—Gracias, señor Boffin, creo que aceptaré, ya que me invita. En otra compañía, no lo haría, en las presentes circunstancias; ¡pero en la suya, sí! Y la carne gelatinosa, sobre todo cuando es un poco salada, que es el caso cuando hay jamón, ablanda el órgano, no sabe cómo ablanda el órgano.
El señor Wegg no dijo qué órgano, sino que habló con jovial generalidad.
De manera que bajaron la empanada, y el digno señor Boffin ejercitó su paciencia hasta que Wegg, ejercitando el cuchillo y el tenedor, hubo dado cuenta de su plato: y aprovechó la oportunidad para informar a Wegg de que, aunque no estaba exactamente a la Moda mantener a la vista el contenido de la despensa, él (el señor Boffin) lo consideraba hospitalario; y la razón era que, en lugar de decirle a una visita, tan solo para quedar bien, «Tenemos tales y tales comestibles en el piso de abajo. ¿Quiere tomar algo?», adoptabas una actitud audaz y práctica diciendo: «Eche un vistazo a los estantes. Y si ve algo que le guste, dígalo y lo bajaremos».
Finalmente, el señor Wegg apartó su plato y se colocó los lentes, y el señor Boffin encendió la pipa y contempló con una mirada radiante el mundo que se abría ante él, y la señora Boffin se reclinó tal como dicta la moda en su sofá: como alguien que formaría parte del público si lo encontraba conveniente, o que se dormiría en caso contrario.
—¡Ejem! —comenzó Wegg—. Este, señor Boffin y señora, es el primer capítulo del primer volumen de la Decadencia y caída de…
En ese momento concentró la mirada en el libro y se detuvo.
—¿Qué ocurre, Wegg?
—Bueno, ¿sabe, señor?, ahora me viene a la mente —dijo Wegg con un aire de alguien que se dispone a hablar con franqueza (tras haber concentrado la mirada por primera vez en el libro)— que esta mañana ha cometido un pequeño error, que he querido enmendarle en el acto, solo que se me ha ido de la cabeza. ¿Verdad que ha dicho Imperio rusiano, señor?
—Sí, rusiano; ¿es que no lo es, Wegg?
—No, señor. Romano. Romano.
—¿Cuál es la diferencia, Wegg?
—¿La diferencia, señor? —El señor Wegg titubeó y bordeó peligrosamente el abismo, hasta que se le ocurrió una brillante idea—. ¿La diferencia, señor? Ahí sí que me pone en dificultades, señor Boffin. Baste observar que esa diferencia la explicaremos en una ocasión en que la señora Boffin no nos honre con su compañía. En presencia de la señora Boffin, será mejor dejarla a un lado.
Así, el señor Wegg salió de su apuro de una manera bastante caballeresca, y no solo eso, sino que a fuerza de repetir con varonil delicadeza «¡En presencia de la señora Boffin, será mejor dejarla a un lado!», le pasó el apuro a Boffin, quien sintió que había cometido una torpeza imperdonable.
El señor Wegg, a continuación y sin más preámbulos ni vacilaciones, emprendió su tarea; lanzándose a campo traviesa a través de todo lo que le salió al paso; enfrentándose a todas las palabras difíciles, biográficas y geográficas; viéndose zarandeado por Adriano, Trajano y los Antoninos; tropezando en Polibio (pronunciado Polly Bious, a quien el señor Boffin creía una virgen romana, y a quien la señora Boffin achacaba la culpa de no haber podido explicar la diferencia entre rusiano y romano en su presencia); siendo derribado por Tito Antonino Pío; en pie de nuevo y galopando suavemente con Augusto; finalmente superando el terreno bastante bien con Cómodo: el cual, bajo el apelativo de Comodio, fue considerado por el señor Boffin bastante indigno de su origen inglés porque «no había hecho honor a su nombre» mientras gobernaba al pueblo romano. Con la muerte de este personaje, el señor Wegg finalizó su primera lectura; mucho antes de esta consumación, la vela de la señora Boffin sufrió varios eclipses tras su disco de terciopelo negro, cosa que habría resultado muy alarmante de no ser porque iban regularmente acompañados de un intenso olor a pluma quemada cuando estas se incendiaban, lo que actuaba como reconstituyente y la despertaba. El señor Wegg, que había leído de manera mecánica y pensando lo menos posible en el texto, salió de la empresa bastante fresco; pero el señor Boffin, que enseguida había dejado a un lado su pipa sin acabar, y que desde ese momento se había quedado sentado y mirando intensamente con los ojos y la mente las desconcertantes desmesuras de los romanos, quedó tan gravemente afectado que apenas pudo desearle las buenas noches a su amigo el hombre de letras, ni articular un «Hasta mañana».
—Comodio —dijo el señor Boffin de manera entrecortada, mirando la luna, después de abrirle la verja a Wegg y cerrarla—, ¡Comodio lucha en ese espectáculo de fieras salvajes, setecientas treinta y cinco veces, con las mismas armas y atavío! ¡Y por si eso fuera poco, sacan cien leones a la vez en ese espectáculo de fieras salvajes! ¡Y por si eso fuera poco, Comodio, con otras armas y atavío, las mata a todas en cien golpes! ¡Y por si eso fuera poco, Vituallas (un nombre bien encontrado) come por valor de seis millones, en dinero inglés, en siete meses! A Wegg no parece afectarle, pero a fe mía que para un viejo pájaro como yo esos tipos son terroríficos. E incluso ahora que a ese Comodio lo han estrangulado, no veo que eso nos vaya a hacer mejores. —El señor Boffin añadió, mientras dirigía su andar reflexivo hacia La Enramada y negaba con la cabeza—: Esta mañana no se me pasaba por la cabeza que existieran ni la mitad de sujetos tan terroríficos en letra impresa. ¡Pero ya me he puesto al corriente!