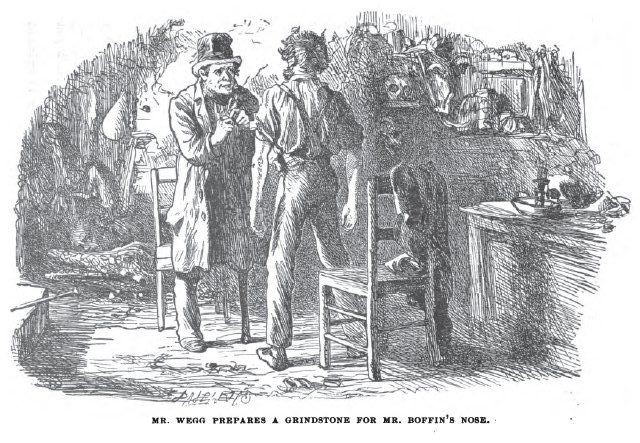
El señor Wegg se prepara para agarrar por las narices al señor Boffin
El señor Venus, tras haber asistido a unas cuantas exposiciones más de las vidas de los avaros, se hizo casi indispensable en las veladas de La Enramada. La circunstancia de que alguien más escuchara los prodigios relatados por Wegg, o, de hecho, que alguien más calculara las guineas halladas en teteras, chimeneas, estantes y comederos, y otros bancos similares, parecía hacer disfrutar mucho más al señor Boffin; mientras que Silas Wegg, por su parte, aunque poseído de un temperamento celoso que, en circunstancias ordinarias, se hubiera tomado a mal la presencia del anatomista, hasta tal punto deseaba no perder de vista a este caballero —temiendo que, de pasar demasiado tiempo a solas, sintiera la tentación de hacer alguna jugarreta con el documento que poseían— que no perdía oportunidad de elogiarlo delante del señor Boffin como alguien cuya compañía era muy solicitada. El señor Wegg también le gratificaba con otra demostración de amistad. Tras finalizar cada sesión de lectura, una vez el patrón se había marchado, el señor Wegg invariablemente acompañaba al señor Venus a su casa. Y naturalmente, cada vez solicitaba que le permitieran ver de nuevo el documento cuya propiedad compartían; pero nunca dejaba de comentar que el gran placer que le proporcionaba la aleccionadora compañía del señor Venus era lo que volvía a atraerle, de manera inconsciente, hacia Clerkenwell, y que, sintiéndose atraído una vez más hacia ese lugar por la sociabilidad del señor V., le rogaba que le permitiera, por cortesía, llevar a cabo esa observación al margen.
—Pues sé muy bien —añadía el señor Wegg— que un hombre de una mente tan escrupulosa como la suya desea que todo se verifique a la menor oportunidad, y no soy yo quién para contrariar sus sentimientos.
En aquella época, se podía percibir perfectamente en el señor Venus una cierta irritabilidad y, por mucho que el señor Wegg lo enjabonara, mostraba una actitud envarada y rezongona. Durante su asistencia a las veladas literarias, el señor Venus incluso llegó al extremo, en dos o tres ocasiones, de corregir al señor Wegg cuando este pronunció mal alguna palabra o leyó un pasaje de manera que no tuviera sentido; hasta el punto de que el señor Wegg dio en inspeccionar el camino durante el día, a fin de rodear las piedras que pudiera haber, en lugar de lanzarse directamente contra ellas. Se mostraba cauto con la menor referencia anatómica, y, si veía algún hueso en su camino, era capaz de dar un gran rodeo antes de mencionar su nombre.
El adverso destino quiso que, una noche, la bamboleante barca del señor Wegg se viera asediada de polisílabos y zarandeada en medio de un archipiélago de palabras difíciles. Se hacía necesario sondar a cada minuto y tantear el terreno con la mayor precaución, lo que concentraba toda la atención del señor Wegg. El señor Venus se aprovechó de ese dilema para entregarle un trocito de papel al señor Boffin, hecho lo cual se llevó el dedo a los labios.
Cuando el señor Boffin llegó a su casa descubrió que el papel contenía la tarjeta del señor Venus y estas palabras: «Me gustaría que me honrara con una visita para tratar de un asunto referente a usted, más o menos al atardecer».
Al anochecer del día siguiente el señor Boffin observaba las ranas disecadas del escaparate del señor Venus, y este advertía la presencia del señor Boffin con la presteza de alguien que está ojo avizor, y le hacía señas al caballero para que entrara. Respondiendo a la invitación, el señor Boffin fue invitado a sentarse sobre la caja de misceláneas humanas situada ante la lumbre, y así lo hizo, mirando a su alrededor con ojos llenos de asombro. Como la lumbre era escasa e intermitente, y el crepúsculo sombrío, todo lo que allí había parecía guiñar y parpadear los dos ojos, tal como hacía el señor Venus. El caballero francés, aunque no tenía ojos, no iba a la zaga, pero a medida que las llamas subían y bajaban parecía abrir y cerrar sus no ojos con la regularidad de los perros, los patos y los pájaros de ojos de cristal. Los bebés de grandes cabezas colaboraban por igual, aportando su grotesca contribución al efecto general.
—Como ve, señor Venus, he venido enseguida —dijo el señor Boffin—. Aquí estoy.
—Aquí está usted, señor —asintió el señor Venus.
—No me gusta el secreteo —añadió el señor Boffin—, al menos no como norma general, pero creo que me va a demostrar que tiene una buena razón para ir con secretos.
—Creo que sí, señor —repuso Venus.
—Bien —dijo el señor Boffin—. Doy por sentado que no esperamos a Wegg.
—No, señor. No espero a nadie más que a los presentes.
El señor Boffin miró a su alrededor, como aceptando con esa denominación al caballero francés y al círculo en el que no se movía, y repitió:
—Los presentes.
—Señor —dijo Venus—, antes de entrar en materia, tendré que pedirle que me dé su palabra de honor de que considerará una confidencia lo que voy a decirle.
—Tomémonos un momento antes de ver lo que significa esa expresión —contestó el señor Boffin—. Una confidencia ¿por cuánto tiempo? ¿Una confidencia para siempre jamás?
—Entiendo lo que insinúa —dijo Venus—. Piensa que, cuando sepa de qué asunto se trata, podría no ser capaz de considerarlo confidencial.
—Es posible —dijo el señor Boffin con una mirada cauta.
—Cierto, señor. Bueno —observó Venus, tras agarrarse el pelo polvoriento para aclararse las ideas—, expresémoslo de otro modo. Le voy a desvelar la cuestión, confiando en su palabra de honor de que no hará nada ni mencionará mi relación con el asunto sin que yo lo sepa.
—Eso parece justo —dijo el señor Boffin—. Estoy de acuerdo.
—¿Tengo su palabra de honor, señor?
—Mi buen amigo —repuso el señor Boffin—, tiene mi palabra; y cómo podría tenerla, si no la acompañara también mi honor. He escarbado mucha basura en mi vida, pero nunca he visto que esas dos cosas vayan en montones separados.
Esa observación dio la impresión de avergonzar al señor Venus. Vaciló y dijo:
—Muy cierto, señor —antes de retomar el hilo de su discurso—. Señor Boffin, si le confieso que participé en un plan tramado en su contra, y que eso no debería haber ocurrido, me permitirá mencionar, y por favor tómelo como un factor en mi descargo, que en aquella época me hallaba en un estado de ánimo lamentable.
El Basurero de Oro, con las manos entrelazadas sobre su recio bastón, la barbilla apoyada en ellas, y con una mirada entre enigmática y furtiva, asintió y dijo:
—Muy bien, Venus.
—Ese plan consistía en una conspiración que suponía tal abuso de su confianza que debería habérselo hecho saber enseguida. Pero no lo hice, señor Boffin, y accedí a participar.
Sin mover ni un ojo ni un dedo, el señor Boffin volvió a asentir, y repitió plácidamente:
—Muy bien, Venus.
—Tampoco es que me entusiasmara mucho, señor —añadió el arrepentido anatomista—, ni que no me reprochara haber abandonado los caminos de la ciencia por los del… —iba a decir «deshonor», pero, no queriendo mostrarse demasiado severo consigo mismo, con gran énfasis cambió la palabra por—: Weggerismo.
Tan plácido y enigmático como antes, el señor Boffin respondió:
—Muy bien, Venus.
—Y ahora, señor —dijo Venus—, tras haberle hecho un avance preliminar, le expondré los detalles.
Y tras ese breve exordio profesional, relató fielmente la historia del movimiento amistoso. Cualquiera habría esperado que eso provocara alguna muestra de sorpresa o cólera u otra emoción en el señor Boffin, pero solo provocó el mismo comentario de antes:
—Muy bien, Venus.
—¿Le he sorprendido, señor? —dijo Venus, interrumpiéndose vacilante.
El señor Boffin simplemente respondió lo de antes:
—Muy bien, Venus.
Ahora era el otro el que estaba sorprendido. No obstante, no duró mucho. Pues cuando Venus pasó a relatar el descubrimiento de Wegg, y cómo habían visto al señor Boffin desenterrando la botella holandesa, este caballero cambió de color y de actitud, se le vio en extremo inquieto y acabó (cuando Venus acabó) en un estado de manifiesta angustia, temor y confusión.
—Y ahora, señor —dijo Venus como remate—, usted mejor que nadie sabe lo que había en esa botella holandesa, y por qué la desenterró y se la llevó. Yo no pretendo saber más de lo que vi. Todo lo que sé es esto: estoy orgulloso de mi profesión, después de todo (aunque me ha acontecido un terrible revés que ha afectado a mi corazón, y casi a mi esqueleto), y mi intención es vivir de ella. Expresándolo de otro modo, no tengo intención de obtener ni un penique deshonesto de este asunto. La mejor manera de enmendar el hecho de haber participado en él es hacerle saber, como advertencia, lo que ha encontrado Wegg. Mi opinión es que el silencio de Wegg no será barato, y baso esta opinión en que en el momento en que supo cuánto poder eso le proporcionaba comenzó a disponer de su propiedad. Si le merece la pena silenciarlo a cualquier precio, lo decidirá usted mismo, y tomará las medidas correspondientes. En cuanto a mí, yo no tengo precio. Si alguna vez me llaman para que cuente la verdad, la contaré, pero no quiero hacer más de lo que he hecho hasta ahora.
—¡Gracias, Venus! —dijo el señor Boffin, agarrándole efusivamente la mano—. ¡Gracias, Venus, gracias! —Y a continuación se puso a pasearse por la tienducha con gran agitación—. Pero fíjese, Venus —añadió al final, volviéndose a sentar nerviosamente—, si tengo que comprar a Wegg, no me saldrá más barato porque usted no participe. En lugar de que él se quede la mitad del dinero… ¿Iba a ser la mitad, supongo? ¿Partes iguales?
—Iba a ser la mitad, señor —contestó Venus.
—En lugar de eso, ahora lo tendrá todo. Le pagaré lo mismo, si no más. Pues usted me dice que es un perro sin escrúpulos, un bribón codicioso.
—Lo es —dijo Venus.
—¿No cree, Venus —insinuó el señor Boffin, tras mirar un rato el fuego—, no le parece que… podría usted fingir seguir en el asunto, y luego aliviar su conciencia devolviéndome lo que le había hecho creer que se embolsaba?
—No, señor —replicó Venus, muy convencido.
—¿Ni para reparar lo que ha hecho? —insinuó el señor Boffin.
—No, señor. Creo, después de darle muchas vueltas, que la mejor manera de enmendarme por haber abandonado el camino recto es volver a él.
—¡Caramba! —meditó el señor Boffin—. Cuando dice el camino recto, se refiere…
—Me refiero al buen camino —dijo Venus de manera lacónica y enérgica.
—Me parece que el buen camino —dijo el señor Boffin, gruñendo sobre la lumbre con aire ofendido—, si está en alguna parte, es conmigo. Tengo mucho más derecho al dinero del viejo del que pueda llegar a tener la Corona. ¿Qué le importaba a él la Corona, como no fuera por los impuestos que pagaba? Mientras que nosotros, mi mujer y yo, lo éramos todo para él.
El señor Venus, con la cabeza sobre las manos, dejó traslucir cierta tristeza al contemplar la avaricia del señor Boffin, y tan solo murmuró, sumiéndose en el goce de ese estado de ánimo:
—Ella no deseaba verse ni que la consideraran bajo esa luz.
—¿Y cómo voy a vivir —preguntó el señor Boffin como dando lástima— si he de ir comprando gente con lo poco que tengo? ¿Y cómo he de hacerlo? ¿Cuándo habrá de estar el dinero preparado? ¿Cuándo he de hacerle una oferta? No me ha dicho cuándo va a caer sobre mí la amenaza.
Venus le explicó en qué condiciones, y por qué motivos, aquella amenaza no caería sobre él hasta que no se llevaran los montículos. El señor Boffin escuchó atentamente.
—Supongo —dijo, con algo de esperanza—, que no existen dudas acerca de la autenticidad y fecha de ese maldito testamento.
—Ninguna —dijo el señor Venus.
—¿Y dónde podría hallarse en este momento? —preguntó el señor Boffin, en tono adulador.
—Está en mi poder, señor.
—¿De verdad? —exclamó el señor Boffin con gran ansia—. Y ahora, por cualquier generosa suma de dinero que acordemos, ¿lo arrojaría al fuego, Venus?
—No, señor, no lo haría —interrumpió el señor Venus.
—¿Ni me lo entregaría?
—Eso sería lo mismo. No, señor —dijo el señor Venus.
El Basurero de Oro parecía estar a punto de seguir con su interrogatorio cuando se oyeron unos fuertes golpes que avanzaban hacia la puerta.
—¡Chitón! ¡Es Wegg! —dijo Venus—. Colóquese detrás del cocodrilo del rincón, señor Boffin, y juzgue usted mismo. No encenderé ninguna vela hasta que se vaya; hasta entonces solo iluminará la lumbre. Wegg ha visto muchas veces el cocodrilo, y no le prestará mucha atención. Encoja las piernas, señor Boffin, porque puedo ver un par de zapatos al extremo de la cola. Oculte bien la cabeza detrás de su sonrisa, señor Boffin, y estará cómodo. Detrás de su sonrisa encontrará mucho espacio. Está un poco polvoriento, pero tiene un color que se parece al suyo. ¿Está bien, señor?
El señor Boffin acababa de susurrar una respuesta afirmativa cuando Wegg entró con su pata de palo.
—Socio —dijo el caballero en tono jovial—. ¿Cómo está?
—Tirando —repuso el señor Venus—. Nada de qué presumir.
—¡Vaya! —dijo Wegg—. Siento, socio, que no se recupere más deprisa, pero es que tiene un alma demasiado grande para su cuerpo, eso es lo que pasa. ¿Y cómo está nuestra mercancía? ¿Sana y salva, socio? ¿Es así?
—¿Desea verla? —preguntó Venus.
—Si usted quiere, socio —dijo Wegg, frotándose las manos—. Deseo verlo en su compañía. O, en palabras parecidas a las que tiempo atrás se musiquearon:
Deseo que tus ojos lo vean
y que los míos digan: «Así sea».
Dándole la espalda y haciendo girar una llave, el señor Venus sacó el documento, sujetándolo por la punta de siempre. El señor Wegg lo cogió por la punta opuesta, se sentó en el asiento que acababa de dejar libre el señor Boffin y lo examinó.
—Muy bien, señor —admitió lentamente, a regañadientes, y en su renuencia aflojó los dedos que sostenían el papel—. ¡Muy bien!
Y miró avariciosamente a su socio cuando este volvió a darle la espalda e hizo girar de nuevo la llave.
—Sin novedad, supongo —dijo Venus, volviendo a sentarse en la silla baja que había detrás del mostrador.
—Sí que hay novedad —replicó Wegg—. Esta mañana ha ocurrido algo. Ese astuto viejo, el avaricioso y tacaño…
—¿El señor Boffin? —preguntó Venus, dirigiendo una mirada hacia la sonrisa de uno o dos metros del cocodrilo.
—¡De señor, nada! —exclamó Wegg, cediendo a su honesta indignación—. Boffin. El basurero Boffin. Ese astuto viejo, el avariento y miserable, señor, esta mañana me manda a La Enramada a un lacayo suyo, un joven llamado Fangoso, para que trabaje en ella. Y caramba, cuando le digo: «¿Qué quiere, joven? Esto es un patio privado», me saca un papel del otro esbirro de Boffin, ese por cuya culpa me dieron de lado. «Este documento autoriza a Fangoso a supervisar la carga de los carros y a vigilar el trabajo». Eso es pasarse de rosca, ¿no cree, señor Venus?
—Recuerde que aún no está al tanto de nuestros derechos sobre la propiedad —sugirió Venus.
—Entonces hay que lanzarle una indirecta —dijo Wegg—, y contundente, para que se le meta un poco el miedo en el cuerpo. Dele una mano y se tomará el brazo. Si ahora no le llamamos la atención, ¿qué será lo siguiente que haga con nuestra propiedad? Le diré una cosa, señor Venus. La cosa está así: o le canto las cuarenta a Boffin o estallo. Cuando le miro no puedo contenerme. Cada vez que le veo meterse la mano en el bolsillo, es como si me la metiera en mi bolsillo. Cada vez que le oigo tintinear su dinero, es como si se tomara libertades con el mío. Ni mi carne ni mi sangre pueden soportarlo. No —dijo el señor Wegg, de lo más exasperado—, e iré más allá: ¡ni mi pata de palo puede soportarlo!
—Pero señor Wegg —lo instó Venus—, fue idea suya no soltárselo hasta que no se hubieran llevado los montículos.
—Pero también fue idea mía, señor Venus —repuso Wegg—, que si venía a hurgar y a husmear por la propiedad se le amenazase, se le diese a entender que no tenía derecho, y se le convirtiera en nuestro esclavo. ¿No fue esa mi idea, señor Wegg?
—Desde luego que lo fue, señor Wegg.
—Desde luego que lo fue, como ha dicho usted, socio —asintió Wegg, de mejor humor por lo pronto que Venus lo había admitido—. Muy bien. Considero que el hecho de enviar a uno de sus lacayos al patio es un ejemplo de hurgar y husmear. Y por ello lo voy a agarrar por las narices.
—No fue culpa suya, señor Wegg, lo admito —dijo Venus—, que aquella noche se llevase la botella holandesa.
—¡Y vuelve usted a hablar muy bien, socio! No, no fue culpa mía. Yo le habría quitado esa botella. ¿Había que soportar que se presentara, como un ladrón en la noche, escarbando en aquellos montículos que eran mucho más nuestros que suyos (considerando que podríamos despojarlo de todo, si no nos paga lo que le pidamos) y se llevara el tesoro de sus entrañas? No, eso no se podía soportar. Y también por eso le agarraré por la nariz.
—¿Cómo se propone hacerlo, señor Wegg?
—¿Lo de agarrarlo por la nariz? Me propongo insultarlo abiertamente —replicó ese hombre estimable—. Y si me mira a los ojos y se atreve a contestarme, le replicaré antes de que pueda recobrar el aliento: «Si añade otra palabra a lo dicho, perro miserable, le convierto en mendigo».
—Suponga que no dice nada, señor Wegg.
—Entonces —contestó Wegg— llegaremos a un acuerdo sin demasiados problemas, y le domaré y le dominaré, señor Venus. Le pondré los arreos, y lo ataré corto, lo domaré y lo dominaré. Cuanto más se domine al viejo Basurero, más pagará. Y quiero que pague mucho, señor Venus, se lo prometo.
—Sus palabras son muy vengativas, señor Wegg.
—¿Vengativas, señor? ¿No fue por él que me pasé noche tras noche con la decadencia y caída? ¿No ha sido por él que me he quedado esperando en casa por las noches, como si fuera un conjunto de bolos, a que me levantaran y me derribaran, me levantaran y me derribaran, con cualquier bola… o libro… que decidiera lanzar contra mí? ¡Soy cien veces más hombre que él, señor! ¡Quinientas veces!
Venus lo miró como si no acabara de creérselo, quizá fue con la maliciosa intención de sacar lo peor de Wegg.
—¿Qué? ¿Acaso no era delante de la casa en la actualidad ocupada, para deshonra de esta, por el favorito de la fortuna y el gusano del momento —dijo Wegg, regresando a sus palabras reprobatorias más duras y dando una palmada sobre el mostrador—, donde yo, Silas Wegg, quinientas veces más hombre que él, me sentaba lloviera o hiciera sol, a la espera de un recado o un cliente? ¿No fue delante de esa casa donde lo vi por primera vez, mientras él vivía a cuerpo de rey y yo vendía baladas a medio penique para ganarme la vida? ¿Y he de humillarme en el polvo para que él me pase por encima? ¡No!
Por influencia de la lumbre, asomaba una sonrisa sobre el espectral semblante del caballero francés, como si calculara cuántos miles de calumniadores y traidores se alineaban en contra del favorito de la fortuna siguiendo unos razonamientos idénticos a los del señor Wegg. Se podría haber pensado que esos bebés cabezones iban a perder el equilibrio en sus hidrocefálicos intentos de calcular cuántos hijos de los hombres transforman a sus benefactores en ofensores mediante el mismo proceso. Al metro o dos de sonrisa del cocodrilo se le podría haber investido el significado de: «Todo esto se sabía perfectamente en las profundidades del limo, hace siglos».
—Pero —dijo Wegg, quizá percibiendo ligeramente el efecto anterior— su expresivo rostro me dice, señor Venus, que hoy estoy más lúgubre y brutal que de costumbre. Quizá me he permitido meditar demasiado. ¡Fuera, lúgubres pensamientos! Ya se han ido, señor mío. Ha sido mirarle a usted y recuperar el dominio de mí mismo. Pues, como dice la canción, y corríjame si me equivoco, señor:
Cuando la pesadumbre oprime el corazón,
se disipa la niebla si Venus aparece.
Como las notas de un violín, con su dulce son,
los espíritus anima y los oídos seduce.
»Buenas noches, señor.
—Quería comentarle una cosa, señor Wegg —observó Venus— acerca de mi participación en el proyecto del que hemos hablado.
—Mi tiempo es suyo, señor —repuso Wegg—. Mientras tanto, que quede bien entendido que no voy a renunciar a preparar esta mano para agarrar bien con ella las narices del Basurero Boffin. Y cuando la tenga bien agarrada, señor Venus, no la soltaré hasta que no quede fina como un papel.
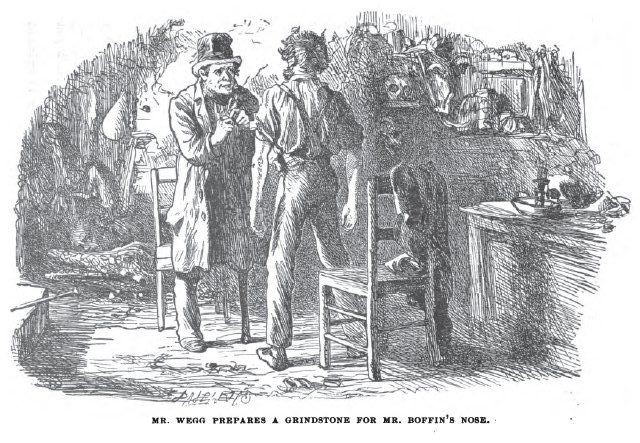
Con tan agradable promesa, Wegg salió y cerró la puerta de la tienda tras él.
—Espere a que encienda una vela, señor Boffin —dijo Venus—, y podrá salir más fácilmente.
Encendió una vela y extendió el brazo, con lo que el señor Boffin abandonó la compañía del cocodrilo con un semblante tan abatido que no solo parecía que el cocodrilo era el único que había entendido el chiste, sino que además lo había concebido y ejecutado a expensas del señor Boffin.
—Ese tipo es un traidor —dijo el señor Boffin, despolvorándose los brazos y las piernas al avanzar, pues el cocodrilo había sido una compañía bastante mohosa—. Es un tipo espantoso.
—¿El cocodrilo, señor? —dijo Venus.
—No, Venus, no. La Serpiente.
—Tendrá la bondad de observar, señor Boffin —dijo Venus— que no le he comentado mi abandono de nuestro plan porque no deseaba bajo ningún concepto pillarle a usted por sorpresa. Pero voy a abandonarlo lo antes posible, señor Boffin, y ahora le pregunto a usted cuándo le conviene más que me retire de ese complot.
—Gracias, Venus, gracias. Pero no sé qué decirle —replicó el señor Boffin—, no sé qué decirle. Caerá sobre mí de todos modos. Parece completamente decidido, ¿verdad?
El señor Venus opinó que esa era exactamente su intención.
—Si siguiera implicado en el plan —dijo el señor Boffin—, sería una especie de protección para mí. Podría interponerse entre él y yo, podría calmarlo un poco. ¿No le parece, Venus, que podría fingir que sigue en el plan, hasta que yo sepa cómo actuar?
Naturalmente, Venus preguntó cuánto pensaba que tardaría el señor Boffin en saber cómo actuar.
—La verdad es que lo ignoro —fue la respuesta, sin saber qué decir—. Ahora estoy hecho un lío. Si la fortuna no hubiera llegado a mí, no me habría importado. Pero ahora que la tengo en mis manos, sería muy duro perderla. ¿No está de acuerdo conmigo, Venus?
El señor Venus dijo que prefería que el señor Boffin llegara a sus propias conclusiones sobre tan delicado asunto.
—La verdad es que no sé qué hacer —dijo el señor Boffin—. Si le pido ayuda a alguien, entonces es uno más al que tengo que comprar, y eso sería mi ruina, y lo mismo me daría renunciar a mi fortuna e irme al asilo de pobres. Si le pidiera consejo a mi secretario, Rokesmith, entonces tendría que comprarlo a él. Y tarde o temprano, claro, caería sobre mí, como Wegg. Al parecer, he venido a este mundo para que todos caigan sobre mí.
El señor Venus escuchó esas lamentaciones en silencio, mientras el señor Boffin se movía a un lado y a otro, agarrándose los bolsillos como si le dolieran.
—Después de todo, no me ha dicho cómo piensa obrar usted, Venus. Cuando abandone este plan, ¿qué piensa hacer?
Venus replicó que, ya que Wegg había encontrado el documento y se lo había entregado a él, su intención era devolvérselo a Wegg, declarándole que no quería saber nada del asunto ni intervenir en él, y que Wegg actuase como quisiese y se atuviera a las consecuencias.
—¡Y entonces caerá sobre mí con todas sus fuerzas! —exclamó el señor Boffin, compungido—. ¡Preferiría que fuera usted el que cayera sobre mí, incluso los dos juntos, que él solo!
El señor Venus tan solo repitió que tenía la firme intención de entregarse a los caminos de la ciencia, y no salirse de ellos en todos los días de su vida; y que nada quería saber de caer sobre sus semejantes a menos que estuviesen muertos, y entonces solo para articularlos como mejor supiese.
—¿Hasta cuándo podría yo convencerle de seguir en el asunto? —preguntó el señor Boffin, pasando a esa otra posibilidad—. ¿Podría fingir hasta que se hayan llevado los montículos, por ejemplo?
No. Eso alargaría demasiado tiempo la desazón del señor Venus, dijo este.
—¿Y si yo le diera una buena razón? —preguntó el señor Boffin—. ¿Y si yo le diera una razón buena y suficiente?
Si por buena y suficiente el señor Boffin quería decir honesta e intachable, eso podría contrarrestar los deseos y la conveniencia del señor Venus. Pero debía añadir que no imaginaba cuál podía ser esa razón.
—Venga a verme a mi casa —dijo el señor Boffin.
—¿Está ahí la razón, señor? —preguntó el señor Venus, con una sonrisa y un pestañeo de incredulidad.
—Puede que sí y puede que no —dijo el señor Boffin—, eso lo verá usted. Pero mientras tanto siga en ello. Mire. Haga lo siguiente. Deme su palabra de que no hará nada con Wegg sin mi conocimiento, igual que yo le he dado la mía de que no haría nada sin el suyo.
—¡Hecho, señor Boffin! —dijo Venus tras pensárselo un momento.
—¡Gracias, Venus, gracias! ¡Hecho!
—¿Cuándo vengo a verle, señor Boffin?
—Cuando quiera. Cuanto antes, mejor. Ahora he de irme. Buenas noches, Venus.
—Buenas noches, señor.
—Y buenas noches a todos los presentes —dijo el señor Boffin, mirando a su alrededor—. Son un espectáculo de lo más singular, Venus, y algún día me gustaría conocerlos mejor. ¡Buenas noches, Venus, buenas noches! ¡Gracias, Venus, gracias!
Dicho esto, salió a la calle y se encaminó a su casa.
«Lo que ahora me pregunto —meditaba al caminar, con el bastón en el regazo—, es si ese Venus no se propondrá jugársela a Wegg. Si no se propondrá, cuando le haya pagado a Wegg, tenerme solo para él y dejarme sin blanca».
Era una idea astuta y suspicaz, muy en la línea de su escuela de avaros, y mientras recorría las calles ponía una expresión astuta y suspicaz. Más de un par de veces, y más de tres, pongamos media docena, se quitaba el bastón del brazo y daba unos bruscos golpes en el aire con la empuñadura. Posiblemente el inexpresivo semblante del señor Silas Wegg estaba incorpóreo ante él en esos momentos, pues golpeaba con intensa satisfacción.
Estaba a pocas calles de su casa cuando un pequeño carruaje privado que venía en dirección contraria pasó a su lado, dio media vuelta y le rebasó. Era un carruaje de movimiento excéntrico, pues de nuevo lo oyó parar a su espalda y dar media vuelta, y de nuevo vio cómo lo adelantaba. A continuación se detuvo, reemprendió la marcha y desapareció. Pero no se alejó mucho, pues, cuando el señor Boffin llegó a la esquina de su calle, ahí estaba de nuevo.
Cuando llegó hasta donde estaba el carruaje, vio en la ventanilla la cara de una dama, y pasaba de largo cuando la mujer lo llamó en voz baja por su nombre.
—Le ruego me perdone, señora —dijo el señor Boffin, deteniéndose.
—Soy la señora Lammle —dijo la dama.
El señor Boffin se acercó a la ventanilla y cortésmente se interesó por su salud.
—No me encuentro muy bien, mi querido señor Boffin; me he dejado llevar, quizá absurdamente, por un estado de desasosiego y angustia. Llevo un buen rato esperándolo. ¿Puedo hablar con usted?
El señor Boffin le propuso que se acercara a su casa con el coche, que estaba a unos cuantos centenares de metros de allí.
—Preferiría que no, a menos que lo desee por algún motivo especial. Es tan difícil y delicado el asunto que preferiría evitar hablarle en su casa. ¿Le parece raro todo esto?
El señor Boffin dijo que no, aunque pensara que sí.
—Agradezco tanto la buena opinión que tienen de mí todos mis amigos, y me conmueve tanto, que no soporto correr el riesgo de perderla, aun cuando sea para cumplir un deber. Le he preguntado a mi marido (mi querido Alfred, señor Boffin) si eso le parecía un deber, y con gran énfasis me ha dicho que sí. Ojalá se lo hubiera preguntado antes. Me habría ahorrado mucho malestar.
(«¿Será posible que me caiga encima algo más?», se dijo el señor Boffin, bastante perplejo).
—Ha sido Alfred quien me ha enviado a verle, señor Boffin. Alfred dijo: «No vuelvas, Sophronia, hasta que no hayas visto al señor Boffin y se lo hayas contado. Da igual lo que piense del asunto, pero desde luego debe saberlo». ¿Le importaría entrar en el coche?
El señor Boffin respondió:
—En absoluto.
Y se sentó al lado de la señora Lammle.
—Conduce despacio a donde sea —le dijo la señora Lammle al cochero—, y que el carruaje no traquetee.
«Creo que me va a caer encima algo más —se dijo el señor Boffin—. ¿Qué será ahora?»