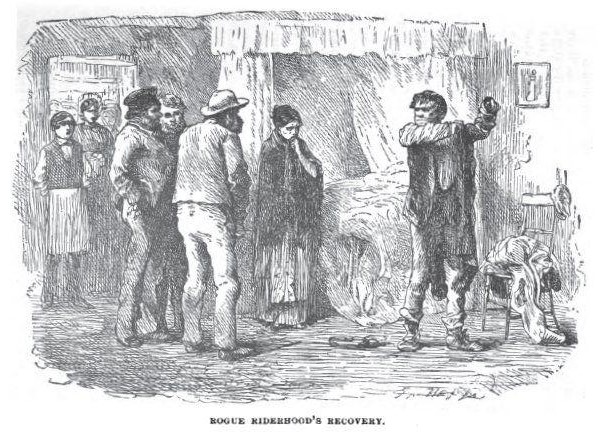
El mismo respetado amigo en más de un aspecto
En verdad que se trata de Riderhood, y no de otro, o es la cáscara y el envoltorio externo de Riderhood y no otro, lo que llevan al dormitorio de la señorita Abbey, en el primer piso. Flexible como fue siempre Rogue a los giros y retorcimientos, ahora se le ve bastante rígido; y lo consiguen llevar arriba no sin mucho arrastrar los pies quienes lo transportan, e inclinando las andas hacia aquí y hacia allá, y con peligro de que se deslice y caiga desplomado sobre la barandilla.
—Traed un médico —proclama la señorita Abbey—. Traed a su hija.
Dos veloces mensajeros parten a llevar el recado. El que ha ido a buscar al médico se lo encuentra a medio camino, escoltado por la policía. El médico examina aquella fría carcasa, y afirma, sin muchas esperanzas, que merece la pena intentar reanimarla. Se utilizan todos los medios, y todos los presentes echan una mano, y el corazón y el alma. Nadie siente la menor estima por el hombre; todos le han evitado, para todos ha sido objeto de suspicacia y aversión; pero ahora la chispa de vida que hay en su interior queda curiosamente separada de su persona, y todos sienten un vivo interés por él, probablemente porque se trata de la vida, y todos viven y deben morir.
En respuesta a la pregunta del médico de cómo había ocurrido, y de si había algún responsable, Tom Tootle da su veredicto: accidente inevitable, y el único culpable es el que lo ha sufrido.
—Iba sigiloso en su bote —dijo Tom—, pues sigilosa era, por no hablar mal de los muertos, su manera de ir por el mundo, cuando topó de manera transversal con la proa del vapor y este lo cortó en dos.
El señor Tootle habla de manera figurativa al referirse al descuartizamiento, pues se refiere al bote y no al hombre. Pues el hombre está entero ante ellos.
El capitán Joey, cliente habitual de los Mozos, que tiene nariz de botella y lleva un sombrero reluciente, es un alumno de esa respetadísima y vieja escuela, y (tras haberse colado en la habitación, cumpliendo el importante servicio de transportar el pañuelo que llevaba al cuello el ahogado) le regala al médico la sagaz sugerencia, propia de esa vieja escuela, de que cuelgue al muerto por los tobillos, «igual», dice, «que un cordero en la carnicería», y que luego, en una maniobra especialmente indicada para favorecer la respiración, se le haga rodar sobre unos toneles. Estas muestras de sabiduría procedentes de los antepasados del capitán son recibidas con muda indignación por la señorita Abbey, que al momento agarra al capitán por el cuello y sin decir una palabra lo expulsa de la escena sin que este se atreva a protestar.
Entonces solo permanecen, a fin de ayudar al médico, otros tres clientes habituales: Bob Glamour, William Williams y Jonathan (cuyo apellido, si es que tiene, nadie conoce), son más que suficientes. La señorita Abbey, tras cerciorarse de que no falta nada, baja al bar, y allí espera el resultado en compañía del amable judío y la señorita Jenny Wren.
Si aún no ha desaparecido para siempre, señor Riderhood, sería bueno saber dónde se esconde en este momento. Esta fofa masa mortal a la que nos aplicamos con tal paciente perseverancia no muestra signo de usted. Si te has ido para siempre, Rogue, esto es muy solemne, y si vas a volver, no lo es mucho menos. Es más: en el suspense y misterio de esta última cuestión, que implica dónde puedes estar ahora, existe una solemnidad añadida a la de la muerte, que nos hace temer por igual, a los que te estamos acompañando, seguir mirando o apartar la vista, y que hace que los que están abajo se sobresalten al menor crujido de las tablas del suelo.
¡Alto! ¿No ha temblado ese párpado?, se pregunta el médico, respirando quedo, y mirando con atención.
No.
¿Ha temblado la aleta de la nariz?
No.
Al interrumpir la respiración artificial, ¿siento una tenue palpitación bajo la mano que tengo en el pecho?
No.
Una y otra vez no. No. No. Pero inténtalo un par de veces más, por si acaso.
¡Mira! ¡Un signo de vida! ¡Un indudable signo de vida! Puede que la chispa se consuma y se apague, o se ponga incandescente y se amplíe, ¡pero mira! Los cuatro tipos duros lo ven, y derraman lágrimas. Ni Riderhood en este mundo, ni Riderhood en el otro, les arrancaría ni una lágrima; pero un alma humana que pugna entre los dos mundos lo consigue fácilmente.
Pugna por volver. Ya está casi aquí, ahora vuelve a estar lejos. Ahora lucha con más ahínco por volver. Y no obstante —al igual que todos nosotros, cuando nos desmayamos, y como todos nosotros, cada día cuando despertamos—, se muestra instintivamente reacio a recuperar la conciencia, y preferiría quedar dormido, si pudiera.
Bob Gliddery regresa con Agrado Riderhood, que no estaba en casa cuando han ido a buscarla, y ha sido difícil de encontrar. Lleva un chal en la cabeza, y su primer gesto, cuando se lo quita llorosa, y le hace una reverencia a la señorita Abbey, es recogerse el pelo.
—Gracias, señorita Abbey, por tener a padre aquí.
—Debo decirte, muchacha, que no sabía quién era —contesta la señorita Abbey—, pero creo que de haberlo sabido habría hecho lo mismo.
La pobre Agrado, fortalecida por un trago de brandy, es acompañada al dormitorio de la primera planta. No podría expresar un gran sentimiento hacia su padre si le pidieran que pronunciara la oración fúnebre, pero siente hacia él una ternura mucho mayor que la que él nunca sintió por ella, y llora amargamente cuando lo ve tendido inconsciente, y le pregunta al médico, con las manos entrelazadas:
—¿No hay esperanza, señor? ¡Oh, pobre padre! ¿Está muerto mi pobre padre?
A lo que el médico, una rodilla en tierra junto al cuerpo, atareado y atento, solo replica sin volverse:
—Hija mía, a no ser que tengas el suficiente dominio de ti para estar totalmente callada, tendré que pedirte que salgas de la habitación.
Agrado, en consecuencia, se seca las lágrimas con los cabellos que le caen sobre la nuca, que deben recogerse con urgencia, y tras haberlos apartado, observa con aterrado interés todo lo que sucede. Al ser mujer, enseguida es capaz de entregarse a su aptitud natural para ayudar. Previendo lo que puede necesitar el médico, se lo tiene preparado en silencio, y poco a poco se le confía la tarea de apoyar la cabeza de su padre sobre su brazo.
Para Agrado, es algo completamente nuevo ver a su padre convertido en objeto de simpatía e interés; encontrar a alguien tan dispuesto a tolerar su compañía en este mundo, por no hablar de rogarle de manera apremiante y tranquilizadora que siga en él, cosa que le provoca una sensación que nunca había experimentado. Flota en su mente la nebulosa idea de que si las cosas pudieran seguir así el tiempo suficiente, supondrían un cambio respetable. También asoma la vaga idea de que la maldad que antaño llevaba dentro su padre ha salido de él al ahogarse, y que si felizmente regresara para continuar ocupando la forma vacía que ahora yace en la cama, su espíritu se vería transformado. En ese estado de ánimo besa los pétreos labios, y acaba creyendo que la mano insensible que ahora roza, si vuelve a vivir, pasará a ser una mano cariñosa.
Dulce ilusión la de Agrado Riderhood. Pero los hombres lo atienden con tan extraordinario interés, su preocupación es tan profunda, su vigilancia tan grande, su entusiasta alegría crece hasta tal punto a medida que los signos de vida se intensifican, que cómo va a resistirse ella, pobrecilla. Y ahora él comienza a respirar de manera natural, y se mueve, y el doctor declara que ha regresado de ese inexplicable viaje en cuyo oscuro camino hizo una pausa, y que está con ellos.
Tom Tootle, que es quien más cerca está del médico cuando lo dice, lo agarra fervorosamente de la mano. Bob Glamour, William Williams y Jonathan el sin apellido, todos se estrechan la mano mutuamente, y también la del médico. Bob Glamour se suena la nariz, y Jonathan el sin apellido se ve impulsado a hacer lo propio, pero al carecer de pañuelo en el bolsillo abandona esa expresión de sentimiento. Agrado derrama lágrimas que hacen honor a su nombre, y su dulce ilusión alcanza su grado máximo.
Hay inteligencia en los ojos de Riderhood. Quiere hacer una pregunta. Pregunta dónde está. Se lo dicen.
—Padre, te has caído al río, y estás en casa de la señorita Abbey Potterson.
Riderhood mira a su hija, mira a su alrededor, cierra los ojos, y queda adormilado en brazos de ella.
La efímera ilusión comienza a desvanecerse. Su cara vil, malvada, insensible, resurge a la superficie de las profundidades del río, o de las que sean. A medida que él recobra el calor, el médico y los cuatro hombres se enfrían. A medida que la vida suaviza sus facciones, la cara y el corazón de ellos se endurecen.
—Se salvará —dice el médico, lavándose las manos y mirando al paciente cada vez con más aversión.
—Muchos hombres mejores —moraliza Tom Tootle negando sombríamente con la cabeza— no han tenido esta suerte.
—Esperemos que le dé un uso mejor a su vida —dice Bob Glamour— que el que preveo.
—O que el que le dio anteriormente —añade William Williams.
—¡No, de él no lo espero! —dice Jonathan el sin apellido, rematando el cuarteto.
Hablan en voz baja a causa de la hija de Riderhood, pero esta se da cuenta de que todos se han apartado, y que permanecen en grupo al otro extremo de la habitación, evitando a su padre. Sería excesivo sospechar que lamentan que no se haya muerto, ya que tanto se había acercado, pero está claro que piensan que ojalá hubieran dedicado sus esfuerzos a alguien mejor. Se informa de lo ocurrido a la señorita Abbey, que está en el bar, que reaparece en la escena y la contempla desde lejos, platicando entre susurros con el médico. La chispa de aquella vida era hondamente interesante mientras estaba latente, pero ahora que ha vuelto a prender en el señor Riderhood, parece que el deseo general es que las circunstancias la hubieran prendido en otro que no fuera ese caballero.
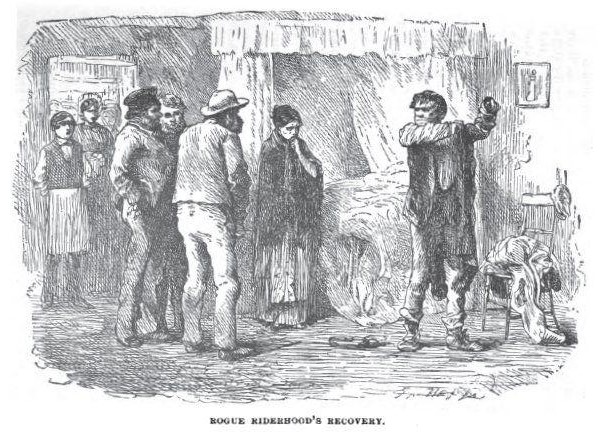
—No obstante —dice la señorita Abbey, animándolos—, habéis cumplido vuestro deber como hombres de verdad, y buenos, así que es mejor que bajéis y os toméis algo por cuenta de la casa.
Todos se marchan dejando que la hija atienda al padre. En ausencia de aquellos, se presenta Bob Gliddery.
—Qué cara más rara pone, ¿no? —dice Bob.
Agrado asiente débilmente.
—Y la que pondrá cuando se despierte, ¿no crees? —dice Bob.
Agrado contesta que espera que no. ¿Por qué?
—Cuando se dé cuenta de dónde está —le explica Bob—. Porque la señorita Abbey lo echó de este establecimiento y le prohibió poner los pies en él. Pero lo que podríamos llamar los Hados lo ha traído de vuelta. Qué raro, ¿no?
—No habría venido aquí de haber dependido de él —replica Agrado, esforzándose por mostrar un poco de orgullo.
—No —replica Bob—. Ni tampoco lo habrían dejado entrar, de haber venido.
La breve ilusión de Agrado ya se ha disipado por completo. Con la misma claridad que ve apoyarse en su brazo al padre de antes, inmejorado, Agrado comprende que todo el mundo le hará el vacío cuando recobre la conciencia. «Me lo llevaré en cuanto pueda —piensa Agrado—. Estará mejor en casa».
Al poco todos regresan, y esperan a que se dé cuenta de que todos se alegrarán de librarse de él. Reúnen algunas ropas para que se las ponga, pues las suyas están empapadas de agua, y en ese momento solo lo cubren unas mantas.
El paciente, cada vez más incómodo, como si la antipatía imperante se le filtrara y se le expresara en el sueño, por fin abre mucho los ojos, y su hija lo ayuda a incorporarse en la cama.
—Bueno, Riderhood —dice el médico—, ¿cómo se siente?
Replica con aspereza:
—Nada de qué presumir.
Pues, de hecho, ha vuelto a la vida de bastante mal humor.
—No quiero sermonearte —dice el médico, negando gravemente con la cabeza—, pero espero que esto tenga un efecto positivo sobre ti, Riderhood.
El esquinado gruñido de la respuesta del paciente es inaudible; su hija, no obstante, podría interpretar, si lo deseara, que la respuesta es que «basta de cotorreo».
Lo siguiente que pide el señor Riderhood es su camisa, y se la pone por la cabeza (con ayuda de su hija) exactamente igual que si acabara de salir de una pelea.
—¿Fue un vapor? —le pregunta a su hija.
—Sí, padre.
—Lo denunciaré, maldito sea. Y se lo haré pagar.
A continuación se abotona la camisa muy avinagrado, y dos o tres veces se interrumpe para mirarse las manos y los brazos, como para ver qué castigo ha recibido en la pelea. A continuación pide rezongón sus otras ropas, y se las pone lentamente, dirigiendo una expresión tremendamente malévola a su último oponente y a todos los espectadores. Tiene la sensación de que le sangra la nariz, y varias veces se la frota con el dorso de la mano, y mira el resultado con un aire pugilístico, reforzando enormemente ese incoherente parecido.
—¿Dónde está mi gorro de piel? —pregunta con voz bronca cuando ya se ha puesto la ropa.
—En el río —le contesta alguien.
—¿Y no ha habido ningún hombre honrado que me lo recogiera? Claro que lo ha habido, y ha vuelto a tirarlo. ¡Menuda pandilla estáis hechos!
Ese es el señor Riderhood: con especial hostilidad le quita de las manos a su hija una gorra prestada, y gruñendo se la cala hasta las orejas. A continuación se pone en pie sobre sus inestables piernas, se apoya fuertemente en Agrado y farfulla:
—Aguanta firme, ¿quieres? ¡Bueno! Ya solo te falta ir dando tumbos.
Y así sale de ese cuadrilátero en el que ha mantenido su pequeño combate con la Muerte.