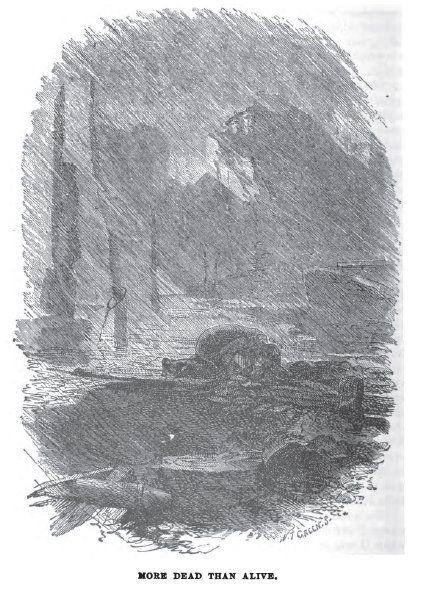
Un solo y un dúo
El viento soplaba con tanta fuerza que cuando el visitante salió por la puerta de la tienda a la oscuridad y mugre de Limehouse Hole, casi lo mete otra vez dentro. Las puertas daban violentos portazos, las lámparas parpadeaban o se apagaban, los carteles se balanceaban en sus marcos, el agua de los arroyos, dispersada por el viento, volaba en gotitas como lluvia. Indiferente a los elementos, e incluso prefiriendo esa conjunción de ellos al buen tiempo porque mantenía las calles desiertas, el hombre barrió los alrededores con una mirada escrutadora.
—Todo esto lo conozco —murmuró—. No he estado aquí desde esa noche, y no había estado antes de esa noche, pero esto lo reconozco. Me pregunto qué dirección tomamos cuando salimos de esa tienda. Giramos a la derecha como he hecho yo, pero no recuerdo nada más. ¿Fuimos por ese callejón? ¿O bajamos esa callejuela?
Probó con ambas, pero ambas le confundieron por igual, y acabó por volver al mismo sitio.
—Recuerdo que de las ventanas de arriba salían unos palos con ropa tendida, y recuerdo una taberna no muy alta, y el sonido que llegaba por un angosto pasaje de alguien rascando el violín y de un arrastrarse de pies. Pero ahí tenemos todo lo que hay en el callejón, y ahí todo lo que hay en la calleja. Y no recuerdo más que una pared, un portal oscuro, un tramo de escaleras y una habitación.
Probó en otra dirección, pero no sacó nada en claro; las paredes, los portales oscuros, los tramos de escalera y las habitaciones abundaban demasiado. Y, como casi todo el mundo en semejante estado de perplejidad, comenzó a describir un círculo, y se encontró en el mismo punto del que había salido.
—Es como lo que he leído en las historias de fugas de la cárcel —dijo—, donde la leve pista de los fugitivos en la noche siempre parece tomar la forma del gran mundo redondo en el que andan perdidos; como si eso fuera una ley secreta.
Ahí dejó de ser el hombre de cabellos de estopa y patillas de estopa que la señorita Agrado Riderhood había contemplado, y, dejando aparte que seguía envuelto en su tabardo náutico, se convirtió en alguien tan parecido a ese mismo perdido y buscado señor Julius Handford como no pudiera haber ningún otro en el mundo entero. En un instante, en el bolsillo interior de la chaqueta guardó la hirsuta cabellera y las hirsutas patillas, mientras el viento favorable le acompañaba hasta un solitario lugar que había quedado desierto de transeúntes. No obstante, en ese mismo momento era también el secretario, el secretario del señor Boffin. Pues también el señor John Rokesmith se parecía al mismo perdido y buscado señor Julius Handford como ningún otro hombre de este mundo.
—No tengo ni idea de cómo ir al escenario de mi muerte —dijo—. Tampoco es que ahora eso importe. Pero, tras haberme arriesgado a que me descubrieran al venir aquí, me habría gustado encontrar al menos el rastro de una parte del camino.
Con tan singulares palabras abandonó su búsqueda, salió de Limehouse Hole y tomó el camino que pasaba por Limehose Church. En la gran verja de hierro del cementerio se detuvo y miró hacia el interior. Levantó la mirada hacia la alta torre que resistía espectralmente el viento, y miró hacia las lápidas blancas que lo rodeaban, tan parecidas a los muertos en sus mortajas, y contó las nueve campanadas del reloj de la iglesia.
—No es una sensación que experimenten muchos mortales —dijo—, contemplar un cementerio una noche de tormenta y sentir que entre los vivos no ocupo más lugar que estos muertos, y saber incluso que estoy enterrado en alguna otra parte, al igual que ellos están aquí enterrados. No hay manera de acostumbrarse a ello. Ni un espíritu que antaño hubiera sido un hombre se sentiría más extraño o solitario, al pasearse entre los hombres sin que lo reconocieran, de lo que me siento yo.
»Pero este es el aspecto fantasioso de la situación. Tiene un aspecto real tan complicado que, aunque pienso cada día en él, no acabo de entenderlo. Ahora bien, a ver si consigo resolverlo de camino a casa. Creo que se me escapa, al igual que a muchos hombres, puede que casi todos, se les escapa la manera de dilucidar lo que más les desconcierta. A ver si consigo dilucidar lo que a mí me desconcierta. Que no se te escape, John Harmon; no se te escape; ¡piensa!
»Cuando regresé a Inglaterra, el país que no me traía más que recuerdos desdichados, a causa de la magnífica herencia que me habían legado estando yo en el extranjero, regresé sin querer saber nada del dinero de mi padre, ni del recuerdo de mi padre, receloso de que me obligaran a tomar una esposa interesada, receloso ante la intención de mi padre de imponerme un matrimonio, receloso de estar volviéndome ya avaricioso, receloso de que se estuviera relajando mi gratitud hacia esos dos nobles y honestos amigos que habían sido la única luz de mi infancia y de mi desconsolada hermana. Regresé, tímido, indeciso, temeroso de mí y de todos, sin conocer nada más que la desdicha que la riqueza de mi padre había ocasionado. Y ahora basta, y ponte a pensar, John Harmon. ¿Así están las cosas? Ni más ni menos.
»En el barco, de tercero de a bordo, estaba George Radfoot. No sabía nada de él. Conocí su apellido más o menos una semana antes de zarpar, cuando me abordó uno de los empleados del consignatario llamándome “señor Radfoot”. Fue un día que había subido a bordo para hacer mis preparativos, y el empleado, acercándoseme por detrás cuando estaba en cubierta, me dio un golpecito en el hombro y me dijo “Señor, Radfoot, mire esto”, refiriéndose a unos papeles que llevaba en la mano. Y Radfoot conoció mi apellido a través de otro empleado, un día o dos más tarde, mientras el barco aún estaba en puerto, cuando aquel se le acercó por detrás, le dio un golpecito en el hombro y comenzó: “Le ruego me disculpe, señor Harmon…”. Creo que nos parecíamos en corpulencia y estatura, pero en nada más, y que tampoco éramos extraordinariamente parecidos, ni en esos dos aspectos, cuando estábamos juntos y se nos podía comparar.
»No obstante, unas frases de cortesía comentando esos errores nos sirvieron de fácil presentación, y, como el clima era cálido, él me proporcionó un fresco camarote sobre cubierta, al lado del suyo, y había estudiado primaria en Bruselas, igual que yo, e igual que yo había aprendido francés, y también tenía una pequeña biografía que contar (Dios sabe cuánta era auténtica, y cuánta falsa) que se parecía un tanto a la mía. Yo también había sido marinero. De manera que intimamos, y con más facilidad aún porque él, como todos los que viajaban a bordo, estaba al corriente del rumor de por qué me dirigía a Inglaterra. Así fue como, poco a poco, llegó a conocer la desazón de mi espíritu, y de cómo yo había decidido que deseaba ver y formarme alguna opinión de la esposa que me habían asignado, antes de que ella pudiera llegar a conocerme; también deseaba advertir a la señora Boffin, y darle una alegre sorpresa. De manera que quedamos en conseguir trajes vulgares de marinero (pues él me podía guiar por Londres), dejarnos caer por el barrio de Bella Wilfer, y colocarnos por donde ella solía pasar, improvisar según las circunstancias y ver qué ocurría. Si no ocurría nada, yo no perdía nada, y simplemente me presentaría ante Lightwood con cierta demora. ¿Tengo claros todos estos hechos? Sí, son todos exactos.
»Su ventaja sería que durante un tiempo yo tenía que desaparecer. Podía tratarse de uno o dos días, pero yo tenía que desaparecer al desembarcar, o me reconocerían, me esperarían y el plan fracasaría. Así pues, desembarqué valija en mano (como Potterson, el camarero, y el señor Jacob Kibble, mi compañero de viaje, recordarían posteriormente) y le esperé en la oscuridad junto a esa Iglesia de Limehouse que ahora tengo detrás.
»Como siempre había esquivado el puerto de Londres, solo conocía la iglesia de haber visto su aguja estando a bordo. Quizá podría recordar, si sirviera de algo intentarlo, cómo fui solo desde el río; pero cómo fuimos los dos desde la tienda de Riderhood, eso no lo sé… ni tampoco los giros que dimos ni las esquinas que doblamos después de salir de ella. El camino lo eligió confuso a propósito, no hay duda.
»Pero sigamos repasando los hechos, y evitemos confundirlos con mis especulaciones. Me llevara por un camino recto o por uno tortuoso, ¿qué importancia tiene ahora? Tranquilo, John Harmon.
»Cuando nos detuvimos en la tienda de Riderhood, y él le hizo un par de preguntas a ese granuja, que supuestamente solo se referían a dónde podríamos encontrar alojamiento, ¿sospeché de él mínimamente? No. Desde luego no hasta después, cuando lo comprendí. Creo que Riderhood debió de dársela dentro de un papel, la droga, o lo que fuera, que después me dejó fuera de combate, pero ni mucho menos estoy seguro. De lo único de lo que sin la menor duda podría haberlo acusado aquella noche era de que eran viejos compañeros de bellaquerías. La familiaridad sin disimulo que había entre ellos, y el carácter de Riderhood, que ahora conozco, hacen que no sea una suposición aventurada. Pero lo de la droga no lo tengo muy claro. Al hacer repaso, las circunstancias en las que basé mi sospecha, son solo dos. Una: recuerdo que se pasó un papelito doblado de un bolsillo a otro después de que saliésemos, y que antes no lo había tocado. Dos: ahora sé que Riderhood había sido detenido con anterioridad por estar involucrado en el robo de un desafortunado marinero, al que administraron ese mismo veneno.
»Estoy convencido de que no nos habíamos alejado una milla de esa tienda cuando alcanzamos esa pared, el portal oscuro, el tramo de escaleras, y la habitación. Era una noche especialmente oscura y llovía a cántaros. Cuando evoco las circunstancias, oigo la lluvia salpicando el empedrado del callejón, que no estaba cubierto. La habitación daba al río, o a un muelle, o a un arroyo, y la marea estaba baja. Teniendo una clara noción del tiempo hasta ese instante, sé por la hora que debía de haber marea baja; pero, mientras se preparaba el café, descorrí la cortina (una cortina marrón oscuro), y al asomarme supe, por el reflejo de las escasas luces del vecindario que se veía abajo, que se reflejaban en el barro de la bajamar.
»Él había llevado debajo del brazo una bolsa de lona que contenía su ropa. Yo no llevaba ropa para cambiarme, pues pensaba comprarme un par de prendas baratas. “Está usted muy mojado, señor Harmon” (aún se lo oigo decir), “y yo bastante seco gracias a mi impermeable. Póngase esta ropa mía. A lo mejor le sirven para lo que pretende hacer mañana tan bien como las prendas que pensaba comprar, o mejor. Mientras se cambia, les meteré prisa con el café.” Cuando volvió yo ya me había puesto su ropa, y a él lo acompañaba un negro con una chaqueta de lino, una especie de camarero, que colocó el café humeante sobre la mesa en una bandeja, sin mirarme ni una vez. ¿Lo narro de manera exacta y literal? Literal y exacta, estoy seguro.
»A partir de entonces, mis impresiones son de persona enferma y trastornada; son tan intensas que puedo fiarme de ellas; pero también hay espacios intermedios de los que no sé nada, y que quedan fuera de cualquier noción del tiempo.
»Había bebido un poco de café cuando a mis ojos aquel hombre pareció aumentar de tamaño, y algo me impulsó a acometerle. Forcejeamos cerca de la puerta. Él me esquivó, porque yo no sabía dónde golpear, pues todo me daba vueltas, y entre nosotros veía el destello de las llamas de la lumbre. Caí. Me quedé indefenso en el suelo, y un pie me dio la vuelta. Me arrastraron por el cuello hasta un rincón. Oí hablar a unos hombres. Otro pie me dio la vuelta. Vi una figura parecida a mí vestida con mi ropa en una cama. Lo que pudo haber sido, según mi entendimiento, un silencio de días, semanas, meses o años, quedó roto por la violenta lucha de dos hombres por toda la habitación. El hombre que se parecía a mí fue atacado, y tenía mi valija en la mano. Me pisotearon y me cayeron encima. Oí ruido de golpes, y pensé que se trataba de un leñador talando un árbol. Habría sido incapaz de decir que mi nombre era John Harmon, e incapaz de pensarlo… no lo sabía… pero, cuando oí los golpes, pensé en un leñador y su hacha, y tuve la sensación de estar echado en medio de un bosque.
»¿Es correcto? Es correcto, con la excepción de que no puedo expresármelo de ninguna manera sin utilizar la palabra “yo”. Pero no era yo. Que yo sepa, el “yo” no existía.
»Solo recobré la conciencia después de deslizarme por una especie de tubo, de oír un gran ruido y un centelleo y chisporroteo de fuegos artificiales. “¡Es John Harmon, que se ahoga! John Harmon, lucha por tu vida. ¡John Harmon, llama al cielo y sálvate!” Creo que grité a pleno pulmón en medio de una terrible agonía, y luego algo pesado, horrible e ininteligible desapareció, y era yo quien forcejeaba solo en el agua.
»Estaba muy débil y pálido, me oprimía una terrible modorra y la marea me arrastraba con rapidez. Al mirar por encima de las aguas negras, vi las luces que se cruzaban conmigo a gran velocidad a ambas orillas del río, como si tuvieran prisa por marcharse y dejarme muriendo en la oscuridad. La marea iba bajando, pero yo no sabía ni dónde era arriba o abajo. Mientras, con ayuda del Cielo, intentaba hacer frente a la feroz acometida de las aguas, al final me agarré a un bote amarrado que formaba parte de una hilera de botes en un embarcadero, pero la corriente me engulló por debajo de la lancha, y aparecí, más muerto que vivo, al otro lado.
»¿Estuve mucho tiempo en el agua? Lo suficiente para helarme hasta el tuétano, pero no sé cuánto fue. No obstante, el frío fue clemente, pues fue gracias al gélido aire nocturno y la lluvia como desperté de mi desmayo sobre las losas del embarcadero. Cuando entré en la taberna a la que pertenecía el amarre, supusieron, naturalmente, que me había caído borracho al agua; pues no tenía ni idea de dónde me encontraba, ni era capaz de hablar (a causa del veneno, que me había dejado insensible tras afectar a mi facultad del habla), y suponía que aquella noche era la anterior, pues aún era de noche y llovía. Pero había perdido veinticuatro horas.
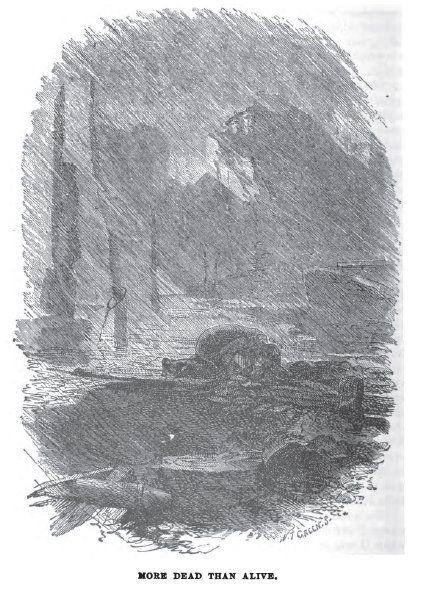
»He comprobado el cálculo a menudo, y creo que me pasé dos noches recuperándome en la taberna. Veamos. Sí. Estoy seguro de que fue mientras estaba allí echado en la cama cuando me vino la idea de convertir los peligros que había pasado en mi supuesta y misteriosa desaparición, y de probar así a Bella. El temor de vernos obligados a casarnos y perpetuar el destino que parecía haber recaído sobre las riquezas de mi padre (un destino que solo podía acarrear más males) impulsaba esa timidez moral que se remonta a la infancia que pasé en compañía de mi pobre hermana.
»Hasta el día de hoy no puedo entender que la orilla del río donde reaparecí a la superficie fuera la opuesta a aquella en la que me tendieron la trampa, y ya nunca lo entenderé. Ni siquiera en este momento, mientras dejo el río a mi espalda y me dirijo a mi casa, no puedo concebir que sus aguas discurran entre ese lugar y yo, ni que el mar esté donde está. Pero eso no es aclarar las cosas; esto no es más que un salto al presente.
»No podría haber hecho todo eso de no haber llevado una fortuna dentro de un cinturón impermeable. No era una gran fortuna, ¡poco más de cuarenta libras para el heredero de más de cien mil! Pero era bastante. Sin ellas habría tenido que revelar mi identidad. Sin ellas nunca habría podido ir a la Posada del Tesoro Público, ni alquilado las habitaciones de la señora Wilfer.
»Viví en ese hotel unos doce días, antes de la noche en que vi el cadáver de Radfoot en comisaría. El inexpresable horror mental bajo el que actué, como una de las consecuencias del veneno, hace que el intervalo parezca mucho mayor, pero sé que no pudo serlo. Ese sufrimiento ha ido debilitándose desde entonces, y solo ha vuelto de manera esporádica, y espero estar ya libre de él; pero aún en la actualidad a veces tengo que pararme a pensar, esforzarme, y hacer una pausa, o soy incapaz de decir las palabras que pretendo decir.
»Pero de nuevo divago en lugar de aclarar las cosas. No debo abandonar tan cerca del final. ¡Vamos, adelante!
»Cada día estudiaba el periódico en busca de noticias de mi desaparición, pero no vi ninguna. Una noche que salí a dar una vuelta (pues de día me mantenía apartado) me encontré con un gentío reunido en torno a un cartel pegado a la pared en Whitehall. Me describía a mí, John Harmon, y decía que me habían encontrado muerto y mutilado en el río en circunstancias muy sospechosas; describía mi vestimenta; describía los documentos hallados en mis bolsillos, y afirmaba que el cadáver estaba expuesto para ser identificado. De manera alocada y temeraria corrí hacia allí, y allí (con el horror de la muerte de la que había escapado ante mis ojos en su forma más espantosa, añadiéndose al inconcebible horror que me atormentó en los momentos en que el veneno ejercía un efecto más fuerte sobre mí) me di cuenta de que Radfoot había sido asesinado por una mano desconocida para quitarle el dinero por el que él iba a asesinarme, y que probablemente los dos habíamos sido arrojados al río desde el mismo lugar sombrío, a la misma marea sombría, cuando la marea era más fuerte y profunda.
»Aquella noche estuve a punto de desvelar el misterio, aunque no sospechaba de nadie, ni podía dar información alguna, y lo único que sabía era que el asesinado no era yo, sino Radfoot. Mientras vacilaba, al día siguiente, y mientras seguía vacilando al otro día, parecía que todo el país me quisiera muerto. La investigación judicial me declaró muerto, el gobierno me proclamó muerto; no podía estarme ni cinco minutos junto a mi chimenea escuchando los ruidos de fuera sin que llegara a mis oídos que yo estaba muerto.
»Así fue como John Harmon murió y Julius Handford desapareció, y cómo nació John Rokesmith. Lo que ha pretendido esta noche John Rokesmith ha sido reparar una injusticia que jamás imaginó que pudiera ocurrir, y que llegó a sus oídos gracias a lo que le relató Lightwood, y que está obligado a remediar sea como sea. En esa intención perseverará John Rokesmith, como es su deber.
»Y ahora, ¿ha quedado todo aclarado? ¿Hasta este momento? ¿No se ha omitido nada? No, nada. Cómo aclararemos el futuro es una tarea mucho más complicada, aunque mucho más breve, que aclarar el pasado. John Harmon ha muerto. ¿Debería volver a la vida?
»Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué?
»Primero pongamos que sí. Para informar a la justicia humana del delito cometido por alguien que ya no está en este mundo y cuya madre podría estar viva. Para informarla a la luz de un callejón empedrado, un tramo de escaleras, una cortina marrón oscura, y un negro. Para acceder al dinero de mi padre, y con él sórdidamente comprar a una hermosa criatura a la que amo… no puedo evitarlo; la razón no tiene nada que ver con eso; la amo en contra de la razón… aunque es tan poco probable que ella me ame por lo que soy como que ame al mendigo de la esquina. ¡Qué mal uso el de ese dinero, digno de cómo se utilizó antaño!
»Bueno, ahora pongamos que no. Las razones por las que John Harmon no debería volver a la vida. Porque ha permitido que esos queridos, viejos y leales amigos pasaran a poseer la herencia. Porque los ve felices con ella, haciendo un buen uso, borrando la herrumbre y la suciedad del dinero. Porque prácticamente han adoptado a Bella, y no le faltará nada. Porque hay suficiente afecto en su naturaleza, y suficiente bondad en su corazón, para que acaben convirtiéndose en algo perdurablemente bueno si las circunstancias son favorables. Porque los defectos de Bella se han intensificado por su lugar en el testamento de mi padre, aunque ya está mejorando. Porque su matrimonio con John Harmon, después de lo que he oído de sus labios, sería una escandalosa burla, de la cual ella y yo siempre seríamos conscientes, que empeoraría la opinión que tiene de sí misma, la que yo tengo de mí, y la que tiene cada uno del otro. Porque si John Harmon vuelve a la vida y no se casa con ella, la herencia queda en las mismas manos de quien la posee ahora.
»¿Qué debería hacer? Muerto, he encontrado a mis fieles amigos de toda mi vida tan fieles, cariñosos y leales como cuando vivía, y mi recuerdo ha obrado de incentivo para que hicieran buenas obras en mi nombre. Muerto, he descubierto que cuando han tenido una oportunidad de menospreciar mi nombre, y pasar codiciosamente por encima de mi tumba hacia la riqueza y la comodidad, se han detenido junto a ella, como honestos niños, para recordar su amor por mí cuando yo no era más que una pobre criatura asustada. Muerto, he oído decir a la mujer que habría sido mi esposa de estar vivo la repugnante verdad de que la habría comprado, sin que ella me amara, igual que un sultán compra una esclava.
»¿Qué debería hacer? Si los muertos pudieran saber, o saben, cómo los utilizan los vivos, ¿quién de entre las huestes de los muertos ha encontrado una fidelidad más desinteresada que yo? ¿Es que eso no es bastante para mí? De haber regresado, esas nobles criaturas me habrían recibido con los brazos abiertos, habrían llorado de emoción y me lo habrían devuelto todo alegremente. No regresé, y ellos han ocupado mi lugar sin corromperse. Que se queden en él, y que Bella permanezca en el suyo.
»¿Qué debo hacer, pues? Esto. Llevar la misma tranquila vida de secretario, evitando cautelosamente cualquier posibilidad de que me reconozcan, hasta que ellos se hayan acostumbrado un poco más a su nueva situación, y hasta que ese gran enjambre de timadores que tantos nombres toma haya encontrado una nueva presa. Por entonces, el método que sigo en todos los asuntos, y con el que cada día me tomo nuevos esfuerzos para que se familiaricen con él, espero que se haya convertido en una maquinaria que funcione tan bien que sepan mantenerla en marcha. Sé que solo tendría que apelar a su generosidad para que me la concedieran. Cuando llegue el momento, lo único que les pediré es que me devuelvan a mi antigua vida, y John Rokesmith se entregará a ella totalmente satisfecho. Pero John Harmon no regresará.
»Y que nunca, en todos los días que me quedan, tenga el menor recelo de que Bella, en cualquier contingencia, no me hubiera aceptado por lo que soy de habérselo pedido sin rodeos, y se lo pediré sin rodeos: para que quede probado sin la menor duda lo que ya sé perfectamente. Y ahora está todo aclarado, de principio a fin, y mi mente está más serena.
Tan ensimismado había estado el muerto vivo en su diálogo consigo mismo que no había prestado atención ni al camino que seguía ni al viento que soplaba, resistiendo este último de manera tan instintiva como había seguido el primero. Pero al haber llegado ya a la City, donde había una parada de coches, se quedó indeciso entre ir a sus alojamientos o dirigirse primero a casa del señor Boffin. Decidió encaminarse a la casa, argumentando, ya que llevaba el impermeable sobre el brazo, que llamaría menos la atención si lo dejaba allí que si lo llevaba a Holloway, pues tanto la señora Wilfer como Lavinia sentían una voraz curiosidad referente a cualquier artículo que poseyera el inquilino.
Al llegar a la casa se encontró con que el señor y la señora Boffin estaban fuera, pero que la señorita Wilfer se hallaba en la sala. La señorita Wilfer se había quedado en casa porque no se encontraba muy bien, y por la tarde había preguntado si el señor Rokesmith se hallaba en su habitación.
—Preséntele mis saludos a la señorita Wilfer y dígale que ya estoy aquí.
La señorita Wilfer le devolvió los saludos y le preguntó si, de no ser demasiada molestia, el señor Rokesmith sería tan amable de subir a verla antes de marcharse.
No era demasiada molestia, y el señor Rokesmith subió.
¡Qué guapa estaba! ¡Muy, muy guapa! ¡Ah, si el padre del difunto John Harmon le hubiera dejado su dinero a su hijo, y si su hijo se hubiera topado con esa adorable criatura por sí mismo, y hubiera gozado de la felicidad de hacer que ella le amara, además de amarla él!
—¡Caramba! ¿No se encuentra bien, señor Rokesmith?
—Sí, estupendamente. He lamentado enterarme, al llegar, de que usted no.
—No es nada. Tenía dolor de cabeza (que ya se me ha ido) y no me apetecía encerrarme en un teatro caldeado, de manera que me he quedado en casa. Le he preguntado si no se encontraba bien porque lo veo muy blanco.
—¿De verdad? He tenido una tarde ajetreada.
Bella estaba sentada en una otomana, junto a la lumbre, y a su lado tenía una reluciente mesita que era una joya, y junto a ella, su libro y su labor. ¡Ah, qué vida tan distinta la del difunto John Harmon de haber gozado del dichoso privilegio de sentarse en esa otomana, rodear esa cintura con el brazo y decirle: «¿Se te ha hecho largo el tiempo sin mí? ¡Pareces una diosa del hogar, querida!».
Pero el actual John Rokesmith, muy alejado del difunto John Harmon, permaneció a cierta distancia. Una breve distancia desde el punto de vista espacial, aunque enorme en relación a lo que les separaba.
—Señor Rokesmith —dijo Bella, tomando su labor e inspeccionándola en las esquinas—, quería comentarle, en cuanto tuviera oportunidad, por qué fui grosera con usted el otro día. No tiene derecho a tener mal concepto de mí, señor.
La penetrante miradita que le lanzó, entre ofendida y malhumorada, habría sido muy admirada por el difunto John Harmon.
—No sabe cuán bueno es el concepto que tengo de usted, señorita Wilfer.
—Desde luego, debe de tener usted una gran opinión de mí, señor Rokesmith, ya que considera que, en la prosperidad, descuido y olvido mi antiguo hogar.
—¿Eso considero?
—En cualquier caso, lo consideraba, señor —replicó Bella.
—Me tomé la libertad de recordarle una pequeña omisión… en la que había incurrido sin darse cuenta y de manera natural. No era más que eso.
—Y le pido permiso para preguntarle, señor Rokesmith —dijo Bella—, por qué se tomó esa libertad. Espero que la frase no le ofenda; es suya, si no lo recuerda.
—Porque me intereso por usted de una manera auténtica, profunda e intensa, señorita Wilfer. Porque deseo ver siempre lo mejor de usted. Porque… ¿debo seguir?
—No, señor —replicó Bella, con la cara sofocada—, ha dicho más que suficiente. Le ruego que no siga. Si posee algo de generosidad, algo de honor, no diga nada más.
El difunto John Harmon, al contemplar aquella orgullosa cara con la mirada humillada, y la rápida respiración que conmovía la cascada de cabellos castaño claros que caían sobre el hermoso cuello, probablemente hubiera permanecido en silencio.
—Deseo hablar con usted —dijo Bella— de una vez por todas, y no sé cómo hacerlo. Me he pasado aquí la tarde, deseando hablarle, y decidida a hablarle, y pensando que debía. Le ruego que me conceda un momento.
El secretario permaneció en silencio, y ella con la cara desviada, haciendo algún leve y esporádico ademán, como si fuera a volverse y hablar. Al final lo hizo.
—Usted ya sabe cuál es mi situación aquí, señor, y sabe cuál es mi situación en casa de mi familia. Debo decírselo por mí misma, ya que no hay nadie cerca de mí a quien pueda pedírselo. Es poco generoso por su parte, y es poco honorable, que se comporte conmigo como lo hace.
—¿Es poco generoso y honorable sentir devoción por usted; estar fascinado por usted?
—¡Qué ridículo!
El difunto John Harmon lo habría considerado una expresión bastante desdeñosa y altiva de repudio.
—Ahora me veo obligado a continuar —prosiguió el secretario—, aunque solo sea por explicarme o defenderme. Espero, señorita Wilfer, que no le resulte imperdonable, ni siquiera en mí, que le haga una honesta declaración de honesta devoción.
—¡Una honesta declaración! —repitió Bella, con énfasis.
—¿Acaso no lo es?
—Debo pedirle, señor —dijo Bella, refugiándose en una pizca de oportuno resentimiento—, que no me pregunte. Excúseme si me niego a someterme a un interrogatorio.
—Oh, señorita Wilfer, esto no es muy caritativo. Tan solo le pregunto lo que su mismo énfasis sugiere. No obstante, renuncio incluso a esa pregunta. Pero, en lo que he declarado, no me echo atrás. No puedo retirar la declaración de mi serio y profundo afecto por usted, y no la retiro.
—Yo la rechazo, señor —dijo Bella.
—Debería estar ciego y sordo para no estar preparado para esa respuesta. Perdone mi ofensa, pues en ella está mi castigo.
—¿Qué castigo? —preguntó Bella.
—¿Es que no es castigo lo que soporto ahora? Pero excúseme, no pretendía volver a interrogarla.
—Se aprovecha de una expresión que dije sin pensar —dijo Bella, con cierto reproche hacia sí misma—, y me hace parecer… no sé qué. Cuando la utilicé, lo hice sin pensar. Si eso estuvo mal, lo siento; pero usted la repitió habiéndola pensado, y eso, cuando menos, no me parece mejor. Por lo demás, le ruego que comprenda, señor Rokesmith, que entre nosotros esto se ha acabado, de una vez por todas.
—De una vez por todas —repitió él.
—Sí. Le pido, señor —añadió Bella con mayor ardor— que no me persiga. Le pido que no se aproveche de su posición en esta casa para hacer que la mía sea incómoda y desagradable. Le pido que ponga fin a su costumbre de hacer que sus inoportunas atenciones le sean tan evidentes a la señora Boffin como a mí.
—¿Eso he hecho?
—Yo diría que sí —replicó Bella—. En cualquier caso, si no lo ha hecho no es porque no haya querido, señor Rokesmith.
—Espero que su impresión sea equivocada. Lamentaría mucho que estuviera justificada. No creo haber obrado así. De cara al futuro, no tema. Esto ha terminado.
—Me alivia mucho oírlo —dijo Bella—. Tengo planes muy distintos en la vida, ¿por qué iba a desperdiciar usted la suya?
—¡La mía! —dijo el secretario—. ¡Mi vida!
Su curioso tono hizo que Bella se fijara en la curiosa sonrisa con que había hablado. Desapareció cuando él le devolvió la mirada.
—Perdone, señorita Wilfer —prosiguió él cuando sus ojos se encontraron—, ha utilizado usted duras palabras, que no dudo que considera usted justificadas, pero que yo no comprendo. Poco generoso y poco honorable. ¿En qué?
—Preferiría que no me lo preguntara —dijo Bella, bajando altivamente la mirada.
—Preferiría no preguntarlo, pero no hay manera de eludir la pregunta. Explíquese, tenga la amabilidad; o si no por amabilidad, hágalo por justicia.
—¡Oh, señor! —dijo Bella, alzando los ojos hacia los suyos, tras una pequeña lucha por evitarlo—. ¿Le parece generoso y honorable utilizar en mi contra el poder que le da ser el favorito del señor y la señora Boffin?
—¿En su contra?
—¿Le parece generoso y honorable trazar un plan para que gradualmente favorezcan un noviazgo que ya he dejado claro que no me gusta, y que ya le digo que rechazo totalmente?
El difunto John Harmon podría haber soportado mucho, pero una sospecha como esa le habría desgarrado el corazón.
—¿Sería generoso y honorable ocupar el puesto que ocupa (si es que así lo hizo, pues no lo sé, y espero que no lo hiciera) previendo, o sabiendo de antemano, que yo vendría a vivir aquí, y planeando quedarse conmigo gracias a esa desventaja?
—Esa mezquina y cruel desventaja —dijo el secretario.
—Sí —asintió Bella.
El secretario guardó silencio unos momentos; a continuación tan solo dijo:
—Se equivoca por completo, señorita Wilfer; está increíblemente equivocada. No obstante, no puedo decir que sea culpa suya. Si merezco algo mejor de usted, es algo que no sabe.
—Al menos, señor —contestó Bella, en la que crecía la indignación de antes—, usted conoce la historia de por qué estoy aquí. Le he oído decir al señor Boffin que usted conoce al dedillo cada línea y cada palabra de ese testamento, pues conoce al dedillo todos sus asuntos. ¿Y no era suficiente que se dispusiera de mí en el testamento, como si fuera un caballo, un perro o un pájaro, para que encima comenzara usted a disponer de mí en su imaginación, y especulara conmigo, cuando ya había dejado de ser la comidilla y la burla de la ciudad? ¿Es que siempre voy a ser propiedad de un desconocido?
—Créame —replicó el secretario—, está increíblemente equivocada.
—Me encantaría comprobarlo —repuso Bella.
—Dudo que lo consiga. Buenas noches. Naturalmente, procuraré que ni el señor ni la señora Boffin lleguen a intuir que esta entrevista ha tenido lugar, al menos, mientras yo permanezca aquí. Confíe en mí, el motivo de su queja no volverá a darse nunca más.
—Entonces me alegro de haberle hablado, señor Rokesmith. Ha sido doloroso y difícil, pero se ha hecho. Si le he ofendido, espero que me perdone. No tengo experiencia y soy impetuosa, y me han malcriado un poco; pero la verdad es que no soy tan mala como creo que parezco, ni como usted me considera.
Rokesmith salió de la habitación después de las últimas palabras de Bella, que había suavizado su actitud a su manera obstinada y contradictoria. Una vez a solas, Bella se recostó en la otomana y dijo:
—¡No sabía que la preciosa mujer fuera un dragón! —A continuación se puso en pie y se miró en el espejo, y le dijo a su imagen—: ¡Hay que ver qué cara se te ha puesto, tontuela! —Luego se dirigió con paso impaciente a la otra punta del cuarto y dijo—: Ojalá papá estuviera aquí para hablar de los matrimonios interesados; pero es mejor que esté bien lejos, pobrecillo, pues si estuviera aquí sé que se tiraría de los pelos.
Entonces arrojó lejos su labor, y detrás el libro; se sentó y canturreó una melodía, y la canturreó desafinada, y se peleó con ella.
Y John Rokesmith, ¿qué hizo?
Bajó a su habitación y enterró a John Harmon a muchas más brazas de profundidad. Se puso el sombrero y salió, y, mientras se dirigía a Holloway o a cualquier otra parte —sin importarle adónde— iba amontonando tierra y más tierra sobre la tumba de John Harmon. Y aunque no paró de andar, no llegó a casa hasta el alba. Y tan ocupado había estado toda la noche, amontonando paladas y paladas de tierra sobre la tumba de John Harmon, que por entonces este estaba enterrado bajo toda una cordillera alpina; y sin embargo, el sacristán Rokesmith seguía amontonando montañas sobre él, aliviando su labor con el canto fúnebre de: «¡Cúbrelo, aplástalo, que se quede ahí abajo!».