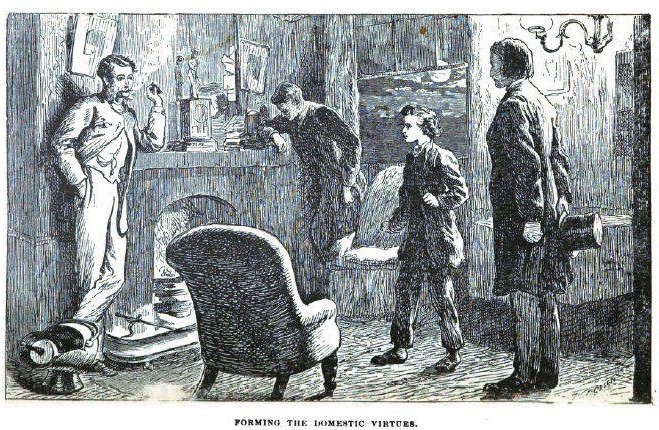
Un acertijo sin resolver
De nuevo estaban el señor Mortimer Lightwood y el señor Eugene Wrayburn sentados juntos en Temple. Aquella tarde, sin embargo, no se hallaban en el lugar de trabajo del eminente procurador, sino en otras habitaciones igual de lúgubres situadas justo delante, en la misma segunda planta, sobre cuya negra puerta exterior, más propia de una mazmorra, se leía la inscripción:
PRIVADO
SEÑOR EUGENNE MORTIMER
SEÑOR MORTIMER LIGHTWOOD
(—› Las oficinas del señor Lightwood están enfrente)
Las apariencias indicaban que hacía muy poco que se habían instalado allí. Las letras blancas eran extremadamente blancas y su olor extremadamente fuerte, la tez de las mesas y las sillas (como la de lady Tippin) era demasiado lozana como para creer en ella, y las alfombras y el linóleo del suelo parecían asaltar a quien los contemplara con el extraordinario relieve de sus dibujos. Pero Temple, acostumbrado a atenuar la vida inanimada y la humana, tan relacionada con aquella, pronto se encargaría de bajarle los colores.
—¡Bueno! —dijo Eugene, a un lado del fuego—. Me siento pasablemente cómodo. Espero que el tapicero pueda decir lo mismo.
—¿Qué iba a impedírselo? —preguntó Lightwood, desde el otro lado del fuego.
—Claro —añadió Eugene, reflexionando—, no está al tanto de nuestros asuntos pecuniarios, así que quizá esté de lo más tranquilo.
—Le pagaremos —dijo Mortimer.
—¿De verdad? —replicó Eugene, indolentemente sorprendido—. ¡No me digas!
—Lo que es yo, tengo intención de pagarle —dijo Mortimer, en un tono un tanto ofendido.
—¡Ah! Yo también tengo intención de pagarle —replicó Eugene—. Pero tengo intención de hacer tantas cosas que… no tengo intención de hacer.
—¿No?
—Tantas que solo tengo intención de hacerlas, y solo tendré siempre esa intención, y nada más, mi querido Mortimer. Es lo mismo.
Mortimer, repantingado en su butaca, le observaba mientras él también permanecía repantingado en su butaca y estiraba las piernas sobre el felpudo de la chimenea, al tiempo que decía, con ese aire divertido que Eugene Wrayburn siempre despertaba en él sin pretenderlo y sin que le preocupara:
—De todos modos, tus caprichos han aumentado la factura.
—¡Llamas caprichos a las virtudes domésticas! —exclamó Eugene, elevando los ojos al techo.
—Esta cocina tan completa que tenemos —dijo Mortimer—, en la que nada se cocinará nunca…
—Mi queridísimo Mortimer —replicó su amigo, levantando perezoso la cabeza para mirarlo—, ¿cuántas veces te he señalado que lo importante es la influencia moral?
—¡Su influencia moral sobre este sujeto! —exclamó Lightwood, riendo.
—Hazme el favor —dijo Eugene, levantándose de su butaca con gran seriedad— de indicarme qué detalle de nuestro hogar menosprecias tan a la ligera. —Tras decir esas palabras, cogió una vela y condujo a su compinche hacia la cuarta habitación de las que disponían (una pequeña y estrecha), que estaba completa y pulcramente equipada como cocina—. ¡Fíjate! —dijo Eugene—: barril de harina en miniatura, rodillo, especiero, estante de tarros marrones, tabla de cortar, molinillo de café, aparador provisto de todo tipo de vajilla, sartenes y cacerolas, asador, un delicioso hervidor, un arsenal de cubreplatos. La influencia moral que estos objetos, al conformar las virtudes domésticas, podrían llegar a ejercer sobre mí es inmensa; sobre ti no, pues eres un caso perdido, pero sí sobre mí. De hecho, creo que estas virtudes domésticas ya están formando en mí una idea. Haz el favor de entrar en mi dormitorio. Un secreter, ¿ves?, un abstruso conjunto de casilleros de caoba maciza, uno para cada letra del alfabeto. ¿Qué utilidad le doy? Recibo una factura… pongamos que de Jones. Rotulo pulcramente en el secreter, JONES, y lo pongo en el casillero de la J. Es lo más parecido a pagar la factura, y para mí es igual de satisfactorio. Y no sabes cuánto deseo, Mortimer —hablaba sentado en la cama, con el aire de un filósofo impartiéndole saber a un discípulo—, que mi ejemplo pueda inducirte a ti a cultivar hábitos de puntualidad y método; y, mediante la influencia moral de todo lo que te he rodeado, alentar en ti la formación de virtudes domésticas.
Mortimer volvió a reír, con sus habituales comentarios, «¡Cómo puedes ser tan ridículo, Eugene!» y «¡Qué tipo tan absurdo eres!», pero cuando acabó de reír, en su cara apareció un gesto serio, si no preocupado. A pesar de esa perniciosa pose de lasitud e indiferencia que se había convertido en su segunda naturaleza, sentía un gran apego por su amigo. Había tomado como modelo a Eugene cuando de niños iban a la escuela; y ahora no le imitaba menos, ni lo admiraba menos, ni lo quería menos, que en aquellos días pretéritos.
—Eugene —dijo—, si pudiera verte serio un minuto, me gustaría decirte algo en serio.
—¿Algo en serio? —repitió Eugene—. Las influencias morales comienzan a actuar. Dime.
—Bueno —replicó el otro—, te lo diré, aunque no te veo muy serio.
—En este afán de seriedad —murmuró Eugene, con el aire de quien está sumido en honda meditación—, detecto las felices influencias del barril de harina en miniatura y del molinillo de café. Gratificante.
—Eugene —continuó Mortimer, sin hacer caso de aquella frívola interrupción, y colocando una mano en el hombro de Eugene, mientras se ponía de pie delante de su amigo, sentado en la cama—, me estás ocultando algo.
Eugene lo miró, pero no dijo nada.
—Todo este verano, me has estado ocultando algo. Antes de que emprendiéramos nuestras vacaciones en barca, estabas tan entusiasmado con la idea como no te había visto desde la primera vez que remamos juntos. Pero cuando llegó el momento no mostraste interés, a menudo te parecía una esclavitud y un fastidio, y todo el día se te veía ausente. No me importó que media docena de veces, o una docena, o veinte, me dijeras, de esa manera tan tuya, que conozco tan bien y tanto me gusta, que tus ausencias eran una precaución para que no nos aburriéramos el uno al otro; pero claro, al poco comencé a darme cuenta de que ocultaban algo. No te pregunto lo que es, pues no me lo has dicho; pero lo que digo es cierto. Dime la verdad, ¿sí o no?
—Te doy mi palabra de honor, Mortimer —replicó Eugene, tras una pausa de unos momentos—, de que no lo sé.
—¿No lo sabes, Eugene?
—Te digo que no lo sé. Me conozco menos que la mayoría de gente del mundo, y no lo sé.
—¿Tienes algún plan en mente?
—¿Un plan? No lo creo.
—En cualquier caso, ¿tienes algo en mente que antes no estuviera ahí?
—La verdad es que no sé qué decirte —replicó Eugene, negando inexpresivamente con la cabeza, tras pararse de nuevo a pensar—. A veces me he dicho que sí; otras, que no. A veces he sentido la inclinación de perseguir ese objetivo; a veces me ha parecido absurdo, y que me agotaba y me incomodaba. No te lo puedo decir de manera terminante. Leal y sinceramente, te lo diría si pudiera.
Con esta respuesta colocó una mano, a su vez, en el hombro de su amigo, mientras se levantaba de la cama. Dijo:
—Debes aceptar a tu amigo como es. Ya sabes lo que soy, mi querido Mortimer. Ya sabes lo propenso que soy al aburrimiento. Ya sabes que cuando fui lo bastante hombre para comprender que yo era un acertijo viviente, me aburrí lo más que pude intentando encontrar la solución. Ya sabes que al final abandoné, y decliné seguir adivinando. ¿Cómo, entonces, voy a darte la respuesta que aún no he descubierto? Hay una vieja canción infantil que dice: «Oye este acertijo, oye este acertijo, y dime lo que nadie te dijo». Mi respuesta sería: «No. Por mi vida que no puedo».
Aquella respuesta encerraba gran parte de lo que él sabía que era fantásticamente cierto de su totalmente despreocupado Eugene, por lo que Mortimer no pudo tomarla como una evasiva. Además, se la dio con una franqueza encantadora, y sin su absoluta indiferencia habitual, como prueba de que valoraba la amistad de Mortimer.
—¡Vamos, mi querido muchacho! —dijo Eugene—. Probemos a fumar. Si el tabaco me ilumina acerca de esta cuestión, te lo comunicaré sin reservas.
Regresaron a la habitación de la que habían salido, y, encontrándola caldeada, abrieron una ventana. Tras encender sus cigarros, se asomaron a la ventana, fumando y mirando el reflejo de la luna en el patio que había abajo.
—No ha habido ninguna iluminación —dijo Eugene tras unos minutos de silencio—. Te pido mis sinceras disculpas, mi querido Mortimer, pero no he aclarado nada.
—Si no has aclarado nada —replicó Mortimer—, es que a lo mejor no hay nada que aclarar. Y espero que sea definitivamente cierto, y que no ocurra nada. Nada pernicioso para ti, Eugene, ni…
Eugene lo acalló un momento con la mano en el hombro, mientras cogía un poco de tierra de una vieja maceta del alféizar y la lanzaba con destreza a un puntito de luz que había delante; tras haberlo hecho a su entera satisfacción, dijo:
—¿Ni…?
—Ni pernicioso para nadie más.
—¿Y cómo podría ser pernicioso para nadie más? —dijo Eugene, tomando un poco más de tierra y lanzándola con gran precisión hacia el objetivo anterior.
—No lo sé.
—¿Y para quién iba a ser pernicioso? —dijo Eugene, lanzando un poco más de tierra mientras pronunciaba las palabras.
—No lo sé.
Absteniéndose de lanzar la tierra que volvía a tener en la mano, Eugene miró a su amigo de manera inquisitiva y un tanto suspicaz. Su cara no ocultaba ni revelaba nada a medias.
—Dos rezagados errantes en los laberintos de la ley —dijo Eugene, atraído por el sonido de pisadas, y mirando hacia abajo mientras hablaba— acaban de entrar en el patio. Examinan la puerta número uno, buscando un nombre. No lo encuentran en la número uno, y pasan a la número dos. En el sombrero del errante número uno, el más bajo, lanzo esta bolita. Tras darle en el sombrero, fumo tranquilamente, y me quedo absorto contemplando el cielo.
Los dos errantes levantaron la vista hacia la ventana; pero, tras intercambiar unos murmullos, pronto regresaron a la observación de las puertas de abajo. Parecieron encontrar lo que buscaban, pues desaparecieron entrando por un portal.
—Cuando salgan —dijo Eugene—, verás cómo los derribo a ambos.
Y para ese propósito preparó dos bolitas.
No se le había ocurrido que pudieran buscar su nombre, o el de Lightwood. Pero uno u otro debía de ser su objetivo, pues al poco llamaron a la puerta.
—Esta noche estoy de servicio —dijo Mortimer—. Quédate donde estás, Eugene.
Como Eugene no precisaba que lo convencieran, allí se quedó, fumando tranquilamente, sin sentir la menor curiosidad por quién llamaba, hasta que Mortimer le habló desde el interior de la habitación, al tiempo que le tocaba. A continuación metió la cabeza y descubrió que los visitantes eran el joven Charley Hexam y el maestro de escuela; los dos estaban de cara a él y lo reconocieron enseguida.
—¿Te acuerdas de este joven, Eugene? —dijo Mortimer.
—Deja que le eche un vistazo —replicó fríamente Wrayburn—. ¡Oh, sí, sí! ¡Le recuerdo!
No había tenido intención de repetir su anterior acción de agarrarlo por la barbilla, pero el muchacho sospechó que lo haría, y lanzó el brazo en un furioso sobresalto. Riendo, Wrayburn miró a Lightwood como pidiendo una explicación de tan extraña visita.
—Dice que tiene algo que decirte.
—Seguramente debe de ser a ti, Mortimer.
—Eso pensaba yo, pero dice que no. Dice que es a ti.
—Sí, lo digo —interrumpió el muchacho—. ¡Y también pienso decir lo que quiero decir, señor Eugene Wrayburn!
La mirada de Eugene pasó por el muchacho como si este fuera transparente, y se posó en Bradley Headstone. Con consumada indolencia, se volvió hacia Mortimer y le preguntó:
—¿Quién puede ser esta persona?
—Soy amigo de Charley Hexam —dijo Bradley—. Soy el maestro de Charley Hexam.
—Mi buen amigo, debería enseñar mejores modales a sus alumnos —replicó Eugene.
Fumando tranquilamente, apoyó un codo en la chimenea, al lado del fuego, y miró al maestro. Fue una mirada cruel en su frío desdén, como si no fuera nadie. El maestro le miró, y también con una mirada cruel, aunque de tipo distinto, con unos celos tremendos y una feroz cólera.
Lo extraordinario fue que ni Eugene Wrayburn ni Bradley Headstone miraban al muchacho. Durante el diálogo que siguió, los dos, sin importar a quién se dirigieran, no dejaron de mirarse. Los dos percibían algo de manera secreta e inequívoca, un algo que les predisponía mutuamente en contra en todos los aspectos.
—En ciertos y dignos aspectos, señor Eugene Wrayburn —dijo Bradley, respondiéndole con unos labios lívidos y temblorosos—, los sentimientos naturales de mi pupilo son más fuertes que mis enseñanzas.
—Yo diría que en casi todos los aspectos —replicó Eugene, disfrutando de su puro—, aunque, si son dignos o no, carece de importancia. Conoce mi nombre correctamente. ¿Podría decirme cuál es el suyo?
—No creo que le interese mucho conocerlo, aunque…
—Cierto —interpuso Eugene con brusquedad y cortándole en seco ante su error—, no tengo el menor interés en conocerlo. Puedo decir maestro de escuela, que es un título de lo más respetable. Tiene razón, maestro.
No fue el menos afilado de los aguijonazos que irritaron a Bradley Headstone, pronunciado en un momento de precipitada cólera. Este intentó mantener firmes los labios, pero estos temblaron aún más.
—Señor Eugene Wrayburn —dijo el muchacho—, quiero decirle una cosa. Tanto deseaba decírsela que hemos buscado su dirección en la guía, y hemos ido a su despacho, y desde él nos hemos dirigido hasta aquí.
—Se ha tomado muchas molestias, maestro —observó Eugene, soplando la ingrávida ceniza de su cigarro—. Espero que le haya valido la pena.
—Y me alegra hablar —añadió el muchacho— en presencia del señor Lightwood, porque fue por mediación de él como llegó usted a ver a mi hermana.
Durante solo un momento, Wrayburn apartó la mirada del maestro para observar el efecto de esa última palabra en Mortimer, el cual, de pie al otro lado del fuego, en cuanto se pronunció la palabra, giró la cara hacia el fuego y bajó la mirada hacia él.
—Del mismo modo, fue mediante el señor Lightwood como volvió a verla, pues estaba con él la noche en que encontraron a mi padre, y así fue como al día siguiente lo encontré a usted con ella. Desde entonces, usted se ha visto a menudo con mi hermana. Se ha visto cada vez más a menudo con ella. Y quiero saber por qué.
—¿Esto valía la pena, maestro? —murmuró Eugene, con el aire de un consejero desinteresado—. Demasiadas molestias para nada. Debería ser más prudente, pero ya veo que no lo es.
—No sé, señor Wrayburn —contestó Bradley, cada vez más sulfurado—, por qué se dirige a mí…
—¿No? —dijo Eugene—. Entonces no lo haré.
Tanta provocación había en la perfecta tranquilidad con que lo dijo que la respetable mano derecha que agarraba la respetable cadena del respetable reloj habría sido capaz de rodear aquella garganta con ella y estrangularlo. Eugene no pensó que mereciera la pena decir nada más, y se quedó con la cabeza apoyada en la mano, fumando y mirando de manera imperturbable al irritado Bradley Headstone, que seguía con la mano agarrando la cadena, a punto de perder los estribos.
—Señor Wrayburn —prosiguió el muchacho—, no solo sabemos esto de lo que acabo de acusarle, sino más aún. Mi hermana todavía no está al corriente de ello, pero nosotros sí. El señor Headstone y yo teníamos un plan para darle instrucción de mi hermana, bajo el consejo y la supervisión del señor Headstone, que es una autoridad mucho más competente de lo que podría ser usted si lo intentara, a pesar de lo que usted pretende creer, mientras se está aquí fumando. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos, señor Lightwood? Bueno, pues nos encontramos con que mi hermana ya recibe clases, sin que nosotros lo sepamos. Nos encontramos con que mi hermana recibe con reticencia y frialdad nuestros planes para su provecho (los que hemos trazado yo, su hermano, y el señor Headstone, la autoridad más competente imaginable, como sus títulos demostrarán fácilmente), mientras que ya recibe clases de manera voluntaria y de buena gana por mediación de otro. Sí, y también tomándose algunas molestias, pues sé muy bien lo que eso cuesta. ¡Y también lo sabe el señor Headstone! ¡Bueno! Y como es natural, damos en pensar que alguien paga por eso; ¿quién paga? Nos ponemos a averiguarlo, señor Lightwood, y descubrimos que quien paga es su amigo, este tal señor Eugene Wrayburn aquí presente. Entonces le pregunto con qué derecho lo hace, y qué pretende con ello, y cómo se toma esa libertad sin mi consentimiento, en un momento en que estoy ascendiendo en la escala social gracias a mis esfuerzos y a la ayuda del señor Headstone, y no hay derecho a que nadie arroje ninguna sombra sobre mi futuro, ni ninguna imputación sobre mi respetabilidad a través de mi hermana.
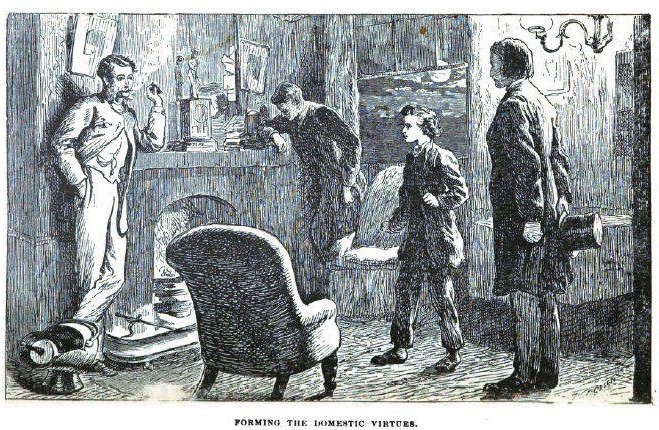
La endeblez infantil de ese discurso, unida a su gran egoísmo, hicieron que resultara muy pobre. Y, sin embargo, a Bradley Headstone, acostumbrado al pequeño público de una escuela, y poco habituado a la mayor ambición de los hombres, le produjo una suerte de euforia.
—Y ahora yo le digo al señor Eugene Wrayburn —prosiguió el muchacho, obligado al uso de la tercera persona en vista del poco efecto que causaba dirigírsele directamente—, que me opongo a que mantenga ningún trato con mi hermana, y que solicito que deje de verla por completo. ¡Que no se le meta en la cabeza que yo tema que mi hermana llegue a sentir algo por él!
(Y mientras el muchacho lo miraba con desdén, y el maestro lo miraba con desdén, Eugene soplaba de nuevo a la ingrávida ceniza).
—Pero me opongo, y eso es suficiente. Soy más importante para mi hermana de lo que él piensa. Mientras asciendo socialmente, mi intención es que ella ascienda también; ella lo sabe, y es de mí de quien depende su futuro. Es algo que yo entiendo perfectamente, y también el señor Headstone. Mi hermana es una muchacha excelente, pero tiene algunas ideas románticas; no acerca de su señor Eugene Wrayburn, sino acerca de la muerte de mi padre y otras cosas semejantes. El señor Wrayburn alienta esas ideas para darse importancia, con lo que ella considera que debería estarle agradecida, y quizá incluso le agrade estarlo. Ahora bien, yo no deseo que ella le esté agradecida, ni a él ni a nadie que no sea yo, a excepción del señor Headstone. Y le digo al señor Wrayburn que, si no atiende a lo que le digo, será peor para ella. Que no lo olvide ni lo dude. ¡Será peor para ella!
Hubo un silencio, en el que el maestro pareció estar muy incómodo.
—Puedo sugerirle, maestro —dijo Eugene, quitándose de los labios el cigarro que se consumía rápidamente y mirándolo—, que se lleve a su discípulo.
—Y, señor Lightwood —añadió el muchacho, con la cara encendida a causa de la llama del agravio de que no le prestaran atención ni le contestaran—, espero que no olvide lo que le he dicho a su amigo, ni lo que su amigo me ha oído decirle, palabra por palabra, aunque finja lo contrario. Más le vale no olvidarlo, señor Lightwood, pues, como ya le he mencionado, fue a través de usted como su amigo conoció a mi hermana, y, de no ser por usted, jamás lo habríamos visto. Dios sabe que ninguno de nosotros quería conocerlo, y que tampoco ninguno de nosotros lo echará de menos. Y ahora, señor Headstone, como el señor Eugene Wrayburn se ha visto obligado a oír lo que tenía que decirle, y no ha podido evitarlo, y como yo lo he dicho todo hasta la última palabra, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, y podemos irnos.
—Vaya abajo y espéreme allí un momento, Hexam —replicó Headstone.
El chico le obedeció con una mirada de indignación y haciendo el máximo ruido posible; y Lightwood se dirigió a la ventana y se reclinó en el pretil, mirando la calle.
—Me considera usted tan poca cosa como el suelo que pisa —le dijo Bradley a Eugene, hablando en un tono cuidadosamente sopesado y mesurado, pues de otro modo no habría podido hablar.
—Le aseguro, maestro —replicó Eugene—, que no le considero nada.
—Eso no es cierto —contestó el otro—, y lo sabe.
—Esto es una ordinariez —le espetó Eugene—, pero usted es incapaz de otra cosa.
—Señor Wrayburn, al menos sé muy bien que sería ocioso enfrentarme a usted con insolencias o con bravuconerías. Ese mozalbete que acaba de salir podría avergonzarle en media docenas de ramas del saber en media hora, pero usted puede echarlo como si fuera un inferior. Y no me cabe duda de que puede hacer lo mismo conmigo.
—Posiblemente —comentó Eugene.
—Pero soy algo más que un mozalbete —dijo Bradley, con el puño aún apretado—, y ME HARÉ OÍR, señor.
—Como maestro que es —dijo Eugene—, siempre se hace oír. Eso debería bastarle.
—Pero no me basta —replicó el otro, blanco de cólera—. ¿O se cree que un hombre, al prepararse para los deberes que yo cumplo, y al vigilarse y reprimirse diariamente para cumplirlos bien, se despoja de su naturaleza de hombre?
—Supongo que usted —dijo Eugene—, a juzgar por lo que tengo ante mis ojos, es demasiado apasionado para ser un buen maestro. —Mientras lo decía, arrojaba la colilla de su cigarro.
—Admito que me he mostrado apasionado con usted, señor. Y me respeto por haber sido apasionado con usted. No se me llevan los demonios con mis alumnos.
—Pues se le deben llevar con sus maestros —replicó Eugene.
—Señor Wrayburn.
—Maestro.
—Señor, mi nombre es Bradley Headstone.
—Como ha dicho hace poco, mi buen señor, su nombre no puede interesarme. ¿Algo más?
—Hay más. Oh, qué desgracia la mía —exclamó Bradley, interrumpiéndose para limpiarse el sudor que comenzaba a aflorarle en la cara mientras temblaba de pies a cabeza—, no poder controlarme y mostrarme como una criatura más fuerte de lo que soy, ¡cuando un hombre que no ha sentido en toda su vida lo que yo he sentido en un día puede dominarse así!
Lo dijo con gran dolor, e incluso añadió un movimiento errático de las manos, como si se hubiera desgarrado en dos.
Eugene Wrayburn se lo quedó mirando, como si comenzara a considerarlo un entretenido objeto de estudio.
—Señor Wrayburn, deseo decirle algo por mi parte.
—Vamos, vamos, maestro —replicó Eugene, aproximándose lánguidamente a la impaciencia mientras el otro mantenía una lucha interior—; diga lo que tenga que decir. Y permítame recordarle que la puerta sigue abierta y que su joven amigo le espera en las escaleras.
—Cuando he acompañado a ese joven hasta aquí, señor, lo he hecho con el propósito de añadir (pues a mí, al ser un hombre, tendría que escucharme, en caso de que no quisiera escucharlo a él por ser un muchacho) que el instinto de este es correcto y justo. —Todo eso lo dijo con gran esfuerzo y dificultad.
—¿Eso es todo?
—No, señor —replicó el otro, colorado y furioso—. Le apoyo sin reservas en el hecho de que desapruebe las visitas que usted le hace a su hermana, y en que proteste contra su oficiosidad (y algo peor) en la tarea que ha decidido hacer por ella.
—¿Eso es todo? —preguntó Eugene.
—No, señor. Estoy decidido a decirle que su manera de actuar no tiene justificación, y que es ofensiva para la hermana de mi discípulo.
—¿También es usted el maestro de ella? ¿O a lo mejor le gustaría serlo? —dijo Eugene.
Fue una puñalada que llenó de sangre la cara de Bradley Headstone tan rápidamente como si se la hubieran dado con una daga.
—¿Qué quiere decir con eso? —fue todo lo que consiguió pronunciar.
—Es una ambición de lo más natural —dijo Eugene fríamente—. Lejos de mí dar a entender otra cosa. La hermana, que quizá se lleva usted excesivamente a los labios, es tan distinta de todas las personas con las que ha tenido que tratar, y de toda la gente baja y humilde que la rodea, que no deja de ser una ambición muy natural.
—¿Me está echando en cara mi origen humilde, señor Wrayburn?
—Eso no es posible, nada sé de él, maestro, y no tengo intención de saber nada.
—Me reprocha mis orígenes —dijo Bradley Headstone—, lanza insinuaciones referentes a mi educación. Pero le digo, señor, que me he abierto camino, gracias a ambos y a pesar de ambos, y que tengo derecho a que se me considere un hombre mejor que usted, con más razones para estar orgulloso.
—Cómo puedo reprocharle aquello que ignoro, o cómo puedo arrojar piedras que no están en mi mano, es un problema que debe demostrar el ingenio de un maestro —replicó Eugene—. ¿Eso es todo?
—No, señor. Si imagina que ese muchacho…
—Que, por cierto, debe de estar cansado de esperar —dijo Eugene, cortésmente.
—Si imagina que ese muchacho no tiene amigos, señor Wrayburn, se engaña. Yo soy su amigo, y siempre me encontrará a su lado.
—Y usted lo encontrará a él en las escaleras —observó Eugene.
—Es posible que haya creído, señor, que podía hacer lo que se le antojara en este punto, pues tenía que tratar con un simple muchacho, sin experiencia, ni amigos, ni ayuda. Pero le advierto que este mezquino cálculo es erróneo. También tiene que tratar con un hombre. Tiene que tratar conmigo. Y yo le apoyaré, y si hace falta, exigiré que se le haga una reparación. He puesto mi mano y mi corazón en esa causa, y están abiertos para él.
—Y, qué coincidencia, la puerta también está abierta —comentó Eugene.
—Desprecio sus esquivas evasivas, y le desprecio a usted —dijo el maestro—. Tal es la bajeza de su naturaleza que me injuria con la bajeza de mis orígenes. Le menosprecio por ello. Pero si no se beneficia de esta visita, y actúa acorde con ella, me encontrará enfrentado a usted con todo el encono que pondría si le considerara digno de volver a figurar entre mis pensamientos.
Con una falta de cortesía y unos modales rígidos tan deliberados como la calma y el desparpajo de Wrayburn, se retiró tras esas palabras, y la pesada puerta se cerró como la puerta de un horno sobre sus furias al rojo vivo y al rojo blanco.
—Un curioso monomaníaco —dijo Eugene—. ¡Este hombre parece creer que todo el mundo conocía a su madre!
Mortimer Lightwood seguía junto a la ventana, hacia la que se había retirado de manera delicada. Eugene lo llamó, y aquel se puso a caminar lentamente por el cuarto.
—Mi querido amigo —dijo Eugene mientras encendía otro cigarro—, me temo que mis inesperados visitantes nos han fastidiado un poco. Si como reconvención (excúsale a un abogado el término legal) invitaras a la Tippins a tomar el té, te prometo cortejarla.
—Eugene, Eugene, Eugene —replicó Mortimer, aún recorriendo la habitación—, lo lamento. ¡Y pensar que he estado tan ciego!
—¿Ciego, querido muchacho? —replicó su impasible amigo.
—¿Cuáles fueron tus palabras aquella noche, en esa taberna a la orilla del río? —dijo Lightwood, parándose—. ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿Si me sentía como una siniestra combinación de traidor y carterista cuando pensaba en esa chica?
—Creo que me acuerdo de la expresión —dijo Eugene.
—¿Cómo te sientes cuando piensas en ella ahora?
Su amigo no contestó directamente, pero tras unas cuantas chupadas a su cigarro, observó:
—No confundas la situación. No hay chica mejor en todo Londres que Lizzie Hexam. No hay mejor persona entre mi familia; no hay mejor persona entre la tuya.
—Aceptado. ¿Qué más?
—Ahí —dijo Eugene tras mirarlo indeciso mientras se alejaba a la otra punta del cuarto— me planteas otra vez el acertijo que ya había olvidado.
—Eugene, ¿planeas conquistar a esa chica y abandonarla?
—Mi querido amigo, no.
—¿Planeas casarte con ella?
—Mi querido amigo, no.
—¿Planeas irle detrás?
—Mi querido amigo, no tengo ningún plan. Ni uno. Soy incapaz de tener ningún plan. Si concibiera un plan, lo abandonaría rápidamente, agotado por la operación.
—¡Oh, Eugene, Eugene!
—Mi querido Mortimer, te suplico que no me dediques ese tono de melancólico reproche. ¡Qué más puedo hacer que decirte todo lo que sé, y reconocer mi ignorancia de todo lo que no sé! ¿Qué dice esa vieja canción, que, pretendiendo ser alegre, es con mucho la más lúgubre que he oído en mi vida?
Adiós, melancolía,
que no resuene la triste melodía
en la vida y en la humanidad demente,
y canta solo alegre alegremente
¡la la la!
»No cantemos ese “la la la”, mi querido Mortimer (que no significa relativamente nada), y cantemos que los dos renunciamos a encontrar la solución de ese acertijo.
—¿Tienes algún trato con esta chica, Eugene, y es cierto lo que dice esa gente?
—Admito ambas cosas ante mi honorable y docto amigo.
—Entonces, ¿en qué va a acabar eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Adónde quieres ir a parar?
—Mi querido Mortimer, cualquiera diría que el maestro ha dejado tras de sí una infección interrogadora. Estás alterado porque te falta otro cigarro. Te suplico que cojas uno de estos. Enciéndelo con el mío, que está en perfectas condiciones. ¡Así! Ahora sé justo y observa que hago todo lo que puedo para mejorar, y que vas a intentar comprender mejor esos utensilios domésticos que, cuando solo los veías en un espejo, en enigma, te precipitaste (debo decir que te precipitaste) en despreciar. Consciente de mis deficiencias, me he rodeado de influencias morales que tienen la intención expresa de promover la formación de virtudes domésticas. Encomiéndame con tus mejores deseos a esas influencias, y a la benéfica compañía del que es mi amigo desde la infancia.
—¡Ah, Eugene! —dijo Lightwood afectuosamente, ahora de pie a su lado, de manera que los dos se hallaban en medio de una pequeña nube de humo—. ¡Ojalá hubieras respondido a mis tres preguntas! ¿En qué va a acabar eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Adónde quieres ir a parar?
—Y mi querido Mortimer —contestó Eugene, apartando de sí el humo con un movimiento de la mano para exponer mejor la franqueza de su cara y actitud—, créeme, te respondería al instante si pudiera. Pero, para poder hacerlo, primero debo averiguar la irritante adivinanza que hace tiempo abandoné. Aquí está. Eugene Wrayburn. —Se dio un golpe en la frente y en el pecho—. Adivina, adivinanza, ¿puedes decirme qué es? No, por mi vida que no puedo. ¡Renuncio!