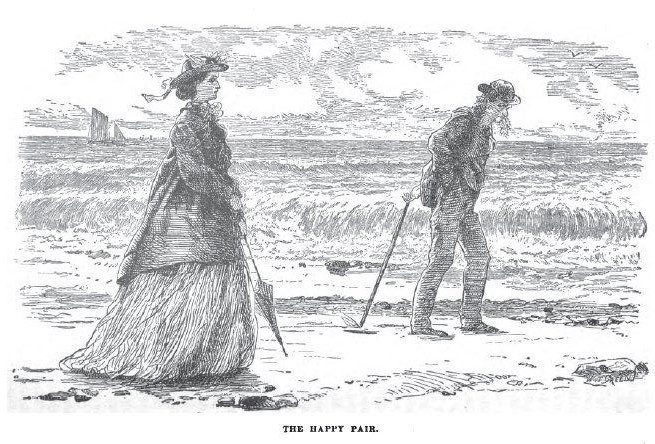
Un contrato matrimonial
Hay alboroto en la mansión de los Veneering. La joven de edad madura va a casarse (con polvos de tocador y todo) con el joven caballero de edad madura, y el cortejo saldrá de la casa de los Veneering, quienes ofrecerán el desayuno. El Analista, que por principios se opone a todo lo que ocurra en ese edificio, necesariamente se opone a ese enlace; pero nadie le ha pedido su consentimiento, y un carro con muelles de suspensión va a entregar un cargamento de plantas de invernadero a la puerta, a fin de que la celebración de mañana esté coronada de flores.
La joven de edad madura es una mujer con propiedades. El joven de edad madura es un hombre con propiedades. Él invierte su propiedad. Es un hombre que acude a la City con la condescendencia del aficionado, asiste a las reuniones de los directores, y tiene algo que ver con el tráfico de acciones. Como bien saben los sabios de su generación, manejar acciones es lo más importante en este mundo. No hace falta tener antecedentes, ni una reputación sólida, ni cultura, ni ideas, ni modales; hay que tener acciones. Ten acciones suficientes para estar en el Consejo de Administración con mayúsculas, muévete en misteriosos negocios entre Londres y París, y sé grande. ¿De dónde viene? De las acciones. ¿Adónde va? A las acciones. ¿Cuáles son sus gustos? Las acciones. ¿Tiene principios? Las acciones. ¿Quién le ha metido con calzador en el Parlamento? Las acciones. ¿Que quizá jamás ha tenido ningún éxito por sí mismo, que nunca ha inventado nada, que nunca ha producido nada? A todo eso respondemos con: acciones. ¡Oh poderosas acciones, que alzáis tan alto esas figuras atronadoras, y que nos hacéis gritar día y noche a nosotros, ínfimos gusanos, como si estuviésemos bajo la influencia del beleño o del opio: «¡Aliviadnos de nuestro dinero, desparramadlo por nosotros, compradnos y vendednos, arruinadnos! ¡Lo único que pedimos es que figuréis entre los poderes de la tierra y engordéis a costa nuestra!».
Mientras los Amores y las Gracias preparaban su antorcha para Himeneo, que mañana será prendida, el señor Twemlow ha padecido mucha ansiedad. Parecería que tanto el joven de edad madura como la joven de edad madura son, sin duda, los amigos más antiguos de los Veneering. ¿Acaso son los pupilos del novio? Pero eso no parece posible, pues son mayores que él. Durante todo este tiempo, Veneering ha sido hombre de su confianza, y ha hecho mucho para atraerlos al altar. Le ha mencionado a Twemlow que le dijo a la señora Veneering: «Anastatia, esto ha de acabar en boda». Ha mencionado a Twemlow que considera a Sophronia Akershem (la joven de edad madura) como a una hermana, y a Alfred Lammle (el joven de edad madura) como a un hermano. Twemlow le ha preguntado si fue a la misma escuela que Alfred. Él le ha respondido: «No exactamente». ¿Acaso su madre adoptó a Sophronia? Él ha respondido: «No del todo». Twemlow se ha llevado una mano a la frente sin saber a qué carta quedarse.
Pero hace dos o tres semanas, Twemlow, sentado delante de su periódico, delante de su tostada sin mantequilla y su té flojo, y encima del establo de Duke Street, Saint James, recibió una nota muy perfumada, con monograma, de la señora Veneering, en la que le suplicaba a su queridísimo señor T. que, si no tenía ningún compromiso aquel día, tuviese la inmensa amabilidad de ser el cuarto comensal en una cena con el señor Podsnap, en la que se trataría un interesante tema familiar. La penúltima de estas tres palabras estaba dos veces subrayada y acompañada de un signo de admiración. A lo que Twemlow replica «No tengo ningún compromiso, iré encantado», y va y ocurre lo siguiente:
—Mi querido Twemlow —dice Veneering—, su pronta respuesta a la invitación nada ceremoniosa de Anastatia es de lo más amable, como si fuera un viejo amigo de verdad. ¿Conoce a nuestro querido Podsnap?
Twemlow debería conocer al querido amigo Podsnap, que tanto le llenaba de confusión, y dice que lo conoce y Podsnap hace lo propio. Al parecer, en tan poco tiempo, se ha llegado a convencer a Podsnap de que él es un amigo íntimo de esa casa desde hace muchos, muchos años. Como viejo amigo que es, se siente totalmente como en casa, de espaldas a la chimenea, como si fuera una estatuilla del Coloso de Rodas. Twemlow ya ha observado por dos veces, con su floja manera habitual, lo rápido que los invitados de los Veneering se contagian de la ficción de los anfitriones. No obstante, no tenía ni idea de que ese fuera su caso.
—Nuestros amigos, Alfred y Sophronia —añade Veneering, el profeta del velo—: nuestros amigos Alfred y Sophronia, y creo que les alegrará saberlo, queridos compañeros, van a casarse. Como mi esposa y yo hemos convertido en una cuestión familiar responsabilizarnos de la dirección de todo el asunto, naturalmente el primer paso es comunicarlo a los amigos de la familia.
(«¡Oh —piensa Twemlow, mirando a Podsnap—, entonces somos solo dos, y él es el otro»).
—Confiaba —prosigue Veneering— en que también estaría con nosotros lady Tippins; pero está muy solicitada, y por desgracia ya tenía un compromiso.
(«¡Oh! —piensa Twemlow, paseando la mirada—, entonces somos tres, y ella es la otra»).
—Mortimer Lightwood —continúa Veneering—, al que ya conocen, está fuera de la ciudad; pero nos ha escrito, con su estrafalario estilo, que, ya que le pedimos que sea el padrino del novio cuando la ceremonia tenga lugar, no va a negarse, aunque no entiende qué tiene que ver él en todo esto.
(«¡Oh! —piensa Twemlow, poniendo los ojos en blanco—, entonces somos cuatro, y él es el otro»).
—A Boots y a Brewer —observa Veneering—, a quienes ya conocen, hoy no les he pedido que nos acompañen; pero los reservo para la ocasión.
(«Entonces —piensa Twemlow, cerrando los ojos—, somos se…» Pero ahí se derrumba, y no se recupera del todo hasta que la cena ha finalizado y se ha invitado a retirarse al Analista).
—Y ahora —dice Veneering— llegamos al verdadero meollo de nuestro pequeño cónclave familiar. Sophronia, al haber perdido a su padre y a su madre, no tiene a nadie que la entregue.
—Entréguela usted mismo —dice Podsnap.
—No, mi querido Podsnap. Por tres razones. Primero, porque no puedo asumir tan gran honor teniendo respetados amigos de la familia en quien pensar. Segundo, porque no soy tan vanidoso como para considerarme acreedor a ese papel. Tercero, porque Anastatia es un poco supersticiosa en relación a este asunto, y se opone a que yo entregue a nadie hasta que nuestra niña sea lo bastante mayor para casarse.
—¿Qué pasaría si lo hiciera? —le pregunta Podsnap a la señora Veneering.
—Mi querido señor Podsnap, ya sé que es una bobada, pero tengo el presentimiento de que si Hamilton entregara antes a otra persona, nunca entregaría a mi niña.
Eso fue lo que dijo la señora Veneering; apretando las manos abiertas, y con cada uno de sus ocho dedos aquilinos tan semejantes a su nariz aquilina que parecían ser necesarios sus flamantes anillos para poder distinguirlos de la nariz.
—Pero, mi querido Podsnap —expresó Veneering—, existe un probado amigo de la familia, el cual, espero y deseo que esté de acuerdo conmigo, Podsnap, es la persona en quien recae este agradecido papel. Ese amigo —y lo pronunció como si hablara delante de ciento cincuenta personas— se halla ahora entre nosotros. Ese amigo es Twemlow.
—¡Por supuesto! —Ese fue Podsnap.
—Ese amigo —repite Veneering con mayor firmeza—, es nuestro queridísimo Twemlow. Y no tengo palabras para agradecerle, mi querido Podsnap, el placer que siento al ver que mi opinión y la de Anastatia ha sido de inmediato corroborada por usted, que también es un amigo de la familia igualmente probado que se halla en la orgullosa situación (es decir, que con orgullo se halla en la situación), o, debería decir más bien, que nos coloca a Anastatia y a mí en la orgullosa situación de que él asuma el sencillo papel de… padrino de la niña.
Y de hecho, Veneering siente un gran alivio al descubrir que Podsnap no delata celos al ver a Twemlow elevado a esa categoría.
Así pues, sucede que el carro provisto de muelles está esparciendo flores en las rosadas horas y sobre las escaleras, y que Twemlow está inspeccionando el terreno en el que mañana va a desempeñar su distinguido papel. Ya ha estado en la iglesia y tomado nota de los diversos impedimentos de la nave lateral, bajo los auspicios de una viuda en extremo deprimente que se dedica a abrir los asientos reservados, y cuya mano izquierda parece aquejada de reumatismo agudo, aunque en realidad la mantiene doblada aposta a modo de cepillo.
Y ahora Veneering sale disparado del estudio donde tiene la costumbre, cuando se siente de un humor contemplativo, de entregar su mente a los relieves y dorados de los Peregrinos que van a Canterbury, a fin de mostrarle a Twemlow la pequeña fanfarria que ha preparado para las trompetas de la boda, en la que se describe cómo el día diecisiete del corriente, en la iglesia de Saint James, el reverendo Tal y Tal, asistido por el reverendo Tal y Tal, unió en el vínculo del matrimonio al señor don Alfred Lammle, de Sackville Street, Piccadilly, con Sophronia, hija única del difunto señor don Horatio Akershem, de Yorkshire. También cómo la hermosa novia partió para la ceremonia de la casa del señor don Hamilton Veneering, de Stucconia, y fue entregada por el señor don Melvin Twemlow, de Duke Street, Saint James, primo segundo de lord Snigsworthy, de Snigsworthy Park. Mientras Twemlow le echa un vistazo a esa composición, Twemlow percibe de manera un tanto confusa que si el reverendo Tal y Tal y el reverendo Tal y Tal no consiguen, después de esta presentación, acabar formando parte de los amigos más queridos y antiguos de los Veneering, solo ellos serán los responsables.
Después de lo cual aparece Sophronia (a la que Twemlow ha visto dos veces en su vida), para agradecer a Twemlow que supla al difunto señor don Horatio Akershem, de Yorkshire. Y después de ella aparece Alfred (a quien Twemlow ha visto una vez en su vida) para hacer lo mismo y exhibirse con su semblante pálido, como si lo hubieran creado para estar solo a la luz de las velas y a causa de un inmenso error lo hubieran sacado a la luz del día. Y después de eso aparece la señora Veneering, con ese aire aquilino que la rodea, y con unos bultitos transparentes que delatan su carácter, como el bultito transparente que tiene sobre el puente de la nariz, «agotada por la preocupación y la emoción», como le dice a su querido señor Twemlow, y revivida a desgana por un curaçao que le sirve el Analista. Y después de eso, las damas de honor llegan de distintas partes del país, y aparecen como adorables reclutas alistadas por un sargento que no está presente; pues, cuando llegan a la caja de reclutas de los Veneering, se hallan en un cuartel de desconocidos.
Así pues, Twemlow regresa a su casa de Duke Street, Saint James, donde toma un plato de caldo de cordero con una chuleta dentro y le echa un vistazo al servicio religioso de la boda, a fin de saber en qué momento tiene que intervenir al día siguiente; y se siente abatido, le entra tristeza sobre aquellas caballerizas, y se da cuenta de que su corazón ha quedado impresionado por la más adorable de todas esas adorables damas de honor. Pues ese pobrecillo caballero inofensivo tuvo también un amor, como todos nosotros, y ella no le correspondió (como ocurre a menudo), y piensa que esa adorable dama de honor se parece a ese amor que tuvo entonces (y no se parece en absoluto), y que si ese amor no se hubiera casado con otro por dinero, y se hubiera casado con él por amor, los dos habrían sido felices (aunque no lo habrían sido), y que ella sigue sintiendo algo por él (aunque la dureza de corazón de ella es proverbial). Mientras medita ante el fuego, con su cara reseca y sus manitas resecas, y sus coditos resecos sobre sus rodillitas resecas, Twemlow se pone melancólico. «¡No tengo ninguna Mujer Adorable que me haga compañía! —piensa—. ¡Ninguna Mujer Adorable en el club! ¡Qué vacío, qué vacío, mi querido Twemlow!» Y se queda dormido, y todo su cuerpo se ve recorrido por sobresaltos galvánicos.
A la mañana siguiente, temprano, esa horrorosa lady Tippins (viuda del difunto sir Thomas Tippins, nombrado caballero por error por Su Majestad el rey Jorge III, que lo confundió con otro, y que durante la ceremonia se dignó a observar: «¿Qué, qué, qué? ¿Quién, quién, quién? ¿Por qué, por qué, por qué?») comienza a dejarse teñir y a barnizar para tan interesante ocasión. Tiene fama de relatar con inteligencia las cosas que ha visto, y debe llegar pronto a casa de esas personas, querida, para no perderse detalle de la diversión. Si bajo su sombrero y vestiduras que aparecen al anunciar su nombre se oculta algún fragmento de lady Tippins, es algo que quizá sepa su doncella; pero todo lo que se ve de ella lo podéis comprar en Bond Street; o quizá podríais arrancarle la cabellera, despellejarla y hacer con ella dos lady Tippins, y seguirías sin haber penetrado en el artículo genuino. Para observarlo todo, lady Tippins se ha provisto de un gran monóculo dorado. Si llevara uno en cada ojo, quizá podría impedir que el otro párpado se le cerrara, y parecer más uniforme. Pero la perenne juventud se halla en sus flores artificiales, y su lista de enamorados está completa.
—Mortimer, bribón —dice lady Tippins, haciendo girar su monóculo—, ¿dónde está el novio? ¿No se encarga de él?
—Le doy mi palabra —replica Mortimer— de que ni lo sé ni me importa.
—¡Miserable! ¿Así es como cumple con su deber?
—Aparte de la impresión de que tiene que sentarse en mis rodillas y he de secundarle en cierto momento de las solemnidades, como si fuera un púgil en un combate, le aseguro de que no tengo ni idea de cuál es mi deber —replica Mortimer.
Eugene también está presente, rodeado de un aire de haber presupuesto que la ceremonia era un funeral, y de haber quedado decepcionado. La escena tiene lugar en la sacristía de la iglesia de Saint James, con viejos registros que parecen cuero en las estanterías, que bien podrían estar encuadernados con ladies Tippins.
¡Pero atención! Un carruaje en la puerta, y llega el hombre de Mortimer, que parece un espurio Mefistófeles y un miembro no reconocido de la familia de ese caballero. Al que lady Tippins, observando a través de su monóculo, considera un hombre exquisito, y un buen partido; y del que Mortimer comenta, muy desanimado, cuando se acerca: «¡Maldición, creo que este es mi hombre!». Más carruajes en la puerta, y he aquí al resto de personajes. A los que lady Tippins, de pie sobre su cojín, observa a través de su monóculo y va pasando revista: «La novia; cuarenta y cinco, ni un día menos, treinta chelines el metro, velo de quince libras, el pañuelo se lo han regalado. Las damas de honor; elegidas para que no eclipsen a la novia, por tanto ya no son jovencitas, doce chelines y seis peniques el metro, las flores son de los Veneering, una de nariz respingona más que guapa, pero demasiado pendiente de sus medias, los sombreros de tres libras diez chelines. Twemlow; si realmente fuera su hija, menuda liberación para ese hombre, nervioso incluso cuando tiene que fingir que es hija suya, aunque bien pudiera serlo. La señora Veneering; jamás vi terciopelo como ese, digamos dos mil libras, tal como está ahora, menudo escaparate de joyería, el padre debió de tener una casa de empeños, si no ¿de dónde ha sacado el dinero esta gente? Acompañantes desconocidos, insignificantes».
La ceremonia concluida, el registro firmado, lady Tippins ya ha salido del sagrado edificio acompañada por Veneering, los carruajes que regresan a Stucconia, los criados con cintas y flores, alcanzada ya la casa de los Veneering, los salones espléndidos. Ahí esperan los Podsnap al feliz cortejo; el señor Podsnap le ha sacado todo el partido a los cepillos que tiene por cabellos; ese imperial caballo de cartón, la señora Podsnap, majestuosamente asustadiza. También están los Boots y los Brewer, y los otros dos Parachoques; cada uno de los Parachoques con una flor en el ojal, el pelo rizado, y los guantes abotonados hasta arriba, como si al parecer hubieran venido preparados para casarse al instante si algo le ocurriera al novio. También está la tía y pariente más próxima de la novia; una viuda de la categoría Medusa, con un sombrero petrificado y lanzando miradas petrificadoras a sus semejantes. También está el fideicomisario de la novia; un hombre de negocios de los que se alimentan con galleta para ganado, con lentes redondos, y que despierta gran interés. Cuando Veneering se abalanza hacia ese fideicomisario como si fuese su más viejo amigo (con lo que ya son siete, piensa Twemlow), y de manera confidencial se retira con él al invernadero, todos entienden que Veneering es su co-fideicomisario, y que van a tratar el tema de la herencia. Se oye cómo los Parachoques cuchichean «¡Trein-ta mil li-bras!», chasqueando los labios y relamiéndose como si se refirieran a ostras de las más exquisitas. Insignificantes desconocidos, asombrados al comprobar su enorme grado de intimidad con Veneering, hacen acopio de valor, cruzan los brazos, y comienzan a llevarle la contraria antes del desayuno. La señora Veneering, en ese momento, que lleva a su niña vestida como si fuera la novia, se pasea entre los presentes, emitiendo destellos de muchos colores en todas direcciones, producidos por diamantes, esmeraldas y rubíes.
El Analista sirve el desayuno tras conseguir cerrar de manera digna varias contiendas que tiene con los ayudantes del pastelero. El comedor no es menos espléndido que el salón; las mesas, magníficas; todos los camellos están presentes, y bien cargados. Una espléndida tarta, cubierta de Cupidos, plata y nudos de amor auténtico. Una espléndida pulsera que saca Veneering antes de sentarse y pone en torno de la muñeca de la novia. No obstante, no parece que nadie dé a los Veneering más importancia de la que daría a los pasables dueños de una posada que hicieran todo aquello como negocio, a tanto por barba. El novio y la novia charlan y ríen aparte, como han hecho siempre; y los Parachoques se abren paso hacia las fuentes con sistemática perseverancia, como han hecho siempre; y los insignificantes desconocidos se muestran en extremo generosos al invitarse mutuamente a copas de champán; pero la señora Podsnap, arqueando su crin y meciéndola de manera espléndida, cuenta con un público mucho más deferente que la señora Veneering; y a Podsnap solo le falta hacer los honores.
Otra triste circunstancia es que Veneering, al tener a un lado a la cautivadora Tippins, y a la tía de la novia al otro, se topa con muchas dificultades a la hora de mantener la paz. Pues Medusa, aparte de lanzarle de manera inconfundible su mirada petrificadora a la fascinante Tippins, puntúa con un sonoro bufido cada uno de los animados comentarios que realiza esa criatura: lo que quizá podría atribuirse a un catarro crónico, pero también a la indignación y el desprecio. Y como este bufido se produce de manera regular, al final los presentes lo acaban esperando, y todos hacen unas pausas embarazosas cuando le llega el momento, y, con la espera, consiguen que su producción se haga más enfática. La tía pétrea tiene una manera igual de ofensiva de rechazar todos los platos de que se sirve lady Tippins: cuando se los acercan exclama en voz bien sonora: «No, no, no, esto no es para mí. ¡Lléveselo!». Como si tuviera la firme intención de alimentar el recelo de que, si alguien se alimentara de esas carnes, podría acabar pareciéndose a esa seductora, lo que sería un final atroz. Lady Tippins, consciente de que tiene un enemigo, suelta unas cuantas ocurrencias juveniles, y se pone el monóculo; pero todas las armas rebotan impotentes contra esa impenetrable cabeza y esa armadura de bufidos.
Otra circunstancia desagradable es que los insignificantes desconocidos se apoyan mutuamente para no dejarse impresionar por nada. Insisten en no dejarse intimidar por los camellos de oro y plata, y se coaligan para desafiar las heladeras elaboradamente cinceladas. Incluso parecen unirse a la hora de expresar vagamente su impresión de que el dueño y la dueña del mesón sacarán una buena tajada de todo eso, y casi se comportan como clientes. Tampoco aparece la influencia compensadora de las adorables damas de honor; pues, al tener muy poco interés en la novia, y ninguno unas por otras, esas adorables criaturas, cada una por su cuenta, pasan a contemplar de manera despectiva los sombreros de las señoras presentes; mientras que el acompañante del novio, agotado y recostado en la silla, parece aprovechar la ocasión para contemplar de manera penitente todo el mal que ha hecho en su vida. La diferencia entre él y su amigo Eugene es que este último, también recostado en su silla, parece considerar todo el mal que le gustaría hacer, en especial a los presentes.
En este estado de cosas, las ceremonias habituales pierden animación e interés, y la espléndida tarta, una vez cortada por la hermosa mano de la novia, ofrece un aspecto poco digerible. No obstante, ya se ha dicho todo lo que era indispensable decir, ya se ha hecho todo lo que era indispensable hacer (incluyendo el bostezo de lady Tippins, su sueñecito, y el despertarse sin saber dónde está), y se aceleran los preparativos para el viaje de bodas a la isla de Wight, y en el exterior el aire se llena de charangas y espectadores. En vista de lo cual, la mala estrella del Analista ha previsto que sobre él recaigan el dolor y el ridículo. Pues, mientras se halla de pie en la escalinata de la casa para otorgar dignidad a la partida, de repente sufre un golpe tremendo en un lado de la cabeza, causado por un pesado zapato, que uno de los Parachoques que hay en el vestíbulo, inflamado por el champán y con muy mala puntería, le ha pedido prestado de improviso al mozo del pastelero para lanzárselo a la pareja que se marcha como señal de buen augurio.
Así pues, todos regresan de nuevo a los magníficos salones —todos ellos sonrojados por el desayuno, como si hubiesen contraído una escarlatina social— y ahí los confabulados desconocidos hacen cosas pérfidas a las otomanas con sus piernas, y todo lo posible para estropear el espléndido mobiliario. Y de este modo, lady Tippins, sin saber muy bien si hoy es anteayer o pasado mañana, o dentro de dos semanas, se esfuma; y Mortimer Lightwood y Eugene se esfuman, y Twemlow se esfuma, y la tía de cabeza de piedra desaparece —se niega a esfumarse, pues es de piedra hasta el final—, e incluso los desconocidos se van escurriendo hacia la calle, y todo acaba.
Todo acaba, pero por el momento. Porque vendrá otro momento, y viene a las dos semanas, cuando el señor y la señora Lammle están en las arenas de Shanklin, en la isla de Wight.
El señor y la señora Lammle llevan un rato caminando por las arenas de Shanklin, y por sus pisadas se ve que no han caminado del brazo, y que no han caminado en línea recta, y que han caminado malhumorados; pues la señora ha ido dejando agujeritos en la arena húmeda con el parasol, y el caballero ha ido arrastrando el bastón a su espalda. Como si de hecho fuera de la familia Mefistófeles, y hubiera caminado con el rabo gacho.
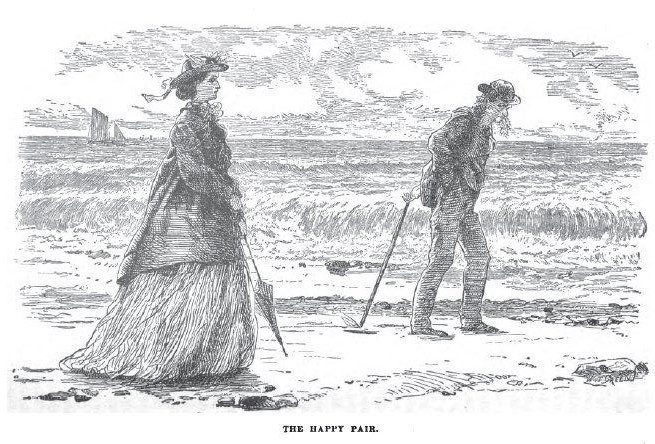
—Entonces, ¿qué quieres decirme, Sophronia…?
Es lo que comienza a decir él tras un largo silencio, hasta que Sophronia se vuelve hacia él y le lanza una mirada feroz.
—No me vengas con esas. Soy yo quien te pregunta: ¿qué quieres decirme tú?
El señor Lammle queda callado de nuevo, y siguen andando como antes. La señora Lammle abre las fosas nasales y se muerde el labio inferior. El señor Lammle se coge las puntas del bigote rojizo con la mano izquierda y las junta, le pone un ceño furtivo a su mujer, que asoma de una espesa mata rojiza.
—¡Que si es lo que yo quiero decir! —repite la señora Lammle al cabo de un rato, con indignación—. ¡Echarme la culpa a mí! ¡Qué falsedad tan impropia de un hombre!
El señor Lammle se detiene, libera las puntas de sus bigotes y la mira.
—¿El qué?
La señora Lammle replica altiva, sin detenerse y sin volver la mirada:
—La mezquindad.
Tras un par de pasos, él vuelve a estar a su lado, y le replica:
—Eso no es lo que has dicho. Has dicho falsedad.
—¿Y qué si lo he dicho?
—En este caso no hay «si». Lo has dicho.
—Lo he dicho, pues. ¿Y qué?
—¿Cómo que «y qué»? —dice el señor Lammle—. ¿Tienes la desfachatez de pronunciar esa palabra delante de mí?
—¡La desfachatez, dice! —replica la señora Lammle, mirándolo con frío desdén—. Por favor, ¿cómo te atreves a decir esa palabra delante de mí?
—Es que no la he dicho.
Como da la casualidad que es cierto, la señora Lammle recurre al recurso femenino de decirle:
—Tanto me da que la hayas dicho o no.
Al cabo de un poco más de caminar y de unos minutos más de silencio, el señor Lammle lo rompe.
—Ya harás lo que quieras. Reclamas el derecho a preguntarme si pretendo decirte… Si pretendo decirte, ¿el qué?
—¿Que eres un hombre adinerado?
—No.
—Entonces, ¿te casaste conmigo con engaños?
—Pues sí. Y ahora es tu turno. ¿Quieres decirme que eres una mujer adinerada?
—No.
—Entonces te casaste conmigo con engaños.
—Si fuiste un cazafortunas tan inútil que te dejaste engañar, o si fuiste tan codicioso e interesado que tan dispuesto estabas a dejarte engañar por las apariencias, ¿es eso culpa mía, don aventurero? —pregunta la señora, con gran acritud.
—Le pregunté a Veneering, y me dijo que eras rica.
—¡Veneering! —con gran desprecio—. ¿Y qué sabe de mí Veneering?
—¿No era tu fideicomisario?
—No. No tengo más fideicomisario que el que viste el día en que te casaste conmigo de manera fraudulenta. Y no tiene una tarea muy difícil, pues se trata de una sola anualidad de ciento quince libras. Creo que también hay que añadir unos chelines y unos peniques, si tan quisquilloso eres.
El señor Lammle le lanza una mirada en absoluto cariñosa a su compañera de penas y alegrías, y farfulla algo; pero se contiene.
—Pregunta por pregunta. Vuelve a ser mi turno, señora Lammle. ¿Qué te hizo suponer que yo tenía dinero?
—Tú me hiciste suponerlo. ¿Vas a negarme que siempre te presentabas ante mí como si lo tuvieras?
—Pero también le preguntaste a alguien. Vamos, señora Lammle, admisión por admisión. ¿Se lo preguntaste a alguien?
—Se lo pregunté a Veneering.
—Y Veneering sabía de mí tanto como de ti, que es tan poco como todos los demás saben de él.
Tras un silencioso paseo, la novia se para en seco y dice de manera apasionada:
—¡Nunca perdonaré a los Veneering por esto!
—Ni yo tampoco —replica el novio.
Tras estas exclamaciones, echan a andar; ella formando esos furiosos agujeritos en la arena; él arrastrando la cola alicaída. La marea está baja, y parece que los hubiera arrojado a los dos a la orilla cuando estuvo alta. Una gaviota se lanza en picado sobre sus cabezas como en son de mofa. Hace un rato se veía una superficie dorada sobre los acantilados marrones, pero ahora, fijaos, no son más que tierra húmeda. Un rugido burlón llega del mar, y las olas que se alzan a lo lejos montan una sobre otra para contemplar a los atrapados impostores, y para unirse en unos retozos pícaros y exultantes.
—¿Quieres hacerme creer —prosigue la señora Lammle con severidad—, cuando te refieres a que me casé contigo por las ventajas materiales, que entraba dentro de los límites de lo razonable que me casara contigo solo por tu persona?
—De nuevo la pregunta tiene dos caras, señora Lammle. ¿Qué quieres hacerme creer?
—¡Así que primero me engañas y luego me insultas! —grita la dama, con el pecho agitado.
—En absoluto. Yo no he empezado todo esto. La pregunta de doble filo ha sido tuya.
—¡Que ha sido mía! —repite la recién casada, y el parasol se rompe entre sus furiosas manos.
Ahora el color de la cara de él es de un blanco lívido, y sobre su nariz se han posado unas manchas ominosas, como si el dedo del mismísimo diablo le hubiera tocado aquí y allá en esos últimos momentos. Pero él es capaz de contenerse, y ella no.
—Tíralo —le recomienda fríamente refiriéndose al parasol—; lo has dejado inservible. Te ves ridícula con él.
A lo que ella le replica furiosa:
—Eres malvado adrede.
Y arroja el objeto roto, de manera que al caer golpea al señor Lammle. Por un momento, las marcas del dedo del diablo son un poco más blancas.
La mujer rompe a llorar, y declara que es la mujer más desdichada, más engañada y más maltratada del mundo. A continuación afirma que si tuviera el valor de matarse, lo haría. A continuación lo llama vil impostor. A continuación le pregunta por qué, ahora que sus ruines especulaciones se han visto defraudadas, no le quita la vida, ya que las circunstancias son favorables. A continuación vuelve a echarse a llorar. A continuación vuelve a enfurecerse, y menciona a los estafadores. Finalmente se sienta a llorar en un peñasco, y en ella se suceden todos los humores, conocidos y desconocidos, de su sexo. Durante esos cambios, las mencionadas marcas de la cara del señor Lammle van y vienen, ahora aquí, ahora allá, como las teclas blancas de una gaita en la que el diabólico intérprete ha tocado una melodía. También sus labios lívidos se separan por fin, como si estuviera sin resuello por haber corrido. Pero no lo está.
—Y ahora levántese, señora Lammle, y hable de manera razonable.
Ella no se levanta del peñasco, y no le presta atención.
—Te digo que te levantes.
Ella alza la cabeza, lo mira a la cara desdeñosa, y repite:
—¡Me dices, me dices! ¡Será posible!
Ella finge no darse cuenta de que él no aparta los ojos de ella cuando vuelve a bajar la cabeza, pero todo su cuerpo revela que lo sabe, y que eso la incomoda.
—Basta. ¡Vamos! ¿Me has oído? Levántate.
Ella acepta su mano y se levanta, y echan a andar otra vez, aunque ahora con las caras vueltas al lugar donde residen.
—Señora Lammle, los dos hemos engañado, y los dos hemos sido engañados. Los dos hemos echado el anzuelo, y los dos hemos picado. En pocas palabras, así están las cosas.
—Tú me fuiste detrás…
—¡Silencio! Acabemos ya con esto. Los dos sabemos muy bien cómo fue la cosa. ¿Por qué no hablamos de ello, ahora que ninguno de los dos tienen que disimularlo? Hablando claro. He sufrido una decepción y he quedado en mal lugar.
—¿Y yo no?
—Bueno, ahora iba a referirme a ti, si hubieras esperado un momento. Tú también estás decepcionada y has quedado en mal lugar.
—¡He quedado perjudicada!
—Ahora ya estás lo bastante serena, Sophronia, para comprender que tú no puedes haber salido perjudicada sin que yo también haya salido perjudicado; por tanto, la palabra no viene al caso. Cuando vuelvo la vista atrás, me pregunto cómo he podido ser tan tonto como para llegar a estar tan convencido de que disponías de una herencia.
—Y cuando yo vuelvo la vista atrás… —exclama la recién casada, interrumpiéndolo.
—Y cuando vuelves la vista atrás, te asombras de cómo has podido ser… ¿me perdonarás la palabra?
—Desde luego, porque tienes mucha razón.
—Tan tonta como para llegar a estar tan convencida de que yo disponía de una herencia. De manera que ha habido necedad por ambas partes. Yo no puedo librarme de ti; tú no puedes librarte de mí. ¿Qué viene ahora?
—El oprobio y la amargura —responde la recién casada amargamente.
—No lo sé. Ahora viene un entendimiento mutuo, y creo que puede hacernos salir adelante. Ahora quiero dividir mi razonamiento (dame el brazo, Sophronia) en tres partes, para que sea más breve y sencillo. Primero, bastante desgracia es haber sido engañado, así que ahorrémonos la tortura de que los demás se enteren. Mantengamos el asunto en secreto. ¿Estás de acuerdo?
—Si es posible, sí.
—¡Posible! Nos hemos engañado bastante bien el uno al otro. ¿Acaso unidos no podemos engañar al mundo? Acordado. Segundo, tenemos una cuenta pendiente con los Veneering, y tenemos una cuenta pendiente con todos los demás, y, si nosotros hemos sido engañados, que lo sean también los demás. ¿De acuerdo?
—Sí, de acuerdo.
—Y, sin más contratiempos, llegamos al tercer punto. Me has llamado aventurero, Sophronia. Lo soy. A la pata la llana, sin disfraces, es lo que soy. Y tú también, querida. Y mucha gente. Acordemos mantener nuestro secreto y trabajemos juntos por el bien de nuestros propios planes.
—¿Qué planes?
—Cualquiera que nos dé dinero. Al hablar de nuestros planes me refiero a nuestros intereses compartidos. ¿Acordado?
Tras cierta vacilación, ella responde:
—Supongo que sí. Acordado.
—¡Aprobado a la primera, ya ves! Y ahora, Sophronia, unas pocas palabras más. Nos conocemos perfectamente. No caigas en la tentación de censurarme lo que ahora sabes de mí, pues lo mismo sé yo de ti, y, al censurarme a mí, te censuras a ti, y no quiero oírte hacerlo. Resumiendo: hoy has demostrado carácter, Sophronia. No te dejes arrastrar otra vez a ello, porque yo también tengo un carácter de mil demonios.
Y así fue como la feliz pareja, con ese contrato matrimonial tan prometedor firmado, sellado y entregado, regresaron a sus aposentos. Si aquellas infernales marcas de dedos que habían aparecido en la cara blanca y sin aliento del señor Alfred Lammle habían denotado que concebía el propósito de dominar a su querida esposa, la señora de Alfred Lammle, despojándola de lo que pudiera quedar en ella de respeto por sí misma, real o fingido, parecía que dicho propósito se había cumplido. La joven de edad madura tiene ahora bastante poca necesidad de polvos para su cara abatida, mientras él la acompaña, a la luz del sol poniente, hacia su morada de felicidad.