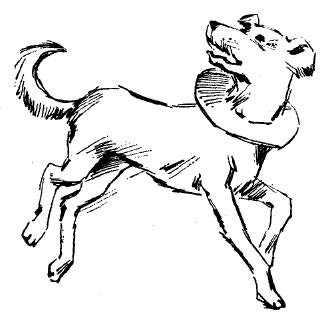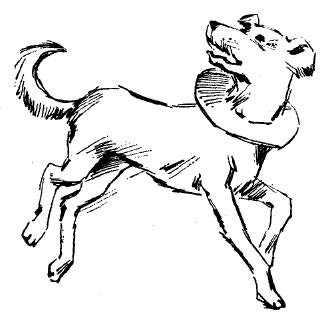
LLEGA LA NOCHE
El reloj de Ana indicaba que ya era la hora de la merienda. Todos, sin excluir a Tim, sentían un gran vacío en el estómago. Tim era muy sensible al calor y no cesaba de hacer visitas al manantial para beber aquella agua tan fresca y cristalina, Ana se lamentó de que ni a Jorge ni a ella se les hubiera ocurrido acompañar el vaso de aluminio de un gran jarro para llenarlo de agua y no tener que ir a cada momento a la fuente.
La merienda consistió en té, bizcochos, un bocadillo cada una y una barra de chocolate. Poco después, Jorge examinó por centésima vez la oreja de Tim y la encontró mucho mejor.
—No le quites aún el collar —le dijo Ana—. Si se puede rascar, se le abrirá de nuevo la herida.
—¿Quién te ha dicho que quiero quitárselo? —contestó Jorge—. Bueno, ¿qué hacemos? Podríamos ir a dar un paseo, ¿no?
—Bien pensado —dijo Ana—. ¡Escucha! ¡Otra vez esos ruidos metálicos! Debe de ser que ese chico ha empezado a cavar de nuevo. No comprendo que, siendo tan alegre, le guste estar solo con su perro en este lugar solitario. Daría cualquier cosa por ver lo que está haciendo.
—Le hemos prometido dejarlo en paz —le recordó Jorge—. Así que no debemos ir a expiarlo, ni siquiera de lejos.
—¡Claro, claro! —exclamó Ana—. Iremos en dirección opuesta a la del campamento de ese chico. No creo que nos perdamos.
—¡Qué tontería! Viniendo Tim con nosotros no nos podemos perder. ¿Verdad, Tim, que encontrarías el camino de vuelta guiándote por la luna?
—¡Guau! —respondió Tim.
—Siempre contesta que sí cuando le preguntas algo, Jorge —dijo Ana—. ¡Qué tarde tan espléndida!, ¿verdad? —añadió—. ¿Qué harán en este momento Dick y Julián?
Jorge se entristeció inmediatamente. Se dijo que sus primos no tenían derecho a pasearse por Francia cuando ella deseaba que estuviesen en Kirrin. ¿Sería que no les gustaba Kirrin? ¿Estarían corriendo aventuras tan emocionantes en tierras francesas, que no querían pasar ni siquiera una semana en Kirrin? Tan triste y pensativa estaba, que Ana se echó a reír.
—¡Anímate, mujer! ¿No estoy yo aquí? Ya sé que mi compañía no puede compararse con la de ellos, pero algo es algo.
El paseo estaba resultando estupendo. Cuando estaban a medio camino, las niñas se sentaron para ver a una familia de conejos que jugaban sobre la hierba. A Tim no le hacía aquello ninguna gracia. Consideraba que los conejos no se han hecho para contemplarlos, sino para perseguirlos. ¿Por qué lo sujetaría Jorge por el collar cuando se sentaba para ver a los conejos? En estos casos, Tim no cesaba de gemir mientras los miraba fijamente.
—¡Silencio, Tim! ¡No seas tonto! —le decía Jorge—. Si los persigues se meterán en sus madrigueras y nos dejarás sin espectáculo.
Estuvieron un buen rato contemplando a los conejos y luego emprendieron el camino de vuelta. Cuando ya estaban cerca del campamento, oyeron un suave silbido. Alguien rondaba por allí. ¿Quién sería?
Al contornear un arbusto, se tropezaron con un muchacho. Éste se apartó gentilmente, pero no dijo palabra.
—¿Tú por aquí? —preguntó Jorge, sorprendida—. No sé cómo te llamas. ¿Por qué rondas nuestro campamento? Nos prometiste no acercarte a nosotras.
El muchacho se detuvo con un gesto de sorpresa. El pelo le caía de tal modo sobre la frente, que casi le tapaba los ojos. Lo apartó con la mano.
—Yo no he dicho eso —respondió.
—¡Claro que lo has dicho! —afirmó Ana—. Bien lo sabes. Y si tú has faltado a tu promesa, no hay razón para que nosotras no hagamos lo mismo. Iremos a ver tu campamento.
—Yo no os he hecho ninguna promesa —insistió el muchacho, que parecía cada vez más sorprendido—. ¿Estáis locas?
—¡No seas estúpido! —dijo Jorge, perdiendo la paciencia—. ¿Pretendes hacerme creer que esta tarde no has maullado, cloqueado y relinchado?
—También has hecho el pato —añadió Ana.
—¡Locas de remate! —exclamó el niño en un tono de compasión—. ¡Locas como cabras!
—¿Piensas venir otra vez? —preguntó Jorge.
—Todas las veces que quiera —repuso el muchacho—. El agua de este manantial es mucho mejor que la de la fuente que hay en mi campamento.
—Entonces iremos también nosotras a ver tu campamento —replicó Jorge—. Si tú no mantienes tu palabra, nosotras tampoco mantendremos la nuestra.
—Podéis venir todas las veces que queráis. Aunque estáis locas, no creo que seáis peligrosas. Pero no traigáis a vuestro perro. Podría morder al mío.
—Bien sabes que Tim no morderá a Jet —exclamó Ana—. Son muy buenos amigos.
—¿Ah, sí? No lo sabía.
Dicho esto, el chico se marchó, volviendo a apartar de sus ojos el flequillo que lo cegaba.
—¿Qué te parece? —preguntó Jorge a Ana—. Cualquiera diría que no es el mismo de esta tarde. ¿Será verdad que no se acuerda de su promesa ni de nada?
—No lo entiendo —dijo Ana, confusa—. Antes nos ha parecido un muchacho divertido y alegre, y ahora lo vemos serio como un palo. No ha sonreído una sola vez.
—A lo mejor, está un poco perturbado —dijo Jorge—. ¿Tienes sueño, Ana? Yo sí, y mucho, aunque no comprendo por qué.
—Yo no tengo demasiado, pero me gustaría tenderme sobre la hierba para ver cómo van apareciendo las estrellas en el cielo. Me parece que no voy a dormir en la tienda, Jorge. Tú querrás que Tim esté contigo, y hay tan poco sitio ahí dentro, que estoy segura de que Tim pasaría la noche echado sobre mis piernas sin dejarme dormir.
—Yo también dormiré al aire libre —anunció Jorge—. Anoche me acosté en la tienda porque parecía que iba a llover. Nos haremos un colchón con ramas de brezo, lo cubriremos con una manta y ya verás qué bien estaremos.
Las niñas recogieron las ramas y formaron el colchón. Inmediatamente, Tim se echó con toda tranquilidad sobre el lecho de follaje.
—¡Eh, tú, que eso no es para ti! —le gritó Jorge—. ¡Fuera de ahí en seguida! ¡Lo has aplastado! ¿Dónde está la manta, Ana?
Extendieron la manta sobre las ramas y se encaminaron al manantial para lavarse los dientes. Apenas dieron dos pasos, Tim se echó sobre la manta y cerró los ojos.
Jorge volvió atrás dando gritos.
—¡Fuera de nuestra cama, sinvergüenza! ¡Es inútil que te hagas el dormido! Mira, ahí tienes un buen rincón cubierto de hierba tierna y blanda. En esa cama dormirás la mar de bien.
Cuando regresaron de la fuente, Jorge se echó en el improvisado lecho y notó, encantada, que el ramaje cedía bajo el peso de su cuerpo.
—¡Qué cama tan cómoda! —exclamó—. ¿Tenemos algo para taparnos, Ana?
—He traído una manta, pero no creo que la necesitemos; la noche se anuncia muy calurosa… ¡Mira, ya se ve una estrella!
Pronto se vieron seis o siete, y éstas se fueron convirtiendo en centenares a medida que la luz del día se fue extinguiendo. Era un anochecer maravilloso.
—Viendo esas grandes y brillantes estrellas —dijo Ana, medio dormida—, me siento muy pequeña. ¡Y eso que están tan lejos!… Jorge, ¿estás despierta?
No recibió contestación. Jorge no la había oído. Estaba ya dormida como un tronco. Su mano se deslizó sobre el lecho de ramas y quedó apoyada en el suelo. Tim, que estaba a su lado, la lamió y poco después se dormía, emitiendo leves ronquidos.
Al cerrar la noche, la oscuridad fue absoluta. No había luna, pero las estrellas brillaban a miles, como fantásticas bombillas, en el cielo. En aquellos campos alejados del tráfico de la ciudad, reinaba la calma más completa. Ni siquiera se oía el ulular de los búhos.
Ana se despertó sin saber por qué. No tenía la menor idea de dónde estaba. Se quedó mirando las estrellas mientras se preguntaba si seguiría soñando.
De pronto, notó que tenía sed. Se acercó a la tienda; buscó a tientas el vaso de aluminio. Al no encontrarlo cambió de idea.
«Beberé con las manos», se dijo. Y se dirigió al manantial. Tim, que se había despertado al oír ruido, se preguntó si debía seguirla. No, se quedaría con Jorge. Su ama podía despertarse y no le gustaría ver que se había ido con Ana. Colocó de nuevo la cabeza entre las patas y se puso a dormir, manteniendo una oreja en alto para oír los pasos de Ana, que se alejaba.
Ana llegó a la fuente a través de la oscuridad. El rumor del agua que corría por el pequeño canal le sirvió de guía. Se sentó en una piedra y tendió las manos, unidas de modo que formaban un cuenco. ¡Qué fresca estaba el agua! Era una delicia beberla en una noche tan calurosa. Bebió con avidez y luego se humedeció la frente.
Se levantó para volver al campamento, y dio unos cuantos pasos a la luz de las estrellas. De pronto, se detuvo. ¿Era aquél el camino? No estaba segura.
—Sí, es éste —decidió.
Siguió adelante con cautelosa lentitud, y poco después se dijo que ya debía de estar cerca del campamento.
De nuevo se detuvo, y permaneció inmóvil, con el ánimo en tensión. Acababa de ver una luz. Había brillado un instante y se había vuelto a apagar. ¡Otra vez se encendió! ¿Qué significaría aquello?
Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio que se había equivocado de camino. Por allí no se iba al campamento, sino a la casa en ruinas. ¡Y allí, en la casa en ruinas, se había encendido la luz!
No se atrevió a acercarse más. Sintió como si le hubiesen clavado los pies en la tierra. Percibió una serie de ruidos apagados y luego el choque de algo con el suelo de piedra de la casa. De pronto, vio una vez más la luz. Era de una linterna que se encendía y se apagaba en la casa en ruinas.
La respiración de Ana se aceleró. ¿Quién estaría en aquella casucha medio demolida? No se atrevía a ir a averiguarlo. Debía regresar al lado de Jorge y de Tim. Con ellos se sentiría menos desamparada. Tan rápida y silenciosamente como le fue posible, regresó al manantial, y desde allí volvió sin dificultad al campamento, donde Jorge dormía tranquilamente.
—¡Guau! —la saludó Tim, medio dormido y tratando de lamerle la mano.
Ana se acurrucó junto a Jorge en el lecho de brezo. El corazón le latía velozmente.
—Jorge —susurró—. ¡Jorge, despierta! ¡Tengo que contarte algo increíble!