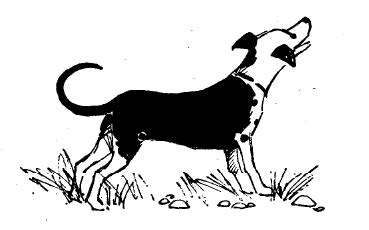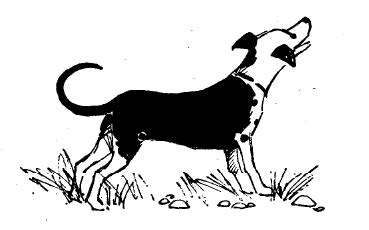
SORPRESA EN LA CASA ABANDONADA
Las dos chicas y el buen Tim dejaron el campamento para realizar la planeada exploración. Ana se detuvo ante la casa en ruinas.
—Echemos una ojeada —dijo—. Debe de tener muchos años, ¿verdad, Jorge?
Se acercaron al ancho portal. La puerta había desaparecido del marco de piedra. Al entrar, vieron una gran estancia, cuyo suelo estaba cubierto de piedras blancas, muchas de ellas levantadas por el empuje de las hierbas que habían ido creciendo sin que nadie las arrancase.
Aquí y allá se habían derrumbado trozos de pared, dejando grandes agujeros por los que entraba la luz del sol. Sólo una de las ventanas se conservaba bastante bien. Las demás habían sufrido el efecto demoledor de los años. Una escalerilla de piedra conducía al piso.
—Arriba debe de haber dos o tres habitaciones —dijo Ana—. Y aquí también hay una: mira la puerta. Y fíjate en esto; deben de ser los restos de una de esas bombas de sacar agua.
—Bueno, ya hemos visto todo lo que merece verse —dijo Jorge—. Las habitaciones de arriba deben de estar completamente en ruinas, pues la mitad del techo se ha caído. ¡Mira: otra puerta! Está cerrada…
La empujó ligeramente y la vieja puerta se desprendió de sus goznes y se derrumbó con gran estrépito, dejando a la vista un sucio patio.
—¡Caramba! —exclamó Jorge—. No creía que estuviese tan carcomida. ¡Menudo salto ha dado el pobre Tim!
—Aquí hay varios corrales…, bueno, restos de corrales —dijo Ana, explorando el patio—. Los moradores de esta casa debieron de tener cerdos, patos y gallinas. Mira, aquí hay una balsa seca.
Todo estaba en ruinas. Lo mejor conservado era lo que muchos años atrás debió de ser un establo. Aún se veían los restos de los pesebres, y el suelo de piedra. De un clavo herrumbroso pendía un trozo de arzón.
—Aquí se está a gusto —dijo Ana—. No pasa lo que en otros sitios, donde se tiene la sensación de que han sucedido cosas horribles. Esto es muy distinto. Estoy segura de que la gente que vivió aquí era feliz. Me parece estar oyendo el cacareo de las gallinas, los ronquidos de los cerdos y los graznidos de los patos.
—¡Cuac, cuac, cuac!
—¡Coc, coc, coc, coooooc!
Ana se abrazó a Jorge, asustada. Las dos habían recibido una gran sorpresa al oír de pronto aquellos sonidos. En silencio, esperaron a que se repitieran.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Ana—. Parecía un diálogo de gallinas y patos, pero no lo puedo asegurar. Lo cierto es que no están en la casa. Si estuvieran, los habríamos visto. Ahora sólo nos falta oír el relincho de un caballo.
No oyeron un relincho, pero sí algo que fue como una respuesta a sus palabras: el fuerte resoplido de un caballo.
—¡Bbbrrrrrrrr!… ¡Bbbrrrrrrrr!
Las dos niñas estaban francamente asustadas. Buscaron a Tim, pero éste había desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde se habría metido?
—¡Cuac, cuac, cuac!…
—¡Parecemos tontas! —exclamó Jorge—. El miedo nos ha trastornado. Registremos el patio, a ver si encontramos a Tim. Tim, ¿dónde estás? ¡Tim!
Jorge silbó con fuerza e inmediatamente le respondió el eco. Por lo menos, así le pareció.
—¡Zuit, zuit, zuit!
—¡Tim! —gritó de nuevo Jorge, empezando a creer que habían soñado despiertas.
Tim apareció alegre como unas castañuelas y sin cesar de mover la cola. Ana y Jorge se quedaron boquiabiertas. Tim llevaba un magnífico lazo azul, cuidadosamente anudado en la punta de la cola.
—¡Tim! ¿Qué es eso? —exclamó Jorge, sin salir de su estupor.
Tim se acercó a ellas sin que disminuyera su alegría. Jorge le quitó el lazo.
—¿Quién te lo ha puesto? —le preguntó—. ¿Quién anda por aquí? Tim, ¿dónde diablos te has metido?
Las dos niñas registraron minuciosamente la casa y sus alrededores y no encontraron nada ni a nadie. Ni gallinas, ni patos, ni cerdos, ni caballos. ¿Cómo se explicaba, entonces, lo ocurrido? Ana y Jorge se miraron, confundidas.
—¿De dónde habrá sacado Tim ese ridículo lazo? —dijo Jorge, cada vez más desconcertada—. Alguien tiene que habérselo puesto.
—Quizá ha sido un vagabundo que, al pasar, nos ha oído, ha visto a Tim y nos ha querido gastar una broma —opinó Ana—. Pero es extraño que Tim se haya dejado poner el lazo. No se muestra nada afectuoso con los desconocidos. ¿Verdad, Jorge?
Las niñas renunciaron a continuar la exploración y regresaron a la tienda en compañía de Tim. Éste se echó tranquilamente; pero, de pronto, se levantó, corrió hacia un gran arbusto e intentó introducirse debajo de él como si buscase algo.
—¿Qué buscará? —dijo Jorge—. Cualquiera diría que se ha vuelto loco… ¡Tim, no puedes meterte ahí debajo con el collar de cartón! ¿Es que no me oyes?
Tim volvió al lado de las niñas, visiblemente contrariado y con el collar torcido. Tras él apareció un perrito de raza indefinida, con un ojo ciego y el otro extremadamente vivaz. Era mitad negro, mitad blanco y tenía una cola ridícula, delgada y larga, que movía alegremente.
—¿Qué hace aquí este perro? —exclamó Jorge—. ¿Cómo se explica que Tim y él sean tan amigos? Francamente, Tim, no te entiendo.
—¡Guau! —contestó Tim.
Seguidamente dio media vuelta y se alejó con su nuevo amigo. Empezó a escarbar en la tierra en busca del hueso que había enterrado, lo sacó y se lo ofreció a su colega. Pero éste mostró muy poco interés por el hueso: miraba hacia otro lado.
—Esto es muy extraño —dijo Ana—. Ahora Tim nos traerá un gato —añadió, irónica.
Como en respuesta a sus palabras, de un arbusto cercano surgió un patético maullido.
—¡Miau, miauuuu, miaaaauuuu!
Los dos perros levantaron inmediatamente las orejas y corrieron hacia el arbusto. Una vez más, el collar de cartón impidió a Tim deslizarse entre las ramas. En vista de ello, empezó a ladrar furiosamente.
Jorge se levantó y fue hacia él.
—Este pobre gato no podrá hacer frente a dos perros —dijo Ana—. ¡Vete, Tim! Y tú también —añadió, dirigiéndose al otro perro.
Tim obedeció, y Jorge ahuyentó con la mano al otro perro.
—¡Sujétalo, Ana! —dijo a su prima—. Es muy juguetón; no te morderá. Voy a ver si puedo atrapar al gato.
Ana sujetó al perrito, que la miraba con su único ojo y movía la cola, excitado y amistoso. Jorge empezó a deslizarse entre las ramas bajas, cada vez más tupidas del arbusto.
No veía apenas, pues reinaba allí una oscuridad a la que no estaban habituados sus ojos. Pero, de pronto, Jorge vio algo que la sobrecogió.
Este algo fue una cara redonda y sonriente que apareció a dos dedos de la suya, y unos ojos brillantes, medio ocultos por desordenados mechones de pelo, que la miraban burlones. La boca estaba abierta en una ancha sonrisa y mostraba unos dientes blanquísimos.
—¡Miau, miauuu, miaaaauuuu! —dijo aquella boca.
Jorge salió del intrincado ramaje a toda prisa, mientras su corazón latía con violencia,
—¿Qué pasa? —preguntó Ana.
—Aquí hay alguien escondido —repuso Jorge—. No es un gato el que maúlla: es un niño.
—¡Miau, miauuu, miaaaauuuu!
—¡Sal de ahí! —le dijo Ana—. ¡Queremos verte! Sal si no quieres que pensemos que estás loco.
Se oyó el ruido que produce un cuerpo al arrastrarse, y en seguida apareció un niño entre las ramas exteriores del arbusto. Aparentaba doce o trece años; era bajito y fuerte, y tenía los carrillos más redondos y sonrosados que Ana había visto en su vida.
Tim corrió hacia él y empezó a lamerlo alegremente. Jorge no pudo disimular su sorpresa.
—¿Cómo es que mi perro te conoce? —preguntó al muchacho.
—Pues… —respondió el niño— el otro día se presentó en mi campamento, y yo, al ver que me gruñía, le di un hueso. Entonces vio a Jet, mi perrito, y en seguida hizo amistad con él y conmigo.
—Bien —dijo Jorge, ceñuda—. No me gusta que mi perro acepte comida de personas extrañas.
—Tampoco a mí me gusta que le den comida a Jet —repuso el muchacho—, pero, entre que se comiera el hueso o se me comiese a mí, preferí lo primero. Es muy simpático, pero parece un payaso con ese ridículo collar. ¡Cómo se rió Jet cuando lo vio por primera vez!
—Precisamente por eso me vine aquí con Tim. Estando los dos solos, nadie se reiría de él. Tiene una oreja herida. Supongo que la bobada de ponerle un lazo azul en la cola habrá sido cosa tuya, ¿no?
—Ha sido una broma —dijo el muchacho—. A ti te gusta refunfuñar y protestar, por lo que veo, y a mí me gusta gastar bromas. Tim no se ha enfadado: se ha puesto a jugar alegremente con Jet. Yo quería saber quién era el dueño de Tim, porque me pasa lo que a vosotras: no me gusta tener desconocidos alrededor de mi campamento. Por eso he venido aquí.
—¡Ya! Tú has sido el que ha maullado, cacareado y hecho el caballo, ¿verdad? —preguntó Ana, a la que fue simpático aquel niño atolondrado de cara risueña—. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a pescar, a acampar, a recoger plantas…?
—Nada de eso: he venido a excavar. Mi padre es arqueólogo; no hay nada en el mundo que le guste tanto como las construcciones antiguas. Y yo he heredado esta afición. Cerca de aquí hubo hace siglos un campamento romano, y yo lo he descubierto. Ahora excavo en busca de cerámica, de armas, de todo… Mirad; esto lo encontré ayer. Fijaos en la fecha.
Se llevó la mano al bolsillo y sacó una moneda enmohecida que entregó a las niñas para que la examinaran.
—Está fechada en el año 292 —dijo—, lo que prueba que el campamento es muy antiguo.
—Iremos a verlo —decidió Ana, con vehemencia.
—No, no vayáis —dijo el muchacho—. No me gusta tener gente alrededor cuando estoy haciendo un trabajo importante. Por favor, no vayáis. No volveré a molestaros: os lo aseguro.
—Descuida; no iremos —dijo Ana, comprensiva—. Pero no nos gastes más bromas pesadas, ¿eh?
—Os lo prometo —afirmó el muchacho—. Ya os he dicho que no volveré a acercarme a vosotras. Sólo quería saber de quién era el perro… Bueno, me voy. Adiós.
Y, llamando a su perro con un largo silbido, se fue a grandes zancadas. Jorge se volvió hacia Ana.
—¡Qué chico tan raro!, ¿verdad? —le dijo—. Pero me gustaría volver a verlo. ¿A ti no?