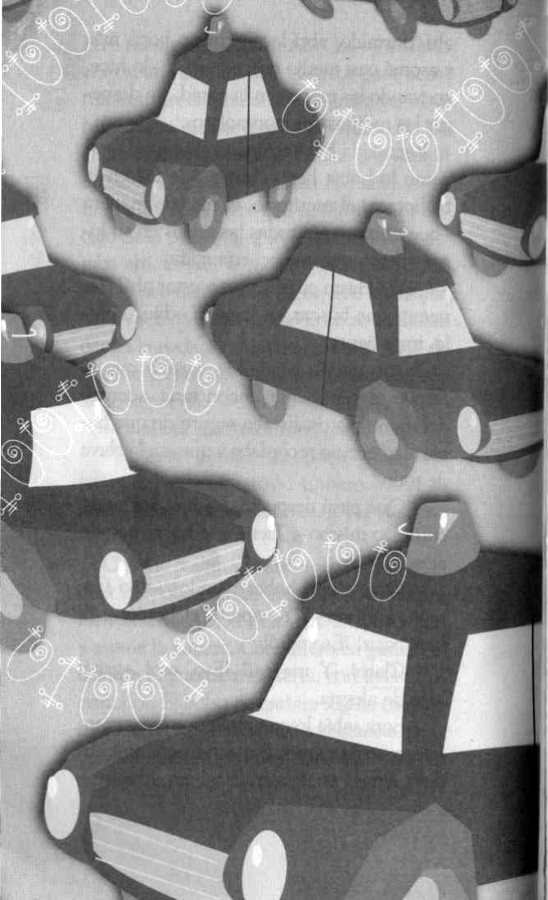
Me levanté después de las diez. Cuando bajé a la cocina, Camila estaba vistiendo a las barbies.
—Dale, apúrate a desayunar así vamos a la pileta —me dijo.
—¿Dónde están los demás?
—Mi abuela y tu tía están en el lavadero. Lalo y Alfredo, creo que duermen. Manuel todavía no vino —me informó Camila, mientras le ponía a una barbie un horroroso vestido de fiesta lleno de tules y cintas.
—¿Habrán encontrado los papeles, Lalo y Alfredo?
—No. Mi abuela me contó que sacaron todos los paneles de madera y no encontraron nada.
—Pobre Lalo. ¿Dónde buscará ahora?
Creo que Camila estaba por decir algo, pero el sonido de una sirena que empezó a oírse cada vez más fuerte se lo impidió. No era una, eran como veinte sirenas. Corrimos a la ventana. Cuatro patrulleros estacionaban frente a la casa de Alfredo. Un poco más atrás, frenaba un auto rojo que manejaba una mujer; a su lado había un hombre. De los patrulleros bajaron un montón de policías —hombres y mujeres— con armas. Algunos entraron en la casa de Alfredo y otros se quedaron afuera, apuntando con las armas hacia la casa. El hombre y la mujer del auto rojo no bajaron. Eulalia y mi tía aparecieron en la escena; venían del lavadero. Una mujer policía les hizo levantar los brazos, apuntando con su pistola.
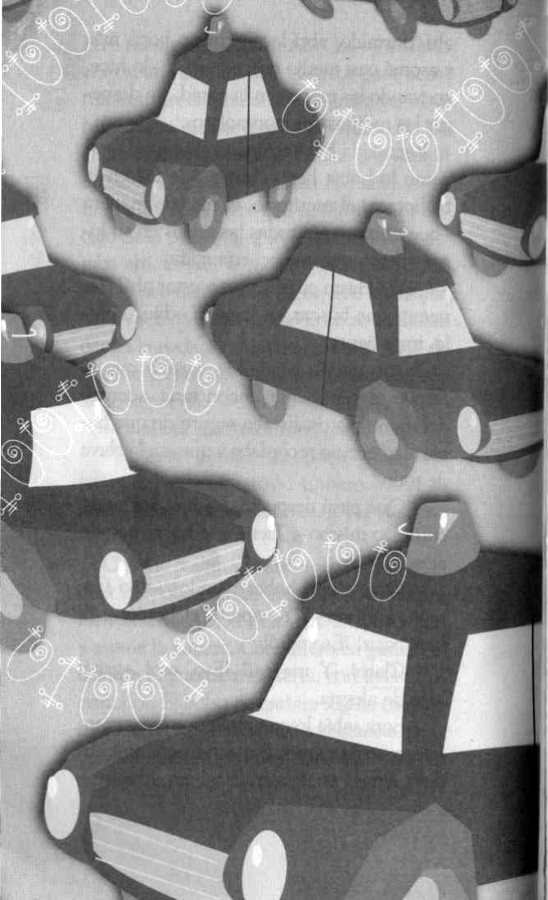
—Alguien denunció a Lalo —dije.
—Aquellos que están allá son los dueños —dijo Camila, señalando al hombre y la mujer que bajaban del auto rojo—. Los vi una vez que vine a visitar a mi abuela.
En ese momento apareció Manuel con la camioneta. Un policía le apuntó con la pistola y lo hizo bajar.
—Tenemos que subir a la torre antes de que vengan a buscarnos. Es la última oportunidad de encontrar los papeles —dije.
—Vamos —dijo Camila, y voló hasta la mesa para juntar todas sus barbies y meterlas en el bolso.
Yo me quedé un segundo inmóvil. Fue algo raro, porque había pensado correr con Camila hacia el comedor y subir por la escalera. Pero de golpe me vi subiendo por el montaplatos, tal como lo había soñado. Era lo único que recordaba del sueño: yo mismo, subiendo como la otra vez. Recobré el movimiento y agarré una silla; la puse debajo del montaplatos, abrí la puerta y me metí adentro. Camila me miraba con la boca abierta y el bolso de barbies colgado del hombro.
—Subime —le dije—. Vos andá por la escalera.
Cuando el montaplatos arrancó, cerré los ojos y traté de recordar, paso a paso, la primera vez que había subido. Yo sentía que mi sueño era una especie de aviso, un presentimiento, qué sé yo. Me concentré en el ruido del motor. Era como un zumbido. Pero no me decía nada. Abrí los ojos. Todo era oscuridad. Los dejé abiertos para acostumbrarme; en una de ésas lograba ver algo. Miré hacia arriba. Seguía la oscuridad. De golpe, apareció una raya de luz. Me acordé de que la otra vez también la había visto. Era la luz de la torre que se filtraba por debajo de la puerta. Seguro que Camila ya estaba ahí. El olor a encierro y humedad me vino como una oleada. La raya de luz estaba cada vez más cerca y todavía no se me había ocurrido nada. De repente, el motor dejó de zumbar y el montaplatos se detuvo. Camila abrió la puerta.
—¿Y ahora qué hacemos? —dijo.
—Dejame pensar un poco —dije, sin bajar del montaplatos—. Quiero hacer lo mismo que hice la otra vez, a ver si se me ocurre algo.
Cerré la puerta y la abrí apenas, empujándola un poco con las palmas de las manos bien abiertas. Espié. La abrí un poco más y asomé la cabeza. Camila estaba parada al lado de la puerta, muy seria, con los brazos cruzados. El bolso de barbies seguía colgado de su hombro. Miré para los costados.
—Lalo dormía en ese sillón —le dije, señalando hacia mi derecha—. Cuando lo vi ahí, dormido, abrí la puerta un poco más y asomé casi medio cuerpo; así… —lo hice, apoyando las manos en la pared, sin despegar las rodillas del montaplatos.
Recorrí la habitación con la mirada, tal como lo había hecho antes. Me fijé en la biblioteca, el escritorio, el piso de madera —que ahora tenía todas las tablas en su lugar— pero no se me ocurría nada.
—¿Y? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Tenemos que buscar los papeles —dijo Camila, impaciente.
Yo no quería bajar. Me parecía que la respuesta tenía que encontrarla adentro del montaplatos. Estaba seguro de que había algo que no recordaba y que era la clave de todo.
—¿Qué pasó después…? —dije, hablando conmigo mismo—. Tiene que haber pasado algo…
—¿Qué puede haber pasado? —dijo Camila, enojada—. ¡Yo apreté el botón y te hice bajar! ¡Eso pasó!
—¡Claro! ¡Y me caí! ¡Eso, eso! —grité, loco de alegría.
Ahora sabía lo que tenía que buscar: un hueco en la pared. Era eso lo que me andaba dando vueltas en la cabeza. El mismo hueco donde había metido la mano, al tratar de apoyarme en la pared para no caerme cuando el montaplatos empezó a bajar.
—Tiene que estar por acá —dije, tanteando la pared, a mi izquierda—. Era de este lado… ¡Sí! ¡Acá está! ¡Lo encontré!
Metí la mano. Nada. Vinieron cucarachas y arañas a mi mente, pero ni lo mencioné. Metí casi medio brazo y toqué algo que me pareció una manija. La agarré y tiré, despacio. Saqué una especie de caja o valijita de cuero duro, larga y no muy alta, con una tapa cerrada así nomás, sin llave ni nada. Tenía olor a humedad. La abrimos. Estaba llena de papeles; algunos, doblados en dos; otros, enrollados y también había un cuaderno de tapas negras. Abrí uno de los rollos y leí; decía: título de propiedad. Camila hojeaba el cuaderno.
—Es un diario —dijo—. Escuchá esto: 25 de agosto. Llegaron hoy. Tuve que recibirlos. No confío en ellos, sé que están en la ruina y quieren mi dinero. Sólo espero que se vayan pronto. 30 de agosto. La desvergonzada de María Aurelia tuvo el descaro de pedirme prestado el collar de esmeraldas de Eloísa. Por supuesto que no se lo di. Si no se van pronto, los voy a echar. 3 de septiembre…
—No hay tiempo —la interrumpí—. Tenemos que salir de acá. Deben estar buscándonos.
Camila volvió a la realidad. Cerró el cuaderno y lo dejó en la caja.
—¿Cómo vamos a salir? —dijo—. ¿Con la caja en la mano? ¿Y si los dueños nos ven? Pueden sospechar…
Sí, era muy arriesgado. Podían acusarnos de robar la caja y sacárnosla.
—Voy a espiar por la escalera —dijo Camila—. A lo mejor se fueron todos y podemos escapar.
Volvió enseguida. Estaba asustadísima.
—Vi a los dueños en la sala. Me parece que nos están buscando. Seguro que van a subir.
Había que esconder los papeles, pero ¿dónde? Por un momento pensé que podíamos dejarlos en el mismo sitio donde los encontramos y después avisar a la policía para que vinieran a buscarlos. ¿Pero si no nos creían? No podíamos correr ese riesgo. Teníamos que llevarlos con nosotros; era más seguro. Pero ¿cómo?; ¿y si los dueños se daban cuenta? Ni siquiera podíamos llevarlos ocultos entre la ropa: estábamos en malla. Camila se asomó otra vez a la puerta.
—Están por subir, las voces se oyen más cerca… —dijo, y se quedó parada al lado de la puerta, mirándome con cara de terror y… con el bolso de barbies colgado del hombro. El bolso de barbies…
—Confiá en mí. Yo estudio teatro —me dijo Camila.
Estábamos los dos sentados en el sillón, donde la otra vez había visto a Lalo dormido. Camila seguía con el bolso colgado del hombro, pero ahora lo apretaba fuerte contra el pecho. Nos agarrábamos de las manos. La puerta del montaplatos estaba cerrada y la caja de los papeles, vacía, adentro.
—Vos poné cara de terror —me dijo Camila, bajito—. De lo demás, me encargo yo.
Preparé mi cara de terror; no me costó ningún trabajo. Las voces estaban ahí nomás, del otro lado de la puerta. De repente, se callaron y la puerta se abrió con un golpe seco.
—¡No nos maten, por favor! —gritó Camila—. ¡Somos inocentes! ¡Socorrooo! ¡Socorrooo! —mientras tanto me retorcía el brazo y se acurrucaba junto a mí, hundiéndome el bolso de barbies en las costillas.
—¿Quién los va a matar? —dijo el sobrino del señor Lorenzo, sorprendido por los gritos ridículos de Camila.
—¿Se puede saber qué hacen acá? —preguntó la esposa, que tenía una cara de bruja impresionante.
—¡Socorrooo…! —volvió a gritar Camila.
—¡Nadie les va a hacer nada! —dijo la bruja, bastante nerviosa y avanzando hacia nosotros.
—¡Socorrooo…! —insistió Camila.
En ese momento, una mujer policía llegó corriendo, con una pistola en la mano. Cuando nos vio, la guardó.
—¿Qué pasa…? —preguntó, sorprendida.
—¡Somos inocentes! —volvió a gritar Camila—. ¡No hicimos nada! ¡Queremos un abogado!
Yo no hablaba, por dos motivos: uno, para que no se me fuera la cara de terror, que me había salido perfecta, con los ojos como huevos duros, la boca entreabierta con un hilo de baba que me chorreaba por un costado y una especie de respiración agitada y con ruido, que impresionó hasta a Camila. Y dos, porque Camila gritaba tanto, que era imposible que alguien más dijera algo y los otros lo escucharan.
La mujer policía se acercó a nosotros, nos acarició la cabeza y nos habló despacito:
—No tengan miedo, chicos. Nadie los va a lastimar. Ahora, quiero que me cuenten por qué están acá, los dos solitos. ¿Sí?
Camila dejó de chillar y habló como una persona normal. Yo aproveché para cerrar la boca y limpiarme la baba con el brazo que tenía libre.
—Nos encerraron —dijo, entre hipos.
—¿Quién los encerró?
—El… el jardinero…
Volví a abrir la boca, pero esta vez se me abrió sola. Camila estaba loca. Pobre Alfredo.
—¿Y por qué los encerró? —preguntó, sorprendida, la mujer policía.
—Para que no hiciéramos lío… Dijo que nos portábamos mal…
—¡Pobrecitos! —dijo la dueña, con cara de bruja conmovida—. ¡Encerrar a dos criaturas!
—Quiero ir con mi abuelita —dijo Camila y se largó a llorar.
Si de algo estoy convencido, es de que el futuro de Camila está en el teatro. La mujer policía nos agarró de una mano a cada uno y salimos de la torre. Los dueños bajaron detrás de nosotros. Los demás nos estaban esperando para ir a la comisaría; Eulalia y mi tía, en un patrullero; Alfredo y Manuel, en otro; Lalo, custodiado por dos policías, en un tercer patrullero. A Camila y a mí nos metieron en el cuarto, con la mujer policía sentada entre los dos. Los dueños se quedaron en el palacio con Tristán, que nos siguió corriendo y ladrando hasta el portón de rejas.
Cuando llegamos a la comisaría, la mujer policía nos llevó a una oficina y nos dijo que teníamos que quedarnos ahí hasta que llamaran a nuestros padres.
—Quiero hablar con el comisario —le dije.
Me miró sorprendida.
—¿Para qué…?
—Tenemos pruebas para demostrar que Lalo es inocente.
—¿Quién es Lalo…?
—Pascual, el mayordomo. El no mató al señor Lorenzo.
Mientras tanto, Camila había sacado las barbies del bolso y había puesto los papeles y el cuaderno sobre un escritorio.
—¿Qué es todo eso?
—Las pruebas que buscaba Lalo. Las encontró Tomás en la torre —dijo Camila.
La mujer policía miró los papeles, leyó algunas páginas del cuaderno y salió corriendo de la oficina.
—No se muevan de acá —dijo, antes de salir.
Volvió enseguida con otros dos policías, uno joven y otro mayor, que se notaba que era el jefe de todos. El joven fue directo al escritorio y se puso a revisar los papeles. El otro se sentó frente a nosotros.
—Chicos, éste es el comisario —dijo la mujer policía—. Ustedes querían hablar con él, ¿no es cierto? Bueno, aquí está…
Entonces hablamos. Empecé yo, siguió Camila, seguí yo. A veces nos interrumpían para hacernos alguna pregunta, pero poco. Creo que no nos olvidamos de nada. Cuando terminamos, el policía joven se acercó al comisario, con varios papeles en la mano.
—En este documento dice que el señor Medina iba a donar tanto la casa como toda su fortuna a una fundación para los chicos de la calle. Y la donación se iba a hacer efectiva tres días después de que lo asesinaron.
—Pero es obvio —dije—. ¿Cómo no se dan cuenta? Lo mataron los sobrinos para quedarse con todo. ¿Qué esperan para soltar a Lalo?
El comisario me miró muy serio y no me contestó. Yo le iba a explicar que sé muchas cosas de crímenes porque leo novelas de detectives, pero no me dejó. Se levantó de un salto y le dijo al policía joven:
—Lleve esos papeles a mi oficina. Quiero hablar con todo el personal doméstico de la casa, ya mismo. Que me los lleven de a uno, por favor. Traigan a los Andreotti y busquen al abogado y al escribano responsables de esos documentos.
Se fueron los dos casi corriendo y Camila y yo volvimos a quedarnos solos con la mujer policía. De golpe, me sentí raro y no sabía por qué. Pensé que por suerte todo se estaba aclarando y que al fin Lalo iba a poder demostrar su inocencia. Si las cosas estaban bien, /por qué me sentía raro? Hice un repaso mental de todos los acontecimientos del día y miré el reloj que estaba en la pared: la una y media. De golpe sentí un vacío, como si me faltara algo. ¿La una y media? Era la hora del almuerzo y yo ni siquiera había desayunado. ¡La primera vez en mi vida que me pasaba algo así!