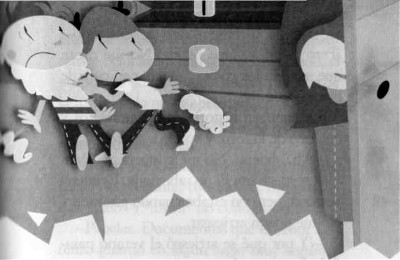
Yo no sabía qué tenía que buscar, pero estaba casi seguro de que algo iba a encontrar. Eso sí, no me imaginaba por dónde empezar. Al fin me decidí, hice lo mismo que hizo Camila la primera vez que entramos al galpón, fui directo al baúl. Ni bien lo abrí, sentí olor a naftalina; antes no me había dado cuenta. Me acordé del placard de mi abuela, que tiene toda la ropa de invierno llena de bolitas de naftalina. Me gusta el olor. Cuando era chiquito me metí una de esas bolitas en la nariz y tuvieron que llevarme al hospital. Yo no me acuerdo, pero mi abuela me lo cuenta siempre. Saqué los diarios. Quería ver otra vez la cara del mayordomo asesino.
Era una foto en colores no muy grande, pero se veía bastante bien. La cara del mayordomo era común, como la de cualquier hombre que uno puede encontrar por la calle. Pero los ojos eran tan claros… No se distinguía muy bien si eran celestes o grises. Parecían casi blancos. Eso me impresionaba un poco. Dejé los diarios y me puse a revolver la ropa. Debajo de las frazadas y los pulóveres, encontré una bolsa de supermercado, doblada. La saqué. Parecía vacía. Antes de abrirla, la tanteé un poco. Había algo blando adentro, como algodón. La abrí y miré. Era una especie de algodón, pero brillante. Metí la mano y lo saqué.
—Es una peluca de Papá Noel.
Era la voz de Camila. Casi me mata del susto. Estaba parada detrás de mí.
—¿Qué hacés acá, nena?
—Te vi por la ventana de mi cuarto. Podrías haberme invitado, ¿no?
—Creí que el galpón no te interesaba… —le dije, haciéndome el indiferente.
No me dijo nada, pero me sacó la peluca de la mano y algo se cayó al suelo. Lo levanté. Era una barba con bigotes.
—Papá Noel completo —dijo Camila—. Falta el traje rojo, nada más.
Me puse la barba y Camila se puso la peluca; era graciosa, con rulos. Los bigotes tenían una cinta pegajosa del lado de adentro; ya me los estaba por pegar debajo de la nariz, cuando se abrió la puerta del galpón.
El hombre se quedó quieto, duro, con la mano sobre el picaporte y una pierna delante de la otra, como para seguir avanzando; pero no. Ahí estaba, mirándonos, muy serio. De un manotón, Camila se sacó la peluca. Yo la imité y me arranqué la barba. Nosotros también nos quedamos quietos. Yo no podía dejar de mirarlo. Sentí otra vez el escalofrío en la panza. Ahí terminé de comprender que la comida no tenía nada que ver. Eran nervios. Era miedo. Era pánico. Terror. El hombre nos miraba muy serio. Yo tenía ganas de correr, de gritar, qué sé yo, pero no podía hacer nada. Camila tampoco se movía. Igual, aunque hubiéramos podido correr, no habríamos ido a ningún lugar; el viejo seguía parado, impidiéndonos el paso por la única salida posible. Yo había dejado los diarios en el piso; cuando me avivé, traté de empujarlos hacia atrás con un pie. El movimiento fue mínimo, pero el viejo se dio cuenta. Cuando bajó la vista, pensé: ahora nos mata. Pero volvió a mirarnos y algo había cambiado: tenía los ojos húmedos. Fue muy extraño, porque esos ojos celestes, tan claros que casi parecían blancos, ya no me impresionaban como en la foto del diario.
—Yo no soy un asesino —dijo, con una voz muy suave, que me pareció reconocer.
Creo que Camila se avivó en ese momento, porque abrió la boca como para decir algo y se agachó a levantar los diarios.
—E… el… mayordomo… —dijo, señalando la foto del diario.
—Sí, pero no tengan miedo. Yo no maté al señor Lorenzo.
Sus ojos celestes seguían húmedos. Y cansados; igual que la voz.
—Pero entonces, ¿quién lo mató? —preguntó Camila.
—Por ahora no lo voy a decir. Yo sé quién lo mató, pero no tengo pruebas para demostrarlo.
—Y mi tía y Eulalia y Alfredo… —empecé.
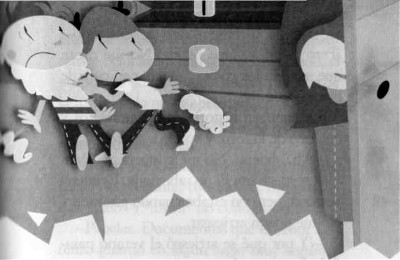
—Ellos también saben —me interrumpió—. Y me ayudan a buscar esas pruebas. Si no fuera por ellos, no sé qué habría sido de mí.
—Estaría preso —dijo Camila.
—Sí. Injustamente. Y jamás podría demostrar mi inocencia. Herminia, Eulalia y Alfredo siempre creyeron en mí. Ellos me ayudaron a escapar cuando vino la policía a buscarme. Después consiguieron un lugar para esconderme, me dieron de comer y, sobre todo, me dieron ánimos para seguir adelante.
—¿Para buscar las pruebas? —pregunté.
—Eso mismo. Las pruebas…
—¿Por eso está rompiendo toda la torre? —preguntó Camila.
—No, no la rompo —dijo él, sonriendo—. ¿Pero ustedes cómo saben? No me digan que se oyen los golpes… —dijo, con cara de preocupado.
Le conté la historia del montaplatos y del loco de la torre y volvió a sonreír.
—Ah… bueno. No me gustaría que Manuel sospechara. El no sabe nada. Es buena persona, pero no estaba cuando pasó todo. No me puedo arriesgar.
—¿Y por qué se arriesgó el verano pasado? —le pregunté.
Se sorprendió y me miró como si tratara de recordar algo. Fue un segundo; enseguida sonrió.
—¿Sabés qué pasa? Es muy aburrido estar escondido y no poder ocuparse de nada. Por eso, cada vez que los dueños viajaban y Manuel y las mucamas tenían vacaciones, yo aprovechaba para salir y trabajar un poco. Así me distraía y de paso les daba una mano a Herminia y Eulalia con las tareas de la casa, y a Alfredo con el jardín.
—¿De qué hablan? —preguntó Camila.
—Del mayordomo del verano pasado. ¿Te acordás que te conté?
—El de pelo blanco y barba… —dijo Camila, mirando la peluca, que todavía sostenía entre las manos—. Entonces… —siguió, pensativa—, el mayordomo del verano pasado, el primo de Alfredo, Lalo, Pascual y el loco de la torre son la misma persona…
—Así es. Pueden llamarme Lalo, simplemente —dijo, sonriendo.
—¿Y cuáles son las pruebas que buscás, Lalo? —le pregunté, tuteándolo; me pareció que «Lalo» y «usted» no combinaban.
—Papeles. Documentos que el señor Lorenzo guardó en algún lugar muy seguro y que, si los encuentro, van a servir para demostrar mi inocencia.
—¿Qué papeles? —pregunté.
—Papeles con firmas de escribanos y abogados, donde consta que el señor Lorenzo dejaba toda su fortuna a una institución benéfica para que hicieran un hogar de niños. Y el hogar iba a funcionar en esta misma casa.
—¡Está clarísimo! —dije—. Lo mató la familia para quedarse con la herencia.
—Exactamente —dijo Lalo, mirándome con admiración—. ¿Y vos, cómo sabés?
—Porque leo novelas de detectives, y sé muy bien que en los casos en que hay herencias de por medio, la familia siempre tiene algo que ver.
—Como se darán cuenta, el caso es sencillo. La única familia del señor Lorenzo son los dueños actuales: el sobrino y la esposa. Un día aparecieron en la casa, diciendo que se iban a quedar una semana y no se fueron más.
—¿Y las joyas que encontraron en tu habitación?
—Las pusieron ellos. Pensaron en todo. Hasta el martillo con que lo mataron tenía mis huellas. Yo lo había usado para arreglar un zócalo, en el comedor. Ellos mismos me habían pedido que hiciera el trabajo. ¿Se dan cuenta? Tenían todo planeado. Además, con la colaboración del abogado y el escribano hicieron desaparecer los documentos de la donación.
—Pero, entonces, ¿cuáles son los papeles que estás buscando? —pregunté.
—Las copias de esos documentos y un cuaderno, una especie de diario, donde el señor Lorenzo, que desconfiaba de sus sobrinos, anotaba todo.
—¿Cómo sabés que desconfiaba? —preguntó Camila.
—Porque él mismo me lo dijo. Por eso ocultó todo muy bien; lo que no me dijo es dónde. Ya buscamos en toda la casa, pero yo estoy seguro de que están en la torre. Era su lugar preferido. Pasaba casi todo el día ahí.
—¿Y le subían la comida por el montaplatos? —preguntó Camila.
—Sí. Muchas veces.
Nos quedamos todos callados unos segundos. Estuve a punto de preguntar qué pasaría si no encontraba los papeles. Pero no pregunté nada. Lalo tenía los ojos tan tristes que me dio no sé qué. Ya se sabía que la única posibilidad de demostrar su inocencia eran esos papeles y el cuaderno, y mi tía me había dicho que los dueños iban a volver de su viaje dentro de una semana. Quedaba tan poco tiempo…
—Tengo una duda… —dijo Camila, de pronto—. ¿Todos estos días estuviste viviendo acá?
—Así es. Aquí mismo —dijo Lalo, como si se refiriera al galpón.
—¿Pero dónde? —pregunté.
Lalo sonrió y nos llevó hacia la mesa de carpintero. Debajo de la mesa había un viejo catre de lona plegado y un colchón de gomaespuma enrollado y atado con una correa.
—El baño está del otro lado —dijo, señalando un placard de dos puertas, en la pared de enfrente.
Llegó hasta el placará, abrió una puerta, se metió adentro y desapareció. Camila y yo nos miramos sin saber qué decir. El placard estaba dividido en dos partes. En un costado había estantes con latas de pintura, cepillos, pinceles y un montón de cosas más. Y en la otra mitad había un barral con un piloto y un sobretodo colgados y perchas vacías. De golpe se abrió el panel de madera del fondo y asomó la cara de Lalo entre el piloto y el sobretodo.
—Además de un excelente jardinero, Alfredo es carpintero, albañil y todo lo que se les ocurra. Esto fue idea de él. Vengan… —dijo, invitándonos a pasar del otro lado.
Aparecimos en la casa de Alfredo. El fondo del placard no era más que otra puerta que se abría del lado de la casa. Increíble.
—Así tengo más libertad de movimiento —dijo—. Ingenioso, ¿no?
Esa noche estuvo buenísima. Manuel se quedó en la casa de la novia hasta el otro día y Lalo comió con nosotros. El mismo les contó a los demás que Camila y yo sabíamos todo. Eulalia nos hizo jurar que no íbamos a abrir la boca delante de nadie. Mi tía se agarró la cabeza y dijo que seguro que todo había sido obra mía. Alfredo no dijo nada, pero me miraba de reojo. Por suerte, Lalo los tranquilizó a los tres y pudimos comer en paz.
Nos fuimos a dormir a eso de las doce. Antes de subir a la torre, Lalo fue hasta el armario de puertas de vidrio y sacó dos tortitas negras. Me guiñó un ojo.
—Trabajar de noche me da hambre —dijo.
Lo único que les quedaba por revisar era una pared recubierta por paneles de madera.
—Es la última esperanza —había dicho Lalo, durante la cena—. Si los papeles no están ahí, no sé dónde podrán estar. Ya dimos vuelta la torre del derecho y del revés.
—Hay que tener fe —le dijo Eulalia—. Tengo el presentimiento de que esta noche los encuentran.
Me costó trabajo dormirme. Leí un rato, pero no me concentraba. Me fui a mirar por la ventana. El cielo estaba repleto de estrellas. Mi tía había dicho que mañana iba a hacer mucho calor. Mejor, así nos pasábamos el día entero en la pileta. No podía dejar de pensar en Lalo y esos papeles que buscaba. ¿Y si no estaban detrás de los paneles de madera? Me acosté y traté de leer otra vez. No pude. Dejé el libro y apagué la luz. Volví a pensar en el escondite de los papeles. Me quedé dormido mientras hacía una lista, mentalmente, de los lugares posibles. Soñé que subía a la torre en el montaplatos.