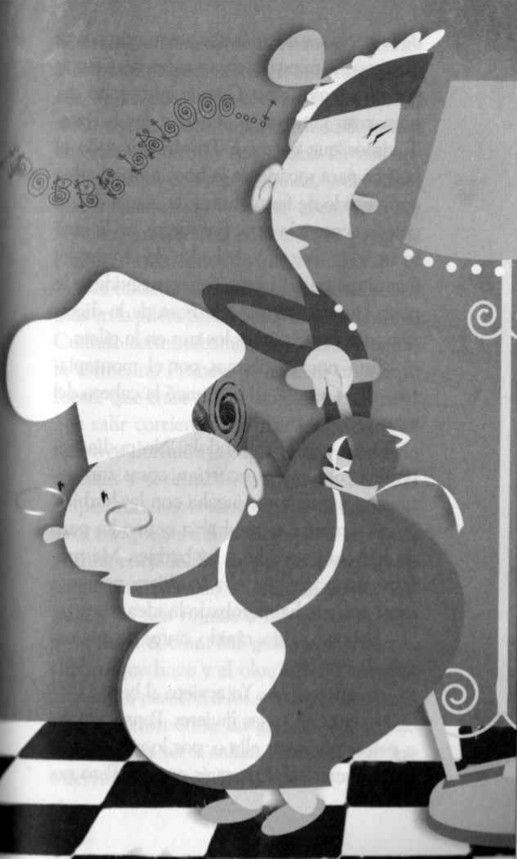
Me levanté tardísimo: eran las once y media. Había mucho sol, hacía calor, ideal para la pileta. Bajé corriendo. El único que estaba en la cocina era Manuel. Sacaba unas bolsas de mandados del placard.
—Me voy al pueblo a hacer compras —me dijo—. En el armario está la torta. Aprovechá antes de que se levante tu amiguita —me guiñó un ojo y se fue.
Yo no sabía si me estaba cargando o qué, pero no perdí tiempo y saqué la fuente del armario; estaban las dos porciones.
Eran para mí y no iba a permitir que nadie me las sacara; mucho menos Camila, que había sido la última en comer. Me preparé la leche y me senté. Ya estaba terminando, cuando entraron Alfredo y Tristán. Alfredo llevaba una caja de herramientas. Dijo «buen día» y siguió caminando hacia la puerta vaivén. Tristán me apoyó el hocico en la pierna y empezó a mirarme con esa cara de lástima que pone cuando quiere que le den comida. Le di la media porción de torta que me quedaba y me fui detrás de Alfredo; quería ver adonde iba.
Cuando me asomé por la puerta vaivén, él ya había pasado al comedor. Lo seguí. Iba hacia la escalera. Me escondí detrás de un sillón, desde donde se veía la escalera completa. Alfredo subió y al llegar al primer piso, dobló hacia la derecha. Salí de mi escondite y corrí hacia la escalera, pero justo en ese momento oí voces. Alcancé a esconderme detrás de otro sillón. Por suerte hay sillones de sobra.
—Pobre Lalo —era la voz de mi tía—. Ya casi ni duerme de noche. Menos mal que durante el día descansa un poco.
—Es una pila de nervios —ahora era Eulalia la que hablaba—. A veces parece que fuera a explotar.
¿De qué hablaban? ¿Quién era ese Lalo? ¿Tendría razón Camila y en la torre escondían a un loco? Intenté seguir escuchando, pero mi tía encendió la aspiradora. Eulalia dijo algo más y se fue. Mi tía siguió muy concentrada con su trabajo. Aproveché y me fui deslizando hacia la cocina. Antes de pasar por la puerta vaivén, me aseguré de que Eulalia no estuviera a la vista. La que sí estaba era Camila; tomaba la leche y le daba galletitas a Tristán. Le hice un gesto para que me siguiera y me fui derecho al montaplatos; apoyé la oreja y presté atención: unos golpes muy suaves llegaban desde la torre.
—¡Chicos! ¡Ya está la comida! ¡Salgan de la pileta! —gritaba Eulalia, desde la galería.
Camila les había puesto bikinis a las diez barbies y las había sentado en fila sobre una toalla, al lado de la pileta. Cada tanto, Tristán salía del agua y se acercaba a las barbies como con ganas de seguir arrancando pelos. Las olfateaba, se sacudía el agua, movía la cola, nos miraba y finalmente se tiraba otra vez a la pileta para seguir jugando con nosotros.
Cuando Eulalia nos llamó a comer, estábamos elaborando un plan para resolver el misterio de la torre. Yo le había contado a Camila el episodio de esa mañana con Alfredo y la conversación que había escuchado en la sala, más el asunto del mayordomo de pelo blanco, y ella insistía con eso de que tenían un loco encerrado en la torre.
—Lalo tiene que ser el loco, ¿te das cuenta? Seguro que es un pariente de los dueños, que lo encerraron en la torre porque no quieren mandarlo a un manicomio. Lo que no entiendo es para qué subió Alfredo con las herramientas —dijo Camila.
—Creo que yo sí lo entiendo —dije, bastante seguro—. De noche, Lalo rompe cosas, qué sé yo, hace agujeros en las paredes, en el piso, desarma los muebles, y de día sube Alfredo y arregla los destrozos, mientras el loco duerme.
—Puede ser… —dijo Camila.
—¡Chiiicooos…! ¡La comiiidaaaaa!
No sé si serían ideas mías, pero me pareció que Eulalia se estaba poniendo cada vez más gritona.
Después de almorzar nos obligaron a hacer una hora de digestión, antes de meternos en la pileta. Tuvimos que obedecer porque mi tía y Eulalia nos espiaban por la ventana de la cocina, y además nos amenazaron con llevarnos a nuestras casas antes de tiempo si no hacíamos caso. Camila aprovechó esa hora para cambiar y peinar a las barbies. Tuvimos que correr a Tristán por todo el parque para sacarle de la boca a una barbie con vestido de fiesta, antes de que la dejara pelada como a la otra. Por suerte, no le sacó ni un pelo; eso sí, le babeó todo el vestido. Camila se puso furiosa, pero enseguida se le pasó. Cuando terminó la hora de la digestión, nos zambullimos los tres en la pileta.
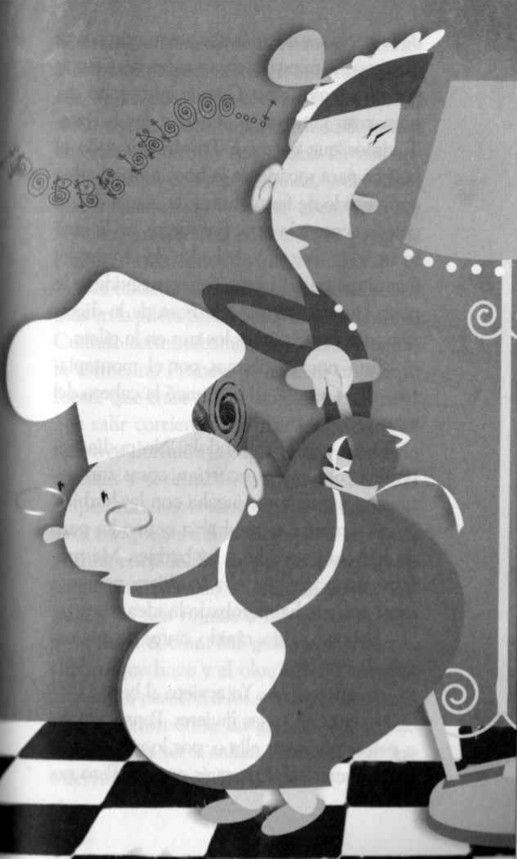
—Esta noche subimos por el montaplatos —dijo Camila, ni bien sacó la cabeza del agua.
Yo me quedé mirándola. No podía entender cómo se le ocurrían cosas tan geniales a alguien que jugaba con las barbies. A mí también se me había ocurrido, pero es diferente: yo odio a las barbies. Me molestó un poco que ella lo dijera primero; sentí que me había robado la idea.
—Subo yo —dije, rápido, antes de que me ganara otra vez.
—Bueno —dijo—. Yo aprieto el botón.
No entiendo a las mujeres. Pensé que iba a pelear por subir ella o, por lo menos, que iba a querer subir después que yo. Pero no. Se conformó con apretar el botón. Y bueno. Nos pusimos de acuerdo en encontrarnos a eso de las dos en la cocina. Si alguno no salía, seguro que se había quedado dormido; entonces el otro lo despertaba. Si nos encontrábamos con algún grande, le decíamos que habíamos ido a buscar coca. Después volvíamos a nuestras habitaciones y esperábamos un rato antes de salir otra vez.
Esa tarde hizo muchísimo calor. Estuvimos en la pileta casi hasta la hora de la cena. Cuando terminábamos de comer, empezó la tormenta. Primero se levantó un viento fuerte que traía olor a lluvia. Manuel tuvo que salir corriendo a cerrar las celosías de nuestros dormitorios, que habían quedado abiertas y se estaban golpeando. Después empezaron los truenos y los relámpagos. Tristán, que se había acostado a mis pies, gruñía, enojado. Se ve que no le gustan las tormentas. Cuando se largó la lluvia, Camila y yo nos fuimos a mirar por la ventana de la cocina. Me gusta la lluvia, y el ruidito que hace y el olor a tierra mojada. Dos sapos pasaron a los saltos por la galería y se metieron entre las plantas. Me quedé esperando a ver si salían otra vez, pero me interrumpió la voz de Alfredo:
—Bueno… Me voy a dormir. Que descansen y hasta mañana.
Alfredo sacó un paraguas negro del placard y se fue con Tristán. El paraguas era grande y Alfredo se veía chiquito, debajo. Los dos juntos, en la oscuridad, parecían un hongo enorme.
Tristán estuvo un ratito olfateando las plantas donde se habían escondido los sapos y al final levantó la pata. Enseguida salió corriendo detrás de Alfredo, que ya estaba cerrando el paraguas para entrar a su casa. Tristán se sacudió delante de la puerta y entró. El paraguas quedó apoyado en la pared, debajo del alero.
—Tengo miedo de que nos quedemos dormidos —me dijo Camila, en voz baja.
—No te preocupes —le dije—. Voy a poner el despertador, por las dudas. Hay uno en mi mesita de luz; espero que no suene demasiado fuerte.
—Entonces me voy a dormir —dijo Camila, bostezando—. Tengo mucho sueño.
Me quedé mirando la casa de Alfredo. Era chica, con techo de tejas y un alero. El galpón de las herramientas estaba pegado a la casa y también tenía techo de tejas. En realidad, el galpón era una parte de la casa. Todos los nombraban por separado; decían «la casa de Alfredo» y decían «el galpón». Pero ahora que los miraba bien —y eso que estaba bastante oscuro, a pesar de que había luz en la ventana— me daba cuenta de que eran una sola construcción.
La luz de la ventana se apagó. Por un momento, todo quedó a oscuras, pero enseguida reventó un relámpago en el cielo y la casa se iluminó durante un segundo; hasta vi el paraguas, cerrado y parado junto a la puerta. El trueno sonó tan fuerte, que tuve que taparme los oídos. Pensé en Tristán.
Mi plan era leer hasta las dos, pero me agarró sueño. Igual, había puesto el despertador por si me quedaba dormido. Dejé el libro en la mesita de luz y apagué el velador. Eran las doce y media. Seguía lloviendo. Me dormí enseguida. No recuerdo haber soñado, pero algo me debe de haber sobresaltado porque me desperté de golpe y asustado. A lo mejor habrá sido por un trueno; no sé. O por miedo de quedarme dormido; qué sé yo. Los numeritos fosforescentes del reloj marcaban la una y cuarenta y cinco. Perfecto. Apagué el despertador. Eso de correr el riesgo de que sonara muy fuerte y se despertara todo el mundo me había preocupado bastante. No encendí el velador. Cada tanto, la habitación se iluminaba con los relámpagos. Había dejado de llover, pero la tormenta seguía. Fui a mirar por la ventana. No había ninguna luz encendida en la casa de Alfredo. Un relámpago la iluminó y alcancé a ver que las puertas —la del galpón y la de la casa— estaban cerradas. El relámpago se apagó y dejó la casa otra vez a oscuras. Me quedé esperando el trueno, mientras repasaba mentalmente la imagen de la casa iluminada por el relámpago: estaba incompleta. Me parecía que faltaba algo, pero no podía decir qué. En eso estalló el trueno. Fue como el gruñido de una bestia furiosa. Me tapé los oídos y me acordé de Tristán. Entonces supe por qué la imagen de la casa estaba incompleta. Faltaba algo junto a la puerta. Otro relámpago volvió a iluminar la casa. Miré directamente hacia la puerta. El paraguas no estaba. Me llamó la atención. ¿Alfredo lo habría entrado? ¿Para qué?, nadie se lo iba a robar. No sé, pero me pareció extraño. Miré la hora: dos y tres minutos. Y yo mirando por la ventana. Seguro que Camila se había quedado dormida. Fui hasta su habitación. La desperté tocándole un hombro, como ella había hecho conmigo.
—Me quedé dormida —dijo, sentándose de golpe en la cama. Parecía asustada.
—Ya me di cuenta. Vamos. Son más de las dos.
Bajamos despacio. Camila me agarraba de un brazo, como la otra noche; pero ahora tenía las manos limpias. El farolito de la galería iluminaba la cocina lo suficiente como para no llevarse nada por delante. Cuando llegamos junto al montaplatos, Camila me soltó el brazo.
—Esperemos que no haga ruido —dijo— si no, se van a despertar todos.
No se me había ocurrido que podía hacer ruido. Bueno, era un riesgo que había que correr. Menos mal que ahora llovía fuerte y cada tanto sonaba un trueno; después de todo, la tormenta nos iba a ayudar a tapar cualquier ruido molesto. Corrí el microondas y Camila abrió la puerta del montaplatos.
—El loco está golpeando, ¿oís? —dijo, metiendo la cabeza adentro.
Se oía perfectamente. Eran golpes suaves y seguidos: uno, otro, otro, otro… A continuación, un silencio largo y después, de nuevo los golpes. Camila acercó una silla.
—¿Tenés miedo? —me preguntó, apretando el respaldo.
No le contesté. Ni la miré, siquiera. Hice de cuenta que investigaba la correa y el piso del montaplatos. Sí, tenía miedo; pero no se lo iba a decir. Metí la cabeza en el hueco. Estaba oscurísimo. Acomodé la silla justo debajo del montaplatos y me paré encima.
—Bueno… Allá voy —dije, metiéndome de cabeza en el hueco.
Primero me arrodillé, pero me sentí medio incómodo, entonces me senté con las piernas encogidas y me pareció que así estaba mejor.
—¿Listo? —susurró, apenas, Camila.
—Listo —susurré yo también.
Camila cerró la puerta y me agarró un ataque de pánico. Respiré hondo y traté de consolarme pensando que seguramente habría cosas mucho peores que estar encerrado en un montaplatos. No se me ocurría ninguna. Miré para arriba: la oscuridad era total. Pensé en golpear la puerta para que Camila me abriera; iba a quedar como un cobarde, pero no me importaba. De golpe, sentí una sacudida, algo como un temblor; enseguida escuché el zumbido de un motor y me di cuenta de que había empezado a subir. Acababa de perder la oportunidad de una huida indigna, pero segura. No me quedaba otra que afrontar la situación. Cerré los ojos y me concentré en los golpes. Ahora eran martillazos sin pausa, uno atrás del otro. ¿Cómo no se cansaba el loco? Con razón Alfredo tenía que subir de día; si alguien no arreglaba lo que el loco rompía, en una semana el palacio se venía abajo. Me acordé de la lluvia y me dieron ganas de oírla y de ver a los sapos saltando por el pasto. También pensé en el olor de la lluvia. En el hueco solamente se sentía olor a humedad. Se me ocurrió que a lo mejor, tanto golpear y golpear, el loco podía romper algún caño. ¿Qué pasaría, entonces? ¿Se inundaría el hueco del montaplatos? Me dieron ganas de gritar. Abrí los ojos, pero no grité. Me tranquilicé pensando que seguramente por la torre no pasaba ningún caño. De repente se hizo un gran silencio. Ya no se oían los golpes. Ahora escuchaba otra vez el zumbido del motor, que antes había quedado ahogado por los martillazos. Más arriba se veía una raya de luz. Seguro que ahí estaba la puerta del montaplatos. La raya de luz se iba acercando. Ya estaba casi a la altura de mi cabeza. Seguí subiendo. Ahora la raya de luz estaba más abajo, a la altura de mis pies. El zumbido se apagó. El montaplatos se detuvo. Había llegado a la torre. Tanteé la puerta. La empujé un poco, pero no se abrió. Tuve miedo de empujar más y que se abriera de golpe. Traté de espiar por la raya de luz: era imposible; no se veía nada. Ahí me di cuenta de que había un montón de cosas que no habíamos pensado con Camila. Una era ésa: cómo abrir la puerta desde adentro; ¿se podría? Otra era el tiempo que supuestamente yo tendría para espiar. ¿Cuándo me iba a bajar Camila? ¿Y si el loco me veía y ella no me bajaba? Ya me estaban agarrando otra vez las ganas de gritar, cuando se me ocurrió probar de nuevo con la puerta. Apoyé las dos palmas bien abiertas sobre la puerta y empecé a dar empujoncitos suaves, pero firmes. Tuve mucho cuidado de no hacer ruido. Empujé cuatro o cinco veces y se abrió un poco. El corazón me empezó a latir más fuerte. Miré por la abertura. Creo que traté de no respirar.
Lo primero que vi fue una biblioteca repleta de libros, en la pared que estaba enfrente del montaplatos. No se oía nada. Miré hacia abajo y alcancé a ver un agujero en el piso, delante de la biblioteca; a un costado, había varias tablas apiladas. Me animé y empujé la puerta un poquito más. El agujero del piso no era tan grande como me había parecido. El loco se había entretenido en sacar algunas tablas, nada más. Presté atención: ni un sonido. Traté de concentrarme en el silencio, cerrando los ojos. Dio resultado. Una respiración fuerte y regular, parecida a un ronroneo, me llegó desde algún lugar de la torre. Se parecía al ruido que hace mi abuela cuando se queda dormida frente al televisor, con la boca un poco abierta y soplando de a ratos. Sí, el loco dormía, estaba seguro. Abrí la puerta lo suficiente como para sacar la cabeza. A mi derecha, contra la pared que hacía ángulo con la del montaplatos, había un sillón largo, antiguo como todos los muebles del palacio, con un respaldo muy alto. Ahí estaba el loco acostado, de cara al respaldo. Parecía un chico; por el tamaño, quiero decir, y también por la posición, porque estaba acurrucado, con las piernas dobladas. De no haber sido por la pelada reluciente, habría pensado que era un chico un poco mayor que yo. La espalda del loco subía y bajaba. Dormía; no había dudas. Me dieron ganas de saltar del montaplatos para investigar un poco, pero me aguanté. Me asomé más. A mi izquierda había un escritorio enorme y viejo, de esos que tienen una tapa que se sube y se baja. La tapa estaba levantada y se veían un montón de papeles y libros o agendas, todo revuelto. En la silla del escritorio había libros apilados. Miré otra vez al loco; seguía durmiendo. Atrás del sillón había una cortina de color verde oscuro; seguro que ahí estaba la ventana que nunca se abría. ¿Dónde estaría la puerta de la torre? A lo mejor, del otro lado del escritorio. Me asomé todo lo que pude: apoyé las manos en el borde de la pared y me estiré, sacando medio cuerpo afuera. Alcancé a ver la puerta. Me pareció que no estaba cerrada del todo. Qué raro, pensé, el loco se podía escapar. Me estiré un poco más, pero justo en ese momento, el montaplatos se movió. Me quedé duro de miedo. Casi me caigo al piso, pero pude agarrarme de la puerta y recuperé el equilibrio. El montaplatos había empezado a descender. El zumbido del motor me llegó como un estrépito; ya me había acostumbrado al silencio.
Quise cerrar la puerta, pero me di cuenta de que no podía; no tenía de dónde agarrarla. Mientras tanto, el montaplatos seguía bajando. Yo ya estaba casi parado; no me resignaba a dejar la puerta abierta. No me importaba lo que el loco pudiera pensar; me preocupaba que cuando fuera Alfredo y la viera abierta, sospechara algo. Agarré la puerta de los bordes y la traje hacia mí, despacio. Lo hice bien, porque se cerró; pero entonces me quedé en la más completa oscuridad. Me desorienté y volví a perder el equilibrio. El montaplatos bajaba muy despacio, pero yo ya estaba parado del todo y no me animaba a agacharme o arrodillarme; me parecía que me iba a caer. No sé explicarlo, pero era una sensación horrible. Sentía que estaba en el aire y tenía que agarrarme de algo. Entonces estiré los brazos y puse una mano debajo de la puerta, y la otra la llevé hacia la pared del costado. Casi me muero del susto, porque en vez de encontrarme con la pared, metí la mano en un agujero. Pensé en arañas y cucarachas y me parece que estuve a punto de desmayarme, porque se me aflojaron las piernas y me caí. Claro que eso era lo mejor que podía haberme pasado, porque, ¿adonde me iba a caer, sino al piso del montaplatos? Caí de rodillas. Eso sí, estaba bastante aturdido; me sentía raro.
—¿Y…? ¿Lo viste al loco? —preguntó Camila, cuando abrió la puerta del montaplatos.
Me quedé mirándola. Oí la lluvia otra vez, como antes de subir. Yo sentía que había estado muchísimo tiempo dentro del montaplatos y, sin embargo, la lluvia parecía decirme que sólo habían pasado unos minutos.
—¿Qué te pasa? ¿Te quedaste mudo?
Camila me agarró de un brazo y me tironeó para que bajara. Volví a la realidad y recuperé el habla.
—Tengo hambre. Busquemos algo para comer y después te cuento.
Camila no tuvo tiempo de protestar. Un relámpago impresionante iluminó el cielo del otro lado de la ventana y enseguida se oyó un trueno que casi nos deja sordos. Agarré la lata de las galletitas.
—Vamos a mi cuarto —dije.
Camila sacó la cocacola de la heladera y me siguió.