
Eran catorce. Yo los conté. Y ahora había diez. Cuando bajé a desayunar, la fuente seguía dentro del armario con puertas de vidrio. Eulalia me sirvió el café con leche y mi tía sacó la fuente y la puso en la mesa.
—Se ve que a ustedes no les gustan los pastelitos tanto como a mí —dije, mirando la fuente—. Comieron muy pocos.
—No comimos ninguno —dijo la cocinera—. Son todos para vos. Eso sí, te tienen que durar hasta mañana.
—Sí, comieron —dije yo—. Ayer había catorce. Faltan cuatro.
—Pero nosotros no… —empezó Eulalia.
—Seguramente se los llevó Alfredo —la interrumpió mi tía.
Alfredo es el jardinero. Y lo que menos tiene Alfredo es cara de comerse cuatro pastelitos. Yo diría que ni uno. Y no sólo por la cara, sino porque anoche ni siquiera probó el helado. Se ve que goloso no es. Pero no dije nada y me dediqué a desayunar. Ya tendría tiempo de hablar con Alfredo.
De los diez pastelitos, me dejaron comer cinco. Los otros cinco los pusieron en una fuente más chica, que también fue a parar al armario de puertas de vidrio. Eulalia y mi tía juraron que nadie los iba a tocar y que me los podría comer a la hora de la merienda. Ya estaba por salir al jardín, cuando entró Manuel el mayordomo y vi que miraba el armario de reojo. Ahí me di cuenta de todo. Era él quien se había comido los cuatro que faltaban. Me quedé un poquito más en la cocina, a ver qué hacía, y para disimular, me agaché y empecé a atarme los cordones de las zapatillas. Mientras tanto, no le saqué los ojos de encima; seguro que no se dio cuenta, porque disimulé muy bien. Pero no hizo nada raro; se sentó a leer el diario y Eulalia le sirvió un café. Yo me fui al jardín; si Manuel se comía los pastelitos, ya me iba a enterar. Eso sí, que no me vinieran después con el cuento de que había sido Alfredo.

Esa primera mañana en el palacio me aburrí un poco. Anduve dando vueltas por el jardín, hasta que lo vi a Alfredo cortando el pasto y me fui a charlar con él. Le pregunté si le gustaban los pastelitos de dulce de membrillo.
—Prefiero los de dulce de batata —me dijo—. El dulce de membrillo no me gusta.
Eso terminó de confirmar mis sospechas sobre el mayordomo. Ya estaba todo claro, así que no toqué más el tema. Alfredo terminó de cortar el pasto y fue hacia el galpón para guardar la podadora. Yo lo seguí; la puerta estaba abierta y se veía que adentro había muchas cosas: una mesa de carpintero repleta de herramientas, motores, macetas apiladas, mangueras, un baúl enorme, qué sé yo, de todo. Me moría de ganas por entrar y empezar a revolver, así que me acerqué a la mesa de carpintero.
—¿Qué hacés ahí? —dijo Alfredo, de golpe. Se ve que no se había dado cuenta de que yo lo seguía, porque parecía sorprendido.
—Quiero ver las herramientas —dije.
—No, no, no. Este no es un lugar para chicos. Hay muchas cosas peligrosas y te podés lastimar.
Y sin decir más, me puso las manos sobre los hombros y casi me empujó hasta la puerta.
Me pareció muy pronto para que Alfredo jugara a saquemos a Tomás del medio. Si apenas me conocía. Además, yo no lo molesté para nada. Ya me las iba a arreglar para entrar al galpón y revisar tranquilo las herramientas. A lo mejor, a Alfredo se le pasaba el malhumor y él mismo me invitaba.
No pensé más y me fui a dar una vuelta por el parque. La pileta de natación estaba llena de agua sucia. Mi tía me había dicho que en uno o dos días iban a venir los hombres limpiapiletas y la iban a dejar lista para usarla. Seguí caminando y llegué a la entrada del palacio. La puerta principal estaba cerrada, pero las ventanas estaban todas abiertas; las abren a la mañana para que se ventilen las habitaciones; me lo explicó mi tía. Mientras las mucamas están de vacaciones, no se hace una limpieza muy profunda, total, como no entra nadie, no se ensucia nada. En el desayuno yo le había dicho a mi tía que quería conocer el palacio por dentro y ella me dijo que sí, que me iba a llevar a recorrerlo todo, pero que no tenía que tocar nada. Le dije que se quedara tranquila, que si era por mí, podría recorrer el palacio entero sin sacar las manos de los bolsillos. Estuvo de acuerdo y me prometió que la visita iba a ser mañana o pasado.
Seguí caminando un rato, sin dejar de mirar el palacio, tan grande, con tantas ventanas, con tres torres altísimas que terminaban en punta, como tres lápices parados. Cada una tenía una ventana y un balcón. La torre del medio estaba justo encima de la puerta principal y era la más alta. Las otras dos estaban una en cada esquina. La ventana de la torre del medio y la de la izquierda estaban abiertas, pero la de la derecha estaba cerrada. Di una vuelta completa alrededor del palacio y comprobé que todas las ventanas —las de la planta baja y las del primer piso— estaban abiertas. La única cerrada era la de la torre de la derecha. Me pareció raro. En eso estaba, cuando sentí algo húmedo en el brazo. Era el hocico de Tristán, el perro del palacio. Yo sabía que los dueños tenían un perro porque me lo había contado mi tía, pero era la primera vez que lo veía. Mi tía me dijo que casi siempre está en la casa del jardinero. Tristán me lamía la mano y movía la cola. Me puse a jugar con él y se me fue el aburrimiento.
Esa tarde, a la hora de la leche, encontré la fuente de pastelitos tal como había quedado: no faltaba ni uno. Comí cuatro; tuve que darle uno a Tristán porque me miraba con una cara de muerto de hambre que me dio lástima. Se pasó toda la merienda con el hocico apoyado en mi pierna y mirándome fijo. Cuando le di el pastelito, se echó en el piso, lo sostuvo con las patas delanteras y empezó a pasarle la lengua, después se lo comió de dos bocados. Desde que jugué con él, me sigue a todas partes. A la noche no lo vi; Eulalia me dijo que le custa corretear a los gatos y que después se va directamente a dormir a la casa del jardinero. Eulalia es increíble. Se la pasa cocinando; está bien que ése es su trabajo, pero todos los días prepara algo especial, esa noche —además de la sopa, que la hace bastante seguido— preparó una montaña de empanadas. Yo de la sopa no me quejo, porque me gusta; sobre todo cuando viene en sopera. Pero las empanadas me vuelven loco, y más que nada las de carne. Lástima que no me dejen comer todo lo que quiero. Otra vez me sacaron la fuente. Insisten con eso de que si como mucho me va a hacer mal y que de noche no hay que cargar el estómago y otras pavadas por el estilo.
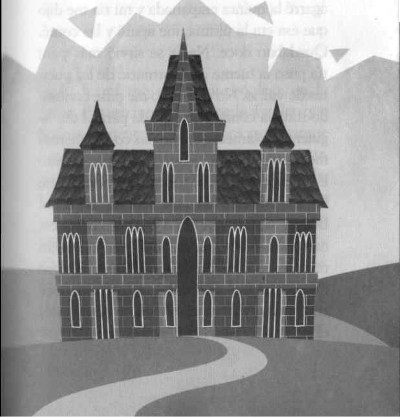
Yo comí cinco empanadas. Manuel comió seis y Alfredo cinco, igual que yo. Mi tía y Eulalia, no me fijé, pero seguro que comieron menos por la historia ésa de que no hay que abusar con la comida. Cuando agarré la quinta empanada y mi tía me dijo que ésa era la última, me apuré y las conté. Quedaban doce. Nadie se sirvió más y mi tía puso la fuente en el armario de las puertas de vidrio. No es que yo me pase contando toda la comida que queda para el día siguiente, solamente cuento las cosas que más me gustan. En mi casa, por ejemplo, cuento los alfajores, los chocolates, los bombones; las empanadas, cuando sobran, también. Lo que pasa es que si no controlo un poco, mis hermanas se comen todo y no me dejan nada, especialmente los chocolates. Por eso me acostumbré a contar. Bueno, había doce empanadas y yo ya tenía listo mi desayuno y el de Tristán para el día siguiente.