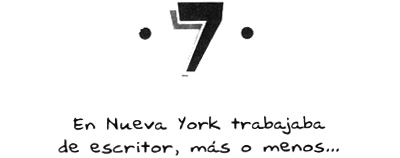
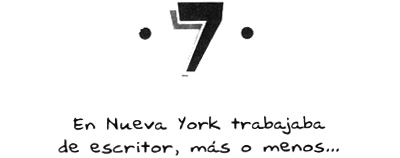
Imaginaos lo siguiente: el Greenwich Village de Nueva York. Calles estrechas flanqueadas por casas de ladrillos y edificios de pisos. Montones de artistas, poetas y escritores. Cafés. Librerías que estaban abiertas ¡toda la noche!
En el otoño de 1966, cuando llegué a Nueva York, en la ciudad había tiendas que se dedicaban exclusivamente a vender postales, allí podías escoger entre un montón. Había una tienda en la que podías encontrar todo tipo de bombillas, ¡y sólo vendían bombillas! Había otro sitio con aspecto de cueva que se llamaba: Lo último de cuerda; y ¿sabéis qué vendía?, pues claro, todos los juguetes de cuerda que podáis imaginar. Y luego había una tienda nueva dedicada a vender patitos de goma, ¡los había hasta donde alcanzaba la vista! ¡Aquello era la gloria!
Pero si quería prolongar mi estancia en semejante paraíso, debía encontrar un piso lo antes posible, así que compré una revista de anuncios clasificados y contesté a varios. Finalmente, me decidí por un estudio situado en el corazón de Greenwich Village, en la esquina de Waverly Place con Waverly Place, ¡de verdad!
Cuando digo que era un estudio, quiero decir que era un piso de una sola habitación en la que se incluía la cocina, el comedor, el dormitorio, ¡todo! La cocina tenía un fregadero minúsculo y un fogón de cocina diminuto. En cuanto a la nevera, ¡era microscópica! Al ver por primera vez aquella cocina tuve la certeza de que no iba a preparar grandes banquetes. Aunque lo cierto es que daba lo mismo porque tampoco tenía dinero para comprar comida, así que me decanté por lo más parecido a un alimento: la mortadela.
Cada semana compraba una hogaza de pan de centeno y un paquete de rodajas de mortadela; y de eso vivía. Había momentos en que me sonaban las tripas de hambre y en que consideraba la posibilidad de volverme a Ohio, pero no lo hice porque me recordaba a mí mismo que tenía cosas más importantes que hacer, como por ejemplo encontrar un trabajo urgentemente.
Buscaba entre las ofertas de trabajo de los periódicos un empleo en una revista. Cuando fantaseaba con mi porvenir, me veía trabajando para alguna de las revistas más importantes y prestigiosas de todo el país y que se publicaban en Nueva York, como por ejemplo Life, Esquive o New Yorker. El único problema era que trabajar en esas revistas hubiera significado instalarme directamente en la cumbre y, en aquellos momentos no lograba conseguir trabajo ni en el peor de los panfletos.
Mi primera entrevista de trabajo tuvo lugar cerca de Wall Street. Tomé el ascensor hasta el décimo piso de un edificio viejo y entré en una oficina pequeña —aunque no tanto como mi piso, pues no había nada tan diminuto—, que me pareció demasiado reducida para acoger una publicación con un título tan rimbombante como Institutional Investor (Inversores institucionales).
El editor, un hombre joven llamado Gil Kaplan, se presentó y me preguntó si conocía la revista. Nunca en mi vida la había visto, pero no pensaba decírselo.
—Oh, sí, claro que la conozco —mentí.
Kaplan estaba gratamente sorprendido ya que hasta el momento sólo habían publicado dos números, y me pasó un ejemplar de la revista por encima de su escritorio. La hojeé y me fijé en los anuncios para inversiones en bolsa y banqueros. Mis conocimientos sobre el tema se podían guardar en la nevera de mi cocina y aún sobraba sitio para un paquete de mortadela de los grandes. Pero me consideraba capaz de aprender lo que fuera.
—Supongo que se da cuenta de que usted trabajaría en el departamento de producción de la revista —comentó.
¿En producción? Yo lo que quería era un trabajo de escritor. Aun así, como tenía confianza en mí mismo, decidí que era capaz de aprender todo lo que la gente de la revista suponía que ya sabía, y además hacerlo mientras trabajaba.
No había más remedio. Kaplan me ofreció un sueldo de siete mil dólares al año. ¡Siete mil dólares!
¡Era rico! Se había acabado la dieta a base de pan de centeno y mortadela, ¡ahora incluso podría añadir unas hojas de lechuga!
El lunes por la mañana me presenté en la redacción de mi nuevo lugar de trabajo. El director de la sección de cultura hizo que me sentara ante un escritorio y me dijo que añadiera los pies de imprenta. Yo no tenía ni idea de lo que era un pie de imprenta. ¿Pretendía acaso que dibujara un pie en cada página? ¿Había que dibujarlos con zapatos o con los dedos al aire?
Ahora sé muy bien lo que es un pie de imprenta, justo ahora que no necesito saberlo: son los datos que se ponen al principio o al final de cada página (nombre de la revista, fecha de publicación y número de página).
—No entiendes una palabra de lo que te digo, ¿verdad? —me preguntó aquel hombre—. Tú no sabes nada de producción.
—Sé lo que es una maqueta —contesté—, es el modelo de una página de revista o de periódico. Cuando trabajaba en el Sundial hacíamos muchas.
—Ése es un tipo de maqueta, pero es que hay otras. —Y me despidió.
¿Toda una vida soñando con Nueva York se iba a quedar en eso, en puros sueños?
No, no fue así. No tardé mucho en encontrar otro empleo. ¡Y esta vez sí era de escritor!
La mañana que fui a entrevistarme para aquel trabajo pensé que se habían equivocado al darme la dirección porque me encontré en la calle Noventa y cinco ante un edificio de pisos, y no ante unas oficinas, así que comprobé dos veces las señas antes de llamar al timbre.
Me abrió una mujer de mediana edad que se presentó como Nancy. Dijo que era la editora de seis revistas no muy conocidas para adolescentes.
—Ahora mismo la revista con más éxito entre los adolescentes se llama 16. La nuestra, 15. —Casi me eché a reír—. Y también publicamos Mod Teen que compite con Mod Scene —continuó—. ¿Conoce una revista que se llama Photoplay? Bien, pues nosotros publicamos Screenplay.
No podía dar crédito a lo que oía, pero un trabajo es un trabajo, así que le pasé mi portafolio, aunque apenas lo miró.
—Quiero que escriba una entrevista con Glen Campbell —dijo, y me hizo un gesto para que pasara a un comedor donde había dos máquinas de escribir, una de ellas ocupada por una chica joven.
Yo conocía a Glen Campbell sólo por la televisión. Era un cantante de música country muy conocido que tenía su propio espectáculo de variedades en televisión.
Lo cierto es que nunca había visto a aquel tipo y no tenía ni idea de cómo ponerme en contacto con él.
—¿Tiene el número de teléfono del señor Campbell? —pregunté.
—No le he dicho en ningún momento que haga una entrevista —contestó—. Le he dicho que escriba una entrevista. —Me pasó recortes de periódicos y un par de fotos del cantante de 20 X 25 cm. Y acto seguido, con gran paciencia, me explicó lo que debía hacer.
»Saque la información de los recortes de periódicos y escriba algo que vaya bien con las fotos.
—¿Quiere decir que me tengo que inventar la entrevista?
—Eso mismo.
Me senté a la máquina de escribir y en menos de una hora redacté la siguiente entrevista: «Glen Campbell: dos hombres a los que llamo “amigos”». Era pura invención. Le dieron el visto bueno y se publicó en una de las revistas de Nancy, la Country & Western Music (Música country y del Oeste).
Y así fue como entrevisté a todas las estrellas de la década de los sesenta: los Beatles, Tom Jones, los Rolling Stones, los Jacksons. Con la salvedad de que nunca hablé con nadie. ¡Me inventé todas y cada una de las conversaciones!
Pregunté a Nancy si la había demandado algún famoso por inventarnos las entrevistas, pero repuso que no.
—Cuanta más publicidad tengan, mejor. Les importa un pimiento lo que digas de ellos en tanto en cuanto escribas algo —me explicó.
Mientras colaboraba en la creación de una vida totalmente falsa de los famosos, escribí mi primer cuento de miedo.
Al jefe de Nancy le agradó la idea de publicar una revista de terror, que llamaron Adventures in Horror (Aventuras horrorosas). El cuento «Los esqueléticos dedos de la tumba» lo escribí bajo el seudónimo de Robert Lawrence, mis nombres de pila. «Atrapado en las vampirescas redes de la muerte helada» y «Se necesitan dos para el terror» también eran creaciones mías.
Durante el mes que trabajé allí, ¡debí de escribir cientos de entrevistas figuradas! Entonces la editorial quebró, así que otra vez me quedé sin empleo.
En la revista me pagaban unos cien dólares a la semana. Los cheques me alcanzaban para comer alguna vez en un restaurante e incluso pedir postre. Y también podía permitirme comprar esas galletas saladas tan buenas que venden en los puestos de comida callejeros de Nueva York.
Ahora bien, si no encontraba un empleo inmediatamente, allí es donde acabaría: en las calles y sin casa.
A continuación encontré uno de los trabajos más extraños del mundo…