

Nací el 8 de octubre de 1943 en la ciudad de Columbia (Ohio) y mis padres me llamaron Robert Lawrence Stine (ahora ya sabéis lo que significan las letras R. L. de mi nombre).
Uno de mis recuerdos más tempranos es bastante espeluznante, tiene que ver con Whitey, nuestro perro. En las fotos parece un cruce de husky, collie y elefante. Era tan grande que cuando lo dejábamos entrar en casa tiraba al suelo los jarrones ¡y de paso las mesitas donde estaban! Ésa es la razón por la que lo dejábamos encerrado en el garaje.
Cuando tenía cuatro años yo era el encargado de sacar a Whitey del garaje por las mañanas. En cuanto salía al jardín, lo oía arañar el portón desde dentro. A continuación, yo empujaba lentamente aquella pesada puerta y acto seguido Whitey salía disparado y se me echaba encima, moviendo el rabo frenéticamente y ladrando como un loco. ¡Estaba contentísimo de verme!
Entre ladridos y chillidos me ponía las patas encima y me tiraba al suelo. ¡Cada mañana era la misma historia! Yo le decía: «¡Abajo, Whitey, abajo!», pero no había manera. ¡Paf! Ya estaba otra vez tirado en el suelo. Cada día igual.
Whitey era un buen perro; no obstante, en parte le debo a él mi capacidad de ver la cara siniestra de las cosas. Me pregunto si habría llegado a ser un escritor de novelas de terror si a mis cuatro años no hubiera comenzado todas las mañanas con un golpe seco contra el suelo de cemento.
Me crié en Bexley, un barrio residencial de la ciudad de Columbia, situada justo en medio del estado de Ohio. De pequeño vivíamos en una casa de tres niveles con un jardín bastante grande sombreado por frondosos árboles.
Mi hermano Bill tiene tres años menos que yo. En aquella casa, compartíamos una habitación en el primer piso y en el segundo había un desván, al que teníamos prohibidísimo entrar. Mamá nos había advertido que nunca subiéramos allí. Cuando le pregunté por qué, meneó la cabeza y me contestó: «No preguntes».

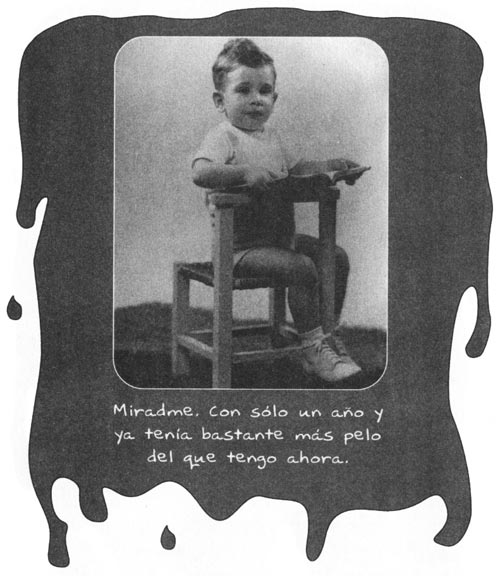
Que yo escriba libros como Pesadillas y La Calle del Terror tiene bastante que ver con el desván de mi niñez. Por la noche, tendido en la cama, solía contemplar el techo y preguntarme qué cosa horrible se escondía en el desván. No lo sabía, de modo que me imaginaba que veía a través del techo. Lo cierto es que no era así, no distinguía nada, aparte de la masilla, claro, pero mi fantasía hacía lo que quería.
Me imaginaba que había un perchero junto a las escaleras del desván. A su lado, una mesa de tres patas, cajas de cartón y un viejo tocadiscos de manivela. La forma oscura del rincón de atrás era un baúl viejo y misterioso. Ah, y había también una cabeza de alce polvorienta. Veía todo aquello como a la luz del día. Pero hasta aquí sólo eran muebles, no había nada de terrorífico.
Lo terrorífico era el monstruo del desván, una invención mía, al igual que las historias del monstruo con los baúles y las cabezas de alce. Ahora, aquellos cuentos me parecen absurdos, pero en aquel tiempo eran la mejor respuesta que podía darme a la pregunta «¿Qué hay en el desván?».
Sabía que debía de haber algo verdaderamente espantoso, de lo contrario mi madre no se habría molestado en prohibirlo. Así que no subí al desván, al menos durante un tiempo.
Que todo esto no os haga pensar que mi niñez fue extraña y misteriosa, porque no lo fue. Mi familia era de lo más típica: papá trabajaba en una empresa de abastecimiento para restaurantes y mamá era ama de casa. No teníamos mucho dinero, pero mis padres trabajaban todo lo que podían para asegurarse de que nunca faltara nada a ninguno de sus tres hijos: mi hermana Pamela, que nació cuando yo tenía siete años, Bill y yo.
¿Que qué me gustaba más hacer de pequeño? Pues escuchar la radio. Aunque os parezca increíble, en casa no hubo televisión hasta que tuve nueve años, así que me pasaba horas y horas pegado a la radio.
Cuando yo era niño en la radio no sólo había música y tertulias, también daban comedias, explicaban cuentos fantásticos, relatos de suspense y de vaqueros. Escuchaba programas buenísimos como El llanero solitario, La sombra, The Whistler y Gang Busters. Había un programa que me aterraba de manera especial, se llamaba Suspense. Todavía me acuerdo del pavor que me producía.
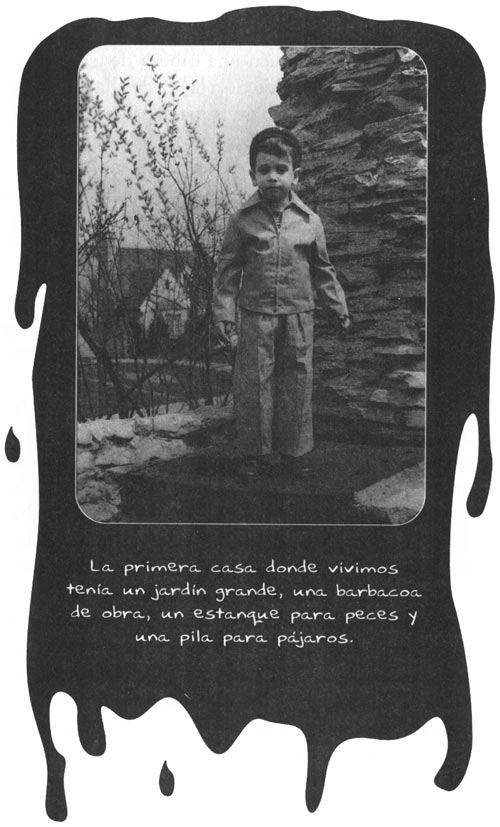
Al principio del programa se oía un gong y luego una voz profunda y espeluznante decía: «Y ahora, un cuento para manteneros en… ¡SUSPENSE!» Era una voz tan aterradora que me daba escalofríos, así que acto seguido apagaba la radio antes de que diera comienzo el relato. Lo cierto es que nunca llegué a oír ninguna de las historias. Me daba demasiado miedo.
Todavía tengo presente aquella espeluznante voz y, hoy en día, cada vez que escribo un libro, intento que resulte igual de escalofriante.
La radio que tenía era enorme y muy potente, así que podía sintonizar cadenas de todas partes. Cuando me fui haciendo mayor me aficioné a las cadenas de la ciudad de Nueva York. En una de esas emisoras todas las noches hablaba un hombre llamado Jean Shepherd, un narrador estupendo, además del guionista de la película Historias de Navidad. Me gusta la escena aquélla en la que al niño se le congela la lengua al tocar un mástil. En la película, el narrador es Shepherd en persona.
Su programa radiofónico se emitía en directo, desde media noche hasta primeras horas de la madrugada. Shepherd contaba historias maravillosas y divertidas sobre su niñez, su familia y sus amigos, y sobre Nueva York. Me encantaba su sentido del humor y su manera de hilvanar las historias.
Fue por entonces cuando comencé a soñar con ir algún día a Nueva York. Creo que todo el mundo sueña con algún lugar lejano. Al menos, yo lo hacía. No me podía imaginar viviendo en ninguna otra ciudad. Y sigo sin poder hacerlo.
Si bien es cierto que Jean Shepherd despertó en mí la pasión por los relatos y por Nueva York, también lo es que ¡despertó a mis padres varias veces! Lo digo porque entre semana me quedaba escuchando su programa hasta las tantas, carcajeándome como un tonto. Al final, acababa con la paciencia de mis padres, y cuando ya no podían más, mi madre me pegaba un grito desde su habitación y me ordenaba ¡apagar aquel chisme! Sin embargo, nunca le hacía caso.
Por la noche, muy tarde, mientras se suponía que dormíamos, mi hermano Bill y yo nos dedicábamos a ponernos la piel de gallina mutuamente. Tendidos cada uno en su cama, con la mirada puesta en las sombras cambiantes del techo, nos turnábamos en contar terroríficas historias de fantasmas y casas encantadas, de hombres lobo y momias. Algunos de nuestros cuentos sucedían en los bosques cercanos: los monstruos aparecían por sorpresa tras los árboles; los hombres lobo aullaban y los murciélagos revoloteaban de un lado para otro.
Por aquella época la mayoría de mis cuentos trataban de un niño pequeño —que se parecía mucho a mi hermano en el físico y en la forma de hablar— al que unos monstruos perseguían por los alrededores de su casa…
El chico está en su habitación, muerto de miedo.
Ha visto esa cosa, pero sólo un momento. ¿Qué será? No lo sabe. Parecía un hombre grande y jorobado. Sin embargo, aquella cabeza… aquella cabeza no era del todo humana, los humanos no tienen aletas en la cara ni tampoco viscosas escamas de lagarto.
El chico oye unos pasos a lo lejos. La cosa lo está buscando por las habitaciones de la casa. ¿Dónde puede esconderse? No dispone de mucho tiempo. ¿Y si se esconde en el armario? ¿Qué tal debajo de la cama? ¡Ni hablar! Seguro que son los primeros sitios donde mira el monstruo.
El chico empieza a correr. «¡No te preocupes por el ruido! ¡Date prisa!», se dice. Sale al pasillo, llega al rellano de las escaleras y baja los escalones de tres en tres, con dificultad. «¡No se te ocurra tropezar!», se aconseja, se implora a sí mismo.
El monstruo lagarto está justo detrás de él. Lo tiene tan cerca que oye sus bufidos y siente su cálido aliento en la nuca.
Comprende que no conseguirá llegar a la puerta de la calle vivo; está demasiado lejos. Entonces, decide esconderse en el ropero, abre la puerta bruscamente… y se para en seco, con los ojos abiertos como platos, horrorizado ante lo que acaba de descubrir en el interior del armario. ¡Aquello es espeluznante! Terrorífico. El chico comienza a gritar.
Y a continuación, en ese preciso instante, interrumpía el relato.
—Bueno, Bill, ahora apaga la luz, que es muy tarde.
—¿Qué? —Bill se enfadaba mucho—. ¡No hay derecho! —se lamentaba—. ¿Qué encuentra en el armario? ¿Qué pasa con el monstruo? ¿Al final coge al niño? ¡Venga, cuéntame lo que ocurre! ¡Termina la historia, Bob!
—No, estoy demasiado cansado —respondía yo entre bostezos—. Buenas noches. Mañana te cuento el final.
Y yo me dormía con una sonrisa cruel en la cara, dejando a mi hermano muerto de curiosidad por oír el desenlace de la historia.
En los libros de terror que escribo utilizo el mismo truco al final de cada capítulo: intento dejar a mis lectores en ascuas, con el miedo en el cuerpo, tal como hacía hace años con mi hermano.
Los cuentos que Bill y yo nos contábamos de noche en nuestra casa de Ohio son claves para entender nuestra vida profesional: los dos somos escritores, y lo que es más, todas las criaturas que habitaban en los bosques en penumbra, las sombras horripilantes que tomaban vida en la pared de la habitación, las momias y los hombres lobo, me han seguido hasta los libros de Pesadillas y de la La Calle del Terror.
¿Por qué me gustaban tanto las historias de miedo de pequeño? Seguramente porque el mundo real me daba pavor: yo era un niño miedoso, nada valiente o aventurero. Lo que más me gustaba era quedarme en mi habitación escribiendo, haciendo mis revistas o dibujando historietas.

Un verano mis padres me apuntaron a unos campamentos pero a mí no me hizo ninguna ilusión ir. Allí pasé uno de los momentos de más miedo, pánico y vergüenza de mi vida. Ocurrió al final del verano: todos los niños teníamos que demostrar nuestra pericia en el agua para que nos dieran una chapa de la Cruz Roja. Yo formaba parte del grupo de los más pequeños, los Renacuajos, y tenía la insignia de ese nivel. Si querías pasar al siguiente nivel, los Tortugas, debías tirarte a la piscina, nadar hasta el otro lado y volver. Así que los Renacuajos hicimos fila junto al borde de la piscina para ir tirándonos uno tras otro. Pero conforme iba acercándose mi turno me fue invadiendo el pánico. Sabía que no sería capaz de tirarme: no tenía ningún problema en cruzar nadando y volver, pero lo que sí me aterraba era eso de lanzarme al agua. ¿Qué hacer?
Todos me miraban expectantes: niños y monitores. Había llegado mi turno. Avancé hacia el borde de la piscina y miré el agua. Me quedé paralizado. Sabía que no era capaz de hacerlo, no me atrevía a saltar. Todos me animaban para que lo hiciera, insistían en que me tirara. «¡Salta! —gritaban—. ¡Tú puedes! ¡Salta!» Pero yo no conseguía moverme; no podía respirar; estaba muerto de miedo. Me di media vuelta y me alejé de la piscina.
Fue un momento de absoluto pánico, por eso, cada vez que escribo sobre un chico aterrorizado, me acuerdo de lo que sentí en aquella ocasión e intento plasmar en mi personaje ese mismo sentimiento.
Hasta el día de hoy, sigo siendo incapaz de tirarme a una piscina; tengo que bajar lentamente.
A mis sobrinos de ocho años les hace mucha gracia este asunto y siempre que tienen ocasión me provocan y hacen todo lo posible para que me tire al agua. Encuentran divertido que un escritor de novelas de terror tenga miedo de lanzarse a una piscina.

Quizá tengan razón. Sin embargo, opino que para un escritor de novelas de terror es fundamental saber lo que significa sentir miedo en la propia piel.
Un día, cuando tenía unos siete años, vi un cartel de «SE VENDE» en el jardín delantero de mi casa y le pregunté a mi madre sobre ello. «Tenemos que mudarnos a otra casa», repuso encogiéndose de hombros. Por aquel entonces no entendí muy bien por qué, pero poco después supe que papá había cambiado de empleo y que ya no podíamos costearnos una casa tan grande.
En aquel momento decidí que si quería descubrir el secreto que encerraba el desván tenía que darme prisa. Aquella misma noche le conté mi plan a Bill.
—Cuando mamá se entere —me advirtió—, te las vas a cargar.
—Como se te ocurra chivarte —lo amenacé—, el Capitán Grashus te hará papilla.
Enmudeció al oír aquello, pues le tenía un miedo horrible. ¿Y quién era el Capitán Grashus? Era el superhéroe más fuerte, valiente e invencible del mundo. Lo sé de buena tinta porque lo inventé yo. Para ser más exactos, ¡yo era el Capitán Grashus!
Con su supertraje —una toalla atada al cuello a modo de capa— el Capitán era capaz de derribar a Superman y a Cat Woman al mismo tiempo, y todo con una mano atada a la espalda. En mis sueños, claro.
En nuestra habitación mandaba casi siempre el Capitán, y Bill era su ayudante; por tanto, tenía que hacer exactamente lo que le ordenaba el Capitán y sin rechistar. ¡Era estupendo ser el hermano mayor!
En ocasiones, el Capitán Grashus incluía entre sus órdenes actividades no muy propias de los superhéroes, como por ejemplo cortar el césped del jardín u ordenar la habitación. Aunque os parezca increíble, a veces a Bill no le apetecía jugar al Capitán y su ayudante.
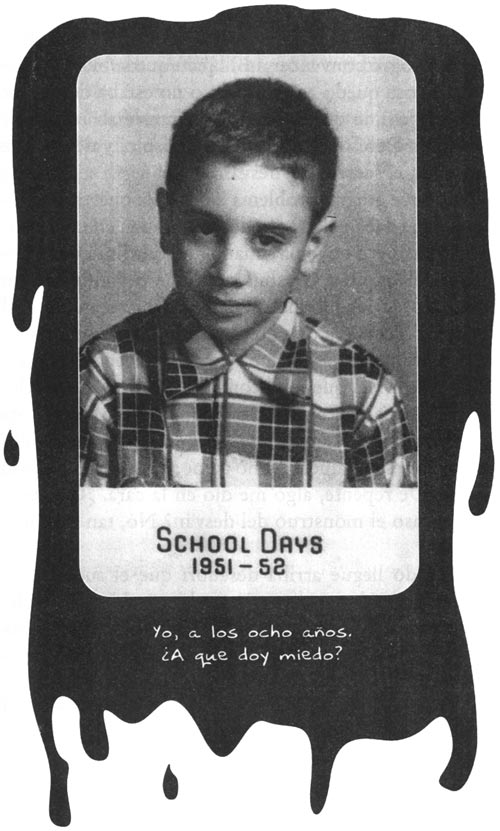
Ésta fue una de esas ocasiones: ni siquiera el Capitán Grashus logró convencer a Bill para que subiera al desván. La cosa quedó así porque yo no estaba de humor para trifulcas, lo que realmente me interesaba era subir allí arriba. Debía descubrir por mí mismo, y de una vez por todas, el secreto del desván.
No tuve ningún problema en abrir la puerta. Las escaleras que daban al desván desembocaban en una oscuridad total, pero no tenía a mano ninguna linterna. Ahora bien, el Capitán Grashus no podía permitir que un poco de oscuridad lo hiciera desistir de su cometido. El único problema era que no estaba un poco oscuro sino totalmente negro, así que el Capitán encendió el interruptor de la luz, que sonó como un cañón al accionarlo.
¿Se habrían enterado mamá y papá? No. No se oía ni un alma, ni siquiera la de mis padres. Por tanto, subí los escalones lentamente, uno a uno, avanzando hacia el desván. De repente, algo me dio en la cara. ¿Qué era? ¿Sería acaso el monstruo del desván? No, tan sólo una telaraña.
Cuando llegué arriba descubrí que el suelo de la buhardilla era desigual y estaba cubierto de polvo. Eché un vistazo a la habitación. ¡Vaya desengaño! No había ningún baúl ni ninguna cabeza de alce en la pared. ¡Menudo chasco!
Lo único que parecía haber allí era un perchero del que colgaban algunos vestidos anticuados de mamá y unos pantalones viejos de trabajo de papá. Al darme la vuelta, divisé una caja pequeña en el suelo. Me acerqué y la levanté, estaba cubierta de polvo, tenía un asa que chirriaba y estaba cerrada. Cargué la caja hasta las escaleras y me senté.
La abrí rápidamente y contemplé su contenido. No tenía ni idea de lo importante que iba a ser para mí lo que acababa de encontrar.