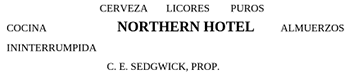
Por decimoquinta vez seguida, Gros Ventre celebrará el Cuatro de Julio con un picnic en el río, un rodeo y un baile. Hablando de fiestas, la esposa del editor pregunta si alguien tiene aún la ensaladera grande de color amarillo del año pasado. El rodeo ofrecerá un premio de ciento cuarenta dólares al ganador; una vez más. Nola Atkins al piano y Jeff Swann al violín amenizarán los festejos con música de baile.
Gros Ventre Weekly Gleaner, 29 de junio
Sinceramente debo decir que las semanas que siguieron a aquellos días de verano palidecen en comparación con aquella aventura con Stanley.
Pero solo en comparación.
Créanme si digo que cuando regresé a English Creek desde aquellas tierras de pastores y caballos de carga no me quedaban ganas de hacer caso a las tonterías de mi padre. ¿A qué cuento venía todo aquello de que él y Stanley Meixell se andaran con tantas evasivas cuando se encontraron en la montaña y que, antes de que me quisiera dar cuenta, mi padre ya me hubiera abandonado en manos de Stanley como a un huérfano cualquiera? ¡Pues menuda expedición de conteo! Si quería, me podría pasar todo el verano intentando averiguar el porqué, el qué y el quién. Considerando que tenía una cuenta pendiente con mi padre tan reciente y tan a mi favor, lo que aconteció a continuación me pilló completamente por sorpresa. Aquel mismo progenitor que me había alquilado como servicio de grúa para un viejales aficionado al whisky que precisaba ayuda para ascender por las montañas Rocosas, ese mismo padre, me anunció entonces que estaría fuera de English Creek una semana y que, en consecuencia, yo acababa de ascender al puesto de hombre de la casa.
—Las piernas ya te llegan al suelo —dijo mi padre intentando justificar su decisión en el momento de desvelarla durante la cena—, así que supongo que eso te faculta para llevar las riendas de este lugar, ¿no crees?
El culpable de aquello, como de casi todo lo que ocurrió aquel verano, fue el tiempo. El clima fresco y húmedo de junio continuó y aproximadamente a mediados de mes una buena ración de lluvia como no se había visto en años había caído ya en nuestra parte de Montana, un chaparrón capaz de ahogar a las mismísimas ranas que comenzó al mediodía y siguió cayendo hasta bien entrada la noche. Con aquella tormenta llegó la nieve a las montañas. Varios centímetros de nieve cubrieron las montañas Big Belts al sur más allá del río Sun y a la mañana siguiente, un ligero manto de nieve resplandecía en el Two y en todas las cumbres, tan fresca como azúcar en polvo. Pero me apuesto lo que quieran a que, allí arriba, un buen puñado de pastores preocupados abrirían las puertas de su carromato y no sería precisamente el azúcar lo primero que se les pasaría por la cabeza. Como el aguacero había sido de órdago, no habían caído relámpagos y los bosques estaban tan empapados que no había peligro de incendio, los chupatintas sentados en las oficinas del bosque nacional en Great Falls vieron la oportunidad de enviar a un par de forestales del Two a la oficina regional para hacer un cursillo. De vuelta al cole. Tanto mi padre como Murray Tomlin, de la estación de Blacktail Gulch, allí abajo, en el río Sun, habían sorteado repetidamente esa tarea en el pasado, de modo que la mano encargada del proceso de selección no tembló ni un instante: ambos tendrían que ir a Missoula para recibir un curso contra incendios de una semana de duración.
Llegó la mañana en la que mi padre apareció en su uniforme del Servicio Forestal —un traje de color verde brezo, un Stetson de vestir y la insignia del pino— y se dispuso a recoger a Murray en la estación de Blacktail Gulch, desde donde conducirían juntos hasta Missoula.
—Mazoola —se quejaba mi padre—. ¿Por qué no nos envían directamente al infierno para estudiar incendios y nos dejan en paz? Se dice que están a la misma distancia.
Mi madre no parecía tenerle demasiada lástima.
—Lo que me sorprende es que te las hayas apañado todo este tiempo para no ir. ¿Llevas tu diario en algún bolsillo?
—El diario —murmuró mi padre—. El diario, el diario, el diario —repitió tocándose varios bolsillos—. Nunca salgo sin él. —Y salió a buscarlo.
Yo observaba todo con cierta esperanza. Aún no se me había pasado el resentimiento hacia mi padre. Me agradaba la idea de quedarme solo, de disfrutar de un espacio libre de su presencia para no tener que recordar que aún estaba molesto con él. También me agradaba aquel primer nombramiento como hombre de la casa. Por descontado, yo era plenamente consciente de que mi padre no había querido decir literalmente que yo quedaba al cargo de English Creek en su ausencia. Para empezar, nadie mandaba sobre mi madre. En cuanto a las labores de la estación, el ayudante forestal de mi padre, un hombre llamado Paul Eliason, se haría cargo de una brigada forestal bastante cerca de South Fork, y el nuevo telefonista, Chet Barnouw, estaba familiarizándose con los sectores de vigilancia y el sistema de teléfonos que los conectaban con la estación forestal. Cualquier cuestión de importancia relacionada con el bosque recaería en ellos dos. No, no me hacía ilusiones de grandeza. Yo tendría que ocuparme de firmar el cheque en lugar de Walter Kyle y de ayudar a Isidor Provonost con los paquetes cuando viniera a cargar provisiones para las atalayas contra incendios, de limpiar el establo y en general de estar por ahí para cualquier cosa que se le ocurriera a mi madre. Tampoco era como para volverse loco.
Aun así, yo no estaba preparado para lo que me esperaba cuando mi padre volvió a ir en busca de su diario, me miró desde el otro lado de la cocina y dijo: «Sal ahí fuera para entretenerte un rato», y me condujo al exterior de la estación.
Se dirigió a uno de los laterales de la garita que hacía funciones de letrina con algo de cautela por ir vestido de uniforme. Se dio la vuelta. Se alejó dieciséis pasos —por qué fueron exactamente dieciséis es algo que ignoro, pero seguramente había alguna norma al respecto en alguna parte del Servicio Forestal— y anunció: «Es hora de trasladar la sede del Partido Republicano. ¿Cómo vas de musculatura para darle a la pala?».
Así que aquella sería mi labor mientras permaneciera «a cargo» de English Creek en ausencia de mi padre: excavar un nuevo pozo para la letrina.
Seré claro: el trabajo en sí no me resultaba especialmente molesto. Darle a la pala es un trabajo honesto. Y, es más, prefería de lejos hacer algún trabajo manual que tener que vérmelas con cualquier máquina endiablada. No, mi queja no tenía que ver con eso. Simplemente me molestaba que una vez más mi padre me hubiera engañado asignándome una tarea que ni siquiera había imaginado. Primero Stanley, ahora lo de la letrina. Empezaba a parecer un verano en el que cada vez que me daba la vuelta, alguna peculiar aventura comenzaba a abrirse paso bajo mis pies, con mi padre señalándome el camino y piando: «Por aquí, Jick».
Todo eso y más era lo que se me pasaba por la cabeza cuando la camioneta de mi padre desapareció tras el promontorio de la carretera de Gros Ventre y yo me quedé contemplando mi nuevo lugar de trabajo.
Podría parecer que mover una letrina de sitio no es la ocupación más agradable del mundo, pero tampoco es tan malo como podrían pensar. Este era el programa: cuando mi padre regresara de Missoula, elevaríamos las paredes de la letrina lo suficiente como para introducir por debajo un tablón que haría las veces de plataforma deslizante; después clavaríamos unos travesaños para fijar las plataformas al suelo y, con un cable unido a la parte trasera de la camioneta, arrastraríamos la estructura sobre el nuevo pozo ciego, donde la dejaríamos colocada y lista para cumplir su función.
Así que en realidad el traslado no era para tanto. Pero ¡ay, el nuevo pozo! Eso era lo malo. El pozo era mi responsabilidad y me iba a llevar muchísimo trabajo. Tendría que darle duro a la pala.
En el punto exacto que mi padre había marcado, clavé cuatro estacas atadas con cordel blanco de la cocina para delimitar el perímetro del cobertizo. Teniendo en cuenta que nuestra letrina tendría dos agujeros, pues así se consideraba apropiado para una familia, el rectángulo tendría que ser bastante grande, más o menos el doble que una tumba. Y lo único que me quedaba por hacer era excavar en aquel espacio marcado por las cuerdas a una profundidad aproximada de dos metros.
Dos metros divididos por cinco días excavando a ratos, ya que debía tener en cuenta las labores restantes de la semana y los encargos de mi madre… Veamos. Calculé que si excavaba un poco todas las tardes bien a gusto podría haber terminado de excavar para el sábado, cuando mi padre tenía programado su regreso. Siempre he sido capaz de hacer frente a esas labores que pueden dividirse en varias acometidas, en las que uno sabe que si dedica un pequeño esfuerzo diario la tarea se completará sin problemas. Son los quehaceres más comunes de la vida los que más me amilanan.
No pretendo sermonear a nadie con la cuestión de la letrina, pero excavar la tierra te obliga a tener la cabeza hundida en el suelo en más de un sentido. Aquel día, cuando empecé a excavar el pozo para la letrina, tuve que empezar levantando el suelo y, tras haber retirado la tierra con la pala, dejar una pequeña depresión del tamaño de una puerta de bodega. Parecía una especie de descenso hacia el corazón del planeta. Lo que más me intranquilizaba de esa tarea era excavar aquel hoyo. He tardado todos estos años en darme cuenta del porqué de aquella inquietud. En varias ocasiones desde entonces, he tenido la oportunidad de estar presente en la roturación de un terreno para transformarlo en terreno cultivable y en todas esas ocasiones he sentido la emoción de ver cómo la tierra se dividía en surcos por primera vez… ¡Por primera vez! ¿Somos siquiera capaces de comprender lo que eso supone? La hierba a un lado, plegada bajo las sucesivas oleadas marrones de tierra roturada. La anticipación, la fascinación. Parte de esa sensación puede describirse con esas palabras o con otras cercanas. Quizá pueda entenderse observando cómo el arado va formando los surcos que más adelante serán el terreno donde crezca el cereal y recordando que allí fue donde los colonos que llegaron a Montana por miles creyeron ver una nueva vida por delante.
Pero todos esos sentimientos tienen otra cara, al menos para mí. La intranquilidad. El preguntarse con inquietud si arar la tierra de esa manera es realmente lo mejor. Extinguir algo natural, la hierba, para alimentar un cultivo artificial. Tampoco es que yo, ni probablemente ninguna otra persona que haya expresado reparos al respecto, tuviera voz ni voto en esa cuestión. Tanto antes como después de la Depresión, es decir, en aquellos tiempos en los que los granjeros tenían dinero suficiente para pagar a sus empleados, los muchachos de mi edad durante aquellos veranos en English Creek éramos poco más que jornaleros y nos llamaban para descantar el campo recién roturado. Y no solo el recién roturado, porque constantemente aparecían más y más piedras. De hecho, en nuestra zona de Montana, la labor de descantar era realmente interminable. Cualquier piedra más grande que un pomelo —las rocas más grandes podían llegar a rivalizar con una sandía— se colocaba en una rastra tirada por varios caballos o un tractor y se descargaban en las lindes del terreno. No me refiero a los muros de piedra que se construían en Nueva Inglaterra o en Irlanda o por ahí. No eran más que montones de piedras, escombros de la pradera recién roturada.
Menciono todo esto porque al llegar la tercera tarde dedicada a excavar, ya había podido confirmar la reputación de las tierras del Two, de las que se decía que eran un peluquín de hierba asentado sobre un cráneo de roca. O de grava, para ser más exactos, ya que al estar tan cerca del lecho del English Creek, el fondo estaba conformado en su totalidad por piedrecillas muy pequeñas. En la escuela habíamos estudiado que los glaciares se habían ido abriendo paso a la fuerza por estas tierras, pero hasta que no tienes que enfrentarte a la prueba real palada a palada, todo eso no te dice nada.
Estoy completamente seguro de que lo que voy a relatar a continuación sucedió aquella tercera tarde, un miércoles, porque era el día en el que la asociación de mujeres de English Creek se reunía, una vez al mes. A orillas del río había suficientes esposas como para poder jugar dos partidas de cartas simultáneas y disfrutar así la singular oportunidad de visitarse sin que los hombres anduvieran revoloteando por allí. El día de la reunión mi madre siempre se ponía un vestido limpio después de la comida, lista para acudir. Aquel día, Alice Van Bebber pasó a recogerla. «¡Vaya, Jick, sigues creciendo como una espiga!», canturreó con suavidad por la ventana del coche mientras mi madre se subía al asiento del copiloto. Alice era tan veleidosa como un pollo mirándose en el espejo —eso le pasaría a cualquiera que viviera con Ed—. El coche arrancó a toda velocidad, carretera de South Fork arriba hacia la casa de los Withrow, puesto que era el turno de Midge como anfitriona.
Sé también que cuando salí para cumplir con la tarea de la letrina, tuve que empezar a trabajar con un pico. Debo decir que para aquel proyecto no era absolutamente imprescindible usar pico. Con un poco de esfuerzo, la gravilla y la tierra entremezclada permitían trabajar con la pala sin dificultad, pero a mí me gustaba darle al pico de vez en cuando. Disfrutaba de esa sensación distinta y del ritmo que me marcaba la herramienta, que te obliga a trabajar levantando el brazo en lugar de tener que trazar ese perpetuo movimiento de agacharse y levantar la tierra a paladas. Los músculos deben acostumbrarse a la variedad o al menos eso he creído yo siempre.
Así que allí me encontraba yo soltando la grava del suelo en el fondo de aquel hoyo pico en mano, preguntándome —tras haber oído el cotorreo de Alice Van Bebber— por qué razón ningún adulto me decía jamás lo que yo quería oír, cuando pasados unos minutos me detuve a tomar aliento. Al levantar la vista vi cómo, desde la elevación del terreno, una recua de tres caballos se dirigía a la estación forestal.
Un alazán, un caballo negro y un tercero de un gris feo.
O, reinterpretando aquella escalera de color, Burbujas, la yegua de carga y el caballo que montaba Stanley Meixell.
No fue algo premeditado, no tengo ni idea de por qué lo hice, pero me escondí rápidamente y permanecí sentado en el fondo de aquel hoyo.
Naturalmente, en el mismo instante en el que me agaché, me di cuenta del lío en que me había metido. Suele decirse que nueve décimas partes de la persona se concentran encima de las orejas, pero juro que a veces en mí la proporción funciona a la inversa. No se trataba de que no estuviera a salvo allí acuclillado, pues llevaba un buen rato excavando y el hoyo ya me llegaba a la altura de los hombros. Ningún problema por ese lado. Ninguno mientras Stanley no mirara directamente dentro del hoyo, pero ¿y si lo hacía? ¿Y si Stanley se detenía en la estación por la razón que fuera? ¿Y si una vez que hubiera parado decidía utilizar la letrina y de camino al hoyo le diera por deambular por allí para admirar mi obra? Entonces, ¿qué? ¿Saltaría yo como una caja sorpresa? Díganme lo que quieran, pero terminaría dando la impresión de ser bobo perdido.
Me di cuenta también de que la postura que había adoptado en cuclillas no era precisamente la más cómoda del mundo. Stanley y compañía tardarían varios minutos en descender promontorio abajo, llegar a la estación y seguir su ruta por la carretera de North Fork antes de que pudiera levantarme sin ser visto. Empezó a interesarme sobremanera la cantidad de minutos que podría resistir. Naturalmente, no llevaba reloj y la única manera que tenía de cronometrar el paso del tiempo era ir contando como contaba los intervalos de cinco segundos que separaban el trueno del relámpago: unoaunkilómetrodeaquí… Pero el problema era saber cuánto debía contar. Tendría que hacer un cálculo mental, como hacía Alec. Veamos: supongamos que Stanley y sus caballos iban a una velocidad de ocho kilómetros por hora, una cifra con la que el comandante Kelley solía atormentar a los empacadores del Servicio Forestal, insistiendo en que por Dios y por todos los diablos debían alcanzar ese promedio, pero el comandante nunca se había topado con Burbujas. Burbujas era capaz de ralentizar la marcha de cualquiera por lo menos medio kilómetro por hora, arrastrándose tras las riendas como en un juego de soga-tira, con esos andares suyos. Bien, supongamos unos siete kilómetros y medio si tomábamos en cuenta a Burbujas. Desde la cima de la carretera hasta ahí abajo en la estación forestal había aproximadamente kilómetro y medio; de ahí hasta el lugar donde Stanley dejaría atrás los matorrales de North Fork habría… ¿qué, medio kilómetro, un kilómetro incluso? Entonces, a una velocidad de siete kilómetros y medio por hora, Stanley tardaría en cubrir un kilómetro… Ocho kilómetros por hora serían doce minutos; siete kilómetros por hora, quince minutos; redondeando, siete kilómetros y medio por hora vendrían a ser trece minutos; entonces el otro medio kilómetro adicional supondría otros seis minutos, ¿no? Con lo cual trece más seis, diecinueve minutos. Diecinueve por sesenta (a sesenta segundos por minuto), eso sería… Sería… A ver, mil ciento y pico. Que dividido por cinco segundos que se tardaba en decir…
Finalmente tomé una decisión. Eso de permanecer acuclillado en el hoyo de la letrina era ya bastante penoso sin necesidad de intentar saber cuántos unoaunkilómetrodeaquí hay en mil y pico segundos. Además, no tenía ni la más remota idea del tiempo que había pasado calculando todo aquello.
Y, además, no eran los números lo que requería mi atención. Lo importante era: ¿por qué demonios me escondía? ¿Por qué me había metido en aquel lío? ¿Por qué no quería encontrarme con Stanley? ¿Por qué había dejado que la visión de Stanley me aterrorizara tanto? Podía haber hablado del tiempo, haberle preguntado qué tal la mano, haberle dicho que tenía que volver a excavar y eso habría sido todo, pero no, ahí estaba yo haciéndome la tortuga en el fondo del hoyo de una letrina. Hay veces en las que no hay mayor desconocido para el ser humano en este mundo que uno mismo.
Así que me acuclillé y me puse a pensar. Ni qué decir tiene que cuando haces las dos cosas a la vez, muy pronto te convences de que se reflexiona mucho mejor estando de pie. Al cuerno, me dije finalmente. Si tenía que saltar y enfrentarme a Stanley con aquella cara de bobo, que así fuera.
Me desenrosqué y me puse en pie con un extraño movimiento de brazos, estirándolos como si acabara de tomarme un respiro después de haber estado trabajando allí abajo. Lancé un bostezo despreocupado y una mirada alrededor del hoyo para decidir en qué dirección me enfrentaría a aquel sofoco.
Pero allí no había nadie.
Ni Stanley. Ni Burbujas. Ni un solo ser vivo en derredor, salvo un bobo de catorce años.
—Bueno —dijo mi madre a su vuelta de la reunión de la asociación de damas—, ¿todo en paz por estos lares?
—Más solo que la una —respondí.
Permítanme contar cuál fue la aportación de mi madre aquella semana.
Tuvo lugar un jueves, hacia el mediodía. A primera hora de la mañana apareció Isidor Provonost y yo me pasé el resto del día ayudándole a empaquetar las provisiones que debían ser transportadas hasta las atalayas contra incendios.
—Equilibrio —me sermoneaba Isidor como era costumbre en él—. Hay que equilibrar a estos cabrones, Jick. Ese es el secreto.
—Remontándome a mi experiencia con Burbujas pensé: «A mí me lo vas a contar».
Apenas Isidor hubo desaparecido con su carga, allá que apareció el hermano de mi madre, Pete Reese. English Creek empezaba a parecer Broadway.
Pete había ido al pueblo desde su rancho de Noon Creek a hacer recados y había decidido desviarse por English Creek para dejarnos el correo y ver qué tal nos iba. Se acercó y admiró mis esfuerzos con el pozo para la letrina. «Todos los vecinos querrán hacer una visita. ¿Has pensado en cobrar entrada?». Me entregó un puñado de cartas y el Gleaner de aquella semana. Recordé que, al menos temporalmente, yo era el anfitrión, así que apresuradamente lo invité a pasar: «Ven, entremos en casa».
Tan pronto como atravesamos la puerta mi madre dijo: «Te quedas a cenar, claro», más como una declaración que como pregunta. Pete se quitó el sombrero y dijo que no había problema, «siempre que haya algo comestible». Mi madre le permitía a Pete más que a ninguna otra persona, incluido mi padre. «Pues aparca la lengua», se limitó a responder mi madre, y se puso a preparar la cena mientras Pete y yo charlábamos sobre aquel año tan verde.
La cuestión estaba en la mente de todos. A aquellas alturas el servicio meteorológico ya había declarado que aquel había sido el mes de junio más fresco en Montana desde 1916 y el más húmedo en el mismo periodo, noticias que eran más que bienvenidas. En Montana nunca nos parece que llueva bastante. Al tiempo que el campo seguía reverdeciendo, florecían también las predicciones sobre los cultivos y el ganado. Pete aseguraba que Morrel Loomis, el mayor comprador de lana que operaba en el Two, había venido desde Great Falls para echar un vistazo a los rebaños de los Reese, los Hahn y los Withrow y que Pete, Fritz y Dode habían decidido consignarle su lana a Loomis aceptando su oferta de cuarenta y tres centavos el kilo. «Lo suficiente para ir tirando de aquí a que me declare en bancarrota», se le había oído comentar a Dode, lo que quería decir que incluso él estaba bastante satisfecho con el precio.
—Unos centavos mejor que el año pasado, ¿verdad? —le pregunté a Pete dándomelas de entendido.
—Ya lo creo. ¡Y ya era hora! Montana tiene que ser la mejor tierra del mundo entero.
—¿Cuándo dices que vas a empezar a segar?
Mi madre lo interrogó sin levantar la vista del fogón. Ahora pienso que me habría gustado que nos hubiera mirado a Pete y a mí, porque estoy seguro de que en mi rostro se reflejaba mi gratitud ante aquella pregunta. Cuando comenzara la siega, yo tendría que conducir el rastrillo para Pete, como había hecho el verano anterior y como Alec había hecho hacía un par de veranos. Pero que un ranchero te diera una fecha estimada de cuándo creía que el heno estaba listo para la siega equivalía a obligarlo a confesar algún truco de magia negra. Esas reticencias se debían a la creencia de que el heno no estaba listo para la siega hasta el día en que uno salía y lo miraba y lo tocaba y echaba un ojo al tiempo y decidía que aquel día era tan bueno como otro cualquiera para empezar a segar. Pero también creo que a los rancheros les gustaba considerar la siega como la época más variable del año. El calendario les marcaba la época en la que parían las ovejas o nacían las terneras y la hora de preparar los corderos para la venta siempre se cernía amenazante como una constante más, así que cuando tenían la posibilidad de ser más imprecisos se aferraban a ello e incluso Pete, que hacía gala de la misma honestidad que mi padre, daba largas y decía: «Con esa lluvia, yo creo que la siega va a ser tardía este año».
—¿Antes del Cuatro de Julio? —precisó mi madre.
—No, no creo.
Para mí era interesante ver cómo los comentarios se cruzaban de un lado a otro entre aquella pareja. Aquello era como contemplar con detenimiento el mismo rostro pintado por dos artistas diferentes. Pete tenía lo que podía llamarse la semilla de la hermosura de mi madre. La misma nariz recta, los mismos pómulos redondeados como una manzana, el atractivo mentón de los Reese, pero de proporciones más pequeñas, más austeras.
—¿La semana que viene?
—Podría ser —concedió Pete—. ¿No ibas a darnos algo de comer o qué?
Los mensajes, además de en botellas, pueden venir en cápsulas. Aquel «podría ser» quería decir en realidad que Pete Reese no segaría ni una gota de heno hasta después del Cuatro de Julio y que, hasta entonces, yo era completamente libre.
Durante la cena le llegó a Pete el turno de hacer preguntas:
—¿Ha estado Alec por aquí últimamente?
—Alec —respondió mi madre en tono fúnebre— está Muy Ocupado Cabalgando por las Montañas.
—¿Día y noche?
—Ya lo creo. Solo lo vemos cuando necesita una camisa limpia.
Yo tenía la teoría de que a mi madre la perseguían los malentendidos debido a su manera de hablar. Lisabeth Reese McCaskill era capaz de decirte la hora y hacer que te preguntaras cómo te habías atrevido a preguntar nada. Recuerdo una ocasión, cuando yo tenía once años, en que recibimos la visita matutina de Louise Bowen, esposa del joven forestal del distrito de Indian Head situado al sur. A Cliff Bowen acababan de trasladarlo al Two después de haber estado trabajando en una oficina en la sede regional de Missoula. Louise le estaba contando a mi madre lo preocupada que estaba porque su pequeño de un año, Donny, acostumbrado a la vida en la ciudad con su jardín vallado, pudiera escaparse de la estación y caerse al río Tetón. Yo me encontraba en la otra habitación, más o menos leyendo un Collier’s y enfrascado en mis cosas, pero todavía puedo oír las palabras de mi madre llenando de repente toda la casa:
—Ponle una campanilla.
Se hizo un largo silencio, hasta que finalmente Louise musitó:
—¿Disculpa? Creo que no…
—Que le pongas una campanilla. La única forma de saber por dónde anda un niño suelto es poder oírlo.
Louise se marchó poco después y nunca más volvió a visitarnos, pero más o menos un mes más tarde, una vez en la que acompañé a mi padre a recoger una sierra en casa de Cliff, me fijé en que Donny Bowen iba a gatas con un cencerro de oveja colgado del cuello.
Pete seguía insistiendo con lo de Alec.
—Bueno, está en esa edad…
—Pete —dijo con firmeza mi madre—, ya sé la edad que tiene mi hijo.
—Ya lo sé, Bet, pero no es solo cuestión de los años que uno tiene. Intenta recordarlo.
Mi madre extendió los brazos para servir a Pete más patatas.
—Lo intentaré —concedió—. Lo intentaré.
Cuando terminamos de comer y Pete dijo «Ya es hora de irme» y emprendió el camino a su casa en Noon Creek, mi madre inmediatamente empezó a fregar los cacharros sucios con gran alboroto. Entretanto yo me acordé del correo y lo tomé de la alacena donde lo había dejado. Había una carta para mi madre del señor Vennaman, el superintendente del instituto de Gros Ventre —Alec y yo habíamos dejado de ir a la escuela en English Creek, pero mi madre era aún directora de la junta y tenía que enfrentarse ocasionalmente a los mandamases de Gros Ventre y Conrad— y un par de sobres del Servicio Forestal para mi padre, probablemente los kelleygramas más recientes, pero yo buscaba el Gleaner, con idea de reposar la cena un poco mientras leía.
Como siempre, lo abrí por la página 5. El periódico tenía, invariablemente, cinco páginas y la número 5 era siempre la dedicada al «batiburrillo». Allí se incluían las opiniones del editor Bill Reinking y columnas de opinión sobre personas o acontecimientos famosos, así como historia local e incluso poesía o citas célebres si a Bill le apetecía. «Batiburrillo» era sin lugar a dudas la mejor definición, pero semana tras semana aquella página actuaba como un imán sobre una mente como la mía.
Llevaría yo enfrascado en la lectura unos tres minutos cuando vi los nombres.
—¿Mamá? Pete y tú salís en el periódico.
Se giró desde donde estaba fregando los cacharros y me lanzó esa mirada que venía a decir que más me valía contarle alguna verdad pronto.
Señalé la prueba periodística con el dedo: «Mira, aquí».
HACE 25 AÑOS, EN ELGLEANER
La semana pasada, Anna Reese y sus hijos Lisabeth y Peter hicieron una visita de tres días a Isaac Reese en St. Mary Lake. Isaac ha abastecido de caballos de carga las labores de construcción de las vías del ferrocarril desde St. Mary a Babb. Isaac nos cuenta a través de Anna que las labores estivales en esta y otras carreteras y senderos del Parque Nacional Glacier progresan adecuadamente.
Mientras mi madre leía por encima de mi hombro yo traté de imaginar cómo habría sido el viaje en aquellos tiempos. Indudablemente habrían viajado en calesa desde donde estaba la casa de los Reese en Noon Creek en dirección norte hasta llegar casi a Chief Mountain, la última cumbre que se vislumbraba en el horizonte. Naturalmente yo ya había hecho aquella ruta con mi padre, pero por etapas, en varias expediciones y en camioneta hasta el extremo norte. Hacer todo el viaje de un tirón, a caballo y en calesa, una mujer y dos niños me parecía una aventura singular.
—Es mucho tiempo para viajar en calesa —dije yo con cierta prudencia—. Nunca me has hablado de eso.
—No me digas —dijo y dio media vuelta y volvió a sus sartenes.
A veces podías sonsacarle algo a mi madre y otras veces más te valía intentar conversar con el atizador.
Me retiré a mi madriguera, por llamarla de alguna manera. Sí, ya saben lo que ocurre cuando uno está ocupado en algo que el cuerpo puede hacer solo. La mente desaparece y hace de las suyas. Mientras el resto de mi cuerpo se dedicaba a excavar, mi mente seguía ocupada en aquel viaje en calesa con mi madre y Pete y mi abuela materna.
En aquel entonces seguramente no existía la carretera asfaltada al norte que conducía a Browning y el parque, solamente la vieja carretera que habían ido abriendo las marcas dejadas por las ruedas de los carromatos sobre las praderas. Sí habría habido algunas haciendas entre Gros Ventre y la frontera de la reserva de los pies negros en Birch Creek, pero probablemente no serían muchas. En aquellos años el proyecto de irrigación de Valier era aún muy reciente y cualquiera que supiera algo del cultivo del cereal andaba por el lago Francés intentando ganarse la vida como agricultor. A excepción del ganado, todo era terreno deshabitado hasta Birch Creek y su hilera de álamos. Y nuevamente tierras deshabitadas desde allí en dirección norte hasta Badger Creek, donde imagino que, como ahora, vivirían las mismas familias de pies negros. Cerca de Badger la calesa de los Reese habría pasado al oeste del lugar en el que, aproximadamente un siglo antes, Meriwether Lewis y los pies negros se habían enfrentado. Aquella parte de la reserva no era para nosotros nada más que hierba, hasta que mi padre dedujo tras leer un libro sobre los diarios de Lewis y Clark que allí, en alguna parte cerca de donde el río Badger confluye con el río Two Medicine, estaba el lugar donde Lewis y sus hombres mataron a un par de pies negros a cuenta de algún robo y donde dieron comienzo las largas guerras de las praderas entre blancos e indios. Atravesando esa zona en camioneta sobre una carretera asfaltada aquella historia nunca me había parecido real. Me apuesto a que era mucho más creíble desde una calesa. Después desde Badger vendrían los enormes bancales por entre los que el Two Medicine se adentraba en el paisaje. Quizá un par de días de viaje más, atravesando Browning y en dirección oeste y después norte, cruzando Cut Bank Creek y otra vez ascendiendo y descendiendo hasta cruzar la divisoria con St. Mary. Allí, al final de todo, el campamento de la carretera con sus cuadrillas, tiendas y caballos de labor. En mi imaginación yo lo veía como algo parecido a un circo ambulante, pero lleno de motores Go Devil, excavadoras y otras máquinas de carretera en lugar de carromatos de circo. Y, como gran maestro de ceremonias, mi abuelo, Isaac Reese. Él fue el único de mis abuelos que aún vivía cuando yo alcancé una edad suficiente para recordar. Aún puedo imaginarlo fugazmente. Un hombre de bigote gris presidiendo la mesa siempre que cenábamos los domingos en casa de los Reese, que utilizaba el cuchillo para colocar la comida en el tenedor de una manera que habría hecho que mi madre nos hiciera la vida imposible a Alec o a mí si nos hubiéramos atrevido a intentarlo. Pero sospecho que Isaac Reese conseguía salirse con la suya en muchos otros aspectos de la vida —imagino que así debió de ser siendo él tratante de caballos de gran reputación— y fue allí, en el próspero rancho de los Reese en Noon Creek, donde Pete se hizo cargo de la hacienda a la muerte del anciano.
Aquella rama familiar de los Reese aparecía de repente en la conversación siempre que alguien se enteraba de que mi madre, aun cuando estuviera casada con un hombre al que únicamente lo separaba de la falda escocesa una generación, era también medio escocesa. «La otra mitad —decía mi padre cuando consideraba que mi madre estaba de un humor lo suficientemente bueno como para salir indemne de aquella— es un poco puercoespín». En realidad el linaje era danés. Isak Riis abandonó Dinamarca a bordo de un barco llamado King Cari en la década de 1880 y la pluma de algún funcionario de inmigración le dio la bienvenida en suelo americano con el nombre de Isaac Reese. En aquella época en la que todo el mundo marchaba al Oeste y se hacía con algo de tierra, lo cierto era que saber contar era más importante que deletrear. Inspirado por lo que sus ojos le contaban de aquella aventura hacia el Oeste, Isaac llegó a Dakota del Norte decidido a ganarse la vida con los caballos de carga. El ferrocarril de la Great Northern iba abriéndose paso por la parte occidental de Estados Unidos —en aquel entonces Jim Hill había prometido conectar Dakota y Montana con una buena red de ferrocarril— e Isaac comenzó a trabajar como conductor en la construcción del ferrocarril. Su mano con los caballos y los negocios demostró ser tan firme como endeble era su manejo de la nueva lengua. Mi padre aseguraba haber estado presente aquella célebre ocasión, años después, en la que Isaac fue incapaz de encontrar las palabras para decir «eje del carromato» y terminó llamándolo «la maldita agagadega del maldito cagomato».
A los pocos días de haber evaluado la situación del ferrocarril, «el tipo estaba pidiendo dinero prestado a diestro y siniestro de cualquier persona dispuesta a aceptar su palabra para comprar caballos y más caballos». Mi padre era una fuente fiable en lo que a Isaac se refería e imagino que se sentía muy afortunado por haber tenido un suegro al que admiraba y que además era fuente de entretenimiento. Muy pronto Isaac pudo tener sus propias recuas y conductores contratados que trabajaban para la Great Northern.
Cuando las obras alcanzaron la cara este de las Rocosas, las montañas retuvieron a Isaac. Nadie en la familia fue capaz de adivinar la razón. Seguramente en Dinamarca lo más elevado que habría visto sería un montón de estiércol. Y contrariamente a lo que ocurría en otras zonas de Montana, allí no había ningún asentamiento de daneses —en opinión de mi padre, quizá fuera esa la razón de Isaac—. Sea como fuere, mientras sus caballos y sus hombres siguieron trabajando al Oeste a través de Marías Pass a medida que el ferrocarril iba avanzando hacia la costa, Isaac se quedó atrás y miró en derredor. Más o menos en una semana cabalgó en dirección sur montaña a través en dirección a Gros Ventre y de aquel viaje trajo un título de cesión de la propiedad de una hacienda que se convertiría en el futuro rancho de los Reese.
O Isaac Reese era tan astuto como el diablo o tenía más suerte que un demonio. Incluso ahora a mis años sigo sin tener del todo claro si existía alguna diferencia apreciable entre ambas posibilidades. Sea cual fuere su inspiración, Isaac apareció aquí en una región de Montana donde un par de décadas de proyectos esperaban a que apareciera algún hombre con una manada de caballos de labor. Los muchos kilómetros de canales de irrigación de las construcciones para el agua de Valier, Bynum, Choteau y Fairfield. Represas para los ranchos (o «guepguesas» según Isaac). El lecho ferroviario cuando se construyó el ramal del ferrocarril del norte desde Choteau hasta Pendroy. La nivelación de las calles cuando se construyó Valier en mitad de la pradera. Todas aquellas carreteras y caminos del Parque Nacional Glacier. A medida que iban apareciendo servidumbres en las tierras del Two y en las áreas circundantes, allí cerca andaba Isaac para ganar dinero.
—Y se casó con una escocesa que le guardara bien las perras —decía siempre mi padre llegado ese punto.
Se trataba de Anna Ramsay, la maestra de la escuela de Noon Creek. De ella yo no sabía prácticamente nada. Solo que murió víctima de la epidemia de gripe durante la guerra y que en el retrato de su boda que colgaba en la habitación de mis padres, era ella la que estaba de pie y parecía llevar los pantalones, mientras Isaac permanecía sentado a su lado con su bigote cayéndole caprichosamente sobre el rostro. Ni mi madre ni mi padre hablaban mucho de Anna Ramsay Reese, lo que contribuía a aguzar aún más mi curiosidad mientras pensaba en ella avanzando lentamente hacia St. Mary en aquella calesa. Al igual que mis abuelos McCaskill, la suya era una figura ausente, ensombrecida aún más si cabe por la retahila de historias sobre Isaac que contaba mi padre.
En cierto sentido, la primera de aquellas historias que circulaban sobre Isaac explicaba el origen de nuestra familia. La misma noche en que mi padre, un joven jinete, tenía pensado pillar desprevenido a Isaac y pedirle la mano de mi madre, Isaac lo recibió en la puerta y antes de que hubieran tenido tiempo de sentarse como Dios manda, se pasó toda la noche hablando de caballos: caballos clydesdale y morgan, caballos belgas, espolones, alzadas y corvejones. Que nadie me diga que los escandinavos no tienen sentido del humor.
Cuando por fin mi padre consiguió meter la pregunta con calzador, Isaac intentó parecer sorprendido, lo miró fijamente y repitió, como asegurándose: «¿Casarte, dices?», o como mi padre dice que Isaac lo había pronunciado: «¿Casagte?».
Entonces Isaac miró a mi padre aún más fijamente y preguntó: «A veg. ¿Te gusta bebeg?».
Mi padre supuso que, puesto que todo el mundo lo sabía, lo mejor era responder con sinceridad: «De vez en cuando sí, sí me gusta».
Isaac pareció pensárselo. Entonces se puso en pie y miró por encima de mi padre. «Pues entonces vamos a bebeg algo ahoga». Y con un frasco de whisky de maíz destilado ilegalmente que sacó de la alacena, brindaron por el emparejamiento del que nacimos Alec y yo.
Cuando di por terminadas las labores de excavación de aquella tarde, agotado tanto física como mentalmente, trepé por el agujero y analicé el progreso de mi ingeniería sanitaria. El montículo de tierra y gravilla alcanzaba ya una altura considerable y era muy ancho; las tonalidades más oscuras de la parte superior eran la prueba del trabajo de excavación recién hecho, mientras las partes más secas y claras eran el resultado del trabajo de días anteriores. Con un poco de imaginación pensé que incluso podía discernirse cierta gradación, como las capas de un pastel, de cada una de mis aventuras pala en mano en tierras del Two: lunes, martes, miércoles y la tonalidad chocolate claro de hoy. ¡Pues sí que resultaban interesantes los ingredientes de esas tierras!
Más concretamente, me sentí muy complacido por haber sabido calcular correctamente mi ración diaria de labor. La tarde siguiente me costaría mucho, porque estaba profundizando tanto que muy pronto tendría que sacar la tierra con un cubo. Pero no había duda de que terminaría aquel pozo.
Debí de haber dado más vueltas de la cuenta, porque cuando me dirigí a la leñera para partir troncos para el cajón de la cocina, me sorprendí moviendo el hacha al compás de una canción de Stanley acerca de una chica llamada Lou y lo que era capaz de hacer con el cu-loú.
Cuando entré en la cocina con la brazada de leña, mi madre me lanzó una mirada extrañada.
—¿Desde cuándo te ha dado por cantar? —preguntó.
—Ah, será que estoy de buen humor —dije yo descargando la leña en el cajón haciendo bastante ruido, como para demostrarlo.
—¿Y qué canción era esa que cantabas?
—«Bonito malvís» —aventuré yo—. Creo.
Aquello me valió otra mirada de mi madre.
—Ya que estoy, creo que voy a llenar el cubo de agua —propuse, y salí de allí.
Después de cenar y a falta de cosa mejor que hacer, decidí abordar a mi madre con aquel viaje tan largo en calesa. Solo por hacer algo, sin más quebraderos de cabeza. Después de oír como Stanley me hablaba de aquel invierno cepillando caballos hace un millón de años en Kansas, se me había despertado cierto interés sobre el asunto y me estaba fabricando mi propia almártiga de crin de caballo, pero pronto descubrí que, como entretenimiento, trenzar pelo de caballo se parece bastante a mascar chicle con los dedos.
—¿Dónde dormisteis?
Mi madre hojeaba el Gleaner.
—¿Dónde dormimos, cuándo?
—Aquella vez. Cuando fuisteis todos a St. Mary. —Yo seguí trenzando como si esa conversación fuera la continuación de todas las veladas de nuestra vida.
Me miró y dijo:
—Debajo de la calesa.
—¿En serio? ¿Tú? —Y mi sorpresa atrajo sobre mí más atención materna de la que yo estaba dispuesto a soportar—. Ah, ¿y cuántas noches?
En el silencio que siguió a mi pregunta me dio tiempo a trenzar un buen trecho y, cuando finalmente se me ocurrió que debía levantar la vista, me di cuenta de que mi madre me estaba estudiando seriamente. No solo desmontándome con la mirada, no: estudiándome. Su voz no sonó en absoluto mordaz cuando me preguntó:
—Jick, ¿a qué viene tanta curiosidad?
—Solo me interesa, eso es todo. —Incluso a mis oídos aquello no sonaba como una explicación demasiado profunda, así que volví a intentarlo—. Cuando estuve con Stanley todos esos días de vivandero, me contó muchas cosas del Two. De cuando él era el forestal. Hizo que me interesaran… los viejos tiempos.
—¿Y qué te contó de la vida de forestal?
—Que él era el forestal que había antes de papá. Y que fue él quien delimitó las fronteras del Two como bosque nacional. —Se me ocurrió poner a mi madre a prueba en referencia a cierta cuestión cronológica que yo había intentado descifrar desde aquella noche de borrachera en la cabaña—. Entonces, ¿papá era el forestal de Indian Head mientras Stanley aún era forestal aquí?
—Durante un tiempo.
—¿Y por eso me acuerdo de Stanley?
—Supongo que sí.
—¿Papá y tú lo visitabais con frecuencia por aquel entonces?
—A veces. ¿Se puede saber qué tiene que ver eso con las noches que pasé durmiendo debajo de una calesa hace veinticinco años?
Una pregunta de lo más razonable, pero lo cierto es que de alguna manera me daba la impresión de que existía alguna conexión, de que cualquier historia de una persona del Two estaba ligada a la de cualquier otra persona de esta tierra. Que, para hallar el total, era preciso sumar una parte de cada una de las vidas a todas las demás. Pero no me pareció muy sensato expresar en voz alta nada de todo aquello. Al final lo único que conseguí decir fue:
—Es que me gustaría saber cómo eran las cosas entonces. Por ejemplo cuando tú tenías mi edad.
No había la menor duda de que mi madre tuvo que morderse la lengua para no darme la respuesta que habría deseado darme: que no estaba segura de haber tenido nunca mis años. En lugar de eso, respondió:
—Está bien. Aquel viaje en calesa a St. Mary. ¿Qué quieres saber?
—Bueno, pues… ¿Por qué os fuisteis de viaje?
—A madre le empezó a rondar la idea por la cabeza. Mi padre ya llevaba varias semanas allí arriba. Siempre andaba por todas partes contratando caballos. —Sacudió impacientemente el Gleaner mientras pasaba la hoja—. Casi, casi, como estar casada con un forestal —añadió, con la suficiente delicadeza como para demostrar que eso había sido lo que ella entendía por una broma.
—Entonces, ¿cuánto tardasteis en llegar? —Hoy en día, en coche, era cuestión de un par de horas o tres.
Mi madre tuvo que pararse a pensar. Un minuto después dijo:
—Tres días y medio. Tres noches —enfatizó para que la entendiera— debajo de la calesa. Una en Badger Creek, otras en el llano a las afueras de Browning y una más en Cut Bank Creek.
—¿Por qué dormisteis a las afueras de Browning? ¿Por qué no en el pueblo?
—Mi madre era de la opinión de que la pradera era un lugar más civilizado que Browning.
—¿Y qué comisteis?
—Comíamos en la cocinilla portátil. De los tiempos de los viajes en carromato, cuando llevábamos ese cajón de madera cuyo interior contaba con todo lo necesario para cocinar y en cuyo exterior lucían todas las marcas de las ganaderías. Madre y yo cocinamos todo lo necesario antes de partir.
—¿Viajabais solos por la carretera?
—Sí, casi siempre. Yo creo que todavía funcionaba la silla de posta. Creo que nos cruzamos con ella en algún punto.
Mi madre era capaz de poner punto y final a mis preguntas antes incluso de que se me ocurrieran. Ahora entiendo que no era algo deliberado. Simplemente era su carácter. Una persona que no le daba mayor importancia a haber cruzado las praderas y haber visto o no una diligencia por el camino.
Mi madre pareció darse cuenta de que aquella no era precisamente la historia épica que yo esperaba.
—Jick, eso es todo lo que sé. Fuimos, pasamos allí unos días y regresamos.
Fueron, pasaron unos días, regresaron. Los hechos estaban ahí, pero no la vivencia.
—¿Y qué me dices del campamento? —le pregunté—. ¿Te acuerdas de eso? —La zona de St. Mary es una de las más bonitas. Las montañas del Parque Nacional Glacier se yerguen más allá del lago. Allí el mundo entero parece de piedra y hielo y agua. Incluso mi madre tendría que haber advertido todo aquel esplendor.
Ahí me topé con una leve sonrisa, una de aquellas sonrisas que expresaban sorpresa.
—Solo que cuando llegamos, Pete empezó a saludar a todos los caballos.
Mi madre vio que yo no había comprendido nada.
—Se puso a saludar uno por uno a todos los caballos de las diferentes cuadrillas —explicó—. Después de todo, llevaba tiempo sin verlos. «Hola, Woodrow. Hola, Estornudador. Moisés. Alfeñique. Copenhague». Madre le dejó que continuara hasta que llegó a una yegua gris muy grande llamada Segunda Esposa. A ella nunca le pareció un nombre tan gracioso como a padre.
Es lo que tiene la historia, que uno nunca sabe qué ascua en particular será la que brille recobrando vida. Mientras mi madre me contaba aquello yo casi podía oír a Pete saludando a aquellos caballos, con esa voz suya tan seca retumbando con su cantar por todo el campamento. La cara de mi madre me decía que también ella lo oía.
Para no descubrirme tan pronto, seguí trenzando un poco más. Entonces decidí probar con la segunda parte de la escena de St. Mary.
—¿Y tu madre? ¿Cómo era?
—Tu padre suele decir que yo soy una réplica exacta de ella. Bueno, al menos con eso supe que el viejo Isaac Reese no se había escaqueado de tantas cosas en la vida como yo había creído al principio. ¿Cómo seguir la conversación?
—¿También nació el Día de los Santos Inocentes?
—No, no nació el 1 de abril. —Mi madre se rio a carcajada limpia—. No, creo que yo soy el único bicho raro de la familia.
Probablemente la mejor de las historias que corrían en nuestra familia era que mi madre, nuestra candidata más improbable a cualquier clase de broma ni locura, nació el 1 de abril de 1900. «A lo mejor podrías cambiar el calendario», recuerdo que mi padre había bromeado este año, cuando él y Alec y yo estábamos tomándole el pelo, pero con cuidado de no pasarnos, por la coincidencia de su cumpleaños con esa fecha. «A lo mejor puedes cambiar las fechas y fijar tu nacimiento el 2 de febrero, el Día de la Marmota». Y ella respondió: «No necesito que cambien el calendario, solo que vaya un poco más despacio». Me paro a pensar que, cuando mi madre formuló aquella queja sobre el rápido transcurrir del tiempo, aún no tenía ni dos terceras partes de los años que tengo yo ahora.
—¿Que por qué hice qué? —Mi madre olvidó el Gleaner y me miró fijamente: no con esa mirada capaz de pelar una piedra sino una mirada que revelaba una gran sorpresa.
Juro que lo que yo había formulado en mi mente no era más que una pregunta sobre mis abuelos, de cómo Anna Ramsay e Isaac Reese se conocieron y cuándo decidieron casarse y todo lo demás, pero creo que metí la pata y lo que salió de mi boca fue más bien un «¿Por qué te casaste con papá?».
—Bueno, ya sabes… —Yo me quedé mudo, intentando esconderme donde fuera—. Quiero decir, a los chavales siempre nos preocupan esas cosas. Cómo hemos llegado aquí. —Otra dirección peligrosa aquella—. No me refiero… no me refiero exactamente al cómo, sino más bien al porqué. ¿Tú nunca te lo has preguntado? ¿Por qué tu padre y tu madre decidieron casarse? Quiero decir, ¿cómo podríamos estar aquí cualquiera de nosotros si todas esas personas antes de nosotros no hubieran tomado todas esas decisiones? Y he pensado que como estábamos hablando de estas cosas, podrías aclarármelas un poco más. Hablarme desde la experiencia, por así decirlo.
Mi madre me miró durante una eternidad y después sacudió la cabeza.
—A uno le da por enamorarse perdidamente de una rubia y el otro quiere que le cuente la historia del universo. Alec y tú. ¿De dónde os he sacado?
Supuse que no tenía nada que perder si me arriesgaba:
—Eso es más o menos lo que yo preguntaba, ¿no crees?
—Está bien. —Mi madre parecía algo escéptica ante la posibilidad de encontrar en mí un mínimo de sentido común, pero dejó de mirarme tan fijamente—. Está bien, Don Preguntón. Así que quieres saber cómo se formó esta familia, ¿no es así?
Asentí enérgicamente.
Mi madre hizo una pausa.
—Jick, a las personas nos cuesta mucho empezar a hablar de estas cosas, pero tú sabes que yo enseñé durante buena parte de aquel año en la escuela de Noon Creek, ¿verdad?
Yo ya conocía aquel episodio. Cuando la madre de mi madre falleció víctima de la epidemia de gripe de 1918, mi madre regresó de lo que debería haber sido su segundo año en la universidad y se convirtió en la maestra de Noon Creek, ocupando el lugar de su madre.
—De no haber sido por eso, quién sabe lo que habría ocurrido —prosiguió mi madre—, pero su muerte me obligó a abandonar la universidad, más o menos por la misma época en la que un tipo algo excéntrico y pelirrojo llamado Varick McCaskill acababa de regresar del ejército. Sus padres aún vivían aquí arriba, en North Fork, en El Paraíso de los Escoceses. Mac había vuelto y los dos nos conocíamos… bueno, en realidad nos conocíamos de toda la vida. Aunque solo de vista. Nuestras familias no siempre se habían llevado bien, pero, bueno, eso tampoco tiene mucha importancia. Aquella primavera, cuando este McCaskill fue contratado como jinete de la asociación…
—¿No se llevaban bien?
Debería haberme callado. Mi interrupción volvió a poner a mi madre en alerta.
—Esa es otra historia. Hay mentes limitadas, pero sinceramente, Jick, déjame decirte que vosotros los varones McCaskill a veces no tenéis nada en la sesera. ¿Quieres Escuchar Esto O…?
—No, si ibas bien. Muy bien. A papá lo contrataron como jinete de la asociación y entonces…
—Bueno. Pues lo contrataron como jinete de la asociación y entonces empezó a prestarme atención. Y supongo que puede decirse que yo también se la presté a él.
Justo entonces anhelé lo imposible. Haber sido testigo de aquella admiración mutua. Mi madre había cumplido diecinueve años el 1 de abril de aquel curso escolar, un poco más mayor que Alec ahora, aunque no por mucho. Teniendo en cuenta lo guapa que era incluso ahora, mi madre debió de haber sido una muchacha muy especial en aquel entonces. Y mi padre el cowboy —difícil imaginarlo— tendría veintipocos años, un pelirrojo montañés que había visto mundo hasta Camp Lewis, en el estado de Washington. Varick y Lisbeth, que con el tiempo se convertirían en Mac y Bet. Y que después se habrían adentrado en aquel territorio secreto del lenguaje del amor que yo ni siquiera alcanzaba a imaginar. Esas personas que alguna vez fueron jóvenes y que se convierten en nuestros padres siempre quedan lejos de nuestra comprensión, lo que para mí las convierte en mucho más fascinantes.
—Aquella primavera iba a celebrarse un baile en mi escuela, razón por la que tu padre siempre me ha dicho desde entonces que toda la culpa es mía. —Mi madre resplandecía de nuevo, como cuando me había contado lo de Pete saludando a los caballos—. Mac andaba por allí, pero lo habían contratado los rancheros de Noon Creek y estaba ayudándoles a marcar los terneros. Aquel baile… —dijo encogiendo los hombros, como si alguien le hubiera formulado una pregunta imposible—, supongo que fue aquel baile, aunque ninguno de los dos lo supimos entonces. Yo me había prometido que jamás me casaría con un ranchero. Mucho menos con un vaquerucho que no tenía más que unos zahones y un sombrero. Mucho después tu padre me contó que él se había prometido no mostrar jamás ningún interés por una maestrilla de escuela. Demasiados humos, pensaba él. Ya ves de qué me valieron mis intenciones. Sea como fuere, allí estaba él, en mi propia escuela. Nunca había visto a un hombre disfrutar tanto bailando. Casi todo el rato conmigo, claro está. Ah, y luego otra cosa. Yo no había mantenido el contacto con él ni con ningún otro escocés mientras estaba en la universidad y se me había ido la costumbre de oírles hablar con ese acento suyo de erres tan marcadas. La tercera vez aquella noche que me dijo algo que no entendí, le pregunté: «¿Tú siempre hablas por la nariz?». Y entonces sí que me habló con un acento escocés de verdad de la buena y respondió: «Señorrrrita, así no se me desgasta tanto la boca. Una boca perrrrfecta, porrrr si tienes currrrriosidad».
Mi padre flirteando. O flirrrrteando. Debí de quedarme con la boca abierta al oír aquello, porque mi madre se puso un poco colorada, se agitó en la silla y dijo:
—Bueno, tampoco necesitas saber todos los detalles. Y eso es todo. ¿Has tenido bastante historia familiar?
En realidad, no.
—¿Entonces os casasteis porque te gustaba cómo bailaba papá?
—Te sorprendería saber lo importantes que son ese tipo de cosas, pero no, en realidad hay más razones. Jick, cuando dos personas se enamoran como nos enamoramos nosotros, es como… no quiero que lo tomes al pie de la letra, claro está, pero es como estar enfermo. Enfermo pero de una forma maravillosa, no sé si puedes llegar a imaginarlo. Es una sensación que te acompaña todo el tiempo, a eso me refiero. Te embarga por completo. Da igual lo que hagas, da igual lo que intentes pensar, esa otra persona ocupa todos tus pensamientos. Te corre por las venas. Es… —Y volvió a estremecerse ante lo imposible—. No puedo describírtelo con otras palabras. Y así lo supimos. Aquel verano, un verano en el que no nos vimos mucho, porque tu padre pasaba casi todo el tiempo en el Two cuidando el ganado de la asociación, simplemente supimos que estábamos enamorados. Aquel otoño, nos casamos. —Entonces me dirigió una leve sonrisa—. Y me he dejado atrapar por todas tus preguntas.
Pero había otra pregunta que aún merodeaba por el aire. Yo intentaba decidir si me convenía abrir la boca cuando mi madre la respondió sola.
—Imagino que estás pensando en Alec y Leona, ¿no es así?
—Sí, un poco.
—Bien lo sabe el Señor, creen que han caído víctimas de una epidemia de amor —admitió mi madre—. Quizá Alec sí. Él siempre ha sido más de hechos que de palabras, pero Leona no. Es demasiado joven y… —mi madre se detuvo en busca de la palabra adecuada— demasiado coqueta. Leona está enamorada de los hombres en sí, no de un hombre en particular. Ya hemos hablado bastante de este tema. —Y entonces me miró de una manera que incluso mis dedos dejaron de fingir que estaban fabricando una almártiga de pelo de caballo—. Ahora yo tengo una pregunta para ti, Jick. Me preocupas un poco.
—¿Eh? ¿Yo?
—Sí, tú. Todo este interés tuyo por cómo eran las cosas antes. Solamente espero que no te pases la vida mirando hacia el pasado y descuides el futuro. Que no dejes pasar oportunidades simplemente por ser cosas nuevas e inesperadas. —Pronunció aquellas palabras con mucha suavidad, pero también con más firmeza que cualquier otra cosa que yo le hubiera oído decir nunca—. Jick, no hay ley alguna que diga que un McCaskill no pueda tener las mismas aspiraciones que cualquier otra persona. Simplemente porque tu padre y tu hermano, cada uno a su manera, tengan necesidad de mirar al pasado para encontrarse con la vida, no es necesario que tú hagas lo mismo. Los dos son buenos. Los quiero a los dos, a los tres, exactamente tal y como te he contado, cuando tu padre y yo empezamos todo esto, pero Jick, tienes que estar preparado para la vida que te espera. No se puede vivir en el pasado.
La miré. No me creía con agallas para decir lo que dije después, pero me salió tal cual:
—Mamá, ya sé que no se puede, pero… ¿aunque sea solo un poco?
Al día siguiente por la tarde, un viernes, di el último empujón a mis labores de excavación. No me quedaba otra, ya que mi padre regresaría a casa a la mañana siguiente. Así que una vez más me las vi con las entrañas de la tierra, pero en esa ocasión me llevé conmigo al hoyo de la letrina una vieja pala de mango corto que Toussaint Rennie le había dado a mi padre y un caldero para llenarlo de tierra.
Estaba de un humor estupendo. Seguía pensando en las palabras de mi madre la noche anterior. A esas alturas, mi otra mitad ya estaba acostumbrada a la tarea de excavar. Los músculos no se quejaban y a mí me inundaba esa sensación de aguante que uno tiene cuando es joven, de poder seguir trabajando sin parar, hasta el infinito si es necesario. La pala era perfecta para los últimos retoques, consistentes en llenar de tierra el caldero. Para adaptarla a las labores de excavación, Toussaint solía reducir la longitud del mango y después recortaba unos diez centímetros de la hoja de la pala, convirtiéndola así en una herramienta muy ligera un tercio más pequeña que una pala normal, pero que según Toussaint podía acarrear «toda la tierra que quieras».
Todos aquellos días había estado trabajando sin guantes y se me habían hecho algunos callos, pero por fin contaba con la ventaja de trabajar con un mango de pala muy gastado. Para mí los callos siempre han sido una de las marcas distintivas del verdadero verano.
No sé cuánto tiempo anduve perdido al compás que marcaban la pala y el cubo, pero estaba muy cerca de dar por terminado mi proyecto y casi había conseguido nivelar el suelo del pozo a la perfección, cuando me dirigí hacia la escalera para levantar una palada de tierra y me topé de frente con la cara de un caballo. Y, más arriba, el sombrero y la sonrisa de Alec.
—¡Qué! Dándole a la manivela, ¿eh?
¿Por qué me molestó tanto aquello? Por más que ahora me repito aquella frase de Alec una docena de veces, no encuentro ninguna razón por la que aquellas palabras tuvieran que sacarme tanto de mis casillas. De haber estado en la misma posición que ocupaba mi hermano, yo mismo habría hecho un comentario similar, pero algún trastorno debía de haberme provocado estar en lo más hondo de aquel agujero de letrina, porque salté como un resorte:
—Ya ves, no todos podemos pasar el rato pavoneándonos a caballo y dándonoslas de importantes.
Al oír aquello Alec dejó de sonreír.
—Qué malas pulgas, Jicker. A lo mejor te ha dado un ataque de excavaditis.
Seguí mirándolo fijamente y estaba decidido a responderle con un «¿Los síntomas son similares a la fiebre del culo prieto?», cuando de repente me di cuenta de que en realidad Alec no estaba prestando más de la mitad de su atención a nuestro diálogo. Mi hermano contemplaba los edificios que formaban el conjunto de la estación como si llevara una década sin verlos, pero ni siquiera parecía estar observándolos de verdad. Abstraído, esa era la palabra. Un tipo con muchas cosas en la cabeza, buena parte de ellas rubias y cálidas.
Se me ocurrió hacerle una pregunta para ponerlo a prueba:
—¿Cuánto es diecinueve por sesenta?
—Mil ciento cuarenta —respondió Alec, aún con la mirada ausente—. ¿Por qué?
—Por nada. —¡Y un cuerno iba yo a ponerme a discutir con alguien que no estaba por la labor de conversar!—. ¿Qué te trae desde las solitarias praderas? —le pregunté, con un brazo apoyado en una de las paredes laterales del pozo, esperando su respuesta.
Alec pareció acordarse al fin de que yo seguía allí abajo y que quizá me debía una explicación de a qué se debía el honor de su presencia, por lo que anunció:
—Solamente he venido a buscar mi camisa de los domingos. La necesito para el día del rodeo.
¡Dios todopoderoso, lo que saben las madres! Apenas había transcurrido un día desde que mi madre predijo delante de Pete que haría falta que Alec necesitara imperiosamente una camisa para que este apareciera por el vecindario y allí estaba, hecho todo un persiguecamisas.
Me pareció un tema demasiado goloso para dejarlo ir sin más.
—¿Qué, este año te presentas al concurso de Míster Camisa Bonita?
Alec me miró fijamente desde lo alto del caballo, como si solo entonces se hubiera dado cuenta de mi presencia.
—Pues no, sabelotodo. Me presento a la competición de lazo de novillo.
¡Yiiiiijaaaa! Hete aquí otra gran maniobra de Alec que gozaría de gran popularidad con mis padres: gastarse el dinero en la inscripción para el rodeo.
—Digo yo que con una camisa de ese color los terneros correrán más despacio —dije con expresión neutra. La prenda en cuestión era de color morado oscuro, más o menos del color del zumo de cerezas. Llamativa, por decirlo educadamente—. Está en el cajón de abajo en nuestra… en la habitación del porche. —Y entonces pensé que ya que le estaba ayudando, lo mejor sería aclararle las cosas—: Papá está en Missoula, pero igual ya lo sabías, ¿no?
Pero Alec había vuelto a lanzar a su alrededor esa mirada de aire distraído que me irritaba cada vez más. Quiero decir que no es del gusto de nadie tener delante a una persona que se ausenta o decide hacerte caso según le dé. Habíamos sido hermanos durante catorce años y cinco sextas partes de otro, así que exigirle a Alec un par de segundos de atención ininterrumpida por su parte no me parecía un esfuerzo tan grande.
Pero lo era. Alec ya había azuzado las riendas del caballo en dirección a la casa cuando se le ocurrió preguntar:
—Oye, ¿qué tal mamá?
—Como una rosa. ¿Y tú?
Alec no me respondió. Simplemente desapareció de mi vista. La cola de su caballo dio una última y pequeña sacudida, como si quisiera limpiar el campo de visión que había delante del hoyo.
Pero al agacharme para reemprender mi labor con el cubo de tierra oí detenerse las pezuñas y la silla chirriar.
—¿Jicker? —me llegó la voz de Alec.
—¿Sí?
—He oído que has estado por las montañas con Stanley Meixell.
Yo ya sabía que era imposible que te sangrara la nariz en English Creek sin que durante toda la semana siguiente la gente se te acercara a ofrecerte un pañuelo, pero nunca se me había ocurrido pensar que yo también formaba automáticamente parte de aquel espectáculo público. Me sorprendió tanto que Alec conociera mi aventura con Stanley que lo único que fui capaz de decir fue otro «¿Sí?».
—Deberías tener más cuidado con las compañías que eliges, eso es todo.
—¿Por qué? —pregunté muy serio en dirección al hoyo que se elevaba sobre mí. Dos días atrás me escondía de Stanley en este mismo hoyo como un tejón tímido y ahora daba la impresión de que Stanley era mi santo patrón—. ¿Y tú qué demonios tienes contra Stanley?
De arriba no me llegó ninguna respuesta. Empezaba a parecerme que aquel hermano mío se estaba dando demasiados aires de cowboy si despreciaba de verdad a una persona por trabajar de vivandero en los campamentos de los pastores de ovejas. Abrí la boca para decir algo al respecto, pero en lugar de eso dije:
—¿Por qué Stanley os da a todos tanto miedo en esta maldita familia?
Otra vez sin respuesta, hasta que de nuevo oí la silla de cuero y las pezuñas alejándose en dirección a la casa.
La tranquilidad se había esfumado del pozo. Se alejó de allí con el eco de mis preguntas a Alec. En su lugar me asaltó la idea de que estaba atrapado allí abajo, dos metros debajo del mundo en lo que sería una futura letrina mientras dos miembros de esta maldita familia McCaskill descansaban dentro de casa y un tercero callejeaba por Missoula. A cada cual lo suyo, es verdad, pero la situación se había ido bastante de madre.
Cuanto más sudaba, más falta me hacía remojarme con un poco de agua y un puñado de galletas con las que hacer pasar el líquido. Salí del hoyo con el cubo de tierra, lo arrojé a la pila como si estuviera enterrando algo que oliera fatal y me dirigí a casa.
—Todavía sigues empeñado… —estaba diciendo mi madre en el momento en el que yo cruzaba la puerta, entrando en la cocina.
—Todavía —asintió Alec con cautela.
Ninguno de los dos me prestó demasiada atención mientras yo tomaba un poco de agua del cubo. Aquello era una clara indicación de la gravedad y la tensión de aquella conversación.
—Un año, Alec. —Así que mi madre había decidido abordarlo por ese lado una vez más. Dejarlo para más adelante—. Prueba un año en la universidad y decídete entonces. Ahora mismo, tú y Leona creéis que el mundo empieza y acaba en vosotros dos, pero todavía es pronto, solo lleváis unos meses.
—Es tiempo suficiente.
—Eso debió de pensar Earl Zane el día que Leona lo dejó por ti.
En mi opinión aquello equivalía a atribuirle a Earl Zane una capacidad de raciocinio mayor de la que jamás había demostrado. Earl era más o menos un año mayor que Alec y su hermano Arlee iba un curso por encima de mí en el instituto. Hasta donde yo sabía, los hermanos Zane eran la prueba viviente de que en una cabeza humana casi todo es hueso.
—Eso es agua pasada —dijo Alec.
Lo interrumpí abriendo la tapa de la latita Karo en la que se guardaban las galletas de jengibre. Se oyó ese ruido que se hace al escarbar en la lata mientras sacaba un puñado. Y después el crujido claramente audible al dar el primer mordisco. Durante todo ese rato, Alec esperó con ese aire molesto y excesivamente paciente de alguien que se ve obligado a detenerse para dejar pasar el tren.
—Leona y yo… No somos unos críos. Sabemos lo que hacemos.
Mi madre tomó aire, tanto que debió de aspirar la mitad del que había en la cocina.
—Alec, te estás metiendo de cabeza en un buen lío. No podrás salir adelante con el sueldo del rancho. Y que ahora Leona esté feliz como una perdiz no quiere decir que vaya a contentarse con tener un peón de rancho por marido.
—Nos las apañaremos. Además, Wendell dice que me subirá el sueldo cuando nos hayamos casado.
Incluso mi madre se quedó parada con aquellas palabras, aunque no por mucho rato.
—A Wendell Williamson —dijo en un tono desapasionado— no le interesa nadie que no sea él mismo. Alec, sabes tan bien como los demás que la Doble W ha arruinado Noon Creek. Todos los ranchos ganaderos que no ha comprado directamente los tiene ya bajo control con algún arriendo del banco.
—Si Wendell no se hubiera hecho con esos ranchos, otro en su lugar lo habría hecho —recitó Alec.
—Sí —le sorprendió mi madre—, quizá alguien como tú. Alguien que no tenga más dinero del que es capaz de contar. Alguien que llevaría uno de esos ranchos como Dios manda, en lugar de engullirlo solamente con el objeto de ser su dueño. Alec, Wendell Williamson te está utilizando, igual que utiliza los pañuelos para sonarse la nariz. Cuando te haya sacado un par de años de trabajo —dijo mi madre después de volver a tomar aire de la cocina— y, como él bien sabe, te hayas casado con Leona, para que estés obligado a seguir adelante, entonces… cuando te haya utilizado y empieces a pensar en una subida de sueldo, te despedirá y contratará a cualquier otro jovencito…
—¿Jovencito? ¡Espera un mi…!
—… con la cabeza llena de pájaros que quiera ser cowboy. Alec, quedarte en la Doble W no te llevará a ninguna parte en la vida.
Mientras Alec reunía sus fuerzas para contraatacar, yo me tragué otra galleta, haciendo mucho ruido.
Mi hermano y mi madre me lanzaron sendas miradas desde los dos extremos de la estancia, una situación tan tensa como si te ataran con dos lazos y cada uno tirara del suyo. Mi madre sugirió:
—¿No se supone que deberías darle a la pala en lugar de andar demoliendo galletas?
—Sí, supongo. Nos vemos, Alec.
—Sí, nos vemos.
Aquella noche la cena fue tan animada como bailar al son de una marcha fúnebre.
Alec se había marchado en dirección al pueblo y había ido a buscar a Leona. Según parecía nada había cambiado lo más mínimo, a excepción de que se había llevado su camisa de los domingos para el rodeo. Mi madre la había tomado con los cacharros de cocina y me sorprendió que la comida no estuviera pulverizada cuando llegó a la mesa. Creo que yo era la única persona del lugar que había hecho algún progreso aquel día, pues ya había terminado el pozo de la letrina. Cuando entré en casa para lavarme tuve la tentación de anunciar con alegría: «El retrete queda oficialmente inaugurado», pero me fijé en la pose de mi madre frente a la cocina y decidí callar.
Así pues, nos limitamos a cenar, probablemente la mejor opción cuando uno quiere guardar silencio. Me alegré por partida doble de haber conseguido sacarle a mi madre tanta información durante la conversación de la noche anterior. A veces me pregunto si la vida no será más que un cálculo de promedios. Un día así y el siguiente asá.
Sin embargo, la madre de Alec McCaskill no debía de estar muy de acuerdo con que la vida era cuestión de promedios, porque cuando mi madre terminó de fregar los cacharros de la cena y yo de secarlos, empecé a darme cuenta de que aquello no era un simple arrebato materno. Mi madre le estaba dando muchas vueltas a algo. Y, si me permiten apuntarme el tanto, pensé que aquella reflexión era merecedora de mi ausencia. Cualquier idea novedosa que pudiera ocurrírsele a cualquier miembro de la familia McCaskill bien merecía todos los ánimos posibles.
—¿Me necesitas? —pregunté mientras colgaba el paño de secar los platos—. A lo mejor voy a ver cómo va la casa de Walter y me voy a pescar un rato hasta que se haga de noche. —Acababa de pasar el día más largo del año, aún quedaban dos o tres horas hasta que oscureciera.
—No, no. Ve. —Su instinto de cocinera la llevó a preguntar—: Tu padre llegará mañana, así que pesca todo lo que puedas. —En aquellos tiempos aún era posible: el límite legal era de veinticinco piezas por persona y día.
Después, mi madre volvió a refugiarse en sus pensamientos.
Todo seguía igual en casa de Walter Kyle. Al cerrar la puerta de aquella habitación tan austera y ordenada, me pregunté si Walter no tendría razón con lo de vivir solo y dejar que todos los demás se tiren los trastos a la cabeza.
La pesca fue pan comido, tanto como es posible cuando uno sale a pescar. Al utilizar una caña y un hilo como Dios manda y ser casi su hora de comer, las truchas en aquellas presas para castores de North Fork se acercaron decididas y alegres. ¿Hace falta decir que alcancé el límite? Una vez más, me libré de deberle a mi padre un batido imaginario y aún quedaba tarde por delante cuando ensarté las branquias de aquella vigésimo quinta trucha en mi vara de sauce y recogí a Poni en el pastizal donde pastaba.
Mi madre aún seguía dándole al coco cuando regresé a la estación forestal, cuando la puesta de sol ya tocaba a su fin. Le hice saber que el montón de pescado limpio estaba en una cazuela con agua en la caseta que hacía las funciones de fresquera, me estiré haciéndome notar, le di un beso de buenas noches y me dirigí a mi cama en el porche orientado al norte. Sinceramente no quería verme rodeado de más cavilaciones ese día.
El porche norte, parapetado tras una malla, se había construido para aprovechar la sombra estival de aquel lado de la casa del forestal de English Creek, pero a finales de la primavera Alec y yo siempre nos trasladábamos allí y la empleábamos como habitación. Ahora que él dormía en las literas de la Doble W, yo tenía la habitación para mí solo y debo confesar que tener una habitación privada alivia considerablemente la ausencia de un hermano.
Pero no era la privacidad lo único que apreciaba. Por aquel entonces era de la opinión, y sigo siéndolo, de que no había mejor lugar que aquel para terminar el día. El porche norte era una especie de burbuja de alambre en mitad de la oscuridad. Las polillas aleteaban sin cesar chocando contra el mosquitero, especialmente cuando salía con un quinqué. Los mosquitos, durante el par de semanas a comienzos de junio, cuando atacan con toda su fiereza, se posaban en el exterior de la malla e intentaban colarse a base de aguijonazos. Es una gozada quedarse allí tumbado sabiendo que esos pequeños cabroncetes quejicas no pueden tocarte. El sonido ocasional de algún movimiento rápido entre la hierba indicaba la presencia de algún búho o alguna mofeta haciendo de las suyas entre la población de ratones de campo, lejos del resplandor de la lámpara. Sin embargo, muchas noches ni siquiera la encendía y me acostaba acompañado por la luz de la luna. En las noches claras todo el porche quedaba cubierto por las sombras enmarañadas de los chopos y álamos temblones de English Creek y, sobre ellos, como un parapeto, el trazo negro y rotundo del bancal que hay al otro lado del río. En el extremo occidental del porche se observaba la mancha de las montañas: Roman Reef y, detrás, las cumbres de Rooster Mountain y La Mujer Fantasma. Al estar el catre de Alec doblado, yo tenía espacio suficiente para mover el mío hacia el extremo oriental de la habitación y tumbarme a contemplar las montañas, con la ventaja de que, además, si descansaba la cabeza justo debajo del alféizar oriental, los rayos del sol pasarían por encima de mí en lugar de darme directamente en la cara.
Recuerdo que aquella era una de esas noches sin lámpara. Me desplomé en la cama sin tan siquiera albergar la idea de leer un rato, más cansado de lo que pensaba, cuando oí que mi madre llamaba por teléfono.
—¿Max? Soy Beth McCaskill. ¿No se te ocurre nadie mejor que pueda hacerse cargo? —Y siguió un corto silencio tras el cual mi madre dijo—: Muy bien. Lo haré yo. Sigo pensando que se te ha resecado el cerebro y que no tienes sentido común, pero Lo Haré. —Y colgó el teléfono con estruendo, como si sus palabras pudieran regresar a hurtadillas por el cable telefónico.
No tenía ni idea de qué iba aquello. ¿Max? El único Max en quien se me ocurría pensar era Max Devlin, ayudante supervisor en la sede central de la agencia forestal de Two Medicine en Great Falls, pero era incapaz de imaginar por qué mi madre lo llamaba a aquellas horas de la noche solo para poner en duda su sentido común. Quizá tras la discusión con Alec le habían entrado ganas de darle al Servicio Forestal parte de lo que ella consideraba que merecía, pero yo no saldría a preguntar nada: estaría mucho más seguro durmiendo.
Mi padre llegó de Missoula muy respondón y rebotado. Siempre salía de aquellas reuniones de la oficina regional con verdaderas ansias de volver al mundo real.
Incluso el hecho de que fuera sábado y tuviera que ponerse al día con una semana en blanco en su diario no hizo mella en su espíritu. «Después de haber estado en una de esas escuelas de Mazoola, esto está chupado. Veamos. Lunes: ronqué. Martes: di más vueltas que un tiovivo en la cama. Miércoles: dormí fatal otra vez…».
Como cabía esperar, a mi padre le impresionó mi trabajo con el pozo de la letrina. «Ni todas las cuadrillas de la presa de Fort Peck podrían haberlo hecho mejor».
¿Qué debería contar de los días que transcurrieron hasta el Cuatro de Julio? Trasladamos la letrina sin problemas y la encajamos sobre el pozo como una gallina en su nido. Tuve que dedicar otro día a llenar a paladas el agujero viejo con la tierra del nuevo. Mi padre peinó las tierras del Two de arriba abajo y de un lado a otro, comprobando el estado de las atalayas contra incendios, patrullando las fincas para ver el estado de las montañas y azuzando a Paul Eliason y las cuadrillas del Cuerpo de Conservación Civil, conocido como CCC, para que se pusieran manos a la obra en las labores de mantenimiento de las pistas, las carreteras y cualquier otra mejora que se le ocurriera. Llegó la época de esquilar las ovejas y yo ayudé a meter las ovejas de Dode Withrow en los rediles que los esquiladores preparan a los pies del sendero de South Fork para conducir los rebaños de Withrow, Hahn y Kyle. Después vino Pete y me llevó hasta la reserva de los pies negros para seguir esquilando ovejas un par de días más, cuando las suyas aún se esquilaban en campo abierto al norte del río Two Medicine. No volvimos a ver a Alec por English Creek. Indudablemente mi madre había informado a mi padre del repaso que le había dado a Alec cuando había aparecido a buscar la camisa, aunque para poder apreciar en toda su plenitud una regañina como aquella hay que estar ahí para verlo y oírlo.
Más allá de eso, imagino que la mañana del Cuatro de Julio, cuando los tres comenzamos a prepararnos para bajar al pueblo camino de los festejos, la noticia más reseñable era que podíamos ir. Mi padre no siempre tenía libre el Cuatro de Julio, dependía de si había alguna amenaza de incendio o no. De hecho, aquel año yo estaba algo nervioso. El verano, que hasta entonces había sido fresco, dio un cambio a finales de junio. A medida que pasaban los días iba haciendo un poco más de calor y el clima se había vuelto más pegajoso. En Great Falls sufrieron primero una tormenta de arena —la gente que intentaba llegar en coche desde Helena nos contaba que habían visto cientos de plantas rodadoras que cruzaban la carretera en Gore Hill— y después una tormenta de quince minutos con lluvias torrenciales, pero lo cierto es que en Great Falls suelen tener un tiempo de perros que a nosotros no nos afecta, y especialmente en verano, puesto que al estar emplazada en el llano las tormentas tienen tiempo para coger fuerza antes de golpear la ciudad. Nuestra preocupación era el tiempo que haría en las montañas y, dado que buena parte de mayo y junio el clima había sido fresco y húmedo, este inicio cálido de julio aún no suponía una amenaza.
Lo que terminó de convencernos fue la propia festividad. Aquella mañana del Cuatro de Julio llegó con moderación, prometiendo un día lo suficientemente cálido sin llegar en ningún momento a ser sofocante, y mi padre tomó la decisión de acudir a los festejos mientras desayunábamos. Acompañó sus palabras con una gran sonrisa y sus palabras fueron exactamente estas: «Prepárate, Gros Ventre. ¡Allá vamos!».
Yo me jugaba mucho en que aquel Cuatro de Julio transcurriera sin incidentes y mis padres estuvieran de buen humor. Gracias a mi reciente comportamiento inmaculado y al cuidado que ponía a la hora de formular preguntas, además del ejemplo del hijo rebelde que Alec suponía para mis padres, me habían dado permiso para bajar a caballo hasta el pueblo y pasar la noche con mi mejor amigo del instituto, Ray Heaney.
Con gran cautela, dije:
—Entonces al día siguiente al Cuatro de Julio, yo podría volver a caballo y ahorraros el tener que bajar a recogerme.
—Qué raro que no me haya dado cuenta antes de la lógica de todo este asunto —comentó mi madre—. Nos ahorrarías un viaje que no tendríamos que hacer si no fueras a pasar la noche allí, ¿me equivoco? —Pero al final solo resultó que mi madre no quería perder sus maneras de siempre.
Que tus padres te den permiso para hacer algo no significa que vayas a ser capaz de conservarlo. Por mi parte, aquella mañana me anduve con mucho cuidado de no darles razones que hicieran que se arrepintieran. En concreto, traté de evitar todo lo posible la cocina y la órbita culinaria de mi madre. Una buena política para cualquier Cuatro de Julio. Cualquier persona en sus cabales pensaría que mi madre se estaba preparando para asediar Gros Ventre en lugar de estar preparando una sencilla comida campestre.
Cuando mi padre se atrevió a entrar en la cocina a por una taza de café, oí a mi madre decir:
—No sé por qué me he comprometido.
—Ajá. Está claro que eres celebérrima por tu timidez —dijo mi padre.
—Y tú por tu compasión —añadió mi madre con una breve carcajada.
Mientras yo intentaba procesar aquello —¿mi madre, tímida por un simple picnic a orillas del río?—, mi padre asomó la cabeza hacia donde yo estaba y me preguntó: «¿Qué te parece si buscas la heladera y la metes en la camioneta?».
Así lo hice, intentando calcular entretanto en qué momento podría anunciar sin meterme en ningún lío el inicio de mi excursión a caballo al pueblo. No quería parecer demasiado ansioso. Por otro lado, tenía unas ganas enormes de que diera inicio aquel Cuatro de Julio.
Pero entonces mi padre salió, se acercó a la camioneta y pronunció unas palabras que le hicieron ganarse mi agradecimiento eterno. «Toma. Será mejor que lleves algo de peso en los bolsillos, no vaya a ser que salgas volando». Y con esas palabras me dio medio dólar.
La sorpresa debió de notárseme en la cara. Otros Cuatro de Julio, siempre que Alec y yo recibíamos alguna propina, la cantidad no superaba los diez centavos. Y eso, cuando nos daban algo.
—Tu jornal, por lo de la excavación. —Mi padre se metió las manos en los bolsillos y contempló la carretera que conducía a la ciudad como si nunca antes se hubiera apercibido de su presencia—. Será mejor que te pongas en camino. Te veremos en el parque. —Y, como de pasada después añadió—: Llévate a Ratón, le vendrá bien un poco de ejercicio.
Cuando uno tiene catorce años, aprovecha todas las oportunidades que se le presentan en la vida mientras intenta mantener un semblante que oscila entre un «¡Por fin!» y un «¿Lo dices en serio?». Me comporté como un adulto y adopté una pose majestuosa hasta llegar a la parte trasera del establo y adentrarme en el pastizal de los caballos, donde dejé escapar una sonrisa del tamaño de una calabaza de Halloween. ¡Un caballo como Dios manda, mío, para las fiestas! En una esquina del pastizal, Poni levantó la cabeza y me observó, pero yo grité: «¡Olvídalo, enana!», y me dirigí hacia Ratón para embridarlo.
Ratón y yo salimos pitando carretera abajo en dirección a Gros Ventre. Era un caballo rápido que me animaba mucho más que Poni. Aquella mañana, más bien la media mañana que ya había transcurrido, el sol brillaba con fuerza, pero en English Creek soplaba una brisa muy agradable para montar a caballo. El campo presentaba un aspecto glorioso. Todo el valle de English Creek estaba repleto de heno fresco. Aún no había empezado la siega, salvo por una franja verde y húmeda que se apreciaba en uno de los campos de Ed Van Bebber, donde como todos los años había hecho una prueba que había resultado ser demasiado temprana.
Yo estaba más que preparado para aquel Cuatro de Julio. Muchas cosas habían pasado desde aquella noche de comienzos de junio en la que levanté la vista y vi a Alec y Leona desfilando promontorio abajo para cenar en familia. Muchísimas cosas. Yo ni siquiera estaba seguro de que nosotros, los cuatro McCaskill, siguiéramos siendo una familia. Ya era hora de que tuviéramos la cabeza en otra cosa que no fuera aquel follón. Por la manera en la que tenía pensado acicalarse para Leona y aquel becerro, Alec ya lo había hecho. Teniendo en cuenta el jaleo que estaba montando mi madre mientras preparaba la comida, aquella manera de mi padre de sonreír como el gato de Cheshire por no tener que trabajar aquel día y yo trotando sobre un caballo tan grande sintiendo el peso de las monedas en el bolsillo, aquel Cuatro de Julio prometía mucho para los tres restantes miembros de la familia.
No hay nada nuevo en afirmar que la vida sigue. La cuestión es saber hacia dónde.
Aproximadamente en una hora y media, mucho mejor tiempo de lo que yo habría calculado para una cabalgada desde la estación de English Creek, Ratón y yo nos encontrábamos ya en lo alto del pequeño promontorio situado cerca del desvío que llevaba a casa de Charlie Finletter, el último rancho antes de llegar al pueblo.
Durante el siguiente kilómetro y medio, Gros Ventre parecía un verde banco de nubes: los álamos se inflaban de tal manera que era preciso mirar con atención para encontrar algún rastro de casas entre ellos. Los barrios de Gros Ventre estaban rodeados de dobles hileras de álamos, la primera hilera de árboles recorría el jardín delantero y la segunda separaba la acera de la calle. La misma columnata se repetía al cruzar la calle. Naturalmente todo aquello se había construido hacía cincuenta años o más y desde entonces había transcurrido tiempo suficiente para que los álamos crecieran muchísimo. Junto a las arboledas que ya crecían de antiguo en English Creek antes de que Gros Ventre existiera, los árboles de las calles formaban prácticamente una techumbre que cubría toda la ciudad. Aquel dosel de chopos era maravilloso, especialmente justo antes de que lloviera, cuando las hojas empezaban a temblar y repiquetear como si fueran hojas de papel. Entonces toda la ciudad se estremecía y el sonido repuntaba cuando una ráfaga de viento del oeste preludiaba la lluvia y a continuación el aire se llenaba de agua que caía sobre todo aquel follaje. En Gros Ventre incluso un simple chaparrón nos parecía un verdadero acontecimiento climatológico.
La carretera de English Creek se adentraba en el pueblo pasando por delante del instituto, uno de esos edificios ajados de dos pisos construidos a base de ladrillo, al parecer la única manera de construir institutos en aquellos tiempos. Sacudí las riendas de Ratón y lo obligué a apretar el paso, para no tener que pensar en aquello más de lo necesario. Debíamos cruzar el pueblo en dirección al extremo noreste, donde estaba la casa de los Heaney.
Ratón y yo entramos en la calle Mayor por la esquina del banco First National, y en ese punto no pude evitar detenerme un instante para contemplar Gros Ventre aquel Cuatro de Julio, algo que volví a hacer antes de dirigir a Ratón calle arriba en dirección norte.
La tienda de ultramarinos de Hedwig, con su fachada cuadrada de madera a la antigua usanza y el cartel de Eddy anunciando el pan en la ventana.
La tienda de ropa de los Toggery, con un tejado de terracota parecido al glaseado de una tarta.
La droguería de Musgreave, con el espejo detrás de la fuente de refrescos para que cualquiera pudiera sentarse a tomar un batido —suponiendo que alguien pudiera permitírselo, lo cual no siempre era el caso en aquellos tiempos— y controlar así el tráfico del pueblo.
El taller de coches de Grady Tilton.
La guarnicionería para la reparación de cuero y sillas de montar de Dale Quint. Quizá para ofrecer una descripción adecuada de Gros Ventre en aquel entonces bastaría decir que aún tenía curtidor pero aún no tenía dentista. Para arreglarse los dientes había que acudir a Conrad.
Las tabernas, Pastime y Spenger’s, aunque Dolph Spenger llevaba muerto más de una docena de años.
El cine Odeon, el único lugar en todo el pueblo con su nombre escrito en letras de neón. Otra de las señas de modernidad del Odeon era su costumbre reciente de exhibir la película dos veces el sábado noche, la primera sesión a las siete y media y la segunda a las nueve.
La oficina de correos, el único edificio nuevo en Gros Ventre desde que yo tenía memoria. Aquel había sido un proyecto del New Deal, con su mural de la expedición de Lewis y Clark alrededor de las cataratas Great Falls del río Misuri en 1805. Puede que Lewis y Clark no fueran desconocidos para los usuarios del servicio postal del Two, pero York, el esclavo negro de Clark que descollaba entre los porteadores como una pantera negra en un campo nevado, sin duda alguna sí lo era.
La pequeña biblioteca Carneggie con su pared de estuco, sus escaleras y su pórtico ornamentado como si hubieran intentado construir un templo pero se les hubiera acabado el dinero.
Frente a la biblioteca se encontraba el escaparate más pequeño de la ciudad, donde Gene Ladurie tenía su sastrería hasta que perdió la vista; ahora se ubicaba allí el taller de costura de la WPA.
El Lunchery, que regentaba Mae Sennett. En las ocasiones en las que acompañaba a mi padre y utilizaba los cheques para comida del Servicio Forestal, siempre elegíamos el Lunchery y pedíamos estofado de ostras. Naturalmente eran ostras enlatadas, pero todavía puedo ver aquel bol con la leche amarillenta por aquel manchurrón de mantequilla que se iba deshaciendo en medio. Si además era Mae Sennett la encargada de servirnos, siempre nos avisaba: «Cuidado con las bayas de ostra», refiriéndose a las perlas diminutas que a veces aparecían en el plato. Tengo que decir que aún hoy no me siento del todo cómodo comiendo en ningún establecimiento que carezca de esa vieja pátina de marfil gastado en las paredes que sí tenía el Lunchery. Una buena prueba de la solera de aquel local y de que su carta ofrecía platos lo suficientemente decentes como para que la gente volviera.
La oficina del doctor Spence. Ubicado frente a la parcela vacía que había junto al doctor, el despacho del abogado Eli Kinder. Un hombre que, curiosamente, ya era conocido cuando las ovejas cruzaban la calle, cuando los rebaños atravesaban el pueblo camino de los pastos estivales en la reserva de los pies negros. Eli se levantaba muy temprano y solía llegar al centro del pueblo al mismo tiempo que las ovejas. Resultaba extraño verlo, ataviado con traje y corbata, ayudando a esas bolas lanudas calle Mayor arriba, pero Eli había crecido en un rancho en las montañas Highwood y sabía lo que se hacía.
Los negocios de las calles secundarias: la lechería de Tracy, la serrería y ferretería de Ed Heaney y la empresa de carbón y transportes de Adam Kerz.
Los edificios de los bancos, que delimitaban lo que podríamos llamar el centro: el First National Bank de Gros Ventre con su fachada de ladrillo y, en diagonal, los ladrillos rojizos de lo que había sido el English Creek Valley Stockmen’s Bank. Este último banco había caído a principios de la década de 1920, cuando la mitad de los bancos de Montana se fueron a pique. Ahora el lugar estaba habitado, si bien no exactamente ocupado, por la barbería de una sola silla de Sandy Staub. Por aquel entonces eran típicas de los bancos las entradas lujosas ubicadas en la esquina más cercana a la intersección de dos calles —los bancos de Gros Ventre se miraban desafiantes exactamente de este modo— y, cuando Sandy se hizo con la propiedad del edificio del Valley Stockmen’s, se limitó a pintar uno de los gruesos pilares de granito que servían de soporte al portal con las franjas características de los barberos.
¿Me he perdido algo? Naturalmente… En el mismo bloque del Valley Stockmen’s estaba la oficina del periódico, cuya luna proclamaba con la misma tipografía de su mancheta: GLEANER. A su lado, una empresa más reciente: el Salone Moderne de Belleza de Pauline Shaw. Se contaba que cuando Bill Reinking vio por primera vez el nuevo cartel vecino, asomó la cabeza por la puerta para preguntar a Pauline si estaba segura de que no le faltaba ninguna «e» a «Belleza».
En cierta ocasión alguien me dijo que los negocios de todas las ciudades y pueblos del Oeste parecían haberse establecido sin orden ni concierto. No era el caso de Gros Ventre. Durante aquellos años de la Depresión, Gros Ventre daba la impresión de estar sufriendo lo suyo y, después de todo lo que había pasado, se veía erosionada, pero para mí el pueblo mantenía la esencia de lo que debía ser. De su aptitud, quizá esa sea la palabra. Ni muy elegante ni una choza. Firme. La colonización de Gros Ventre se remontaba al momento en que algún conductor de carromatos decidió pasar la noche a orillas de algún riachuelo bajo la protección de los álamos. A medida que fue creciendo la ruta de los cargadores entre Fort Shaw en el río Sun y el sur de Alberta, el lugar se convirtió en una parada frecuente conocida como La Mitad, puesto que estaba a medio camino entre Fort Shaw y Canadá, aunque algunos sospechábamos que para aquellos primeros conductores de carromatos el lugar les parecía estar en mitad de ninguna parte. Gros Ventre creció hasta tener unos mil habitantes cuando las primeras hordas de colonos llegaron a Montana en la primera década del siglo. Mi madre aún recordaba haber llegado al pueblo de niña y ver carromatos y más carromatos de inmigrantes camino de las praderas, con un pañuelo blanco atado a uno de los radios de la rueda de manera que pudieran contar las revoluciones para medir los límites de la tierra reclamada. Más tarde aquella población no varió gran cosa, unas cien personas, arriba o abajo.
Debo añadir que aquella ruta sur-norte que Ratón y yo habíamos tomado para cruzar Gros Ventre guardaba para el final lo mejor de la ciudad: un par de edificios situados en un extremo de la calle Mayor, las últimas avanzadillas antes de que la calle que a su vez servía de carretera se curvara y atravesara el puente que cruzaba el English Creek.
La noche en la que bauticé mis entrañas con alcohol durante mi expedición como vivandero, cuando Stanley Meixell me contó la historia del Bosque Nacional Two Medicine desde sus orígenes, uno de los capítulos más sorprendentes de aquella historia hacía referencia al establecimiento hotelero más importante de Gros Ventre. Cuando Stanley llegó por primera vez al Two siguió la misma ruta que Ratón y yo acabábamos de hacer, entrando por el sur y subiendo por la calle Mayor, al final de la cual había una amplia fachada falsa con una veranda en la que se anunciaba:
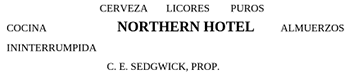
—A este sitio no le vendrían mal unos arreglillos —comentó Stanley a un hombre desocupado, ataviado con un peto y tirantes, apoyado contra los postes del porche. Un hombre que resultó ser la persona menos indicada a la que hacer aquel comentario jocoso, porque era C. E. Sedgwick en persona.
—Si mi establecimiento no es de su agrado, siempre puede pasar la noche al lado de esos sauces medio muertos de ahí —dijo enfurruñado, señalando los arbustos que poblaban la curva del English Creek.
—¿Qué le parecería… —dijo Stanley— que yo fuera un poco más cuidadoso con lo que digo y usted me diera una segunda oportunidad como cliente?
Sedge se cogió los tirantes con los pulgares y se detuvo a reflexionar. Después tomó una decisión:
—Cállese y es posible que incluso lo adoptemos en la familia. Traiga acá sus aparejos.
El Northern se quemó en el verano seco de 1910, pero según los más viejos del lugar, la expresión «se quemó» ni siquiera empieza a describir lo ocurrido. Quizá incinerado o arrasado. Porque las llamaradas del Northern se llevaron por delante el resto de la manzana y el incendio amenazó a todo aquel sector del pueblo; de haber habido la más leve brisa, la mitad de Gros Ventre habría terminado convertida en cenizas, un recuerdo. Pero Sedge era como era, así que a nadie le sorprendió que decidiera reconstruir el hotel. Después de todo, se paseaba en aquel peto porque lo que realmente le gustaba de ser hostelero era la oportunidad que se le brindaba de ejercer como su propio personal de mantenimiento. Aquel Cuatro de Julio en el que, a lomos de Ratón, crucé el extremo de la calle Mayor, lo que Sedge había levantado seguía en pie como una especie de asombroso homenaje cívico. Una mole de tres pisos en piedra, extraída de la cantera de acantilados grises donde el English Creek se une al río Two Medicine. El renacido establecimiento hostelero de Sedgwick ocupaba medio bloque en forma cuadrada, con torres circulares en cada una de las esquinas y un adorno puntiagudo que caía en picado en medio, muy parecido al pincho que adornaba los cascos de los soldados alemanes. Es más, los forasteros que no saben que los juzgados de Pondera County están situados treinta y cinco kilómetros al oeste, en Conrad, dan por sentado que el edificio de los juzgados es el hotel de Sedge. De hecho, Sedge había contribuido a aquella ilusión cívica evitando colocar esta vez ningún cartel en el frontal del edificio. En lugar de eso, únicamente había grabado en la piedra un conjunto de letras que cruzaban el umbral con forma de arcoíris:
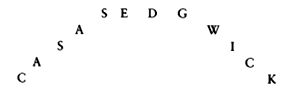
Sedge vendió el hotel en 1928 a una familia de Seattle que daba la impresión de poder ganarse el pan con aquel viejo elefante gris en forma de hotel incluso después de que llegaran tiempos difíciles. Hacia 1931 Sedge murió de pleuresía y, justo como si hubiera estado esperando tras las bambalinas, su viuda apareció para convertirse en uno de los vecinos más acaudalados de Gros Ventre y, la verdad, como la más pirada de todos. Lila Sedgwick era una mujer alta y huesuda. Su constitución me recordaba siempre a Abraham Lincoln. Prácticamente todos los días se la podía ver tres o cuatro veces, alguna vez incluso seis u ocho, por el centro del pueblo, puesto que tan pronto como llegaba a casa se daba cuenta de que había olvidado recoger el correo o cualquier otro recado y debía volver a salir. Ataviada con sus anticuados vestidos y aquellos brazos y codos asomando por los costados a lo Lincoln, era inevitablemente objeto de burlas, si bien la única vez que se me ocurrió hacer un chiste sobre ella mi madre me obligó a cerrar el pico de inmediato.
—No te burles de Lila Sedge —dijo, no en su tono cortante de siempre sino más bien de manera instructiva—. Se le ha nublado la cabeza.
No sé de dónde se sacó mi madre aquello, pero después de eso siempre que veía a Lila Sedge arrastrándose calle arriba por tercera vez en una hora o cotorreando con un chopo como si jamás hubiera visto uno hasta ese momento, me preguntaba cómo sería que se te nublara la mente. Imagino que allí dentro, en algún lugar, quedaría el nubarrón amoratado que había dibujado la muerte de Sedge. Allá en lo alto, en su pasado de niña, el rastro de cirros blanquecinos. Pequeñas nubecillas algodonosas acompañadas de rostros —tías, tíos, compañeros del colegio, cualesquiera de las personas con las que se cruzaba por la calle— que entraban y salían de su mente. Hasta que mi madre pronunció aquellas palabras sobre Lila Sedge, nunca se me había ocurrido pensar en la meteorología de la mente, pero con el paso del tiempo cada vez creo más en su importancia.
Pero basta. Los Sedgwick y el hotel que llevaba su nombre le habían dado a Gros Ventre su único edificio de dimensiones titánicas, un monumento al errante. El establecimiento situado al otro lado de la calle frente a Casa Sedgwick ofrecía su ministerio a los lugareños.
La taberna Medicine Lodge se bastaba por sí sola para ser la parte «peligrosa» de Gros Ventre. Yo calculaba que en Great Falls harían falta unos tres bloques de la First Avenue South para conformar un barrio de similar notoriedad local. De hecho, como suele ser el caso con cualquier emporio del placer, lo más vil que había en Medicine Lodge era su reputación.
La taberna había aguantado los años de la Prohibición parapetada tras ventanas entabladas, pero Tom Harry fue sobradamente capaz de volver a sacarla a la luz y resucitarla. Además, quizá después de aquellos años secos, la ciudad tenía ganas de tener una taberna con un poco de estilo. Tom Harry venía de regentar un bar y algunos incluso decían que también un tugurio con bailarinas en el proyecto de construcción de la presa de Fort Peck. Supuestamente lo único que había traído consigo era un fajo de billetes y el retrato de Franklin Delano Roosevelt que decoraba las paredes de su establecimiento de Fort Peck. En el Medicine Lodge, Roosevelt recibió muy pronto la compañía de una pequeña colección de cabezas disecadas de animales salvajes que Tom Harry había adquirido por ahí. Varios ciervos macho, un antílope, un muflón canadiense y un lince rojo formaban una maraña que servían a Roosevelt de compañía, por no mencionar la cabeza de alce de seis puntas que todas las temporadas de caza provocaba discusiones sobre el supuesto peso que habría alcanzado el cuerpo ausente.
Al final resultó que junto con Tom Harry llegaron una serie de normas de comportamiento tabernario que de cuando en cuando algún descarriado se saltaba. Recuerdo la noche en la que mi padre y yo entrábamos en el Medicine Lodge y nos topamos con un desconocido, puro en boca, al que estaban empujando a patadas a la calle. Resultó que aunque el mismo Tom Harry se paseaba bajo una neblina azulada de cigarrillo, un cigarrillo de fábrica, porque ningún barman de Fort Peck tenía tiempo de liarlo a mano, no toleraba el humo de los puros.
En sí mismo, aquel rebaño taxidérmico ya ocupaba una parte considerable del Medicine Lodge, pero el lugar acogía también a una legión constante de seres más o menos vivos. Los setter, nombre que mi padre daba a los seis u ocho tipos que allí se sentaban. Mi padre tampoco se libraba de una cerveza después de haber comido en el Lunchery y, si nadie con pinta de funcionario andaba por allí, a Tom Harry no parecía importarle que yo acompañara a mi padre. Aquellos setter ocupaban siempre los taburetes ubicados en un extremo del bar; el grupo miraba fijamente a cualquiera que entrara, como si estuvieran catalogando a la especie humana.
Soy consciente de que un puñado de animales decapitados y de viejales que te miran como lechuzas no conforman un decorado precisamente agradable. Aun así, el Medicine Lodge recibía tres veces más de clientela que el Spenger’s o el Pastime, establecimientos ambos mucho más «respetables» situados en el centro del pueblo. Supongo que tal es y será la costumbre de nuestra especie: las personas gravitan hacia determinados lugares para beber y jamás permitirán que la lógica los desvíe un ápice. Al menos una noche por semana en el Medicine Lodge la gravitación era algo más parecido a una avalancha. El sábado noche, los sedientos se congregaban allí procedentes de todo el Two. Peones del heno que habían venido a bañarse y cortarse el pelo donde Shorty Staub pero al final habían decidido dar un buen lavado a sus entrañas. Cuadrillas de esquiladores en una época del año y chupacorderos, como se conocía a los tipos que trabajaban en panderos de ovejas, en la otra. En cualquier estación del año un pastor de las montañas o de la reserva caía por allí para inaugurar una juerga de dos semanas de duración. Funcionarios del gobierno que trabajaban en proyectos de reclamación de tierras. También un par de vaqueros de la Doble W. Y siempre, sin excepción, los setter de costumbre, que llevaban haciendo callo en los codos toda la semana para ver aquello. Siempre un elenco suficiente de personajes aficionados a las charlas a gritos, las ocasionales peleas a empujones y los consiguientes desmayos. Puede que fumar puros no estuviera permitido en el Medicine Lodge, pero sí lo estaba lo que importaba de verdad.
Girando en dirección este y dejando atrás Casa Sedgwick y el Medicine Lodge, Ratón y yo nos adentramos en la parte de la ciudad donde vivían los Heaney. Un viejo sacerdote había persuadido al propietario católico que había parcelado aquel barrio para que bautizara las calles con los nombres de las primeras misiones de Montana, que a su vez llevaban nombres de santos. Esto dio lugar a lo que el actual jefe de correos de Gros Ventre, Chick Jennings, llamaba «la zona capicúa de la ciudad» con direcciones postales tales como St. Mary St.,[5] St. Peter St. y St. Ignatius St. Al final de la calle St. Ignatius St. se encontraba la casa de los Heaney, un edificio blanco de dos pisos con antepechos de un azul turquesa. Ed Heaney era el dueño de la serrería y por ello la única persona en la ciudad que durante aquellos años de la Depresión podía comprar algo de pintura. El color azul turquesa lo había enviado el fabricante por error y, al ser una tonalidad bastante delicada para un clima como el de Montana, imposible de vender, Ed cogió el bote de pintura e hizo lo que pudo con él.
La casa parecía estar vacía, aunque yo ya me lo esperaba. En lugar de acudir al picnic en el río, los Heaney siempre celebraban una fiesta en la granja de los padres de Genevieve, bastante alejada de Gros Ventre, en dirección este, en la carretera de Conrad. Como Ray estaba fuera, yo no lo vería hasta el rodeo, de manera que dejé mi petate en el interior del porche de los Heaney, monté a Ratón y puse rumbo al picnic.
Coches, camionetas y camiones formaban tal maraña de vehículos aparcados que prácticamente inundaban las orillas del río. La ventaja de ir a caballo es que puedes dejarlo atado sin más mientras el mismísimo Henry Ford seguiría maldiciendo y dando vueltas a la manzana en busca de aparcamiento. Elegí una zona de hierba alta situada en la orilla del río y los álamos, justo al oeste de la zona donde se celebraría el picnic, y até a Ratón con una soga lo bastante corta como para que no pudiera enredarse en ella y lo bastante larga como para que pudiera pastar un poco.
Después le di una orgullosa palmada y me dirigí al encuentro de los excursionistas.
Algún que otro escritor ha dicho que en la historia de Montana, el único ejemplo de exaltación cívica tuvo lugar cuando las brigadas de vigilancia ciudadana de Virginia City se tomaron la justicia por su mano y ahorcaron a la banda de Henry Plummer en 1864. Creo que se trata de una pequeña exageración. Cualquiera puede darse una vuelta por la parte más destartalada de cualquier pueblo de Montana y se topará con un parque público. En el caso de Gros Ventre, el parque era un terreno circular de aproximadamente media hectárea situado frente al English Creek, justo al oeste de la calle Mayor y el puente de la carretera, un último oasis antes de que la carretera se adentrara en dirección norte hacia el llano y los bancales. En los últimos años las cuadrillas de la WPA lo habían transformado más si cabe en un parque de verdad, limpiando la zona de los sauces que comenzaban a ocupar las orillas del riachuelo y cubriéndola de grava para evitar que crecieran nuevos árboles. Durante aquellas obras, alguien en la WPA tuvo una idea que nunca antes ni después he vuelto a ver. Cerca del riachuelo, allí donde se apoyaba un gran álamo tullido —una tormenta de viento le había arrancado buena parte de sus ramas más grandes—, una cuadrilla cortó el árbol a poca altura del suelo y dejó un tocón grande de medio metro de alto. Encima del tocón construyeron un púlpito para el orador, una especie de tabla redondeada del tamaño de la cofa de un barco. La única vez que he visto al senador Burton K. Wheeler, que según algunos llegaría a presidente si alguna vez Roosevelt dejaba de serlo, nos dejaron salir de la escuela temprano para oír su discurso, pronunciado precisamente desde aquel tocón.
Desde el lugar donde había dejado a Ratón fui a parar a la esquina del parque donde se encontraba el púlpito y allí me detuve para echar un vistazo alrededor.
Un Cuatro de Julio de verdad en el Two. De los árboles parecía caer nieve.
Los viejos y gruesos chopos poblaban toda la extensión entre el parque y el barrio, mientras que aquí y allá podían verse árboles más jóvenes dispersos por la explanada, como si hubieran sido puestos allí para dar sombra. El día había traído consigo una brisa lo bastante fuerte como para agitar las copas de los árboles y las semillas volaban desperdigadas por el aire, como si estuviera nevando.
A través de aquella lluvia de semillas de álamo, la aguja de la torre que coronaba Sedgwick House sobresalía por encima de un árbol en el extremo más alejado del parque. Como si el árbol llevara puesto un sombrero de fiesta.
En lo que a la gente se refiere, aquel día el parque estaba lleno de personas que iban formando pequeños islotes. Hasta entonces, el verano había sido bastante fresco. Y aquel día, el calor, aunque no sofocante, había obligado a la gente a refugiarse a la sombra de los chopos, con sus familiares y amigos reunidos en su pedazo de sombra moteada como ocurre en esas caricaturas de náufragos en una isla desierta con una única palmera.
Tuve que patearme el parque, saludando a la gente y recibiendo sus saludos, antes de ver a lo lejos a mi madre y mi padre compartiendo una sombra y una manta extendida con Pete y Marie Reese y Toussaint Rennie cerca de la parte trasera del parque.
Entre los saludos, predominaron los de mi padre: «Menos mal que has llegado. Pete lleva un buen rato buscando a alguien a quien retar en un concurso para hacer helado». Así que antes incluso de que pudiera sentarme, me vi metido en aquel lío. «Venga, Jick —dijo Pete mientras echaba mano de la heladera y yo cogía la nuestra—, los que le den a la heladera comen el doble».
Acercamos las heladeras a la mesa del café y la limonada, donde todos habían dejado las suyas. Debería explicar que aquel año les tocaba a English Creek y Noon Creek surtir de helados y bebidas a todos los asistentes al picnic. Bill Reinking, quien a pesar de ser periodista era un hombre bastante práctico, fue el primero en sugerir este sistema; en lugar de que cuarenta y la madre apareciéramos el Cuatro de Julio equipados con heladeras, cafeteras y jarras llenas de limonadas, determinados vecinos se encargarían por turnos de aportar helados y bebidas para todos. Un año eran las familias que vivían al oeste de la calle Mayor en Gros Ventre las encargadas de preparar el helado, el café y la limonada; al año siguiente, les tocaba a las familias que vivían al este de la calle Mayor; un año después, a las que vivíamos en English Creek y Noon Creek, y después de nosotros, las que se daban en llamar «el resto de la Creación», las familias granjeras que vivían al este, al sur y al norte del pueblo y cualquier otra persona que no se ajustara a ninguna otra categoría.
Así pues, durante un buen rato Pete y yo fuimos turnándonos con los restantes heladeros para darle a la heladera. Era un trabajo duro y se sucedieron los chistes que hacían referencia al lugar donde cada cual había perfeccionado aquel elegante juego de muñeca. Poco después llegó Marie para encargarse del café —a ella le tocaba hacerlo y mi madre lo serviría después de que todo el mundo hubiera comido— y nos trajo un mensaje de mi padre y Toussaint: «Dicen que vayáis un poco más rápido, si podéis». Pete se levantó el sombrero Stetson, como burlona muestra de gratitud. La fiesta se estaba animando. Ni siquiera ahora puedo imaginar una manera mejor de pasar el Cuatro de Julio que allí, entre prácticamente todos nuestros vecinos de English Creek. Faltaba Walter Kyle, que estaba allá arriba en las montañas con sus ovejas; tampoco estaban los Hebner, que nunca se dejaban ver en aquellas comidas campestres a orillas del río, y también faltaban los Withrow, que debían de haber sufrido algún retraso, pero todos los demás sí estaban. Los habitantes de South Fork, además de los Withrow: Fritz y Greta Hahn, Ed y Alice Van Bebber. Todos los que vivían a orillas del río, aquellos que por decirlo de algún modo no tenían más que navegar corriente abajo hasta el parque. Preston y Peg Rozier. Charlie y Dora Finletter. Ken y Janet Busby y Bob y Arleta Busby; me había medio preguntado si Stanley Meixell no aparecería con los Busby y me alivió ver que no era así. Don y Charity Frew. Los Hill llegaron los últimos, mientras yo aún estaba enfrascado en mi recuento de la multitud; J. L., frágilmente inclinado sobre su esposa Nan. «Déjala, J. L. —gritó alguien en referencia a la heladera que los Hill habían traído con ellos—, ya nos encargamos nosotros». «Tiemblo mucho más que este trasto —respondió J. L.— y me las puedo apañar para sostener este maldito cacharro entre las manos y hacer helado». En realidad, J. L. ya temblaba constantemente por aquel entonces, con un tembleque bastante parecido al temblor asociado a la malaria. Es terrible ver cómo una enfermedad se agarra con tanta fuerza a una persona y lo acompaña día y noche. Espero no terminar así, con la vida agotada antes de que se me acabe la existencia.
Pero aquel día no había que pensar en esas cosas. Si el sentido de la vida, si esa sensación de la sangre que te corre por las venas, no te acompaña en un picnic en el río el Cuatro de Julio, no va a acompañarte jamás.
Cuando Pete y yo terminamos nuestro turno de hacer helado y regresamos a la manta, mi padre le había pedido a Toussaint que hablara de cómo era el Cuatro de Julio cuando Gros Ventre y él aún eran jóvenes.
—Gorman «Desnarigado» —empezó a contar Toussaint—. ¿Tú te acuerdas de él?
Mi padre sacudió la cabeza:
—Eso es anterior a mi época.
Buena parte de las historias que Toussaint contaba eran siempre de una época anterior a la de cualquiera.
—Tim Gorman —explicó Toussaint—. Durante un tiempo fue el capataz de Cox y Floweree. Allí abajo, en el río Sun. Se le congeló la nariz aquel invierno de 1886. Se la arregló un médico de Fort Shaw. Le injertó un poco de piel. Yo lo vi después, le habían hecho bien la operación, pero se quedó con aquello de Gorman Desnarigado. Él era el encargado de izar la bandera. Justo allí frente al Medicine Lodge, donde ahora está el taller. Una vez se subió al poste para colgar en lo alto el sombrero de Smith Mitchel «El Sordo». Fue por una apuesta. En aquellos tiempos se apostaba por cualquier cosa.
Toussaint Rennie parecía tener unos sesenta y cinco años, pero debía de tener por los menos una docena de años más. Era uno de esos hombres risueños con los que es difícil toparse, capaz de conjurar el paso del tiempo manteniéndose siempre de excelente humor, como si los años no quisieran interrumpir su buen talante. A causa de aquella constante risa que manaba de él a borbotones, el rostro de Toussaint estaba completamente arrugado. Moreno y con arrugas muy marcadas, así era su rostro, como una nuez gigantesca. El resto de Toussaint se asemejaba bastante a una estufa barriguda. Con su papada, su edad y todo lo demás, Toussaint seguía vigilando a caballo las acequias del proyecto de regadío de la reserva de los pies negros del Two Medicine, con la pala de mango corto asomando de una funda de rifle y el caballo avanzando lentamente por las orillas del canal. Toussaint asignaba casi medio metro de alto de agua a cada una de las parcelas; tapaba agujeros de roedores o túneles hechos por las almizcleras en las orillas del canal con sacos de arpillera llenos de tierra; impedía que se taponaran los conductos del desagüe: en una tierra donde el agua escaseaba, el trabajo de un vigilante de acequias era casi más importante que cualquier otro y daba la impresión de que Toussaint seguiría trabajando hasta que la muerte lo obligara a dejarlo.
Casi de la misma manera en la que aquella pala viajaba en la funda de rifle, también la historia del Two descansaba en la memoria de Toussaint, siempre a mano y bien afilada por el uso frecuente que le daba. Nunca me quedó claro cómo es que Toussaint, tan aislado como estaba —vivía solo a unos tres kilómetros al oeste del lugar donde la carretera cruzaba el río Two Medicine, a unos veinticinco kilómetros de Browning y a más de cincuenta de Gros Ventre—, podía recibir noticias de cualquier parte del Two tan rápidamente como ocurrían. Fuera cual fuera la red utilizada —mi padre la llamaba «el telégrafo del mocasín»—, Toussaint había sido sin lugar a dudas la persona que durante más tiempo había ejercido de cronista. Vivía en el Two desde la época de los búfalos. Toussaint era un niño de unos ocho años de edad cuando su familia llegó errante desde algún lugar de alguna de las dos Dakotas. Los Rennie tenían ascendencia francesa; mi padre creía que su nombre original podía ser Reynaud. Pero en su mayor parte eran de origen tribal. De sus antepasados indios el propio Toussaint únicamente se mostró completamente seguro de no ser un pie negro, aspecto este que guardaba relación con el hecho de que la mujer del Two Medicine con la que se casó, Mary «Cabalga Orgullosa», sí lo era. Se daba por sentado que los Rennie pertenecían al pueblo métis, puesto que otras familias métis habían llegado a esta región de Montana después de que se sofocara la rebelión de Riel en Canadá, allá por 1885, pero si uno se paraba a contar hacia atrás, resulta que Toussaint se había hecho adulto aquí en tierras del Two cuando los canadienses ahorcaron a Louis Riel y dispersaron a sus seguidores. El propio Toussaint no era de gran ayuda en lo relativo a sus orígenes, porque lo único que decía era para reclamar su pedigrí hasta la expedición de Lewis y Clark: «Yo desciendo del mismísimo William Clark. Mi abuelo era pelirrojo».
Ahora que lo pienso, yo sospecho que Toussaint ponía especial cuidado en mantener aquel misterio que rodeaba todo lo relacionado con su linaje. Porque, para empezar, el rasgo más inconfundible de la familia Rennie era su maña para terminar siempre del lado de los vencedores en cualquier disputa que tuviera lugar en la frontera de Montana. «En aquella pradera había tantísimos búfalos que parecía completamente arrasada por el fuego de lo negra que estaba. Yo estaba con los assiniboines y atacamos a los búfalos desde Sweetgrass Hills», contaba Toussaint en uno de sus relatos. Y en el siguiente decía: «El tratante Joe Kipp me contrató para conducir el ganado que le vendía al ejército en Fort Benton. Sabía que yo impediría que los indios lo robaran». Toussaint, que era capaz de eludir preguntas, tenía opiniones sobre prácticamente cualquier cosa que hubiera ocurrido en los primeros tiempos del Two. Formó parte de las cuadrillas de boyeros que acarrearon los materiales de construcción para la agencia encargada de delimitar la reserva de los pies negros situada al norte de Choteau, antes de que Choteau o Gros Ventre existieran. «Ben Short era el jefe de carromatos. ¡Menudo malhablado!». Tras el invierno de 1886, Toussaint transportó miles y miles de pieles de vaca atravesando la pradera. «Eso era lo que quedaba en estas tierras pasada la primavera: más pieles que vacas». Vio al joven teniente John J. Pershing y sus soldados negros cruzar Gros Ventre a caballo en 1896, arreando a varios cientos de cariacontecidos indios crees hacia el norte, para devolverlos al otro lado de la frontera con Canadá. «En cada riachuelo que cruzaban aquellos soldados, English Creek, Birch Creek y Badger Creek y todos esos, por ahí se les escapaban algunos crees entre la maleza». Toussaint fue testigo de la llegada de las canalizaciones a la pradera, un proyecto de regadío de treinta y dos mil hectáreas que Valier construyó de la nada en 1909 y que atrajo trenes y más trenes abarrotados de colonos. «Se desperdigaron muy pronto por estas tierras. El polvo inundaba todo Valier, había que colocar los platos boca abajo en la mesa hasta que le dabas la vuelta a la hora de comer. Un árbol, eso es lo que había en toda la ciudad. La señora Guardipee lo regaba desde su lavadero». Y el canal de Two Medicine que él mismo llevaba patrullando durante casi un cuarto de siglo por su trabajo de vigilante de acequias que mantenía a pesar de no ser un pies negros. «Así no se tienen envidia. Como el trabajo es mío, no se ponen celosos». Toussaint fue el primero en oír los balidos de oveja que inundaron esta parte de Montana. «Creo que fue hacia 1879. Unos tipos llamados Lyon, allá abajo en el Tetón. Rápidamente les siguieron otros ovejeros. Charlie Scoffin, Charlie McDonald, Oliver Goldsmith Cooper». Y vio también cómo los primeros equipos de las expediciones geológicas realizaban sus primeras observaciones. «En 1902, hombres con telescopios y ballestillas».
—El primer Cuatro de Julio que viste celebrar aquí… —preguntaba en esos instantes mi padre—, ¿cuándo fue? ¿Lo recuerdas?
Toussaint era capaz de poner fecha a los acontecimientos sin necesidad de pensar.
—El año de Custer, en 1876. Nos enteramos justo antes del día cuatro. Todos muertos en Little Bighorn. Todos. Por aquel entonces Gros Ventre no era más que un hotel y una taberna. Los hombres se turnaban para hacer guardia a las puertas de la taberna. Mirando al norte. —Aquí Toussaint se inclinó hacia Marie, la esposa de Pete, y dijo en tono de reproche burlón—: Por si venían los pies negros.
Todos nos hicimos eco de su risita. Toussaint solía gastarle aquella broma a Marie. Al estar casada con Pete, Marie era mi tía y si yo hubiera tenido mil tías, ella habría seguido siendo mi favorita. Pero a lo que íbamos: Marie era nieta de Toussaint y la única persona en aquella familia capaz de llevarse bien con él. La mayoría de los hijos de Toussaint ni siquiera le dirigían la palabra, sus hijas se habían casado y habían desaparecido de su órbita tan pronto como pudieron y, con el paso de las décadas, un gran número de sus parientes políticos de la familia de los Cabalga Orgulloso habían amenazado con dispararle. Toussaint sostenía que tenía un antídoto a prueba de todo contra aquellas amenazas: «Yo les digo que las balas vuelan en más de una dirección». Yo mismo recuerdo que durante los últimos años de vida de su esposa Mary, Toussaint y ella ni siquiera vivieron bajo el mismo techo: siempre que mi padre y yo los visitábamos, nos encontrábamos a Toussaint viviendo en el cobertizo. Así pues, todas las pruebas indicaban que siempre que te separaran de Toussaint uno o dos grados de parentesco, él podía comportarse contigo como un verdadero príncipe, pero cualquiera que compartiera la misma sangre con él era objeto de su resentimiento. Excepto Marie. Marie era delgada y no especialmente oscura de piel —su padre era irlandés, un oficinista de la agencia de Browning— y solo su pelo negro, que ella llevaba cortado a la altura de los hombros, revelaba su linaje pies negros y cualquier otra herencia india de tierras más lejanas que Toussaint le hubiera transmitido. Su parecido, por tanto, con Toussaint se limitaba a una musicalidad similar en su voz y a la misma risita incesante que le salía de la garganta siempre que estaba contenta, pero si estabas a su alrededor más de un minuto, no te cabía duda de que no solo eran aliados naturales sino parientes de sangre. Había algo inconfundiblemente reconocible en la manera en que ambos se tomaban la vida. Como si ya lo hubieran visto todo y compartieran regocijados la idea de que en esa ocasión tampoco las cosas iban a ser mejor.
Pero Toussaint aún no había terminado de relatar su historia sobre aquel primer Cuatro de Julio.
—A mí me tocó hacer guardia. Yo estaba bebiendo con los muchachos. En la taberna. Ya era un hombre viejo, con quince años.
—Tan viejo como Jick —murmuró Marie lanzándome una sonrisa. Si ella supiera… Puede que mi juerga nocturna con Stanley en aquella cabaña no rompiera ningún récord tabernario, pero para empezar no estaba mal.
—A Jick todavía le quedan unos meses —les corrigió mi madre.
—Hago lo que puedo para llegar antes —me defendí yo, provocando una carcajada entre los presentes.
Como pueden ver, hasta ese momento era un picnic casi perfecto para un Cuatro de Julio. Digo «casi» porque el año anterior Alec había estado con nosotros en lugar de andar por ahí cortejando a Leona. El único rastro de su presencia ese año era el cuidado que todos ponían en no mencionar su nombre en presencia de mis padres.
Mi madre se giró hacia Marie y le preguntó:
—¿Tú crees que estos inspectores del paisaje se han ganado el derecho a comer algo?
—Nos apiadaremos de ellos —respondió Marie, y las provisiones para el picnic comenzaron a salir de las dos cajas destinadas al papeo.
La manta pronto quedó tan cubierta de comida que parecía una balsa cargada, con la diferencia de que semejante cantidad de alimentos habría hundido cualquier balsa que se preciara.
Había pollos que mi madre había frito por la mañana. Deliciosos alevines de muslos del tamaño de un pulgar. Aquella misma mañana, Toussaint había pescado unas cuantas truchas en el Two Medicine que Marie había frito. Había también parrillas de color azul esmaltado para el pescado y las aves, la una al lado de la otra. Las puertas del paraíso.
La ensalada especial tres judías de Marie, la cumbre culinaria de la judía. La célebre ensaladilla de patata de mi madre con sus cebolletas verdes frescas picadas tan finas que parecían chispitas de sabor.
Rabanitos frescos, dulces y del tamaño de una canica, la primera cosecha del huerto de Marie. Una docena y media de huevos rellenos preparados por mi madre.
Un bote de remolacha casera encurtida, uno de los puntos fuertes de mi madre. Otro bote de compota de manzana en conserva, especialidad de Marie.
Una bandeja de las magdalenas de maíz de mi madre. Una hogaza del pan de azafrán de Marie. Y, entre ambas, una barra de mantequilla casera de los Reese.
Un bizcocho de clara de huevo de Marie. Un bizcocho de crema agria de chocolate de mi madre.
Mis ojos anticipaban ya el festín que estaba por venir. Mi padre nos apremió:
—Empieza, Toussaint.
Y comenzaron a circular los platos.
—Ya ha pasado un buen rato desde el desayuno —proclamó Pete después de haberse llenado hasta arriba el plato—. Me ha emocionado tanto ver tanta comida otra vez que no sé si voy a ser capaz de comer.
—No me digas —dijo Marie en ese tono suyo tan parecido al de Toussaint de «O lo tomas, o lo dejas».
Mi madre tampoco dejó pasar la oportunidad de meter baza:
—Espera, que vamos a vender entradas. La gente hará cola para ver a Pete Reese no comer.
—Pero bueno, Bet —protestó Pete—. Yo nunca he comido más de lo que me cabía.
Como debe hacerse en un picnic, la conversación y la ingesta de alimentos fueron sucediéndose al trote. Creo que fue al ir a servirnos por segunda vez cuando todos empezamos a dejar escapar sonidos ininteligibles de si deberíamos tomar una ración más de esto o aquello aunque siempre termináramos sirviéndonos otra, cuando Pete le preguntó a mi padre si en las clases contra incendios de Missoula había aprendido algo que no supiera.
—Avionetas —anunció mi padre—. Las avionetas son el instrumento de lucha contra incendios del futuro, por lo menos según le oímos decir a un tipo de Indiana que andaba por allí.
—¡El demonio! ¿Y eso cómo funciona?
—No he dicho que vaya a funcionar. Solo he dicho lo que ese tipo de Indiana nos ha contado. Van a probar con paracaidistas, ¿sabes? Como esos tipos de las ferias.
—Cuenta, cuenta —le apremió Toussaint, lanzándole una mirada con los ojos entrecerrados que dejaba entrever una gran perplejidad.
A Toussaint le encantaba oír novedades como aquella, como si sirvieran para confirmarle los caprichosos rasgos de la especie humana. «Mira la radio —dijo durante la peor fase de la sequía y las tormentas de arena—, va saltando por ahí como un mono en medio del aire. Eso es lo que lo reseca todo, toda esa electricidad por ahí volando».
—Se están preparando para empezar a probarlo —prosiguió mi padre con su informe de los últimos acontecimientos de las ciencias celestiales—. Mandarán una avioneta con un par de paracaidistas allí donde vean alguna humareda en la montaña, a ver si pueden saltar desde allí y sofocarlo antes de que se convierta en un incendio de verdad. Bueno, eso es lo que dice la teoría.
Pete sacudió la cabeza.
—Ni aunque me pagaran saltaría yo desde uno de esos cacharros.
—Pero hombre, Pete, lo de saltar está chupado. La única desventaja es el aterrizaje. —Mi padre se aprestaba a pescar otra de las truchas de Toussaint, pero en el último momento dijo—: La verdad es que me he ofrecido como voluntario… —Mi madre lo atrapó con una de aquellas miradas suyas totalmente cargadas de escepticismo, esperando a ver si la cosa pintaba seria—. Con la condición de que el paracaídas sea lo bastante grande para el caballo de montar y los de carga.
La visión de mi padre y un montón de caballos cayendo del cielo como las semillas de chopo que volaban a nuestro alrededor nos hizo estallar en carcajadas. Parecíamos locos.
Después volvió a llegarle el turno a Toussaint. La mención de los caballos le había recordado un Cuatro de Julio de hacía ya mucho tiempo en Gros Ventre en el que a todos les dio por hacer carreras de caballos. «Os voy a contar cómo ocurrió. Primero se batieron en carreras de a dos con caballos de montar. A media tarde se cansaron, pero todavía les quedaba mucha cerveza y había luz. Así que a alguien se le ocurrió una idea. Al establo, todo el mundo. Sacaron los caballos de las diligencias. Los embridaron y colocaron a los chicos montados sin silla. Y les hicieron echar carreras por toda la calle Mayor». La risita de Toussaint. «Era difícil, aquello. No sabías si apostar por el caballo o por lo alto que botaría el chico».
Otra vez volvimos a partirnos de risa. Era difícil comer entre tanta carcajada y reírse entre tanta comida. ¡Bendito dilema!
Tanto hablar de caballos hizo que me acordara de Ratón. Me excusé y fui a amarrarlo cerca de otro claro de hierba. La verdad sea dicha, levantarme y ponerme en movimiento me ayudaría a bajar la comida y haría sitio para más.
Reflexionando sobre aquella escena mientras ponía rumbo hacia el extremo del parque donde Ratón estaba atado con soga, me habría gustado que alguno de nosotros hubiera tenido talento suficiente para pintar un cuadro de aquel picnic. Una escena de grupo que hubiera preservado aquellos rostros de English Creek, Noon Creek y Gros Ventre y las tierras de labranza más al este y, sí, también el rostro de Toussaint del Two Medicine. Que reflejara a todas aquellas personas a la vez y al mismo tiempo transmitiera su individualidad. Su yo más íntimo, supongo que podría decirse. No me refiero a una de esas exquisitas recreaciones totalmente irreales recubiertas de oro falso como aquella de Custer y sus soldados condenados y atrapados en mitad de la batalla en Little Bighorn que adorna tres cuartas partes de las tabernas en las que he estado y que me desagrada siempre que la veo. En mi opinión a Custer solo se le puede hacer justicia si se le retrata tocado con un largo capirote blanco. Pero una vez vi en una revista —Look o Life o algunos de esos semanarios antiguos— el intento de un pintor de mostrar el yo íntimo de las personas. Primero pintó cuadros muy pequeños de flores tropicales, en tonos rosa y pastel; creo que la flor que más se le acercaría aquí en el Two era la rosa silvestre. Pintó varios cientos de aquellos cuadros. Después, una vez todos aquellos cuadros estaban colgados en el orden correcto de la pared, los colores de las flores de un cuadro a otro formaban el contorno de una serpiente gigantesca. Ninguno de aquellos cuadros daba individualmente pistas de la existencia de la serpiente, pero observándolos en su conjunto, allí estaba, una serpiente más grande que la pitón más grande cruzando la pared de un extremo a otro.
A ese tipo de retrato me refiero cuando hablo del picnic en el riachuelo. No quiero decir con esto que las personas que había en el parque fueran el equivalente humano de las flores, ni tampoco que la suma de todas ellas constituyera una colosal serpiente ciudadana. Simplemente me refiero a que allí, aquel día, me parecían ser ellos mismos, inconfundibles, y al mismo tiempo formaban un conjunto armonioso.
No obstante, he preguntado y, hasta donde he podido saber, a nadie se le ocurrió tomar una fotografía de aquel día.
Cuando regresé después de haber atado de nuevo a Ratón, mis padres, Pete y Marie estaban inmersos en una conversación a cuatro bandas mientras Toussaint pescaba otra trucha de la parrilla. Su quehacer me pareció el más sensato, de manera que me senté junto a él para comer un poco más de pollo. Apenas había empezado a dar buena cuenta de mi trozo favorito de carne blanca, el esternón, cuando Toussaint giró la cabeza en dirección a mí. La ensaladilla de patata estaba cerca de mi lado de la manta y estiré el brazo, porque esperaba que me pidiera que se la pasara. En lugar de esto, Toussaint me dijo con voz queda: «Así que ahora andas de vivandero».
Debí de enrojecer como una manzana. En serio, ¡por Cristo bendito! Las palabras de Toussaint indicaban algo que jamás habría soñado: el «telégrafo del mocasín» conocía la historia de mi aventura con Stanley.
Necesitaría los años de Matusalén para entender todas las sensaciones que me atravesaron esos instantes.
Al principio se acumularon diversas preguntas de origen y cantidad. ¿Cómo demonios lo sabía Toussaint? ¿Y qué sabía exactamente? ¿Lo de mi tontería de acercarme a una valla de alambre en mitad de una tormenta eléctrica? ¿La pelea con Burbujas? ¿Mi noche de alcohol en la cabaña? No, no podía saber nada de eso con tanto detalle. ¿O sí?
La desconcertante posibilidad de que Toussaint hubiera mencionado aquella última cuestión de gran importancia, aquella noche dándole al alcohol, en la conversación general mientras yo había ido a cuidar a Ratón me hizo mirar en dirección a mi madre.
En ella no encontré ninguna garantía en un sentido o en otro. Se había desinflado un poco desde el desfile de comida sobre la manta y en aquel momento escuchaba a medias a mi padre y a Pete y medio miraba hacia las ondas que formaba el agua en el río. Fuera lo que fuera que ocupaba su mente, a mí no me quedaba otra que ponerme a rezar y esperar que no fuese lo mismo que ocupaba la mía.
Luego, la geografía. ¿Hasta dónde había llegado la historia de Jick y Stanley? ¿Andaría yo en boca de todos en todo el maldito Two? «¿Te has enterado de lo del chico de los McCaskill? Sí, verde como las plumas de una rana, ¿eh? No sé ni cómo le dejan salir solo de casa».
Y más allá de todo aquello, la filosofía. Si yo era tema de conversación para Toussaint, ¿qué significaba aquello? Una mezcla de aprensión y conjeturas se apoderó de mí, además de algo sorprendentemente parecido al orgullo. Para bien o para mal, yo ya formaba parte de lo que sabía Toussaint, de su historia viva del Two. Allí estaba yo, con Gorman Desnarigado y la última cacería de búfalos y las primeras ovejas y el invierno de 1886 y el teniente Black Jack Pershing y los crees y… ¿qué querría decir todo eso? Formar parte de la historia con catorce años y diez meses, ¿por qué me había tocado a mí semejante responsabilidad?
Dicen que cuando un gato camina por el suelo que se convertirá en tu tumba, te recorre un escalofrío. Allí sentado, aquella agradable tarde de julio, con un pedazo de pollo olvidado en la mano mientras Toussaint volvía a estar ocupado en engullir una trucha después de haber cruzado mi vida con esas seis palabras pronunciadas en voz baja, «Así que ahora andas de vivandero», me estremecí. Ya lo creo que sí.
La voz de mi padre interrumpió el trance.
—Si Toussaint y Jick terminaran de comer antes del invierno, podríamos pasar al verdadero manjar de la comida. Por si no lo sabéis, ha hecho falta darle mucho a la manivela para hacer ese helado… o eso se rumorea.
Mi madre ya se había levantado. Dijo que ella se encargaría de traer las tazas de café si su hijo se ocupaba del postre. Toussaint soltó una risita. Levantó una mano con afán de darme el alto cuando yo ya intentaba ponerme en pie, listo para salir disparado en busca de los platos para el helado, para salir disparado en cualquier dirección y así disponer de un minuto para pensar a solas.
—Beth, ¿sabes una cosa? —empezó a decir Toussaint. Mi madre se detuvo y con ella se detuvo también mi corazón—. La ensaladilla de patata estaba riquísima.
Un picnic siempre se desliza hacia ese momento de satisfacción final que llega con el helado. A nuestro alrededor, mientras los grupos iban terminando el postre y el café, los hombres se tumbaban de espaldas o sobre un costado y las mujeres permanecían sentadas con la espalda erguida y charlaban entre ellas.
Pero yo… ¡Ay, yo! Yo ni me deslizaba ni me tumbaba. Yo estaba allí sentado más derecho que una vela, pensando. Tenía la cabeza tan atiborrada como la tripa, con eso digo bastante.
Mi padre, sin embargo, se comportaba como si no tuviera ni una sola preocupación en la cabeza. Fue moviéndose poquito a poco hasta que tuvo espacio suficiente para tumbarse, colocó la cabeza en el regazo de mi madre y se cubrió la cara con el sombrero.
—Casi, casi perfecto —dijo—. Si tuviera una esposa obediente que me quitara estos zapatos de vestir…
—Si te los quito —prometió mi madre—, vas a tener que salir corriendo a buscarlos río abajo.
—Ya ves lo que tengo que aguantar, Toussaint —se oyó decir a mi padre bajo el sombrero—. Es más independiente que la luna. —Mi madre respondió clavándole el pulgar entre las costillas y él dejó escapar un quejido.
A orillas del río, el director del colegio, el señor Vennaman, se dirigía ya hacia el tronco que hacía funciones de púlpito. Ya había llegado la hora de cumplir con el programa. Intenté contener el ciclón de pensamientos que me inundaban relativos a Toussaint, el telégrafo del mocasín y yo mismo.
—… es siempre un día para divertirse —comenzó a oírse la voz del señor Vennaman, que ya alcanzaba a quienes estábamos al fondo del parque—. Se trata de una festividad singularmente americana. A veces, si la persona subida a un púlpito como este no controla su entusiasmo, puede llegar a pasarse. Siempre recordaré el discurso de prueba de Mose Skinner, un Will Rogers de la época, en el que propuso para el centenario de esta nación en 1876: «A todo aquel que insinúe incluso de forma remota que Estados Unidos no es el mejor país y el más grande del mundo, el más adelantado por delante de cualquier otro país en todo, lo rellenaremos de pólvora y lo despacharemos sin más». —Cuando se calmaron las risas, el señor Vennaman prosiguió—: Creo que no hará falta tanta fogosidad, pero hoy es un día en el que simplemente podemos dar gracias de estar junto a nuestros compatriotas. Un día para disfrutar con los vecinos, los amigos y la familia. Y, de hecho, algunos de esos vecinos quieren regalarnos una canción. —Y entonces el señor Vennaman miró en dirección al álamo más próximo—. Nola, ¿puede empezar la música?
La escena era curiosa. Debajo de aquel árbol tan imponente había un piano. Nunca supe a quién se le ocurrió la idea, pero varios hombres de Gros Ventre habían transportado el instrumento —naturalmente era uno de aquellos viejos pianos de pared— desde el salón de Nola Atkins y allí estaba ahora, a orillas del English Creek con Nola sentada en la banqueta lista para tocar. Me gustaría añadir que Nola parecía estar en su salsa, pero en realidad se mantenía ocupada quitando semillas de álamo de las teclas y de vez en cuando se oía un plink cuando apartaba una semilla especialmente terca.
Nola inclinó la cabeza: ya estaba lista.
Creo que conviene aclarar que lo de cantar en acontecimientos como aquel suele ser un dudoso honor, razón por la que siempre se invitaba a algún grupo de forasteros para que cantara en los picnics del Cuatro de Julio: así, ningún vecino se vería obligado a soportar las burlas el resto de su vida. Los cantantes de aquel año, el coro de Valier Men, se arremolinaban ya junto a Nola y el piano. Era raro verlos allí interpretando ese papel, granjeros y trabajadores de la compañía de aguas vestidos con camisas blancas y las pálidas frentes, casi siempre cubiertas por un sombrero, ahora descubiertas.
Resultó que cantaban mejor de lo que cabía esperar. Sin querer, no obstante, el programa nos hizo reír a carcajada limpia, porque la primera pieza elegida por el coro fue «No puedo cantar canciones de ayer» para después, como si no se hubieran oído, cantar con voz trémula «La vieja canción dulce del amor». La multitud dejó escapar una sonrisa y creo que incluso pude ver el rastro de una de aquellas sonrisas en Nola Atkins sentada al piano.
El señor Vennaman se acercó al tocón para dar gracias a los vecinos de Valiers «por esta memorable interpretación» y presentar «a otro de nuestros vecinos, nuestro invitado de honor en el día de hoy». Emil Thorsen, ganadero y senador estatal que había venido desde Choteau, se levantó y declaró con una voz que podía haberse escuchado en todo el pueblo en aquellos primeros tiempos en los que se presentó a las elecciones y todo pertenecía al mismo condado desde Fort Benton a Babb en lugar de estar dividido en varios condados como ahora, que le habría encantado pronunciar un largo discurso, «pero como ahora ya no puedo lloriquear ante ustedes para pedirles el voto, simplemente diré que estoy muy contento de estar aquí entre tantos amigos y les doy la enhorabuena por habernos dado de comer tan bien como siempre. Y ahora me voy a callar y voy a sentarme». Y así lo hizo.
El señor Vennaman, sin dejar de aplaudir como el que más, volvió a ponerse en pie y dijo:
—Nuestra próxima oradora no necesita presentación. Voy a tomar ejemplo del senador Thorsen y ni me voy a molestar en presentarla. —Dos eran los rasgos que distinguían al señor Vennaman en su faceta de educador: la pajarita que llevaba siempre puesta y la manera, incluso cuando saludaba por la calle, en la que parecía mirarte como si estuviera mirando a toda la clase. Nos miró a todos con ojos miopes e incluso se puso ligeramente de puntillas, como para preguntar a alguien sentado en la última fila de la clase, y gritó—: ¿Beth McCaskill?
Estaba seguro de no haber oído bien.
Pero mi madre, después de ponerse en pie y alisarse el vestido, ya estaba camino del tocón del orador, con un pliego de hojas dobladas firmemente apretado entre las manos. Qué duda cabe de que en ese preciso instante yo era la persona más sorprendida en todo el estado de Montana, pero tampoco Pete y Marie estaban muy lejos e incluso el rostro de Toussaint bizqueó con curiosidad.
—¿Pero qué…? —dije yo a trompicones—. ¿Tú sabías…?
—Lleva varias noches en vela escribiendo el discurso —me dijo con una sonrisa orgullosa—. Tu madre, la Eleanor Roosevelt de English Creek.
Mi madre ya estaba junto al púlpito, desdoblando los folios para colocarlos sobre el pequeño atril con mucho cuidado de que la brisa que soplaba a orillas del río no se los llevara. Daba la impresión de estar muy inquieta, pero comenzó el discurso con voz firme y clara.
—Mi presencia hoy aquí no ha sido idea mía. Me advirtieron que si no hablaba yo, no hablaría nadie. Y quizá esa habría sido la mejor opción.
»Pero Maxwell Vennaman, por no mencionar a un cierto Varick McCaskill, son muy buenos en el arte de la persuasión. Yo siempre le digo a ese marido mío que tiene una memoria tan larga que tiene que ir atándose lacitos en los dedos para cargar con ella. Veamos hasta dónde llega mi memoria.
La multitud se rio. Varios cientos de personas atentas a las palabras de mi madre: un minuto antes, me habría apostado cualquier cosa contra aquello.
—Dejadme que os diga una cosa. Aún puedo ver, con tanta claridad como si estuviera de pie contemplando esa larga hilera de chopos, al hombre que me han pedido que recordemos. Muchos de vosotros conocíais a Ben y a la familia English. Muchos os habéis sentado a comer o a cenar lo que Mary servía a la mesa en aquella misma casa de allí.
Todos giraron las cabezas con un gesto de asentimiento. La casa de los English estaba situada justo frente a nosotros, al otro lado del río. Se trataba de una de las incontables propiedades vacías de aspecto abandonado. Si uno salía en coche de Gros Ventre en dirección norte, la casa de los English te salía al paso rápidamente, ya que estaba situada justo después de atravesar el puente de la carretera; seguramente ya nadie lo reconocía como rancho sino como parte del pueblo, pero, desde el parque, los edificios vacíos del otro lado parecían recordarnos a todos la realidad: los English habían muerto o se habían marchado. La familia que los sucedió cayó también con la Depresión. Ahora, aquellas tierras las alquilaba Wendell Williamson. Un lugar más en el que habían vivido personas ocupado ahora por las vacas de la Doble W.
—O… —prosiguió mi madre— o habéis tratado con Ben para comprar caballos, ganado, cebada o heno. Pero con conocerse por encima a veces no basta, de manera que a petición de Max Vennaman he recopilado todo lo que se conoce de Ben English.
»La suya es una historia que comienza allí donde empieza la historia de todos los colonos del Oeste americano: en otro lugar. Benson English nació en 1865 en Cobourg, en la provincia de Ontario, en Canadá. A Ben le gustaba contar que cuando él y sus hermanos se fueron yendo de casa, su madre les dio a cada uno de ellos una Biblia, una cuchilla de afeitar, el poco dinero que tuviera y ropa interior de punto. —Mi madre dio la impresión en ese instante de dar su beneplácito a la madre de Ben English—. Ben English tenía diecisiete años cuando se unió a su hermano Robert en Augusta, Montana, donde Robert se había hecho cargo de una hacienda. Ben encontró trabajo conduciendo carromatos de carga para la Sun River Sheep Company desde donde partían los suministros en Craig, a orillas del río Misuri, hasta la montaña. Trabajó allí un año y cuando cumplió los dieciocho, empezó a conducir la diligencia entre Craig y Augusta. —Mi madre levantó una hoja y prosiguió con su discurso, como si llevara todos los días de su vida pronunciando discursos del Cuatro de Julio—. Subido allá arriba con cuatro caballos a sus pies, el joven Ben English parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Muy pronto, gracias al sueldo de cuarenta dólares mensuales, pudo comprar sus propios caballos. Con los caballos más cansados liderando la recua y los más frescos detrás, fue capaz de mantener su reputación como conductor puntual y fiable. —En este punto, levantó la vista de las hojas de papel para lanzar una mirada al senador Thorsen—. A Ben le gustaba decir que una de las ventajas de conducir diligencias eran las ocasiones en que podía sentirse buen ciudadano. El día de las elecciones podía votar cuando la diligencia se detenía en Halfway House y una segunda vez cuando llegaba a Craig. Después, votaba una tercera vez cuando llegaba a casa, en Augusta. —Cuando terminamos de reírnos, mi madre volvió a centrar la mirada en sus hojas—. Antaño había un dicho según el cual cualquier hombre que hubiera sido conductor de diligencias estaba preparado para llevar las riendas del cielo o del infierno, uno de los dos, pero Ben English, como hicieron muchos de nuestros padres, eligió un lugar a medio camino entre ambos lugares. Ben se convirtió en colono. En la primavera de 1893 rellenó una solicitud para ocupar unas tierras al sureste de aquí, en lo que hoy llamamos Ben English Coulee. Puede que los detalles del asentamiento de los English en los documentos de Ben parezcan escasos, pero muchos de los que estamos hoy aquí reunidos compartimos un mismo origen en esta tierra: “Una casa, un establo, corrales, tres kilómetros de alambre de espino, doce hectáreas de heno por temporada. Valor total: ochocientos dólares”.
»En la época de su asentamiento, Ben English se casó con Mary Manix, de Augusta. Se trasladaron allí, al lugar situado al otro lado del río, en 1896. Su única hija, Mary, nació allí en 1901. —Aquí mi madre hizo una pausa y fijó la mirada en el tronco de uno de los grandes chopos situados al fondo del parque, por encima de nuestras cabezas. Como si, ya lo había dicho anteriormente, alguien estuviera de pie frente a aquel tronco gris—. Muchos de vosotros recordáis qué aspecto tenía Ben English. Era un hombre larguirucho de más de un metro ochenta de alto, siempre tocado con su Stetson negro, siempre medio doblado. A veces se dejaba barba en invierno y en sus últimos años de vida llevaba un bigote que le hacía parecer el tratante de caballos que indudablemente era. Durante más de treinta años mi padre, Isaac Reese, y Ben English se trataron, se apreciaban e intentaban mejorarse el uno al otro. Aquella pareja de dos, como solía decir mi madre en cada una de sus visitas, podía ponerse a examinar un caballo hasta que no quedara más que una madeja de pelo en la cola y un poco de pegamento. En cierta ocasión en la que mi padre trajo un caballo con una raya extraña cruzándole la cara, Ben comentó que le alegraba ver a un hombre de su edad con una nueva ocupación: criar cebras. Mi padre tuvo ocasión de devolvérsela cuando Ben compró un caballo zaino oscuro de clydesdale que medía dos metros de alto hasta el hombro, seguramente el caballo más grande que jamás se ha visto en este valle. Mi padre, al preguntar cómo se llamaba el caballo, descubrió que su nombre era Benson. Cuando mi padre vio a Ben y Benson juntos, gritó: “Benson y Benson, peggo gggacias a Dios que uno de los dos lleva sombguego”. —De entre la multitud estoy seguro de que fue mi padre el que con más fuerza se rio con aquella historia de Isaac Reese, mientras Pete sacudía la cabeza confirmando la veracidad de aquel acento con el que mi madre y él habían crecido. Y nuestra oradora del día siguió adelante—: Cualquiera que conociera a Ben English no solo de paso se acordará de lo bien que se le daba poner apodos a la gente. Para aquellos que ya tengáis años suficientes para acordaros, Gus Swenson “El Glaciar” y Thurlow “Tres Días” fueron así bautizados por Ben English. —Se oyeron algunas risitas de reconocimiento entre la multitud. Gus El Glaciar era un hombre tan haragán y tan lento que se decía que llevaba espuelas para evitar que su sombra le fuera pisando los talones. Thurlow Tres Días tenía una reputación imperecedera como trabajador pasable en su primer día de trabajo, quejica en el segundo y ausente en el tercero—. Pero aquella costumbre de Ben de poner apodos a la gente no tenía ni rastro de malicia. Lo hacía por puro placer. En cualquier caso, en sus humildes tumbas, Gus El Glaciar y Tres Días descansan ambos con un traje que les dio Ben English. —Colocó la página que acababa de terminar debajo de las restantes y comenzó a leer la siguiente con una leve inclinación de cabeza, como si fuera aquella página la que había estado buscando todo ese tiempo—. Así pues, es de justicia que alguien dedicado a poner nombres a otros siga viviendo en un lugar con nombre ajeno. Originariamente, este tramo del río se llamó simplemente Gros Ventre Creek, en consonancia con el pueblo. Los pastores y otros viajeros que pasaban por aquí acostumbraban a detenerse al mediodía o a pasar la noche al llegar al arroyo de los English y, como no era fácil acordarse de aquel nombre tan largo, comenzaron a llamarlo como lo conocemos hoy, English Creek. —Hizo una nueva pausa y yo me preparé para aplaudir, porque me pareció que la historia de Ben English llegaría probablemente hasta ese punto, pero no, mi madre prosiguió. ¿Es que nunca aprenderé? Mi madre era siempre la que decidía cuándo terminaba—. Yo misma tengo un recuerdo de Ben English. Aún puedo verlo cabalgar por delante de nuestro rancho en Noon Creek, camino del ganado que guardaba en las montañas, conduciendo una recua de ponis indios que llevaban un cargamento de sal. En el camino de regreso entraba en nuestro jardín y se pasaba el día con mi padre, todavía montado en la silla, casi nunca bajaba y entraba en casa. Siempre nos explicaba que tenía que llegar pronto para regar. Debía de pensar que, si seguía montado a caballo, ya estaba encaminándose para cumplir con aquel cometido. —Mi padre tenía la cabeza ladeada, como si todo lo que mi madre estaba recitando fuera nuevo para él. Me imaginé que era solamente el orgullo que sentía por aquella actuación, pero…—. Y ese recuerdo me lleva al siguiente, de Ben English trabajando en sus campos allí frente a nosotros, regando. O más bien guiando el agua, porque Ben English utilizaba el agua del arroyo que comparte su mismo nombre igual que un tejedor trabaja la lana. Con cuidado. Con respeto. Con paciencia. Persuadiéndola para que se transforme en algo mejor. —Una vez más alisó la página que estaba leyendo—. En algo más grande. Como el propio Ben English, que se convirtió en alguien más grande que sí mismo. De la pesadez de un carromato de carga al infernal pescante de una diligencia y de ahí a una hacienda que era un secarral a un rancho de praderas verdes alimentadas por agua suficiente para mantener holgadamente a una familia. Esa fue la vida de Ben English en Montana. Fiel a su talento, confiando en esa capacidad suya para esquivar los callejones sin salida que le iba poniendo la vida. Hoy es el mejor día para recordar a un hombre que vivió de esa manera.
¿Fui yo el único al que comenzó a hervirle una idea por dentro? ¿Que de repente, de alguna manera, Alec McCaskill y la Doble W se habían unido a Ben English en aquel discurso?
Sea como fuere, mi madre había vuelto al tema del regadío.
—Bill Reinking ha tenido la amabilidad de buscar en los archivos del Gleaner un artículo que expresa todo esto mejor de lo que yo soy capaz. Un artículo que, según creo recordar, se publicó cuando el agua fluyó por primera vez por las acequias del proyecto de regadío de Valier. No se sabe quién lo escribió. Va firmado únicamente por un tal «Colono». De entre los cientos, no, de entre los miles de colonos que había entonces en estas tierras, quizá «Colono» no fuera un seudónimo tan anónimo como quien decide firmar con un «Anónimo», pero sí lo bastante. Se titula «El señor del campo». —Mi madre tomó aliento—. Dice así:
»“El regante es el único amo y señor de sus tierras. La pala es su mosquete; las botas de agua, su traje de oficina; los pies, su único medio de transporte. A él le llega misteriosamente el agua por las paredes curvadas de las acequias, sin que se conozca origen ni destino. Las lonas para las represas, colocadas con astucia, obligan a la corriente a dudar, a buscar; con un susurro impaciente se derrama sobre la tierra agradecida. El hombre de la pala oye cómo bebe la tierra agostada. Contempla cómo su rostro de color marrón se llena de alegría y refulge de nuevo. Aspira el aroma de la vida a medida que las plantas absorben el agua con su verde abrazo. Se siente como un dios, exaltado por el poder de sus manos y su mente, capaz de dar forma a esa lluvia artificial, pero también tan humilde como un dios debe ser bajo la responsabilidad de un poder tan grande”.
Sinceramente creo que el único suspiro que podía discernirse entre aquella multitud era el que dejó escapar mi madre. A continuación fijó su atención en las hojas de papel y pronunció las siguientes palabras:
—Ben English ya no está entre nosotros. Murió en el verano de 1927, con el corazón cansado. Murió, por decirlo sin rodeos, a causa del trabajo que dedicó a esta tierra, como tantos otros. Mi propio padre siguió el mismo camino que Ben English tres años después. Hay quien dice que no hay caballo en las tierras del Two al que se haya examinado correctamente desde que ambos fallecieron.
Aquello era una de las cosas más hirientes que podía decir ante su audiencia, llena como estaba de tipos que se creían expertos en la materia, pero ella lo dijo con toda naturalidad y prosiguió con su discurso.
—Ben English ya no está con nosotros y la casa de los English descansa, vacía, y solo nos queda el eco de la maza del subastador.
Un comentario más hiriente todavía. Ted Muntz, del First National Bank, que había ejecutado la hipoteca de la casa de los English contra las personas a quienes la señora English se la había vendido, se encontraría indudablemente entre el público. A lo largo de la explanada vi entre la multitud cómo algunas personas se removían incómodas, como si el recuerdo de las subastas de ejecución, las ventas en subastas de la Depresión, fueran un repentino motivo de irritación.
Mi padre escuchaba el discurso con tanta atención que parecía congelado, como una estatua de hielo vestida con ropas de hombre, lo cual me confirmó que ni siquiera él sabía adonde pretendía llegar mi madre con aquellas palabras.
—English Creek es mi segundo hogar —decía ahora mi madre, como si alguien le estuviera discutiendo este particular—, puesto que todos sabéis que yo nací y crecí en Noon Creek. Dos ríos, dos valles, dos pretendientes en mi corazón. Y aun así para mí ambos son como el día y la noche, ejemplos de lo que les ha ocurrido a estas tierras en el transcurso de mi vida. En Noon Creek ya prácticamente no queda ninguna de las familias que conocí. Cierto es que el nombre de los Reese sigue presidiendo un rancho en Noon Creek y estoy orgullosísima de que así sea. También el nombre de los Egan, porque sería más difícil mover las montañas Rocosas que a Dill Egan de allí. Pero los demás, todos los ranchos de Noon Creek salvo uno… Hace mucho, mucho tiempo que todos ellos desaparecieron. La casa de los Torrance: vendida por debajo de su valor, la familia desaparecida de estos lares. La de los Emrich: la hipoteca ejecutada, la familia desaparecida de estos lares. La de los Chute: vendida por debajo de su valor, la familia desaparecida de estos lares. La casa de Thad Wainwright, recordad que Thad fue uno de los primeros ganaderos de estas tierras: vendida por debajo de su valor, y Thad falleció en menos de un año. La de los Fain: ejecución hipotecaria, la familia desaparecida de estos lares. La de los Eiseley: vendida por debajo de su valor, la familia desaparecida de estos lares. La de los Nansen… —En este punto hizo una pausa, sacudió levemente la cabeza, como si quisiera alejar de sí la noticia de que aquella era la casa donde Alec y Leona tenían pensado establecerse—. La de los Nansen: ejecución hipotecaria, Cari se suicidó y Sigrid y los niños abandonaron estas tierras para irse a vivir con sus padres en Minnesota.
Mi madre estaba consiguiendo un logro que a mí me parecía irrealizable. Con sus palabras, estaba contando el destino de todas aquellas familias rancheras de Noon Creek, pero con lo que callaba narraba una historia igualmente impresionante. «Todos los ranchos de Noon Creek, salvo uno», esa había sido la frase con la que había empezado su acusación. Aquel día, todos los que nos encontrábamos en aquel parque sabíamos lo que significaba aquel «salvo uno». Sabíamos quién terminaba quedándose las tierras, ya fuera comprándolas directamente o arrendándoselas al First National Bank de Gros Ventre después de todas y cada una de aquellas ventas y ejecuciones hipotecarias. Imagino que resulta contradictorio hablar de un eco silencioso, pero juro que eso era exactamente lo que mi madre estaba provocando: después de cada «vendida-ejecutada-desaparecida de estos lares» se abría la realidad resonante y callada de aquel rancho familiar engullido por la Doble W.
—Afortunadamente, English Creek —prosiguió mi madre— no ha corrido la misma suerte que Noon Creek, salvo en una ocasión. —Todos conocíamos cómo seguiría la letanía, nos estaba mirando cara a cara—. La casa de los English. Tras la muerte de Ben, vendida a la familia Wyngard, incapaz de superar el bache de la Depresión. Hipoteca ejecutada y los Wyngard desaparecidos de estos lares.
»Hace apenas unos instantes Max Vennaman ha dicho que hoy es un día para pasarlo con amigos, vecinos y familiares. Así sea. Por ello, debemos recordar también a aquellos amigos, vecinos y familiares que ya no están entre nosotros porque aquellos tiempos acabaron con ellos. —Mi madre pronunció esas palabras con un escepticismo que daba a entender que tras aquellos tiempos se escondían los rostros de personas conocidas—. Pero la maza del subastador podrá destrozar un hogar, mas nunca los dones que nos brinda la tierra. Y si bien nos duele ver todos estos lugares como el hogar de Ben English ocupados únicamente por el tiempo y el viento, English Creek sigue siendo el mismo torrente sanguíneo que circula por nuestro valle. Por él fluye honestamente… —una pausa casi inapreciable aquí, lo justo para sembrar la semilla de la diferencia respecto de quienes prosperan gracias a la maza del subastador— mientras nosotros intentamos hallar nuestro camino.
Levantó la mirada y miró más allá de los islotes que formaba la multitud. Ya fuera porque había memorizado aquella parte o porque se lo iba inventando a medida que hablaba, mi madre no bajó la mirada ni una sola vez para leer el haz de hojas.
—Son muchas las cosas que van mal en el mundo e imagino que a mí no se me tiene por una persona que se muerde la lengua cuando toca enumerarlas, pero creo que nada sería más acertado que rendir homenaje en este valle a un hombre que comprendió esta tierra y aquí supo ganarse la vida, un hombre que honró la tierra en lugar de limitarse a codiciarla. Nada podría ser más acertado que este riachuelo lleve precisamente el nombre de Ben English, ese hombre alto ataviado con su sombrero negro entre sus campos verdes persuadiendo con paciencia al agua hasta convertirla en heno.
Dobló una vez el haz de cuartillas, luego otra, las metió en el bolsillo de su vestido y descendió del púlpito.
Todos aplaudimos, si bien algunos lo hicieron con menos entusiasmo que otros. Bajo nuestro árbol todos aplaudíamos con fervor; mi padre era el que más aplaudía de todos, pero también me fijé que tragaba lo suyo. Cuando se dio cuenta de que yo estaba observándolo, se inclinó y murmuró algo de manera que solo yo pudiera oírlo: «Hay que ver, esta madre tuya».
A continuación mi madre regresó hacia donde nos encontrábamos y recibió calurosas felicitaciones. Pete la miró fijamente y dijo: «Así que has decidido darles un poco de caña a los grandullones, ¿eh?». Incluso Toussaint le dijo: «Ha estado muy bien eso del regadío». Pero de todos nosotros, solo a mi padre le preguntó en un tono que habría sonado a exigencia de no haber estado revestido de ansiedad: «Bueno, ¿y a ti, qué te ha parecido?».
Mi padre alargó el brazo y con el dedo índice le colocó un mechón de pelo que la brisa del río había levantado y dejado delante de la oreja.
—Me parece —dijo mi padre—, me parece que estar casado contigo merece sobradamente la pena.
Yo soy el primero en albergar el mayor de los respetos por las comidas campestres, pero tengo que decir que con aquella había tenido bastante para una buena temporada.
Las palabras susurradas por Toussaint en mi oído, el discurso de mi madre al universo. Cualquier persona tendría la cabeza bailoteando como una cometa. Tuve suerte de tener cosas concretas de las que ocuparme, como desatar a Ratón y cabalgar por entre los asistentes al picnic para enfilar el puente del English Creek en dirección al lugar donde se celebraría el rodeo.
Debía encontrarme con Ray Heaney en el corral situado junto a los toriles, el mejor sitio de la plaza siempre que no te importara colgarte de algún travesaño. Un año más, mi padre me había leído la cartilla y me había insistido en cuáles eran las normas de comportamiento en un rodeo. «Tú, subido a la valla —me ordenó—. No quiero verte ahí abajo con la alta sociedad torilera», refiriéndose así al grupo de entre quince o veinte parásitos que siempre atascaban las puertas de los toriles, saludándose, cotilleando y dándose importancia y a los que por regla general tenían que apartar dos y tres veces en los rodeos con broncos sueltos. Cuando eso ocurría, allá que se subían a toda velocidad a cualquier lugar elevado, como las gallinas cuando hay alguna comadreja a la vista, y más o menos un minuto después de que el caballo hubiera pasado de largo volvían a colocarse delante de los toriles, dándoselas de importantes y dándole al pico sin parar. Imagino que los torileros ofendían el precepto paterno de que delante de un caballo había que andarse con mil ojos. En cualquier caso, siempre que los toriles se vaciaban y algún caballo salvaje los obligaba a salir corriendo valla arriba, mi padre tenía la costumbre de vociferar para dar ánimos al animal.
Ni rastro de Ray todavía. Seguí montado en Ratón, mirando en derredor. En los corrales, antes de los toriles, se sucedían las habituales escenas de confusión que precedían a cualquier rodeo, muchachos que molestaban a un caballo sin domar aquí o un ternero allá, la atmósfera rebosante de polvo, berridos y quejidos. Delante, más o menos la mitad de la alta sociedad torilera ya estaba plantada en sus sitios, donde se entremezclaban las conversaciones. «Ese hijoputa es tan agarrado que no pagaría ni diez centavos por ver a Jesucristo montar en bici del revés…». «Joder, pues claro que sí, prefiero mil veces un caballo cuarto de milla antes que un morgan… Los morgan tienen muy mala uva…». «Ahora que viene la siega y entre una cosa y otra, no sé cómo voy a poder ponerme al día…».
Vi a mi madre y a mi padre, a Pete y a Marie y a Toussaint. Se les había unido Midge Withrow, aunque todavía no se veía por allí a Dode. Se estaban acomodando en el lado más alejado de la tribuna principal, lo más lejos posible del polvo que levantaban los caballos con sus corcovos.
Comenzaba a llegar más gente que se colocaba en la tribuna o tomaba asiento en el guardabarros de los coches o en el suelo, cerca de la valla que rodeaba la plaza. Mi recomendación es ver el rodeo desde lo alto de un caballo, un punto de vista muy ventajoso para contemplar a la humanidad: casi todos los que están pie en tierra ven al caballo, pero no te ven a ti.
Tenía ganas de pasar desapercibido. No quería tener que averiguar si los transeúntes se darían golpecitos con el codo y se susurrarían al oído: «Es él. Ese es. Allá arriba estuvo como un barco perdido en mitad de la tormenta, con ese tal Stanley Meixell».
Por mucho que me esforcé, no pillé a nadie hablando de mí, por lo menos de forma evidente, así que me relajé. Bueno, la verdad es que sí miré alrededor. Lila Sedge pasó sin rumbo fijo con sus andares de pirada, nos espió a Ratón y a mí y nos rodeó con aire suspicaz un par de veces. El padre Morrisseau me conocía de vista, de mis visitas a los Heaney, y me saludó. Pero no fueron más que inspecciones rutinarias, por así decirlo.
La gente seguía acumulándose mientras yo observaba la escena. Un rodeo en Gros Ventre tarda muchísimo más en empezar que la Segunda Venida de Jesucristo.
Entonces me acordé. No solo iba a lomos de un caballo digno de reyes sino que además era rico.
Espoleé a Ratón con idea de dar buena cuenta de aquella moneda de medio dólar que me había dado mi padre. Cincuenta centavos, ni uno más ni uno menos. A lo mejor era verdad que la Depresión había salido por patas.
No tenía que ir demasiado lejos, apenas treinta y cinco metros más o menos hasta el lugar donde, desde que la Prohibición desapareció con Hoover, el Rotary Club de Gros Ventre había instalado su puesto de cerveza. Me bajé del caballo y me acerqué al mostrador de madera. Tras él había varias tinas llenas de agua y hielo y botellas de Kessler y Great Falls Select, hundidas en el líquido y dejando asomar únicamente sus cuellos marrones. A un lado, mi objeto de interés: la tina de los refrescos.
Una de las preguntas sin respuesta de mi vida en aquel entonces era si me gustaba más el refresco de naranja o el de uva. Eso puede llegar a suponer un dilema más grave de lo que podría pensarse: digamos que frente a todas esas alternativas de las comidas campestres que te obligaban a elegir entre trucha o pollo frito, con los refrescos uno no puede ir y beber dos cosas al mismo tiempo. Elegí el de uva y, ya estaba dando un trago, cuando alguien me preguntó algo a mis espaldas: «Jick, ¿qué tal te va la vida?».
Quien preguntaba era Dode Withrow y el estado en el que se encontraba explicaba por qué no estaba en la tribuna con Midge, mis padres y todos los demás. Dode iba ya bastante piripi. Iba hecho un pincel con su camisa de satén negro, unos bonitos pantalones grises de tela de gabardina y un Stetson de vestir: todo un dandi. Pero le olía el aliento a fábrica de cerveza.
—Hola, Dode. ¿Buscas a Midge y los demás? Están al otro lado.
Dode sacudió la cabeza, como si llevara las orejas llenas de agua.
—Ya te digo yo que esa mujer mía buscándome, lo que se dice buscándome, no está.
Pues bien. Aquella era una de las trifulcas anuales que montaban Dode y Midge. Y siempre coincidía con la única vez al año en la que Dode bebía. Al día siguiente, habría cierta tensión en el ambiente entre Midge y Dode y, después, la situación volvería a su cauce. A mí me parecía una forma curiosa de llevar un matrimonio; siempre que me pregunté qué harían las tres hijas Withrow, Bea, Marcella y Valerie, durante aquella competición anual de mal genio que organizaban sus padres, pero aquel verano me estaba empezando a demostrar que aún me quedaba todo por aprender en lo que a hombres y mujeres se refería.
—Charlie, pásame un par de Kessler —gritó Dode hacia el otro lado de la barra—. Jick, ¿te apetece una?
—Oh… ¡No, gracias! —dije mientras sostenía como un lelo mi refresco de uva, como cuando los niños van por ahí presumiendo de su piruleta.
—Esa porquería te va a arruinar la dentadura —me advirtió Dode—. Te entrará gota. O el baile de San Vito.
—Dode, ¿has dicho dos? —gritó Charlie Hooper desde el otro lado de las tinas de cerveza.
—Tengo dos manos, ¿o no?
Mientras Dode pagaba y le daba un sorbo a una de las botellas y se reservaba la otra, intenté calcular cuánto le quedaba para estar realmente como una cuba. Un cálculo siempre complejo. Prácticamente lo único que podía afirmar con certeza era que, entre todos los asistentes al rodeo que iban a ponerse finos aquel día, a ese ritmo Dode sería de los más tempraneros.
Dode se apartó la botella de cerveza Kessler de la boca y me miró a los ojos. Sentí que estaba penetrándome con la mirada. Y entonces me ofreció: «Te los cambio».
Al principio pensé que se refería a cambiarme la botella de cerveza por mi refresco de uva y aquello me confundió, porque estaba claro que Dode no tenía ganas de tomar ningún refresco, pero no, era otra cosa lo que tenía en mente, porque seguía mirándome fijamente. Sus siguientes palabras aclararon el mensaje, pero eso no atenuó mi perplejidad:
—Te cambio mis años por los tuyos, Jick. Yo me quedo donde tú estás en la vida y tú te vienes donde yo estoy. Nos cambiamos, sin más. No, espera. En el lote te meto también a Midge. —Se rio, pero en un tono carente de gracia. Sacudió una vez más la cabeza de ese modo que parecía que acababa de venir de nadar—. Eso no es justo, no señor. Midge es maja. Soy yo… —y se interrumpió con un trago rápido a la Kessler.
Me pareció que hacía falta cambiar de tema, así que le pregunté:
—¿Desde dónde vas a ver el rodeo, Dode? Ray y yo vamos a pillar un sitio en la valla, cerca de la cabina. ¿Por qué no te sientas con nosotros?
—Muchas gracias, Jick. —Daba la impresión de que le hubiera ofrecido ser caballero, poco menos—. Pero creo que me voy a quedar un rato por los corrales. Quiero ver los potros. Ya solo valgo para eso: para mirar.
Y allá que se fue bamboleándose, con una botella de cerveza en cada mano como si fueran palancas que le sirvieran de guía. Yo detestaba ver a Dode en aquel estado, pero al menos se recuperaba rápidamente. Mañana volvería a ser el mismo de siempre.
Seguía sin haber rastro de Ray en la valla. Los Heaney se estaban tomando su tiempo para dar por terminada su comida familiar. Cuando Ray finalmente aparecía, siempre comparábamos los menús con todo detalle, para saber cómo era posible que los Heaney comieran aún más de lo que nosotros nos habíamos zampado en el picnic del río.
Para entonces yo ya me había bebido mi refresco y, puesto que aún tenía tiempo que matar y creía que en tanto tuviera conmigo a Ratón lo mejor sería hacer uso de él, volví a montarme en la silla.
A veces me pregunto si no será el rabillo del ojo la parte más sensible del cuerpo. ¿Un sentido especial que funciona allí donde los sentidos elementales no pueden? Porque justo entonces con el rabillo del ojo derecho vi, al otro lado del tendido y por encima de la multitud y el poste más elevado de la valla, una camisa morada y, sobre ella, una cabeza y unos hombros tan erguidos que resultaban inconfundibles.
Sacudí las riendas de Ratón para que echara a andar y me dirigí cabalgando hasta el sitio que ocupaba Alec en el rodeo.
Cuando llegué, Alec no estaba subido al caballo, un caballo zaino de un ocre intenso y pecho ancho, y andaba enredado con el nudo de su lazo de ese modo tan quisquilloso propio de los laceros. Todo aquello ocurría lejos de la valla de la arena y los coches aparcados, en un espacio abierto en el que Alec, el alazán y el lazo parecían reclamar como propio.
También yo desmonté a Ratón. Empecé diciendo:
—He oído hablar a algunos de los becerros en los corrales. Estaban comentando lo mucho que admiraban a cualquiera que les echara el lazo vestido con una camisa como esa.
—¡Jicker! —me dijo devolviéndome el saludo—. ¡Tú por aquí! —Las palabras de Alec sonaban igual que siempre, pero una vez más flotaba en el aire ese tono distraído. Yo quería atribuirlo al hecho de que aquel hermano mío estaba entonces ocupado con la competición, pero esa explicación no me convencía del todo.
Se me ocurrió comprobar si Alec llevaba su pañuelo este año y vi que no. Evidentemente mi padre había conseguido que dejara de ponérselo.
—¿Crees que tienes alguna posibilidad de ganar? —le pregunté solo por darle un poco de conversación.
—Sin problemas —me aseguró Alec. Pero el lío que se estaba haciendo con aquella soga indicaba lo contrario.
—¿Y qué me dices de Bruno Martin? —Bruno era un joven ranchero de Augusta que había ganado la competición de lazo sencillo el año anterior.
—Pillaría yo un resfriado mucho más rápido de lo que Bruno puede atrapar un becerro.
—Pues entonces Vern Crosby. —Otro lacero más rápido que un gato al que yo había visto calentar justo detrás de los corrales.
—¿Qué, ahora te dedicas a hacer censos? —Alec se pasó con un movimiento rápido el lazo por encima de la cabeza, con aquel zumbido expectante en el aire que siempre produce, y lanzó un tiro de prueba.
Exploré el terreno en busca de algún tema que le resultara más agradable.
—¿De dónde has sacado ese caballo tan potente?
—Me lo ha prestado Cal Petrie. —Cal Petrie era capataz en la Doble W. Sin duda alguna las habilidades de Alec con el lazo habían llamado la atención.
Con suavidad, posé mis dedos en las espaldas del caballo. El tacto de un caballo es uno de los más agradables que conozco.
—Te perdiste la comida del río. Mamá pronunció un discurso.
Alec frunció el ceño, mirando la soga.
—Ya. Tenía que preparar la camioneta de Cal y transportar al caballo hasta aquí. ¿Un discurso? ¿Sobre qué? ¿Cómo poner un libro de la universidad debajo de la almohada y que se te meta por las orejas sin que te des cuenta?
—No. Sobre Ben English.
—Conque historia antigua, ¿eh? Papá debe de haberla convertido a su causa. —Alec pareció querer añadir algo más, pero no lo hizo.
No había ninguna razón lógica por la que lo que vino después me viniera entonces a la cabeza, pero se lo pregunté:
—¿Tú sabías que tenía un caballo que tenía el mismo nombre que él?
—¿Quién? ¿Que tenía un qué?
—Ben English. Nuestro abuelo decía «Gracias a Dios que uno de ellos…».
—Mira, Jicker. Tengo que soltar a este caballo. ¿Qué tal si me haces un favor enorme?
Algo me puso en alerta.
—Pero Ray me estará esperando en…
—Solo te robaré un par de minutos de tu valioso tiempo. Mira, solo quiero que vayas a visitar a Leona de mi parte mientras yo preparo el caballo.
—¿A Leona? ¿Dónde está?
—Al final del ruedo, junto al coche de sus padres.
Y en efecto allí estaba cuando me giré para mirar en aquella dirección. Aproximadamente a treinta metros de donde nos encontrábamos, contemplando aquel retablo fraternal. Leona vestía una blusa verde trébol, su pelo rubio como el amanecer sobre una reverdeciente pradera.
—Sí, bueno, ¿a qué te refieres con que la visite?
—Tú solo vas allí y me la entretienes, ¿vale?
—¿Entre…?
—Báilale una giga, cuéntale un chiste. —Alex se subió dándose impulso a la silla del caballo zaino—. Tranquilo, bonito. —Retrocedí un poco y Ratón pareció admirado cuando el zaino hizo una pequeña cabriola para poner a Alec a prueba. Alec lo controló con las riendas y se inclinó hacia mí—. Te lo digo en serio, ve a hacerle compañía a Leona por mí. Y ven a buscarme si Earl Zane aparece por allí. No quiero que ese cabeza de chorlito ande revoloteando por ahí.
¡Ajá! La Revelación. Los veintidós capítulos, enteritos.
—Bah, al cuerno, Alec. Yo… —Ya estaba a punto de declarar que tenía más cosas que hacer en la vida que ser su recadero cada vez que alguno de los exnovios de Leona apareciera olisqueando por allí, pero mis palabras se derritieron antes incluso de salir a la luz, porque entonces me llegó una de esas sonrisas de Leona capaces de quemar un establo hasta los cimientos, al tiempo que le daba unos golpecitos al guardabarros del coche, a su lado.
Mientras yo aún estaba fundido en mitad de todo aquello, Alex arreó a su caballo zaino y se lo llevó a paso rápido a caminar por campo abierto tras los corrales, así que deduje que no me quedaba otra que enfrentarme a mi destino.
—Hola, Leona.
—Hola, John Angus.
Aquel saludo ya me enredó desde el principio. Piénsenlo. La única manera posible en el mundo de que Leona supiera que yo tenía un nombre tan pomposo era por Alec, lo cual quería decir que yo había sido tema de conversación entre ambos, lo que a su vez implicaba… Bueno, yo no sabía lo que implicaba aquello. ¡Al cuerno! Primero Toussaint, ahora esto. Yo solo quería tener un verano normal y corriente, no ser la comidilla de todo el maldito Two.
—Sí, bueno. Un día estupendo para la raza —dije yo para recuperarme.
Leona me lanzó otra de sus deslumbrantes sonrisas. Y no dijo nada. Ni siquiera me preguntó «¿Qué raza?» para que yo pudiera responder con un «La raza humana» y así romper el hielo y…
—¿Andas por aquí tú sola? —pregunté yo. Un comentario tan astuto como desesperado. No solo así llené el aire unos instantes sino que además podría contarle a Alec sin mentir que había estado atento para saber si Earl Zane había estado por allí o no.
Ella sacudió la cabeza. Pruébenlo alguna vez, prueben a sacudir la cabeza mientras intentan mantener una sonrisa de oreja a oreja en la cara. Leona era capaz de hacerlo y salir de aquella con una sonrisa aún más grande que al principio. Una vez hubo concluido aquel milagro facial, se inclinó ligeramente hacia mí y sacudió la cabeza afirmativamente con aire conspiratorio, hacia el otro lado del coche.
¡Jesús! ¿Andaría Earl Zane por allí? Earl Zane era tan alto como Alec y tenía su misma constitución y parecía estar hecho de traviesas del ferrocarril. Alec no me había advertido que Earl Zane pudiera estar por allí rondando. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Saludarle tocándome el sombrero y decirle alegremente: «Hombre, Earl, tú quédate ahí donde estás, que voy a buscar a mi hermano para que te dé una buena paliza?» o, mejor aún, visto desde el punto de vista de mi propia integridad física, ¿debería subirme a Ratón y retirarme a mi asiento original en el tendido?
Todo fuera por obtener información, así qué me incliné rodeando a Leona y miré por encima de la capota del coche. Allí me esperaban las sorprendidas miradas de Ted y Thelma Tracy, los padres de Leona, y de otra pareja con la que compartían manta, mientras conversaban sentados.
—Qué bien se los ve —murmuré yo mientras mi cabeza recuperaba su posición inicial—. Me alegro de verlos.
Pero Leona había dejado de prestarme atención para prestársela al espécimen caballuno que había al final de las riendas que yo sostenía en mis manos.
—Conque montando a lo grande, ¿eh? —se admiró.
—Se llama Ratón —dije yo—. Aunque si fuera mío, yo lo llamaría… Jefe Joseph.
Lentamente, Leona fue trazando un círculo con la mirada, pasando del caballo a mí, igual que los faros del mar. Me preguntó:
—¿Y por qué no Caballo Loco?
Viniendo de Leona, aquello era humor de primera, así que solté una carcajada seis veces más sonora de lo normal. Entretanto, me preparé. Después de todo, mi hermano me había dejado bien claro lo que quería de mí: que la entretuviera.
—Vaya, tendré que acordarme de eso. ¿Sabes? Eso me recuerda algo. ¿Te sabes el chiste del chino y el escocés que van remando en un bote en el mar de Galilea?
Leona sacudió la cabeza. Me acompañaba la suerte. Aquel era el chiste favorito de mi padre y yo se lo había oído contar a otros tipos del Servicio Forestal unas veinte veces. Artillería pesada.
—Bueno, pues iban un chino y un escocés juntos en un bote de remos en el mar de Galilea. Pescando. Al rato va el chino, deja la caña, se inclina hacia delante, le da unos golpecitos al escocés y le dice: «Oye, escocés, dime una cosa. ¿Es verdad lo que se cuenta de las mujeres occidentales?». Y va el escocés y dice: «¿Accidentales? ¡Y un cuerrrrno! Estoy completamente segurrro de que se comporrrtan así a prrropósito».
Yo de verdad pensaba que había contado aquel chiste a la perfección, incluso había imitado las erres en su punto justo, pero por el rostro sonriente de Leona cruzaba ahora una pequeña mueca de perplejidad, justo entre sus ojos.
—¿El mar de Galilea? —preguntó.
Yo lancé una mirada alrededor, buscando a Alec. O incluso Earl Zane, con quien prefería pelearme con una mano metida en el bolsillo antes que intentar explicar un chiste a alguien que no lo pillaba.
—Sí. Pero mira, no es…
Justo entonces, Ratón entró en escena. ¡Por qué no podía haber esperado otros dos minutos hasta que yo encontrara una salida a mi situación con Leona! ¡Por qué no se le habría ocurrido en su cerebro de caballo hacerlo en cualquier otro momento del día y no en ese preciso instante! ¡Por qué! Pero no había porqués que valieran, porque justo delante de donde Leona y yo compartíamos guardabarros, Ratón ya había empezado a hacer pis.
La manguera de un caballo no pasa precisamente desapercibida en una situación como aquella, pero con Leona allí de espectadora a dos metros de distancia, a Ratón le dio por mear y mear y seguir meando.
Me aclaré la garganta, me quedé mirando los postes de la valla del tendido y luego los postes sobre los que se apoyaban los otros postes y luego el cielo sobre los postes y luego me crucé y descrucé de brazos un par de veces y el aguacero continuaba. Me acometió un impulso desesperado: la meada interminable de Ratón me recordó a Dode Withrow subido a aquella roca el segundo día de aquel inaudito verano y me llevé las manos a la boca para no soltarle a Leona lo de aquella escena y el chiste de la manivela. Eso sería muy propio de ti, John Angus McCaskill.
Celebrar aquel desastre con una buena dosis de suicidio social. ¡A lo grande!
Entretanto, Leona seguía contemplando con serenidad el espectáculo, como si aquello fueran las fuentes de Roma.
—Ya estoy aquí, Jicker. —La voz de Alec me llegó desde atrás, había dado la vuelta al exterior del tendido montado en su caballo zaino. Ni el cántico de los ángeles me habría parecido más salvador—. ¿Qué tal compañía es, Leona?
Leona se volvió hacia Alec con una de sus sonrisas esplendorosas y después se giró en mi dirección para ofrecerme un último destello.
—Es un cielo.
Monté a Ratón y me largué de allí. Alec y Leona parecerían pronto dos tortolitos, como si yo no existiera. Tan pronto como llegué a los corrales en uno de los extremos más alejados del tendido y me perdieron de vista, le di a Ratón un golpetazo en las costillas que le hizo bufar de la sorpresa. El Jefe Joseph, ¡y un cuerno!
Aunque yo creo que lo que de verdad me importaba era la vida misma. Aquella situación de tener edad suficiente como para estar casi a punto de todo y ser demasiado joven como para entrar de lleno en el meollo de las cosas.
—¡Hola! —Ray Heaney me saludó mientras yo trepaba a lo alto de la valla del tendido para acomodarme a su lado. Con esa sonrisa de oreja a oreja, sus dientes frontales parecían estar de desfile. Ray era capaz de hacerte sentir que tu llegada era el acontecimiento más importante de su vida—. ¿Qué tal va todo?
—Pues… —Como me parecía completamente imposible resumir todo, opté por una versión neutral—. Como siempre. ¿Y tú?
—Otra vez de apiloto —Ray levantó las manos para enseñarme sus callos.
Llevaba un bulto alargado y duro que se extendía por la base de todos sus dedos, como si tuviera la palma de las manos llena de nudillos. Sacudí la cabeza como muestra de alabanza. Los callos que me habían salido a mí con la pala eran picaduras de mosquito en comparación con los suyos. Aquel era el segundo verano en el que Ray se dedicaba a apilar madera en la serrería de su padre. La naturaleza de aquel trabajo, del «apila esto aquí, apila esto allí», había dado como resultado aquel chiste del «apiloto». Había ganado mucho peso en las manos y los antebrazos.
Ray levantó la manaza derecha muy cerca de mí. «Choca esa mano con la mano que estrechó la mano», me retó. Era una expresión que habíamos tomado de su padre —Ray podía incluso imitar la voz retumbante de bajo de su padre Ed Heaney—, quien a su vez la recordaba de su propia infancia en Butte, cuando los tipos del lugar empezaron a ir por ahí diciendo «Choca esa con la mano que estrechó la mano de John L. Sullivan», el campeón de boxeo de los pesos pesados de aquel entonces.
Acepté el pulso, aunque sabía más que de sobra cómo terminaría aquella contienda en lo sucesivo. Nos dimos un apretón muy firme y entonces Ray pronunció con voz cantarína la frase que daba inicio a la pelea: «Uno, dos, tres».
Transcurrido más o menos un minuto en el que ambos nos apretábamos las manos resoplando, admití: «Vale. Me rindo».
—Ya me pillarás la próxima vez —dijo Ray—. ¿No acabo de ver a Alec cabalgando por aquí, dándoselas de lacero?
Hacía varios años, Ed Heaney había salido de Gros Ventre en dirección a la estación forestal un sábado de verano para hablar de asuntos del bosque con mi padre. Para mi sorpresa y no poca consternación, lo acompañaba su hijo Ray, un chico de mi edad. Yo vi a la perfección qué pretendían con aquello, como efectivamente ocurrió. Nuestros padres subieron por South Fork para echarle un ojo a un montón de madera que le interesaba a Ed para vender dientes para cargadoras de heno en su serrería y nos dejaron a Ray y a mí juntos para que nos entretuviéramos.
A mí, que vivía en English Creek tan alejado de todo, me tenía siempre perplejo qué parte de mi existencia podría interesarle a cualquier otro muchacho en el mundo. Estaba la loma con vistas hacia Sweetgrass Hills, pero por alguna razón no terminaba de ejercer sobre los demás la misma fascinación que ejercía sobre mí. Normalmente había caballos a mano para cabalgar —así habría quedado resuelta aquella situación—, pero el día anterior Isidor Provonost y algunos hombres del CCC se habían llevado todos los caballos libres para construir un campamento cercado que ocuparía una brigada de trabajo encargada de plantar árboles. De Alec no había ni rastro, así que no podría ser mi aliado: era época de siega y mi hermano estaba conduciendo el rastrillo para Pete Reese. La estación forestal tampoco era un buen refugio: el sol brillaba en lo alto y mi madre jamás nos permitiría andar por ahí ganduleando, ni siquiera si a mí se me ocurría alguna tarea razonable con la que gandulear. No ayudaba en absoluto el hecho de que, dado que yo aún acudía a la escuela elemental de South Fork y Ray iba a Gros Ventre, solo nos conociéramos de vista.
Ray era un chico de aspecto inquietante. Tenía unos ojos enmarcados en dos cuencas muy profundas, permanentemente entornados, como cuando enhebras una aguja. Aquel marco quedaba coronado por unas cejas que perfectamente podrían haber formado un par de respetables mostachos rubios. Lo seguía una nariz aplanada que, aun siendo ancha, apenas podía acomodar las pecas que le habían tocado en suerte. Cuando Ray sonreía de oreja a oreja —no lo vi el primer día, aunque tendría oportunidad de verlo miles de veces en los años que siguieron—, unas marcas muy profundas surcaban sus pómulos, junto a las comisuras de la boca. Como un par de enormes paréntesis que enmarcaran la sonrisa. Su labio inferior era tan grueso que parecía doble. Como si aquel chico, en lugar de haber nacido sin más, hubiera salido tallado de una calabaza. Además sus palas eran enormes comparadas con el resto de su cuerpo y con las de los niños de nuestra edad. En todos los patios de colegio se gastan bromas del estilo de «¡Dientes de castor!», pero las palas de Ray realmente daban la impresión de estar hechas para derribar sauces.
Como digo, inquietante. He visto hombres ya adultos, tipos que no dedicarían ni un instante a mirar a un muchacho en la calle, detenerse a estudiar aquel rostro de Ray. Así que allí estaba, mi invitado del día en English Creek.
Nos quedamos los dos parados, sin saber qué hacer. Deambulamos a orillas del río al norte de la estación forestal, cada vez más aburridos. Finalmente, se me ocurrió mostrarle la poza que había corriente abajo en English Creek, donde siempre podían verse truchas como manchas oscuras en las aguas cristalinas. De hecho le pregunté a Ray si le apetecía pescar, pero por alguna razón me lanzó una mirada algo sospechosa y musitó un: «Ajá».
No tardamos nada en visitar la poza y después pasamos un buen rato golpeando arbustos del río, solo por hacer algo. El terreno estaba medio empantanado, así que por lo menos podíamos concentrarnos en saltar las pozas. Ray iba vestido con lo que imagino su madre pensaba eran ropas lo suficientemente viejas para ir al campo, aunque su ropa vieja era tan lujosa que le habría avergonzado llevar mi ropa de diario. Pero por la razón que fuera Ray soportó aquella manía mía de ir aporreando arbustos.
Y una buena tunda fue precisamente lo que recibió. Yo tenía la cabeza en otra parte, todavía nos quedaba mucho día por delante y, sin darme cuenta, dejé que una rama de sauce volviera a su sitio después de empujarla para pasar sobre ella. La rama le pegó a Ray un latigazo en el lado izquierdo del rostro. Ray dejó escapar un aullido:
—Ten cuidado, cerebro de escarabajo.
—Ha sido sin querer —me disculpé yo. Con eso debería haber quedado enterrada la cuestión, pero me sentí obligado por mi código de honor a añadir—: ¡Cabeza de chorlito!
Me pregunto cómo es posible que dos personas razonablemente cuerdas sean capaces de lanzarse a un zafarrancho de insultos como aquel.
—Tripa de babosa —dijo Ray aún más desafiante.
—Comemocos —le respondí yo prontamente.
—Tripa de pus.
—Zurullo de pájaro.
Recuerdo que me controlé admirablemente hasta que Ray me salió con un «cagada de pavo».
Por alguna razón, aquello me hizo saltar. Me abalancé sobre Ray y lo pillé justo delante de la oreja izquierda. Desafortunadamente, no lo golpeé con la fuerza suficiente para derribarlo.
Él me devolvió el golpe, justo al lado del cuello. Nos lanzamos un par de puñetazos más y después aquellas tentativas degeneraron en una auténtica refriega o, más exactamente, en una pelea en el barro.
Los dos éramos tan fuertes y estábamos tan enfadados que íbamos rodando uno encima del otro, de manera que ninguno de los dos permanecía demasiado tiempo en la misma postura. En algún momento nos cansamos y nos pusimos en pie. A Ray se le había ensuciado tanto la ropa que parecía haberse revolcado en una pocilga. Imagino que mi ropa no presentaba mejor aspecto, pero como tampoco era tan elegante como la suya, supuse que no importaba tanto.
Pero claro, intenten convencer a mi madre de eso. Al mediodía llegamos tarde a comer y, cuando mi madre posó la vista sobre nosotros, nos dio un rapapolvo de aúpa. A Ray lo obligó a ponerse mi ropa limpia —curiosa la mejoría que experimentó una vez despojado de aquella ropa de ciudad— y nos obligó a sentarnos en extremos opuestos de la mesa mientras comíamos.
Inmediatamente después decretó: «Jick, Creo Que Tienes Ganas de Leer en la Otra Habitación. Ray, Creo Que Tienes Ganas de Montar El Puzle Que Te Voy a Colocar Ahora Mismo en la Mesa».
Cuando empecé a ir al instituto en Gros Ventre, Ray se me acercó en la hora del recreo el primer día. Se plantó delante de mí a un brazo de distancia y me dijo: «Boñiga de caballo».
Levanté los puños y ya me estaba preparando para soltar algunas palabras que resucitaran nuestra pelea a orillas del río: «Dientes de castor». Pero la dirección de la pulla de Ray me llamó la atención: «Boñiga de caballo» era bastante menos que «cagada de pavo».
Por una vez en la vida me aferré a una posibilidad. Mantuve mi postura y respondí a Ray con un «Pececillo de barro».
Mientras pronunciaba las palabras siguientes, comenzó a esbozar una sonrisa: «Rata de pantano».
—Ardilla de arcilla —ofrecí yo, apenas conteniéndome la risa antes de que los dos estallásemos en carcajadas.
Una semana después le pregunté a mi madre si podía pasar la noche en casa de Ray y después de aquello me quedé muchas noches en casa de los Heaney durante el curso escolar. No solo me gané la amistad de Ray; también me fascinaban los Heaney, aquella familia tan distinta de nosotros, como el ganchillo y el hule. Para empezar, ellos eran católicos, si bien lo cierto es que tampoco hacían alarde de ello. Se limitaban a dar gracias antes de cada comida, a tener un santo en esa pared o en la de más allá y a comer pescado los viernes, lo que finalmente me hizo pensar que quizá aquella era la razón por la que Ray me había mirado con suspicacia en el río cuando le pregunté si quería pescar. Además, la familia Heaney era casi tan ordenada como un gallo con polainas prácticamente en todos los órdenes de la vida. Digo «casi» porque a Ray y su hermana Mary Ellen, tres años más pequeña que él, les permitían unas libertades con la comida con las que yo jamás habría podido soñar. Tomemos por ejemplo las tortitas. Ray y Mary Ellen se servían un poco de sirope encima de la tortita, la enrollaban y se servían un poco más de sirope en el exterior. Después empezaban a comer. Era una especie de tamal de sirope de arce, ahora caigo en la cuenta. Cuando empecé a quedarme a dormir en su casa me animaron a que lo probara, pero pensar en la reacción de mi madre ante semejante invento me convenció de que más me valía que no me convirtieran. También con otras comidas Ray y Mary Ellen hacían cosas rarísimas con los alimentos y comían tanto como les apetecía. Ya les digo que aquello me chocaba: Ray y Mary Ellen eran personas de mi edad que dejaban el plato hecho un desastre. La madre de Ray, Genevieve, mantenía impoluta su casa de dos alturas, sin una mota de polvo y con tapetes por doquier. Mary Ellen ya estaba decidida a ser enfermera —Mary Ellen era una niña bastante formalita, de modo que parecía buena idea— y no podías ni rascarte un dedo sin que le entraran ganas de embadurnártelo con mercurocromo y vendarte como una momia.
Luego estaba Ed, el padre de Ray. Ed Heaney era un hombre de costumbres fijas. Todas las noches cerraba el pestillo de la puerta del despacho de la serrería justo en el instante en que el reloj marcaba las seis en punto. Si no entraba por la puerta de la cocina cinco minutos después de las seis, Genevieve empezaba a mirar por la ventana de la cocina preguntándose qué habría podido ocurrirle. Cinco minutos después de que Ed se lavara y se secara las manos con la toalla, comenzaba la cena. Tan pronto como terminaba de cenar, Ed se sentaba a la mesa de la cocina para hojear el Leader de Great Falls y charlar con Genevieve mientras ella fregaba los platos, la voz grave de él y la titilante de ella, de aquí para allí y de allá para acá. A las siete en punto Ed entraba a grandes zancadas en el salón, se plantaba en su mecedora y encendía la enorme radio Silvertone. Escuchaba la radio sin interrupciones hasta las diez. Incluso si alguien hubiera soltado una perorata en abisinio, Ed habría permanecido sentado escuchando. Después se iba a dormir. Así pues, por las noches, todo en casa de los Heaney se hacía con la Silvertone de Ed de fondo. Genevieve, Ray y Mary Ellen estaban tan acostumbrados a desconectar que frecuentemente tenías que repetirles las cosas un par de veces hasta que te atendían. También en Ray aquello tenía la consecuencia contraria: Ray había escuchado tanto la radio que era capaz de imitar prácticamente cualquier programa, desde Eddie Cantor a Walter Winchell y Kaltenborn dando las noticias y otros locutores.
Pero les estaba hablando de Ed. Imposible adivinarlo simplemente mirando a Ed Heaney —la vida de la serrería había hecho mella en él y estaba completamente calvo—, pero había estado en el ejército en Francia, durante la Gran Guerra. De hecho pasó no sé cuánto tiempo en las trincheras, lo suficiente como para no querer perder ni un minuto más de su vida hablando de ello, claro está. Solamente una vez intenté que me hablara de aquello. Yo sabía que a Ed lo habían condecorado varias veces porque en cierta ocasión Ray había sacado a escondidas las medallas del cajón de la cómoda de la habitación de Ed y Genevieve y me las había enseñado. Ed tampoco daba la impresión de haber recibido ninguna condecoración. En cualquier caso, en el transcurso de una cena en casa de los Heaney un día que yo iba a quedarme a dormir con Ray salió un tema de conversación que me envalentonó y me animó a preguntarle directamente a Ed qué era lo que más recordaba de cuando estuvo en la guerra. Yo suponía, cómo no, que me contaría alguna batallita que terminaría con las condecoraciones.
—El afeitado.
Un buen rato después Ed levantó la vista del plato y se dio cuenta de que Ray y Mary Ellen y Genevieve y yo lo mirábamos con cara de frustración.
—Nos obligaban a afeitarnos todos los días —explicó—. Daba igual dónde estuviéramos. En Belleau Wood, solamente nos daban una cantimplora de agua por hombre y día, pero aun así utilizábamos parte del agua para afeitarnos. Nos dieron unas máscaras de gas francesas. Era una especie de saco que tenías que ponerte en la cara, así. —Ed trazó con la mano una línea alrededor del mentón—. Como tuvieras bigote, no te cabía. Te podía entrar el gas. Y estabas muerto. —Ed empezó a comer de nuevo, pero repitió—: Belleau Wood. Al mediodía ya estábamos en nuestras madrigueras, tumbas las llamábamos, todos afeitándonos o inspeccionando las camisas en busca de piojos. Miles de hombres haciendo lo uno o lo otro.
Los cuatro nos quedamos a la expectativa, estupefactos, para ver dónde conducía aquel repentino pasaje en la memoria de Ed.
Pero lo único que dijo fue:
—Pásame las judías, por favor.
Ahora que ya estábamos encaramados al corral del tendido, le conté a Ray mi encuentro con Dode Withrow en el puesto de las cervezas. Ray había adoptado lo que podría llamarse una actitud de mero espectador en la familia Withrow. Nunca lo reconocía abiertamente, pero le tenía echado el ojo a la chica mediana de los Withrow, Marcella, que iba a la misma clase del instituto que nosotros. Marcella era tan delgada como Midge y tenía una sonrisa alegre como la de Dode. Hasta el momento la táctica de aproximación de Ray a Marcella consistía en una admiración distante, pero yo tenía la sensación de que Ray intentaba averiguar cómo acortar distancias.
Quizá llegaría un día en el que a mí me interesaría una Leona o una Marcella de turno en lugar de quedarme allí arriba, como si nada fuera conmigo, pero en aquel instante lo dudaba. La privilegiada posición que Ray y yo ocupábamos en el travesaño más alto justo al lado de los toriles era la mejor de todo el rodeo. Desde allí veíamos con claridad hasta el último centímetro del ruedo, una extensión ovalada de tierra que se extendía ante nosotros como el lecho seco de un lago. Toda la acción se originaría justo a nuestro lado, donde incluso ahora estaban metiendo a toda velocidad en los toriles a los potros salvajes para la primera competición de monta sin silla. La organización de los toriles en Gros Ventre establecía que mientras los seis potros broncos se preparaban para recibir a sus respectivos jinetes, se replegaban los travesaños que separaban cada toril, de manera que los que habían sido seis toriles distintos quedaban unidos en un único corral largo y estrecho. Después, a medida que los caballos iban concentrándose en un único punto, iban colocándose unos paneles entre un potro y otro, acorralando así a cada uno de ellos en un toril desde el que saldría al ruedo. Era un sistema muy ingenioso para manejar a los potros. Pero lo que más recuerdo es el instante anterior a la colocación de los travesaños que servirían de separadores entre los toriles: cuando los caballos entraban al galope en el corral abierto, respirando agitadamente, la cabeza enhiesta y los ojos resplandecientes. Desde mi posición privilegiada, era como mirar a través de un travesaño por un pasillo muy largo repentinamente lleno de grandes animales perplejos. Una vista incomparable.
Justo encima y a la izquierda de donde estábamos Ray y yo se encontraba la cabina del presentador, tan cerca que teníamos aún más la sensación de formar parte del rodeo. La cabina parecía una leñera construida sobre pilotes, situada justo encima de los toriles. Había espacio suficiente para unas seis personas, aunque solamente tres de los habitantes de la cabina se dedicaban a labores propias del rodeo. Allí estaba Tollie Zane, siempre que diéramos por buena su labor de presentador. Tollie ocupaba una de las esquinas, fuera de nuestro ángulo de visión pero con un gran micrófono redondo como un gofre de hierro que señalaba su posición. Más cerca de nosotros se encontraba el encargado de llevar el marcador, Bill Reinking, editor del Gleaner, que destacaba por su mostacho rojo anaranjado y sus gafas de alambre. Imagino que llevaba el tanteo guiado por la idea de que la única manera completamente fiable de que el Gleaner tuviera los resultados del rodeo sin errores era que él fuera el encargado de realizar el cálculo. Entre Bill y Tollie había un hueco para la persona encargada del control del tiempo, que manejaba el cronómetro y soplaba el silbato cada vez que un jinete alcanzaba los ocho segundos cabalgando sin silla o diez con ella. El lugar que ocupaba el cronometrador en la cabina estaba vacío, pero aquello estaba a punto de remediarse.
—Ea, ea, ea —gritó algún Paul Revere entre la alta sociedad torilera—. Ahí viene, chicos. ¡Ya sube por la escalera!
Giraron cabezas como veletas golpeadas por un tornado. Y sí, también Ray y yo miramos en dirección a la escalerilla situada junto a la cabina para observar la hipnotizante ascensión de Velma Simms.
—Los lleva más pegados al cuerpo que el año pasado, te lo juro por Dios —dijo alguien debajo de nosotros.
—Como una pared empapelada —testificó otro.
Y otro más:
—Pero bueno, yo lo que quiero saber es ¿cómo demonios se mete en esos pantalones?
Velma Simms venía de una familia adinerada del Este. Creo que se hicieron ricos con materiales de fontanería: he visto su apellido, Croake, en los grifos de agua fría y caliente. En una sociedad y una época en la que el divorcio se consideraba algo más grave que el homicidio no premeditado, Velma ya iba por el tercer marido. Eso lo sabíamos. Solo el primero era un lugareño, el abogado Paul Bogan. Se conocieron en Helena cuando a él lo eligieron para el Congreso y, si llevo bien la cuenta, fue al terminar la segunda legislatura cuando Velma regresó a Gros Ventre y Paul se quedó en la capital para seguir trabajando en política. Su siguiente marido fue un tipo llamado Sutter, dueño de un concesionario de automóviles en Spokane. En Gros Ventre se desenvolvió siempre como una trucha fuera del agua y desapareció rápidamente. Tras él vino Simms, un actor al que Velma conoció por casualidad en alguna representación estival en uno de los hospedajes del Parque Nacional Glacier. Llegado el mes de febrero de su primer invierno en el Two, Simms ya había volado rumbo a California, si bien de vez en cuando asomaba por Gros Ventre cuando actuaba de vaquero en alguna película de Gene Autry en el Odeon. Últimamente Velma parecía haber desistido de la idea de casarse y cada Cuatro de Julio aparecía con el pretendiente de turno. Solían parecerse bastante al tiparraco que ahora la seguía escalera arriba vestido con un traje de ganadero de gabardina y un Stetson color crema demasiado limpio, probablemente algún oficinista de un banco de Great Falls. Cuento todo esto porque Paul Bogan, el primero en la genealogía de Velma, había sido siempre el cronometrador del rodeo. El Cuatro de Julio que siguió a su cambio de residencia, hete ahí que se presentó la mismísima Vilma con gran descaro a ocupar su lugar, silbato y cronómetro en mano. Aquel fue el único ejemplo de lo que podríamos llamar su «contribución ciudadana» y nadie tiene la más remota idea de por qué lo hizo entonces, pero la ascensión de Velma a la cabina formaba ya parte de todos los rodeos de Gros Ventre, especialmente para el sector masculino de la audiencia, porque, como ya habrán podido deducir, las apariciones de Velma cada Cuatro de Julio venían revestidas de un par de pantalones nuevos despampanantemente ceñidos. Uno de los teóricos de la alta sociedad torilera acababa de postular en ese mismo instante un nuevo concepto, según el cual era posible que Velma planchara los pantalones, se los pusiera mientras aún estaban calientes y luego dejara que se encogieran y se le pegaran al cuerpo como una llanta a una rueda.
En cierta ocasión vi, no hace muchos años, en el rodeo de Gros Ventre a un joven jinete de potros y a su amiga contemplando el espectáculo. Ambos sostenían una lata de cerveza en una mano y el jinete había pasado el brazo sobre los hombros de la chica. La mano de ella, sin embargo, se había posado con suavidad en el trasero de él, con la punta de los dedos apenas rozando las costuras de sus pantalones Levi’s. Tengo que admitir que aquello me dio un vuelco al corazón y me obligó a mirar hacia otra parte. Que las mujeres puedan hacer y de hecho hagan hoy en día esa clase de cosas me parece un adelanto comparable al de la aparición de la radio. Mi turbación solo se ve atemperada por la pena que siento por no ser yo ese joven muchacho u otro cualquiera. Pero dejemos eso. Lo que quiero decir es que en aquellos tiempos, solo aquellos traseros poco comunes y auto-publicitados como el de Velma Simms eran objeto de interés público y solamente apreciados con lo que mi madre y otros rancheros denominaban inspección ocular.
Me di cuenta de que Ray me había hecho un comentario.
—¿Cómo has dicho? —me disculpé.
—Ni un solo defecto en los andares de Velma —repitió Ray. Yo me mostré de acuerdo dando una respuesta igualmente brillante, pero me sorprendió que Ray se atreviera a hacer pública su evaluación de Velma Simms, aunque fuera de manera tan insulsa: a lo mejor Marcella ocupaba sus pensamientos mucho más de lo que yo creía.
Justo entonces un ruido terrible a medio camino entre un aullido y un quejido se oyó por encima de nuestras cabezas. Un hhhrrrnnghhh como si alguien estuviera despellejando a un gato vivo. Me sobresalté, pero Ray sabía de dónde procedía aquel ruido. «¿Ves el cachivache que tiene Tollie por altavoz?», me preguntó mientras apuntaba con la cabeza en dirección a la cabina del presentador. Imposible no ver aquel mamotreto. El artilugio en cuestión era una pirámide de varillas que culminaban en media docena de grandes conos metálicos semejantes a aquellas bocinas de los viejos fonógrafos. Por si todo aquello no bastara, había un segundo conjunto de bocinas medio metro más abajo. «Dio orden de que se lo trajeran de Billings —me informó Ray, que había oído esta información cuando Tollie entró en la serrería a buscar varios listones de dos por cuatro para poder sostener el artilugio—. El tipo de Billings que los fabrica le dijo que es lo último en equipamiento sonoro».
No éramos los únicos que estábamos contemplando el nuevo artilugio de Tollie. «¿Qué demonios quiere hacer Tollie con eso?», oí que alguien decía debajo de nosotros. «¿Contárselo a los de Choteau?». Choteau estaba cincuenta y tres kilómetros carretera abajo.
—¡BIENVENIDOS! —dijo una voz atronadora por encima de nuestras cabezas—. Bienvenidos al rodeo de Gros Ventre. ¡Nuestro quincuagésimo rodeo anual! Han elegido ustedes la mejor opción para acompañarnos esta tarde. ¡Sí, señor! Hoy vamos a tener un poco de todo…
Tollie Zane, padre del famoso Earl, era el encargado de presentar el rodeo de Gros Ventre por la misma razón por la que parecen ocuparse muchas posiciones de cierta autoridad: porque nadie querría hacerse cargo de aquello ni muerto. En años anteriores los anuncios se limitaban a gritar por un megáfono el nombre de cada caballo y su jinete, pero sin duda las nuevas y relucientes bocinas se le habían subido a Tollie a la cabeza o, por lo menos, a las amígdalas.
—Se dice que El Cuatro De Julio Es La Navidad De Los Vaqueros. En apenas unos minutos comenzarán nuestras festividades…
—¿Que se dice qué? —gritó alguien desde la alta sociedad torilera—. Ahí tienes a Tollie, con el sudor goteándole por la cara y todavía se creerá que son copos de nieve.
—Ese maldito artilugio se lo habrá traído Santa Claus —dijo otro.
—Venga, chicos, dejadlo ya —opinó un tercero—. Puede que Tollie tenga razón. Eso explicaría por qué está más relleno de mierda que un pavo en Navidad.
Todos los que se encontraban a nuestros pies estallaron en carcajadas mientras Tollie seguía vociferando sobre la espléndida tradición del rodeo y del extraordinario espectáculo que estábamos a punto de contemplar sobre el ruedo. De por sí, Tollie ya era lentísimo hablando, conque ahora que hablaba todavía más despacio, ya fuera por respeto hacia el nuevo sistema de sonido o porque tenía que leer sus frases directamente desde el papel —todo aquello de la navidad en julio no podía ser de su propia cosecha: ¿no le habrían incluido un kit de presentador con las bocinas y el micrófono?—, te daba tiempo a hervir un huevo entre frase y frase.
—¿Hay aquí alguien de Great Falls?
Un buen puñado de personas gritó y agitó las manos.
—¡Bienvenidos a América!
De la multitud salieron risas y gruñidos. Casi seguro alguien se estaría revolviendo en el puesto de cerveza del Rotary: un chollo para el negocio aquel, Tollie haciéndose el gracioso a costa de personas que habían conducido ciento cuarenta y cinco kilómetros para preguntarse si ese rodeo merecía la pena.
Pero aquel parecía ser un día en el que Tollie, armado con ese poder de amplificación, estaba listo para comerse el mundo.
—¿Qué me dicen de Dakota del Norte? ¿Ha venido alguien de Dakota del Norte?
Naturalmente, no hubo respuesta. En aquellos tiempos había muchos menos turistas y la probabilidad de que alguien se aventurara desde Dakota del Norte solo para asistir al rodeo de Gros Ventre era entre cero y ninguna.
—¡Tienen razón! —bramó Tollie—. Yo tampoco lo reconocería.
Tollie siguió divirtiéndose un rato e incluso llegó a provocar algunos abucheos entre los asistentes al rodeo cuando proclamó que Choteau era conocida por ser una ciudad donde no había ni una chinche solitaria:
—¡No señor! ¡Están todas casadas y tienen muchos hijos!
Finalmente la cuadrilla a cargo de los broncos había terminado de hacer su trabajo en los toriles cercanos al lugar donde Ray y yo nos encontrábamos y Tollie gritó:
—La función está a punto de comenzar y van a rodar calabazas. ¡La competición de monta sin silla será nuestro primer evento!
—¿Calabazas? —preguntó quienquiera que fuera el miembro de la alta sociedad que llevaba la cuenta de las excursiones de Tollie por el calendario—. ¡Jesús! Ahora el bobo este se creerá que es Halloween.
Prácticamente lo único que merece la pena mencionar de la primera parte del rodeo es que los diferentes eventos que la componían, primero la sección de monta sin silla y después el derribe de novillos o como se quiera llamar, transcurrió sin mayores sobresaltos. Ray y yo seguíamos repartiendo nuestro tiempo a risotada limpia con los comentarios de Tollie o de la alta sociedad. Además, naturalmente, de nuestros propios intentos de hacernos los graciosos. Ray casi se cayó del corral de la risa que le entró cuando yo especulé con la idea de si tanto tiempo sentados en un poste no te cambiaría la raya del trasero de sitio, en horizontal en lugar de en vertical. Ya saben: el humor es completamente contagioso cuando dos personas comparten el mismo estado de ánimo. Debo decir que es algo bueno, porque creo que uno tiene que hacer todo lo que esté en su mano por contribuir a aligerar el discurrir de un rodeo. Como tantísima gente, yo he visto muchos rodeos, muchos, pero para mí lo que ocurre en el ruedo nunca es realmente memorable. Es cierto que las competiciones de monta sin silla ofrecen momentos interesantes, pero el jinete empieza y acaba prácticamente nada más empezar. No sé, un tipo dando vueltas sobre el lomo desnudo de un caballo me parece más un espectáculo que un deporte. En cuanto al derribe de novillos, es una absoluta farsa, algo que nunca se hace salvo frente a la multitud que acude a los rodeos. Saltar encima de un novillo a la carrera tiene tanto que ver con el trabajo de un ranchero como llevar puesto un cinturón turquesa. Eso por no hablar de la competición con lazo. Atrapar a un novillo con un lazo es un espectáculo por el que deberían pagar al público. Quiero decir, allá que sale un vaquero persiguiendo a un novillo y agitando un lazo tan grande que por él pasaría un elefante al trote y luego sale otro tipo con un lacito tan pequeño que rebota en el cuello del novillo como un tiro de cerbatana. Fiuuuu fiuuuu fiuuuu y después una cascada de palabrotas cuando el lanzamiento del lacero no alcanza su objetivo: ahí tienen la esencia de la competición con lazo. Si yo gobernara el mundo, habría normas, como obligar a todos los participantes de una competición de lazo a probar contra un poste a seis metros de distancia solo para demostrar que saben cómo hacer un lazo decente.
—Alec está entrando con su caballo —me informó Ray desde su puesto de observación del ruedo—. Creo que va a participar en esta especialidad.
—Al parecer va a participar todo el mundo.
Jinetes y cáñamo, cáñamo y jinetes. Un verdadero milagro que todo aquel frufrú combinado que salía de las cuerdas de todos aquellos aspirantes a cabeceros y laceros allí reunidos no consiguiera levantar el tendido del suelo como si de un autogiro se tratara. Como podrán imaginar, con la participación de mi hermano en aquel evento, yo sentía una mezcla de emociones. Naturalmente que quería que Alec ganara, así de fuerte es la llamada de la sangre entre hermanos, pero, escondidas, albergaba ciertas dudas sobre si una victoria era en realidad lo mejor para Alec. ¿Acaso necesitaba una nueva confirmación de su vida de cowboy, especialmente en la adquisición de un talento de tan dudosa naturaleza como intentar atrapar con una cuerda a un becerro baboseante?
La primera parte de la competición del concurso con lazo procedió como era previsible: mucho lazo en el aire pero poquísimos becerros vencidos. Sin embargo, hubo una sorpresa. Tras atrapar un novillo con rapidez, Bruno Martin, de Augusta, dejó escapar el lazo y el becerro se liberó antes de que se consumieran los seis segundos exigidos en el suelo. Martin salió del ruedo ligeramente magullado.
El segundo lacero fuerte, Vern Crosby, atrapó limpiamente a su becerro y tuvo algunos problemillas derribándolo para lacearlo, pero después juntó con destreza las patas del novillo y anudó el lazo alrededor, como nos explicó Tollie:
—… más rápido que Houdini atándose los cordones.
Así pues, cuando llegó el instante en el que Alec debía conducir al caballo zaino oscuro cerca de la salida de los corrales, la situación estaba tan clara como la voz de Tollie balando desde aquel ramo de bocinas de hojalata:
—Los diecinueve segundos de Vern Crosby son el tiempo a batir. Nuestro siguiente joven jinete tendrá que girar el lazo de lo lindo. Uno de los ayudantes de la Doble W, ya lo están preparando y estará listo en…
Los corrales y la zona de la que salían los laceros y sus caballos para perseguir al becerro estaban situados en el extremo de los toriles situados frente a nosotros. Ray acopó las manos y se las llevó a la boca, gritando: «¡Envuélvelo bien, Alec!».
Allí abajo, en el ruedo, Alec daba la impresión de estar un poco nervioso. Agitaba la cuerda en el aire más de lo necesario mientras él y el caballo zaino esperaban la salida del becerro, pero entonces me di cuenta de que yo también estaba un poco nervioso: sacudía el pie en el travesaño del corral, sin razón alguna. A mí no iban a pillarme ahí fuera intentando derribar a un animal de noventa kilos de peso corriendo a toda pastilla.
El juez bajó la banderilla roja que señalaba el inicio y el becerro salió catapultado desde los toriles al ruedo.
Menuda suerte tenía Alec. A veces me daba por pensar que estaba abonado a los tréboles de cuatro hojas y las patas de conejo. El becerro que le había tocado en suerte embestía de frente y no lo esquivaba. Trotó hasta la mitad del ruedo, mientras el caballo iba ganándole terreno a favor de Alec con cada golpe de cascos. Creo que si alguien hubiera podido sacarles a mi padre y a mi madre lo que pensaban de verdad en aquellos momentos, habrían dicho que Alec parecía un jinete en condiciones. Inclinado hacia delante pero todavía manteniéndose firme en los estribos, como si estuviera clavado en ellos, balanceando el lazo una y otra vez por encima de su cabeza con la suficiente fuerza para darle un buen arreón, pero sin excederse. Evidentemente Alec había practicado lo suyo con los becerros de la Doble W mientras cabalgaba por las quebradas.
—¡Atrápalo! —oí que alguien gritaba, hasta que me di cuenta de que el grito había venido de mí.
Alec atrapó el becerro en un visto y no visto. Había sido una buena maniobra, en la que todas las acciones importantes habían coincidido en el momento justo: el lazo estirado que trazaba una línea recta en el aire, el becerro que había dejado escapar un blaaah en el momento en que el nudo se cerraba sobre su cuello y lo tiraba hacia atrás, Alec abandonando los estribos al desmontar. En menos que canta un gallo estaba ya delante del alto caballo zaino, correteando junto al trozo de cuerda que el caballo mantenía tenso como si fuera hilo de pescar; un instante después Alec ya tenía el becerro pegado a la arena del tendido; juntó las patas y, por último, las ató.
—Y el tiempo de Alec McCaskill —se oyó y yo creí haber oído un aire melancólico en el pequeño bramido de Tollie, por lo que sabía que el resultado sería bueno— es de diecisiete segundos y medio.
La multitud lo celebró con gran jolgorio y aplausos. En el extremo más alejado del ruedo, Leona mostraba una sonrisa radiante, mientras al otro lado de la tribuna mis padres aceptaban apenados las felicitaciones por Alec. Junto a mí, Ray estaba tan sorprendido como yo por la exhibición de Alec, aunque su gozo no era comparable al mío.
—¿A cuánto asciende el premio? —preguntó. Yo no estaba muy seguro de cuánto dinero daban de premio, así que lancé la pregunta a la cabina. Bill Reinking se asomó y nos dijo—: Treinta dólares y una cena para dos en Casa Sedgwick.
—Qué elegante —se admiró Ray.
A mí también me lo pareció. Una buena actuación es una buena actuación, fuera cual fuera mi opinión sobre el escenario elegido por Alec. Más adelante aquella misma tarde tendría lugar la segunda parte de la competición, pero con sus principales adversarios, Bruno Martin y Vern Crosby, ya a la zaga, el tiempo que les llevaba Alec de ventaja parecía suficiente para darse por vencedor.
Tollie seguía con sus balidos: «Y ahora vamos con los marineros de la pradera y la cubierta principal», que traducido quería decir la primera ronda de monta de potros con silla. En favor de esta disciplina, diré que creo que es el único evento de un rodeo que me parece estar cerca de ser legítimo. Permanecer sobre una montura que intenta derribarte es una experiencia sobradamente conocida en el negocio de la ganadería.
—Los muchachos ya dirigen los ponies hacia los toriles y cuando empecemos el primer hombre en salir será Bill Semmler, con su caballo Histeria. Pero entretanto, ¿os sabéis ese chiste de uno que entra en una barbería y…?
Nunca llegué a oír la amigdalítica historia de Tollie, porque miré a mi izquierda en dirección a los toriles y vi el desastre abalanzarse a toda pastilla sobre mí en forma de un caballo de piel manchada.
—¡Espera! —le grité a Ray y, al darme la vuelta hacia la derecha, me caí de la valla, mientras con los brazos agarraba tanto el travesaño más elevado del corral como las caderas de Ray.
Ray se agarró con las manos al travesaño, ¡pumba! y un ruido. El impacto del caballo pinto que corcoveaba golpeando el extremo del corral que hacía esquina nos zarandeó a los dos, como un martillo gigante golpeando la madera, pero como ambos nos habíamos aferrado con firmeza al travesaño, evitamos la caída.
—¡Jesús! —dejó escapar Ray, algo muy raro en él—. ¡Pues sí que está nervioso!
Aquel pequeño incidente no escapó al micrófono de Tollie:
—Este pequeño potro pinto llamado Nervios de Café en el toril número seis tiene a un par de ocupas de las vallas bien abrazados a los maderos —alertó Tollie al resto del mundo—. Ya veremos si al final no terminan besando el suelo.
—Será bobo —farfullé yo en dirección al extremo que ocupaba Tollie Zane en la cabina del presentador. O quizá hice algo más que farfullar, porque cuando conseguí lanzar una mirada fulminante allá arriba, Bill Reinking me lanzó un guiño inconfundible y Velma Simms estaba haciendo pucheros, como cuando intentas evitar reírte a carcajadas.
Ray tenía razón, aquel potro pinto estaba realmente cabreado, tal y como pude confirmar mientras con gran precaución volví a subirme a mi puesto y abracé con firmeza el poste de la esquina entre toril y corral. De ninguna manera iba a arriesgarme a que me tiraran de allí y me obligaran a hacer compañía a ese bronco llamado Nervios de Café. La desventaja de aquel sistema utilizado para meter a los potros en los toriles era que el primer caballo que metían era el último en salir precisamente del toril situado más cerca de mí. Mientras los cinco primeros caballos iban saliendo, Nervios de Café estaría haciendo de las suyas en el toril número seis e intentando sembrar el caos.
Aquel pinto parecía más que capaz. Nervios de Café tenía las orejas muy juntas y puntiagudas, señal de que el caballo tiene muy malas pulgas. Peor aún, tenía mirada de cerdo. Tenía unos ojos muy pequeños que constantemente lanzaban dardos en dirección a cualquier amenaza cercana. Precisamente mi caso, si teníamos en cuenta mi emplazamiento en lo alto de la valla. Nunca me habían mirado tanto de arriba abajo desde aquella pelea con Burbujas, montaña arriba.
Ray se asomó por detrás de mí para estudiar a Nervios de Café, así que fue él quien se dio cuenta. «¡Eh! ¡Mira a quién le ha tocado en suerte!».
Allí, al fondo del toril número seis, Earl Zane ayudaba a los cuidadores que intentaban ensillar al caballo pinto.
Mi sesión de vigilancia de Leona a petición de Alec avivó naturalmente mi curiosidad por Earl Zane, a quien normalmente no habría dedicado ni un segundo, pero allí estaba él, apenas a tres metros de distancia de donde Ray y yo nos encontrábamos, al fondo del toril de Nervios de Café entre una cuadrilla de hombres a cargo del animal que proferían toda clase de insultos, dispuestos a vérselas con el potro pinto y la silla que teóricamente debía ir encima. Earl Zane tenía uno de esos rostros que podían interpretarse a primera vista: tan simple y transparente como que una jarrita de sirope de arce contiene en su interior savia de arce. Imagino que a su manera un tanto huraña, era medio guapo, pero yo creo que la única habilidad conocida de Earl Zane, la de manejar caballos, se derivaba de la afinidad que los animales sentían con él por compartir la misma cantidad de cerebro que las bestias. Aunque aún estaba por ver que Nervios de Café, que ahora golpeaba a patada limpia las paredes de madera del toril hasta el punto de que yo podía sentir los golpes en el poste del corral en el que estaba sentado, se tranquilizara lo suficiente como para poder acomodar a Earl Zane o a cualquier otro jinete.
En cualquier caso, me quedé paralizado ante lo que se cocía allí abajo. Alec ganaría la competición de lazo. Nervios de Café daba la impresión de ser el potro bronco más rebelde de todos y, si Earl lograba mantenerse en la silla, ganaría la competición de monta. Dos ganadores, una Leona. La aritmética tenía su miga.
Algunos viejales de la alta sociedad miraban a Nervios de Café y con sus «Sooo, tranquilo» y «Vamos, cabezón, tranquilízate» no contribuían en nada a mejorar la disposición del potro pinto. ¿O es que a ustedes les tranquilizaría?
Distraído por las payasadas de los vejetes y por la ecuación Earl-Alec, no me di cuenta de la siguiente aparición hasta que Ray me lo señaló: «El segundo de la camada».
Efectivamente, a Earl Zane se le había unido en la cuadrilla de voluntarios para ensillar al potro su hermano Arlee, que iba un año por delante de Ray y de mí en el instituto. Otro aficionado a los caballos con cerebro a juego. Además rebosaba la típica fanfarronería familiar de los Zane, porque Arlee Zane era un espécimen rosado de gran tamaño: más o menos lo que obtendríamos si fuera posible convencer a un cerdo de que fuera pavoneándose por ahí sobre los cuartos traseros vestido con vaqueros y una camisa de rodeo. Quién sabe si con el tiempo Arlee llegaría a duplicar en tamaño a Earl, musculoso y no tan rellenito, pero por el momento se le parecía demasiado, incluida la boca. Por ejemplo, en aquel mismo instante Arlee había ido pavoneándose hasta el extremo opuesto de la cabina del presentador y se había puesto a gritar a su padre: «¡Diles que se despidan del dinero del premio! ¡El Viejo Earl va a darle una buena a ese caballo!». Dios, aquellos Zane se creían dueños del universo.
—¿Quieres una botella de algo? —le propuse a Ray. La tensión mental de estar rodeado por tres Zane al mismo tiempo me daba sed—. Tengo mucha pasta, invito yo.
—Choca esos cinco —dijo Ray, y añadió que guardaría nuestros sitios.
Descendí de la valla y me dirigí de nuevo hacia el puesto de cerveza. En las tinas ya no asomaban tantos cuellos de botella Kessler y Select como antes. Había medio albergado alguna esperanza de volver a coincidir con Dode, pero no fue así. Cuando regresé a nuestros asientos con dos botellas de refresco de uva, le hice saber a Ray sin darle demasiada importancia que había visto a Marcella y a las demás hijas de los Withrow sentadas a la sombra bajo la tribuna, con otro puñado de chicas con las que íbamos al instituto. Leona a un lado del ruedo, Marcella y el grupito del instituto al otro, con Velma Simms en el aire, justo detrás de nosotros. Había más chicas en el mundo de lo que me había parecido hasta entonces.
—Y allá vamos otra vez —continuó Tollie—. Uno de nuestros cowboys sale del toril número uno…
Bill Semmler no se mantuvo mucho tiempo en pie. El potro, que arqueaba mucho la espalda, cabeza baja y patas delanteras tiesas, fue brincando hasta la mitad del ruedo sin mucha inspiración, hasta que se agotaron los diez segundos y sonó el silbato.
—Ejercicio —comentó Ray, queriendo decir que aquello era todo lo que Semmler iba a sacar en claro de aquella cabalgada sobre aquel balancín.
Aun así, ese ejercicio fue más de lo que ofreció el siguiente jinete, un forastero cuyo nombre no reconocí. O más bien tendría que haber dicho aspirante a jinete, porque un caballo llamado Ham What Am lo lanzó a tierra casi antes de que ambos traspasaran las puertas del toril número dos. Ham What Am prosiguió con su circuito alrededor del ruedo, lanzando tierra en seis metros a la redonda con cada coz, mientras el pretendido jinete se arrodillaba e intentaba recuperar el aliento.
—¡Demos un gran aplauso a este desafortunado cowboy! —pidió Tollie—. Menuda huella ha dejado en el aire.
—Oye, ¿vosotros veis alguna huella por ahí? —preguntó alguien situado debajo de nosotros—. ¿De dónde demonios se saca Tollie esas cosas?
—Del catálogo del Monkey Ward[6] —sugirió alguien—. De las mismas páginas de donde saca el papel higiénico.
Pero justo entonces uno de los hermanos Cabalga Orgulloso, procedentes de Browning, algún miembro de aquel ejército de sobrinos-nietos de Toussaint con los que no se hablaba, hizo honor a su nombre y consiguió una buena puntuación a lomos de un ruano fornido llamado Enfurruñado. La táctica de Enfurruñado se basaba en retorcer en cada salto los cuartos traseros, primero a un lado, luego al otro. Si el jinete se las apañaba para seguir semejante contoneo, la exhibición merecía la pena. Aquella actuación era lo bastante buena para ganar la competición, a menos que Earl Zane pudiera hacer algo maravilloso a lomos de Nervios de Café.
Tras el logro de Cabalga Orgulloso, la multitud se rio de buena gana como cada año, cuando sacaron a una pequeña yegua de piel lustrosa y cola sedosa a la que presentaron como Shirley Temple, y se rieron aún más cuando la yegua tumbó al concursante, un tipo de Shelby, al tercer brinco.
—Para ser una chica tan pequeña, esa Shirley sabe lo que quiere —aulló Tollie, convencido de que nos estaba ofreciendo humor de primera. Después, antes de que pudiera recuperar el aliento, nos endosó una nueva dosis de aullidos por el altavoz—. Y ahora un jinete que me resulta conocido. Preparándose ya en el toril número cinco con Tormenta de Arena… ¡Earl Zane! ¡Demuéstrales lo que vales, Earl!
Tanto nos daba haber dado las cosas por sentadas: a Earl no le había tocado el potro pinto. Que hubiera estado ensillando al potro con Arlee no era más que otro de los rasgos de los Zane, que tenían que meter las narices en todas partes.
Aun así, lo cierto era que el rival de Alec estaba a punto de salir rebotado al ruedo montado a lomos de un animal que no dejaba de arquear el lomo. Estiré el cuello para intentar ver a Leona, pero ella tenía la cabeza vuelta y charlaba entusiasmada con cierto vaquero de camisa color morado, por lo que no pude ver más que un hilillo dorado. Me inundó una oleada de decepción. De algún modo sentí que me estaba perdiendo la escena más interesante de todo el rodeo: el rostro de Leona en ese preciso instante.
—Y aquí llega un verdadero cowboy hijode… servidor…
Siendo justos, diré que Earl Zane salió mal del toril. El potro color canela que montaba dio un saltito en el ruedo y se paró a mirar a su alrededor, justo cuando Earl ya estaba preparado para que el animal empezara a brincar. De repente, cuando Earl se dio cuenta de que el potro no corcoveaba y alteró el ritmo de las espuelas para arreglar aquella situación, Tormenta de Arena comenzó a dar vueltas. Giro a la izquierda. Giro a la derecha. Merecía la pena haber pagado la entrada por ver aquello, Earl con la cabeza en una dirección y el caballo en la dirección opuesta, como dos borrachos intentando encontrarse en unas puertas giratorias, Pero el bronco canela siempre iba algo más adelantado que Earl y, al tercer remolino, que incluyó una especie de caída en picado hacia un lateral, obligó a Earl a dar un bandazo y a perder pie en el estribo opuesto. En ese instante terminó todo, apenas era cuestión de saber en qué momento Earl iría a su ineludible encuentro con la arena del ruedo.
—Se le ha soltado un estribo —dijeron los miembros de la alta sociedad cuando Earl se levantó y se oyó el silbato—. Tendría que haber pegado un poco de chicle en los estribos antes de subirse a semejante tiovivo.
Sin embargo, Tollie era de la opinión de que habíamos asistido a un espectáculo deslumbrante.
—¡Casi alcanza el silbato sobre ese potro tan duro! ¡Earl, aún puedes aparecer por casa con la cabeza bien alta!
Es posible que el origen estuviera en el terrible enfado del potro con el mundo y no tanto en la voz de Tollie, pero sea como fuere, Nervios de Café explotó una vez más. Dentro del toril, delante de mí, empezó a retorcerse y a patalear relinchando amargamente y yo me aferré aún con más fuerza al poste de la esquina mientras las pezuñas del animal tatuaban la madera de los toriles y yo la sentía reverberar por todo el cuerpo.
—Cuidado —me previno Ray.
Imagino que lo más sensato habría sido cambiarme de sitio y alejarme de allí, pero ¿cuántas veces se le presenta a uno la ocasión de estar tan cerca de un caballo enfrentado a la humanidad? No solo verlo sino también sentirlo con aquel incesante golpeteo; oírlo, con el relincho del potro pinto como una hoja de sierra que atravesara el aire, y aquel olor inconfundible a sudor y excrementos y fuerza animal.
Nervios de Café siguió martilleando con las pezuñas cada vez con más fuerza, hasta que se oyó un crujido acompañado de una lluvia de astillas que lanzó a los encargados de los animales al otro extremo del toril. Después, silencio. Solo la velocidad del aire atravesando la nariz del bronco pinto.
—Ese cabrón se ha quedado enganchado —dijo alguien.
Nervios de Café estaba de pie con la pata derecha trasera levantada, como hacen los caballos para dejarse calzar por el herrero, salvo que, en lugar de que algún hombre estuviera sosteniendo aquella pezuña trasera del diablo, esta había quedado atrapada entre un par de travesaños del toril que no habían sufrido daños.
A medida que la cuadrilla fue acercándose con gran cautela para ver qué podía hacerse para sacar al potro de aquella, Tollie siguió animando a la multitud:
—Este pequeño poni pinto del número seis sigue demostrando ser muy rebelde. Los chicos de los toriles están intentando convencerlo y nuestro espectáculo continuará en unos instantes. Entretanto, y dado que estamos en plenas Navidades vaqueras, esto me recuerda a una historieta.
—Jesús, ¡ya está otra vez con lo de la Navidad! —se oyó desde el corrillo de los toriles—. ¿Podría alguien darle a Tollie un maldito calendario?
—Con lo tonto que es —dijo otro—, harán falta dos personas para leérselo en voz alta.
—Había una vez un niño muy pequeño que quería un poni por Navidad. —Alguien había ido a buscar una palanca para aflojar los postes que aprisionaban al poni renegado para liberarlo del toril número seis, pero entretanto no había nada que hacer más que dejar que Tollie siguiera con su perorata. Incluso en circunstancias normales, la voz de Tollie sonaba como si las vegetaciones se hubieran hermanado con sus cuerdas vocales. Gracias a la notable mejora que suponía el nuevo sistema de sonido, su constante zumbido se había convertido en un excelente limpiaoídos—. Pues este niño tan pequeño le decía a los demás niños que él lo tenía todo arreglado con Santa Claus. Santa Claus le traería un poni, claro que sí. Así, cuando llegó el día de Nochebuena, todos colgaron sus calcetines de la chimenea.
—Y si cuelgo un saco en la cocina —dijo alguien frente a los toriles—, ¿me traen a Velma Simms?
—Los demás niños pensaron en darle una lección a aquel pequeño. Y así, después de que todo el mundo se hubiera ido a dormir, ellos volvieron a levantarse de la cama y fueron al establo, donde cogieron, señoras, disculpen mi lenguaje, boñigas de caballo.
—Rápido, toma nota —le avisó alguien a Bill Reinking—. Es la primera vez que Tollie pide disculpas por escupir mierda de caballo.
—Llenaron el calcetín del niño de estiércol. A la mañana siguiente, todos se congregaron para ver qué les había traído Santa Claus. La pequeña Susie dice: «Mirad, a mí me ha traído una muñeca». Y el pequeño Tommy dice: «Mirad, a mí me ha traído manzanas y naranjas». Se giraron en dirección al pequeño y le preguntaron: «Bueno, ¿y a ti qué te ha traído Santa?». Johnny miró dentro de su calcetín y dijo: «A mí me ha traído un poni, pero se ha escapado».
Se oyó esa risa empalagosa que deja escapar la multitud cuando se avergüenza de no reírse y después uno de los hombres de los toriles gritó en dirección a la cabina que ya habían liberado a aquel maldito potro y que había que colocarle un jinete encima antes de que la liara más gorda.
—¡VUELVE EL ESPECTÁCULO! —bramó Tollie como si estuviera llamando a una manada de elefantes, antes de que Bill Reinking pudiera inclinarse y alejar un poco el micrófono de la boca de Tollie—. ¡Vuelve el espectáculo! El bronco del toril seis ha tenido a bien volver a aceptar nuestra compañía. Nuestro siguiente hombre en montar un caballo llamado Nervios de Café será Dode Withrow.
Giré la cabeza de un tirón para ver si era cierto. El IIS. Dode ya se había encaramado a la parte de atrás del toril número seis y contemplaba el caballo exasperado que lo esperaba abajo. Dode parecía algo más sobrio que cuando me lo encontré junto al puesto de cerveza, pero tampoco es que fuera un ejemplo de templanza. Parecía acalorado y el sombrero Stetson descansaba sobre el cogote al estilo de los turistas de las ciudades que pasan sus vacaciones en un rancho, un estilo nada propio en Dode.
—Nunca he visto a Dode entrar en un toril —dijo Ray. Exactamente lo que yo estaba pensando: Dode tenía la edad de nuestros padres. Su tiempo de hacer cabriolas a lomos de un potro salvaje ya había pasado hacía muchos años. Además, yo sabía que Dode era a esas alturas incapaz de domar caballos para uso propio y se los compraba ya listos para ensillar a Tollie Zane.
—No —siguió diciendo Ray—, no que yo recuerde.
Yo veía con absoluta claridad lo que acontecía en el toril mientras la cuadrilla que manejaba a los potros intentaba mantener a Nervios de Café calmado el tiempo suficiente para que Dode pudiera montar con tranquilidad. El potro pinto nos ofreció una nueva sinfonía de alboroto, pateando y atacando a golpes las paredes del toril y relinchando con aquel sonido de sierra. Al poco se encorvó y se quedó quieto un momento, como acuclillándose y pensando cuál sería el próximo movimiento que nos ofrecería de todo su repertorio. En ese instante, Dode simplemente dijo: «Así vale», y se posó en la silla.
Como si aquellas palabras de Dode fueran un toque de queda, los tipos que contemplaban embobados y con la boca abierta la escena en la alta sociedad torilera se evaporaron de allí cuando Nervios de Café saltó al ruedo e incluso algunos de ellos buscaron refugio en la zona alta del corral.
—Ahí tienen a uno de nuestros amigos y vecinos, Dode. En sus años mozos ya le tocaron algunos muy bravos. En apenas un minuto Dode va a empezar a bailar a lomos de este pequeño pinto.
Sinceramente todo aquello ocurrió apenas unos segundos después. Dode había conseguido agarrar la soga a su gusto y tenía el brazo en el aire, listo para saludar, y en un tono calmado dijo: «Abrid».
Las puertas se abrieron y Nervios de Café saltó al ruedo.
Vi cómo Dode aspiraba aire muy rápidamente y después lo exhalaba con un quejido en el instante en que el caballo se plantó con las patas delanteras bien rectas y dio una coz al cielo con las traseras, desde ambas direcciones y enviando una fuerte sacudida a través de los estribos que recorrió el cuerpo de Dode. El sombrero de Dode salió volando y fue a caer sobre el ruedo, pero por suerte Dode no se soltó un ápice, porque Nervios de Café ya se disponía a descorchar una nueva maniobra, esa vez cruzando los cuartos traseros antes de caer a tierra con un fuerte golpetazo y las patas totalmente rectas. Dode seguía aferrado a la silla, si bien dejó escapar un nuevo quejido con cierto esfuerzo. Para tener cierta idea del impacto que Dode estaba absorbiendo, imagínense que acaban de saltar desde el tejado del porche al suelo dos veces en apenas cinco segundos. Debía de estar ganándose el respeto de Nervios de Café, porque el potro invirtió la maniobra que acababa de hacer con las patas traseras, un truco que prácticamente garantizaba pillar al jinete mal sujeto, pero allí seguía Dode, montado sobre aquel pinto.
Recuerdo haber tragado polvo. Tenía la boca abierta, animando a Dode, pero ninguna palabra me parecía lo bastante apropiada para aquella cabalgada suya.
Nervios de Café inició el salto que había estado guardando hasta ese momento, de una altura considerable, mientras Dode golpeaba las espaldas del caballo con las espuelas. Las dos acciones encajaron exactamente como si hombre y animal estuvieran acompasados con alguna señal que los demás no podíamos oír y arriba y arriba se retorcía el caballo en el aire y arriba y arriba el brazo izquierdo del jinete por encima. Nervios de Café y Dode se elevaron hacia lo alto mientras los gritos de ánimo de la multitud parecían contribuir a que ambos permanecieran en aquella postura y una oleada de sonido sostuvo a la pareja suspendida sobre el ruedo, de tal manera que todos pudiéramos preservar en la memoria aquella imagen para siempre.
Sonó el silbato. En alguna remota pared de mi conciencia resonó el eco de la noticia de que Dode había montado a Nervios de Café, pero el barullo que siguió lo inundó todo. Sigo pensando que si Nervios de Café hubiera caído recto, como haría cualquier caballo cuerdo que descendiera de una visita a la Luna como aquella, Dode no habría perdido pie en su estribo izquierdo, pero por alguna razón Nervios de Café se torció de medio lado más o menos en el instante en que tocó el suelo —imagínense ahora que, justo en el momento en el que caen en picado de ese porche, el suelo se inclinara hacia un lado— y Dode, que pareció no haber oído el silbato del cronometrador o lo ignoraba, permaneció firmemente aferrado al estribo derecho, pero la maniobra de giro brusco con los pies del potro pinto lo obligó a soltar la bota del estribo izquierdo. Cuando Nervios de Café se retorció con la siguiente sacudida en diagonal hacia la izquierda, se alejó de Dode, que cayó de espaldas como un hombre al que hubieran empujado por sorpresa de una palada quebrada abajo.
Pero no fue agua sino polvo lo que vimos arremolinándose alrededor de la silueta que se dio un buen golpe sobre la arena.
De todo lo que sucedió después no me acuerdo exactamente. Sé que grité: «¡Dode, Dode!», y que, sin apoyarme siquiera en los postes para tomar impulso, salí disparado hacia el ruedo desde lo alto del corral y que Ray aterrizó justo a mi vera. No tengo nada claro qué pensábamos conseguir con aquello, simplemente no podíamos ver a Dode allí solo espatarrado, supongo.
Dill Egan, el hombre encargado de recoger a los caídos, azuzaba a su caballo interponiéndose entre Dode y Nervios de Café, agitando el sombrero delante del pinto para evitar que se acercara a Dode. Antes de lo que parecía posible, también mi padre y Pete saltaron al ruedo, así como otra media docena de hombres que salieron de la tribuna, y Alec y un par de hombres más procedentes del otro extremo del ruedo, agitando los sombreros ante Nervios de Café. Durante toda aquella conmoción yo podía oír el bramido tan característico de mi padre, un «¡Hiyahh, hiyahh!» que repetía una y otra vez, antes de que por fin el potro se alejara.
—Menudo trompazo se ha dado con esa caída desde el arcoíris —bramaba Tollie.
De eso sí me acuerdo, como también de que en una ocasión como aquella en la que los miembros de la alta sociedad torilera podrían haber servido de algo en el ruedo, continuaron colgados de alguna valla o permanecieron detrás de los toriles contemplando la escena. Pero de la carrera que Ray y yo nos echamos cruzando la arena solo tengo el recuerdo del sonido que pudimos oír justo cuando llegamos al lugar donde se encontraba Dode. Aquel sonido nos golpeó los oídos desde el otro lado del tendido: un ¡crac! cosquilleante, como un árbol rompiéndose y cayendo al suelo con un ruido sordo.
Durante un confuso instante pensé que se había caído un álamo. Mi mente intentó casar aquello con todo lo demás que estaba ocurriendo en aquel brevísimo espacio de tiempo en el que ocurrían tantas cosas, pero no: Nervios de Café había golpeado con la cabeza la puerta del corral, derribando no solo la puerta sino también el pesado poste que servía de apoyo. La gente que se había reunido alrededor de la cerca se dispersaba ahora, por miedo a que Nervios de Café se les acercara.
Pero el potro salvaje había regresado al ruedo. El golpetazo que se había dado contra el poste finalmente había conseguido apaciguarlo un poco. Parecía un poco mareado y se tambaleaba ligeramente, con lo que Dill Egan tuvo tiempo de enlazarlo y atar la cuerda al poste del corral.
Así sucedió y así lo recordaré siempre. Dode Withrow allí tumbado con los dedos de los pies mirando hacia arriba y Nervios de Café grogui pero desafiante al extremo de la soga.
La multitud rodeó a Dode, si bien Ray y yo nos quedamos en el exterior del círculo: precisamente lo que no hacía falta era más gente en medio. El doctor Spence se abrió paso y yo alcancé a ver de pasada los brazos y piernas de todos los hombres que los rodeaban a él y a Dode. Vi cómo ocurría lo que yo quería desesperadamente que ocurriera. Cuando Doc sostuvo algo bajo la nariz de Dode, la cabeza de Dode se movió.
Enseguida escuché un largo mmm… saliendo de los labios de Dode, como si estuviera terriblemente cansado. Abrió los ojos y demostró que podía moverse, de hecho habría intentado ponerse en pie si el doctor Spence no se lo hubiera impedido. El doctor le dijo a Dode que se tranquilizara, maldita sea, mientras examinaba su pierna derecha.
Para entonces Midge y las chicas Withrow ya habían salido disparadas y Midge estaba arrodillada junto a Dode, preguntándole: «Ay, bobo, ¿estás bien?».
Dode miró fijamente a Midge y volvió a decir mmm… Después, dijo con voz clara y alta: «¡Pero maldito sea ese estribo!», lo que alegró el ánimo de todos los allí presentes e incluso hizo que Midge pareciera tener menos ganas de pelea después de aquello. Yo casi podía oír las burlas que a Dode le iba a tocar soportar de Pat Hoy, el hombre que le cuidaba los rebaños, por aquel aterrizaje forzoso suyo: «No sabía yo que estaba trabajando para un aprendiz de domador de potros salvajes, Dode. ¿Quieres que te ensille uno de esos corderos viejos para que practiques?».
A mi padre se le notaba realmente aliviado cuando se dirigió a la valla de la tribuna para informar a mi madre, a Marie y a Toussaint. Ray y yo lo acompañamos y así nos enteramos al mismo tiempo que los demás. «El doctor cree que no es más que una pierna rota —explicó mi padre—. Podría haber sido muchísimo peor. Se lo van a llevar a Conrad a pasar la noche, solo para estar seguros».
Mi madre se ofreció inmediatamente a Midge para acompañarla en el viaje al hospital en Conrad, pero Midge sacudió la cabeza: «No, estaré bien. Me acompañarán las chicas, no hace falta que vengas tú también».
Entonces me di cuenta de algo. Toussaint no estaba prestando ninguna atención a aquella conversación, tampoco al proceso de traslado de Dode a una camilla mientras protestaba y decía que podía caminar e incluso echar una carrera si era preciso y tampoco se fijó en cómo a Nervios de Café lo conducían a la salida cruzando lo poco que quedaba en pie de la puerta del corral. Toussaint, en cambio, permanecía allí erguido, mirando fijamente el centro mismo del ruedo, como si aquel espectáculo que nos habían brindado Nervios de Café y Dode aún continuara. Esas arrugas de nuez que lucía su cara se le hicieron más profundas, la risita comenzó a salir a borbotones y entonces llegó el veredicto: «Esa. Esa ha sido la mejor».
Naturalmente el programa siguió su curso después de aquel incidente. A Tollie se le ocurrió inevitablemente anunciar: «Bueno, amigos. Nuestro programa continúa». Pero después de aquella actuación a cargo de Nervios de Café y Dode las cosas solo podían ir a peor y Ray y yo permanecimos aferrados a nuestra valla para ver la siguiente parte de la competición de lazo deseando comprobar si los diecisiete segundos y medio de Alec le bastarían para ganar. Un concursante tras otro, todos actuaron con furia, agitaron el lazo en el aire y ni tan siquiera se acercaron al tiempo de Alec.
Aquel fue un rodeo de primera. English Creek ganó tanto la competición de monta con silla como el concurso de lazo.
Mientras la multitud abandonaba las instalaciones del rodeo, Ray y yo permanecimos allí tanto como nos fue posible. Observamos a la cuadrilla de hombres encargados del manejo de los animales liberar a potros, novillos y becerros de sus rediles. Escuchamos la autopsia de la alta sociedad torilera hasta que no pudimos más. Nos regalamos un refresco más antes de que cerrara el puesto de cervezas. Después yo propuse dar una vuelta a caballo por Gros Ventre. A Ray le pareció una idea estupenda, así que cogí a Ratón y me encaramé en la silla con Ray detrás.
Dimos un largo paseo por casi toda la ciudad antes de regresar. Dejamos atrás el Medicine Lodge, que para entonces ya tenía la puerta abierta de par en par con un barril de cerveza en la entrada, probablemente para que el humo de los cigarrillos que se acumulaba y el aliento del alcohol no reventaran las ventanas. Como Dode Withrow habría dicho, parecía que en el infierno estuvieran cambiando de turno. Naturalmente el ruido de voces y las risas y aquella concentración de humanidad al otro lado de la puerta de la taberna hicieron que Ray y yo miráramos hacia el interior en el instante en que pasamos por la puerta. Fue eso lo que me hizo dar el alto abruptamente a Ratón.
Ray no preguntó nada, pero yo sabía que lo invadía la curiosidad y se preguntaba por qué nos habíamos detenido en mitad de la calle. No era algo que yo pudiera expresar en palabras, pero le dije: «¿Qué te parece si te llevas tú a Ratón hasta tu casa? Yo no tardaré en llegar. Tengo que ver a alguien».
La mirada que Ray lanzó hacia el Medicine Lodge parecía querer decir «¿Ahí dentro?», pero se limitó a decir: «Claro, no hay problema», y se acomodó en la silla después de que yo hubiera descendido. Le había brindado a Ray la combinación perfecta: la oportunidad de ejercer de amigo incondicional y de montar a caballo.
Me adentré en la humareda azul de la taberna, donde me detuvo la silueta sentada en el segundo taburete situado más cerca del umbral. El Medicine Lodge se estaba preparando para la noche que tenía por delante. Por encima del ruido de la multitud, alguien en mitad del bar contaba casi gritando: «Conque le dije a ese hijoputa que se ande con cuidado conmigo o habrá una cara nueva en el infierno a la hora del desayuno». Pero mi interés recaía por entero en la figura que allí estaba sentada.
El sombrero marrón se giró en el instante en el que se dio cuenta de mi presencia.
—Hola, Stanley —dije yo sin saber adonde me llevaría todo aquello.
—Hombre, Jick, qué tal. —Cuando Stanley Meixell fijó en mí su mirada, las patas de gallo se hicieron aún más profundas. No parecía demasiado mamado, pero tampoco habría dicho que estuviera tan sobrio como para aguantar una misa. Stanley estaba a medio camino, como lo había estado durante buena parte del tiempo que pasamos juntos en la montaña—. No te había visto —prosiguió Stanley con amabilidad— desde que empezaste a vivir a ras de suelo.
Cristo bendito, Stanley había visto el numerito que había montado agachándome aquel día en que estaba excavando el pozo de la letrina y él pasó por allí a caballo. ¿Tendría que estar a la vista de todos todo el tiempo, como un planeta perpetuamente sometido a estudio por alguno de esos telescopios de California?
—Sí, bueno. ¿Y tú qué tal?
—Como una rosa. ¿Y tú?
—Quiero decir, ¿cómo llevas la mano?
Stanley agachó la cabeza, como si yo fuera la primera persona en señalar la existencia de la mano. Aún tenía unas costras enormes y moratones alrededor de la herida, pero a Stanley aquello no debía de parecerle nada fuera de lo común.
—No va mal. —Levantó la botella de cerveza de la barra—. Funciona bien para lo básico. —Y se bebió hasta la última gota de aquella cerveza—. ¿Te invito a un trago?
—No, gracias.
—Conque el gaznate seco, ¿eh? A mí a veces también me ha dado por ahí. Aunque ahora que caigo, no me duraba mucho la cosa.
Pensé que, puesto que ya estaba allí, no me costaba nada ser cordial. El taburete entre Stanley y la puerta estaba vacío —un vaso vacío testificaba que su ocupante ya había volado—, así que me subí al taburete y me corregí:
—Si no te importa, me tomaré un refresco de naranja.
Señalando su botella vacía, Stanley hizo un gesto a Tom Harry, el más cercano de los tres camareros que intentaban lidiar con las necesidades líquidas de la multitud.
—Profesor, cuando tenga usted tiempo. Y un zumo de rayitos de sol para mi enfermero, aquí presente.
Tom Harry me miró fijamente.
—¿Va contigo?
—Este y yo somos como uña y carne —juró Stanley con solemnidad al camarero—. Hemos cabalgado millones de kilómetros juntos.
—Pues se conserva muy bien —observó Tom Harry, que no obstante puso delante una botella de naranjada para mí y una cerveza fría para Stanley.
—Stanley —comencé yo a decir de nuevo. Stanley estaba sacando monedas de un montoncito para pagar la última ronda. A cinco centavos la pieza, las sostuvo entre el pulgar y el índice.
—¿Sabes lo que es?
—Claro, una moneda de cinco centavos.
—Naaaa, es un dólar apretado por un escocés. —Dio un trago a la cerveza fría. Solo por darle conversación, yo fingí que me interesaba saber el número de predecesoras que había tenido aquella cerveza, pero naturalmente Tom Harry tenía la costumbre de hacer desaparecer las botellas vacías de la vista sin que nadie alcanzara a hacer tan comprometedor recuento.
No dispuse de mucho tiempo para pensar en la posible cantidad de bebida que había ingerido Stanley, porque un forastero tocado con un sombrero panamá hizo zig cuando quería hacer zag camino de la salida y cayó tambaleándose sobre nosotros dos. Stanley lo levantó abruptamente justo por encima del codo —la mano derecha se había recuperado lo suficiente de la coz de Burbujas— y lo dirigió de nuevo rumbo a la puerta con instrucciones precisas: «Mira por dónde pisas, amigo, no te vayas a hacer daño. En este condado te ponen cinco dólares de multa por hacer sangrar a un tonto».
Don Sombrero Panamá abandonó nuestra compañía a toda prisa y la manera de Stanley de manejar el incidente me recordó que tenía que preguntarle algo:
—Oye, ¿cómo te llevas últimamente con Cañada Dan?
—Mejor —reconoció Stanley—. Sí, muchísimo mejor. —Volvió a homenajear a su botella de cerveza—. Lo último que sé es que Dan andaba por Cut Bank. Pastoreando por la ciudad.
¿En Cut Bank? ¿Pastoreando por la ciudad?
—¿Lo han despedido los Busby?
—Conseguí que le dieran a Dan una especie de vacaciones… —y añadió, como si se le hubiera ocurrido en el último momento—: permanentes.
Guardé silencio. Allí arriba en el Two con Stanley, de aquello hacía ya varias semanas, no habría apostado ni un alfiler a que Stanley fuera capaz de ajustar cuentas con Cañada Dan, pero lo había hecho.
—Stanley…
—Sé que algo te está rondando la cabeza, Jick. Dispara.
Ojalá hubiera sabido encontrar las palabras justas para preguntar lo que quería. ¿De qué iba todo aquello, cuando nos encontramos por primera vez en la montaña, aquella especie de timidez entre tú y mi padre? ¿Por qué siempre que pregunto a alguien de esa familia mía por Stanley Meixell nunca recibo una respuesta clara? ¿Quién eres? ¿Cómo te cruzaste con los McCaskill en el pasado y por qué has vuelto a cruzarte de nuevo en nuestras vidas?
Alguien justo detrás de Stanley dejó escapar un grito y empezó a cantar con voz gangosa esa canción que dice: «Soy un vagabundo que anda por el mundo, soy un vaquero, todo me lo bebo. Hago de todo menos volar y en las judías echo tabaco de estornudar». En apenas unos instantes Tom Harry ya estaba apoyado a la barra informando categóricamente al cantarín de turno que no le importaba si gritaba, aullaba o si le daba por sacarse círculos de humo del culo, pero que nada de cantar.
Al oírlo, Stanley sacudió la cabeza.
—¿En qué clase de mundo vivimos cuando un hombre no puede ya ni cantar una canción? Últimamente te lo estropean todo.
Primero Dode, ahora Stanley. Parecía como si mi misión en la vida aquel Cuatro de Julio no fuera otra que la de alejar a taciturnos bebedores de cerveza de males mayores. Por lo menos yo sabía en qué dirección quería que fuera Stanley: hacia atrás en el tiempo.
—He estado pensando en algo —empecé a decir—. Stanley, ¿por qué dejaste el trabajo de forestal en el Two?
Stanley aplicó nuevas técnicas de demolición sobre su cerveza y, tras lanzar una mirada por las paredes de alrededor, clavó su mirada en Franklin Delano Roosevelt y en los animales disecados, antes de dirigirla hacia mí y preguntar, como queriendo verificar algo:
—¿Yo?
—Ajá, tú.
—Por nada en especial.
—Explícamelo, da igual.
—No, te aburrirías rápidamente.
—Déjame decidir a mí si me aburro o no.
—Las orejas están para algo más.
—Jesús, Stanley…
Todo esto se sucedía mientras yo intentaba sacarle algo con sentido a Stanley, pero por el rabillo del ojo me llegaba ya un nuevo aviso. Alguien se me acercaba por detrás, lo cual no era ninguna novedad entre la muchedumbre del Medicine Lodge, pero ese alguien quería sentarse precisamente en ese sitio y allí permaneció sin inmutarse, lo bastante cerca como para ponerme nervioso, sentado como estaba ya medio preparado para responder, por si a aquel tipo le daba por abalanzarse sobre nosotros.
Me giré en el taburete para enfrentarme al intruso en cuestión y me topé de lleno con el rostro, a pocos centímetros del mío, de Velma Simms.
Aquello fue como abrir el cajón de la cocina para sacar la cuchara de la mermelada y encontrarte con las joyas de la Corona de Inglaterra. Yo nunca había estado tan cerca de Velma como para saber que tenía los ojos grises. ¡Grises! ¡Como los míos! Posiblemente los nuestros fueran los únicos cuatro ojos grises del mundo. Ni para saber que su barra de labios, aplicada sobre los mismos labios que gobernaban el silbido del rodeo, eran del precioso color oscuro de las cerezas maduras. Ni que llevaba unos diminutos pendientes de perlas que le asomaban justo por debajo de la melena castaña, como si pudieras desabrocharle las orejas para acceder a más secretos todavía. Ni que mientras la población masculina del norte de Montana miraba fijamente la parte trasera de los pantalones de Velma, se estaban perdiendo cosas muy importantes en su delantera. Claro que había algunas arrugas en el rabillo del ojo y otras que le cruzaban la frente, pero para mí, en aquel instante, no me parecían más que garantía de la vida de novela que había llevado aquella dama.
Increíble pero cierto. De toda la multitud hecha carne del Medicine Lodge en aquel preciso instante, la atención de Velma Simms estaba fija únicamente en mí.
Ella estaba allí de pie, mirándome mientras yo la miraba boquiabierto, hasta que finalmente conseguí decir algo.
—Oh. Oh, hola, señora… Velma. ¿Quiere sentarse? —dije mientras me bajaba del taburete, como si quemara.
—Pues ahora que lo dices… —me respondió. Solo con eso, sus palabras me sonaron a música celestial. Velma pasó a mi lado flotando y tomó asiento en el taburete con un movimiento muy suave. Parte de aquella suavidad iba dirigida a Stanley.
—La he visto en la cabina de los presentadores —recordé yo alegremente.
—No me digas —dijo ella.
Es posible que yo sea un poco lento al principio, pero al final siempre acabo poniéndome al tanto de las cosas. Una rápida mirada alrededor de la taberna confirmó lo que me había estado dando vueltas por la cabeza. Al novio de este año con traje de gabardina no se lo veía por ninguna parte.
—Sí, bueno —empecé a despedirme—. Tengo que irme.
—No tengas prisa por irte —dijo Stanley, como si aquel regalo de Dios para la especie masculina no estuviera allí mismo, delante de sus narices—. La noche es joven.
—Ajá. Cierto, pero…
—Cuando uno tiene que irse —añadió Velma, girando en el aire el vaso medio vacío para llamar la atención de Tom Harry y conseguir que le sirviera otra ronda—, tiene que irse.
—Cierto —afirmé—. Y como ya he dicho, pues… me tengo que ir.
Realmente no sé qué es lo que me impulsó a añadir una metedura de pata más a las que ya acumulaba. Quizá me había vuelto a bloquear por haberle querido formular tantas preguntas a Stanley. El caso es que me despedí con la siguiente frase:
—¿Tenéis ganas de bailar esta noche? Quiero decir, nos veremos en el baile, ¿no?
Stanley se limitó a dejar pasar la pregunta en dirección a Velma con una mirada. Teóricamente, Velma me respondió a mí, aunque no dejó de mirar a Stanley mientras decía:
—Ya veremos si a Stanley y a mí nos queda tiempo libre.
Vaya, vaya. Un nuevo tema en mi ya sobrecargado cerebro. Stanley Meixell y Velma Croake Bogan Sutter Simms.
—Ray, ¿tú qué tal vas este verano?
Estábamos los dos encaramados al alféizar de la ventana doble de su habitación. Una agradable brisa soplaba allí arriba y las hojas del gran álamo del jardín de los Heaney parecían enviar el viento en nuestra dirección. Abajo, Ed Heaney acababa de encender la radio, así que eran las siete en punto. El baile aún tardaría en empezar una hora o más y, ya que Ray y yo íbamos a estar sentados junto a la ventana un rato más, se me ocurrió que podríamos hablar de algunas de las cosas que se me pasaban por la cabeza.
—¿No te lo he dicho ya? Estoy de apiloto.
—No, no me refiero a eso. Quiero decir, ¿a ti no te parece que las cosas están un poco revueltas?
—¿Cómo?
—Bueno, no sé… ¡Jesús! Digo en general. La gente se comporta como si no supieran si dejarte dentro o fuera de las cosas.
—¿Qué clase de cosas?
—Cosas que ocurrieron hace muchos años. Supongamos que hubo una pelea o una discusión o algo así y que la gente se enfadó por eso. ¿Por qué no pueden decir «Mira, pasó tal cosa» y ya está? ¿Por qué no son capaces de dejarlo atrás?
—Los mayores son así. No quieren que un chaval se entere de algo y, cuando se quieren dar cuenta, ya no sirve de nada.
Pero ¿por qué? ¿Qué es tan endemoniadamente importante que tienen que guardárselo para ellos?
—Jick, a veces…
—¿Qué?
—A veces creo que piensas demasiado.
Me quedé pensativo un instante.
—¿Y qué se supone que debo hacer? Ray, lo de pensar no es como cuando te hurgas la nariz con el dedo en público. No es una costumbre que tengas que obligarte a no seguir. Pensar es pensar. Ocurre aunque no quieras.
—Ya, pero a lo mejor tú le das más coba de lo necesario.
—¿Que yo qué?
—Mira, te lo voy a explicar. —Ray entornó los ojos más que nunca mientras pensaba en lo que iba a decir y sus enormes palas mordieron el labio inferior, en señal de concentración—. A lo mejor… A lo mejor se te ocurre una idea, como, por ejemplo, lo que vas a hacer a continuación. Ensillar a Ratón y darte un paseo, por ejemplo. No necesitas darle más vueltas. Ensillas el caballo y te subes. Pero con tu manera de ser, Jick, tú primero te pararías y te pondrías a pensar. «Pero si me voy de paseo, ¿adónde voy a ir?» —Ray puso entonces una de esas voces de la radio, recortando mucho las palabras como hacía el viejo Kaltenborn—. «¿Y qué veré cuando llegue allí? ¿Lo habrá visto alguien más antes de mí? ¿Y si lo han visto, veré yo lo mismo que vieron ellos? Y al viejo Ratón, ¿le parecerá a Ratón lo mismo que me parece a mí?» —Raymond Edmund Heaney von Kaltenborn desapareció y volvió a ser Ray—. Y tú dale que te pego, Jick. Si piensas demasiado, terminas escribiendo un diccionario con la expresión «ir a pasear a caballo», en lugar de simplemente ir de paseo. ¿Entiendes lo que quiero decir?
—Maldita sea, Ray, lo que quiero decir es mucho más importante que ir a dar una maldita vuelta a caballo.
—Vale para todo. Acabará contigo si le das demasiadas vueltas, Jick.
—Pero lo que quiero decirte es que no tengo elección. Todas esas cosas de las que te estoy hablando me dan vueltas en la cabeza quiera o no quiera.
Ray me miró entonces como si me hubiera dado un ataque de fiebre que se me notara en la cara. Entonces, imitando a otra de aquellas voces de la radio, dijo: «¿Ha probado Vicks Vapo-Rub? Caaaaaalma los síntomas del resfriaaaaaado».
Ahí lo tienen. Ni siquiera Ray comprendía mi perplejidad. Esa casa en la que estábamos sentados sobre alféizares pintados de azul turquesa, sobre un jardín muy cuidado y debajo de los elevados álamos; esa casa que era casi un segundo hogar para mí, todo aquello me llevaba a una época completamente distinta a ese verano que me estaba pasando por encima. La familia Heaney tenía claro su lugar en el mundo. Ed seguiría saliendo por la puerta de su serrería a la seis todas las tardes y tomaría el tenedor para la cena a las seis y diez y encendería la radio Silvertone a las siete, así hasta la eternidad. Genevieve seguiría manteniendo la casa impoluta y descubriendo nuevas ubicaciones para sus tapetes. Mary Ellen crecería y estudiaría enfermería en el Hospital Columbus de Great Falls. Ray crecería y estudiaría un año de comercio en Missoula y después trabajaría con su padre en la serrería. La vida bajo aquel techo seguía el ritmo de las generaciones de la Biblia. Los Heaney no eran los McCaskill, ni siquiera se nos parecían remotamente, y a mí me faltaban palabras para hablar de aquellas diferencias incluso con mi mejor amigo.
¡Arriba, arriba y más arriba,
a la izquierda y a la derecha!
Ingo, bingo, prende la mecha
¡mozas y mozos que empiece la giga!
El baile acababa de empezar cuando Ray y yo entramos en Casa Sedgwick. El hall de la entrada —imagino que el viejo C. E. Sedgwick o incluso Lila Sedge lo habían concebido como un gran salón de baile, aunque todo el mundo lo tenía por una sala de baile muy sencilla— estaba abarrotado, hasta el punto de que en comparación el Medicine Lodge parecía vacío al otro lado de la calle, pero aún no había mucha gente bailando. La gente charlaba, se paseaba en círculos, miraba a los demás, bromeaba, intentaba sonsacarle a este o aquel vecino cuántas fanegas por hectárea de trigo cosecharía o cuánto pesaban los corderos a aquellas alturas, pero solo un puñado de danzarines seguían la llamada de Jerome Scatterlee. En parte, todos sabíamos que Jerome tardaría un poco (tradúzcase a un par de rondas) en ponerse contento. En cuanto alcanzaba ese estado, Jerome podía convocar tantos bailes como quisiera, hasta que se te cayeran los zapatos de los pies.
—Me parece que hay poca gente bailando —decía ahora Jerome, preparándose para el siguiente baile—. ¿Me seguís? Vamos a ocupar un poco de suelo, que parezca que vamos en serio. Adam, Sal, salid a bailar, andad por ahí y agarraos. Qué me decís vosotros, los Busby, si ya ocupáis un buen trozo. Bien, bien. Venga, una pareja más. Nola toca el piano mucho mejor cuando tenemos dos filas bailando. —Nola Atkins estaba plantada delante del piano de pared, como si alguien hubiera cogido la banqueta del piano desde el picnic en el río con ella encima y las hubiera colocado a ambas allí, en la plataforma para la orquesta. Junto a ella, Jeff Swan se había encajado ya el violín bajo el mentón y el arco a un lado, como una espada lista para usar—. Una pareja más. ¿Tendré que telefonear a Valier y pedirles que me manden cuatro pies izquierdos? Venga, aquí llegan, directos de la cena, bailarines de lo mejorcito que yo he visto. Leona Tracy y Alec McCaskill, poneos aquí. Alec, espero que hayas atado bien el caballo a la puerta. Mira que esto es más…
Recién llegado del restaurante de Casa Sedgwick, con el dinero del premio del rodeo en el bolsillo, una cena gratis en el buche y una sonrisa resplandeciente en el rostro, Alec parecía un joven rey que acabara de llegar a su ceremonia de coronación.
Aun así, para apercibirse de la presencia de aquel hermano mío era preciso ignorar deliberadamente a Leona. ¡Hablando de fuerza de voluntad!
Leona brillaba entre la multitud, incluso en un salón de baile abarrotado de gente. Ya no llevaba puesta la blusa verde que había llevado durante el día. Se había cambiado. Ahora llevaba un vestido de tafetán blanco, ancho y con volantes en el dobladillo. En ese tipo de baile se dan muchos giros y los giros de Leona iban a merecer mucho la pena.
Lancé una mirada alrededor del salón de baile. Mis padres se habían perdido aquella entrada triunfal. Habían ido al rancho de J. L. y Nan Hill, a unos tres kilómetros más allá de English Creek, para cenar y cambiarse de ropa y se estaban haciendo los remolones para volver. Pete y Marie habían llevado a Toussaint en coche a casa, en Two Medicine, por lo que llegarían aún más tarde. Yo era el único representante de la familia, por así decirlo, que vería a los futuros señor y señora de Alec McCaskill dándose tono.
—¿Por allí estáis listos? Claro que sí. Os va a gustar tanto que antes de que la noche acabe cambiaréis la cama por un farol. —Jerome, cuando se ponía de verdad, se movía mucho cuando organizaba a los bailarines y utilizaba ambos brazos para dirigir el tráfico, como un hombre que constantemente estuviera colgando cosas aquí y allá en un armario. Por sus gestos, era evidente que se estaba empapando del espíritu de aquella noche—. Damas y caballeros. Nola, Jeff, vamos a hacer que salten un rato. Allá vamos:
Los primeros adelante y vuelta al sitio.
Los segundos detrás y vuelta atrás.
Ahora que vamos a armar bullicio,
girad y girad, girad sin parar.
Ahora, en este punto en que me encuentro, me parece difícil creer que aquel fue el primer baile del Cuatro de Julio al que acudí solo, es decir, el primero en el que acudí en compañía de alguien como Ray en lugar de ir con mis padres. Aunque no quisiéramos reconocerlo del todo, Ray y yo íbamos ya camino de otra noche estupenda en la que ambos atravesaríamos las puertas de aquel salón de baile de la mano de alguien que no fuera ni un chico ni uno de nuestros padres, pero aún faltaba para eso. Lo que quiero decir es que en ese punto de mi vida en que me encontraba aquella noche del Cuatro de Julio, a punto de cumplir quince años, llevaba acudiendo al baile desde mis primeros meses de vida. Y Alec, aquel pavo real triunfante vestido con camisa de rodeo que ahora ocupaba la pista de baile, había hecho lo propio antes que yo. Todos los bebés McCaskill habíamos acudido al baile tapados con una manta, acunados en sillas junto a la pista de baile. Bebíamos música mezclada con leche materna: esa era la experiencia de muchos de nosotros en el Two. Los herederos de aquella infancia pasada a pie de pista estaban en el hall de Casa Sedgwick aquella misma noche: la hija de Charity Frew de seis meses de edad, otro de los nuevos bebés Helwig y un par de recién llegados al mundo de familias granjeras al este de la ciudad, un cuarteto envuelto por un montón de sillas que los cercaban en la esquina más remota de la pista de baile.
Saluden a las damas, caballeros.
Saluden ustedes, queridas damas.
Golpeen con los talones los maderos,
que giren y giren esas ramas.
El historial de baile de los McCaskill era la parte de nuestro linaje que con mayor pureza nos habían transmitido a Alec y a mí. Y más a Alec. Allí sobre la pista con aquel tafetán blanco moviéndose hacia él adelante y atrás como las olas del mar, daba la impresión de que mi hermano era capaz de seguir bailando alegremente hasta el infinito. De lo poco que yo sabía sobre el padre de mi padre, el primer McCaskill que brincó en suelo americano en lugar de escocés, incluía la información de que podía bailar hasta caer rendido. Polcas y reels escoceses en particular, pero también adoptó los bailes tradicionales del Oeste como el square dance. Mi madre y mi padre siguieron sus centelleantes pasos. Los bailes que se celebraban en las casas de los ranchos, mi futura madre a caballo con su vestido de fiesta atado a la silla, mi futuro padre encargado del ritual del Paraíso de los Escoceses consistente en esparcir un poco de avena por el suelo para deslizarse mejor. Los bailes en el instituto. Incluso en plena Depresión se celebraban bailes por más tiempos difíciles que se estuvieran viviendo. Las mujeres acudían vestidas con sacos de arpillera y los hombres con la ropa de trabajar hecha jirones. Y ahora Alec, el último bailarín de los McCaskill, y yo, que empezaba a darme cuenta de que me faltaba poco para serlo.
Dejad a las damas en el centro.
Caballeros, dad una vuelta,
escuchad a Jeff, al violín, atentos.
Girad a la dama, que empiece la cuenta.
¿Puede ocurrir que un estilo musical recuerde a otro? Porque cuando bailaba, yo siempre acababa acordándome de una canción de misa. Para mí, la única que tenía algo de sentido:
Bailad, bailad, bailad sin cesar.
Yo soy el Señor del Danzar,
dejadme que os guíe y os haga bailar
y os haga danzar y os haga danzar.
Casi hubiera deseado no haberme llegado a cruzar nunca con aquellas palabras y su melodía, porque es uno de esos estribillos que no te puedes quitar de la cabeza cada vez que te encuentras en las circunstancias de las que habla la letra. Me ocurrió en ese instante, mientras Ray me daba golpecitos con el codo para señalarme la entrada conjunta de los hermanos Busby con un elegante giro en lugar de entrar cada uno de ellos con su esposa. Yo me reí con Ray y todos los demás y también me río ahora. En aquellas letras había una hermosa sensación evocadora e inquietante, para eso sirven las letras de las canciones, también los bailes y bailarines:
Los caballeros que vayan al centro,
todas las damas alrededor.
Las chicas que giren en remolino.
Desfilad todos, con buen humor.
Con aquel paseo final Alec y Leona se acercaron al lugar desde el que Ray y yo contemplábamos la escena y pasaron por delante de nosotros. Leona arrebolada por el placer del baile era casi demasiado para nuestra vista. Ray se agitó nervioso a mi lado y seguramente yo también.
—De nuevo el señor Jick —me saludó y por lo menos no fue un «Hola, John Angus»—. Y Raymond Edmund Heaney. —Ese fue el saludo que le dedicó a Ray y que lo obligó a girarse.
Tan alto volaba Alec aquella noche que el esfuerzo de todos los demás palidecía en comparación. Le cruzaba la frente un mechón de su abundante pelo rojizo y despeinado parecía más guapo.
—Mira qué par de aguantaparedes —nos dijo a Ray y a mí esbozando una gran sonrisa—. Más os valdría ir pensando en conseguir una de estas —y achuchó la cintura de Leona.
Sí, hombre, claro. Como si hubiera tantas Leonas como moras en el campo. A menudo me he preguntado una cosa. Si Marcella Withrow hubiera estado a mano aquella noche en lugar de estar acompañando a su padre en el hospital de Conrad, ¿habría tenido Ray el coraje suficiente para sacarla a bailar? Pero si uno no puede mantener una conversación con su propio hermano, ¿con quién si no? Para continuar la conversación, yo le pregunté:
—¿Qué tal ha ido?
Alec me miró fijamente y dejó de achuchar a Leona.
—Qué tal ha ido, ¿el qué?
—La cena. La cena que te has ganado por haber esposado a ese pobre ternero.
—Genial —respondió—, simplemente genial. —En ese instante Leona lo achuchó a él, en señal de confirmación.
—¿Qué habéis cenado, ternera? —intervino Ray, con una pregunta que a mí me pareció bastante buena, pero Alec y Leona estaban tan ocupados con la cintura del otro que no lo pillaron y Alec dijo—: Ná, filetes. Combustible para bailar. —Bajó la cabeza y miró a Leona, entre sus brazos—. Por cierto…
«¡ÁRRRRRRRBOL VAAAAAAA!».
No fui el único al que casi se le caen las orejas de la sorpresa. Aquel grito era célebre en un baile como aquel. Se remontaba a los tiempos de la Prohibición. En aquel entonces, siempre que alguien asomaba la cabeza por la puerta del salón de baile y soltaba aquel grito, señalaba la disponibilidad de licor destilado ilegalmente para todo aquel que quisiera salir a tomar un trago.
Por eso mi sorpresa fue doble, porque aquel grito resonó por todo el hall aquella noche y porque el responsable de gritar «¡Arbol va!» allí en el umbral, cuando me giré para verlo, resultó ser mi padre, con mi madre cogida del brazo.
Él iba vestido con una americana marrón de raya diplomática, una camisa blanca y un par de Levi’s nuevos. Ella vestía un vestido azul claro de flores con cuello de pico, bastante insulso para los estándares actuales, pero dejaba a la vista el suficiente cuello y pecho como para atraer segundas miradas. De aquella traza, Varick y Lisabeth McCaskill hacían una pareja de primera, como solía ser el caso de los forestales y sus esposas.
El solo paterno fue recibido con gritos y palmas.
—¡Tú sí que sabes de árboles, Mac!
—¡Chaval, el Paraíso de los Escoceses ha llegado a la ciudad!
—Beth, dínoslo sin rodeos: ¿ha estado este practicando en el Two?
Incluso Alec sacudió la cabeza de un lado a otro —¿admiración?, ¿consternación?, ¿las dos cosas y algo más?— y después le dijo a Leona:
—Deberíamos seguir bailando. Vamos a bailar antes de que este alborotador nos salga con otra cosa.
Ray y yo nos acercamos a la parte del salón de baile donde estaban mis padres. Mi padre estaba tomándole el pelo a Fritz Hahn, diciéndole que si Dode aún era capaz de montar un potro salvaje como aquel, el próximo Cuatro de Julio le tocaba a Fritz defender la reputación de South Fork. También Greta y mi madre se reían por algo. ¿No les he contado que un baile representa la felicidad absoluta para los McCaskill?
—Aquí están, el futuro de la especie —nos saludó mi padre a Ray y a mí—. Ray, ¿qué tal va el verano?
—Muy bien —respondió Ray, acompañando sus palabras de su parentética sonrisa—. Menudo rodeo, ¿verdad?
—De categoría —asintió mi padre ligeramente con la cabeza, lo que me hizo pensar que tenía algo que ver con el resultado de la competición de laceros, pero inmediatamente se vio obligado a volver a conversar con Fritz y Ray.
Yo me quedé allí plantado mientras los observaba a él y a mi madre. Sin duda alguna mi padre se había tragado un par de lingotazos. Tenía las pestañas del ojo izquierdo un poco más caídas de lo normal, como cuando escuchas un chiste muy largo, pero tampoco era algo exagerado. Pero ¡ay, mi madre! También mi madre estaba radiante cual mariposa y, mientras ella y mi padre charlaban con los Hahn y otras personas que aparecían por allí para felicitarla por su discurso sobre Ben English o por el alarido alcohólico de mi padre, tanto ella como él eran incapaces de mantener la mirada alejada de los bailarines o de las personas con las que conversaban y yo empecé a sospechar. Quizá, y solo quizá, mi madre también hubiera tomado un par de tragos.
—¿Dónde estabais? —dije cuando tuve la oportunidad. Recibí la respuesta que me merecía:
—Por ahí —dijo mi madre. Después, se rio.
Bueno, aquel día yo ya había disfrutado de una escapadita. Había entrado y salido del Medicine Lodge sin encontrarme con mis padres.
Sobre la pista, el remolino iba deshaciéndose, como suele ocurrir cuando la música ha alcanzado el clímax, y Jerome ya estaba reclutando a cualquiera que estuviera a tiro para la siguiente ronda de allemande y dosie doe. «Es imposible bailar con la pista vacía, ¿o no? Vamos a subir la apuesta. Esta vez, cuatro cuadrados. Tenemos mucho sitio, todavía no hace falta tirar las paredes».
—Pobre Jerome, necesita ayuda —le sugirió mi padre a mi madre y a los Hahn. Y allá que fueron todos para ocupar sus puestos en la cuarta fila de bailarines que ya comenzaba a formarse.
El baile prosiguió a medida que iba avanzando la noche. Recuerdo los instantes más señalados. Se anunció la cena para medianoche: tanto el comedor de Casa Sedgwick como el Lunchery cerrarían a la una de la madrugada. Ray y yo habíamos acordado que la hora de la cena —más bien la invitación a comer estofado de ostras en el Lunchery, puesto que lo más seguro era que mis padres nos invitaran— marcaría nuestra hora de retirada. Jerome gritó: «¡La siguiente, eligen las señoras!». Y fue muy interesante ver alguna de las elecciones: Alice van Bebber enganchó al abogado Eli Kinder e inmediatamente empezó a marearlo con su conversación y, de entre todos los hombres disponibles, la preciosa Arleta Busby le tendió la mano a aquella gran mole de chorradas que era Ed Van Bebber. También mis padres eligieron a sus parejas de baile entre los vecinos de South Fork. Mi madre eligió a Fritz Hahn y Greta Hahn se emparejó con mi padre. Después, tras una sesión bastante animada, Jerome anunció que si alguien tenía la amabilidad de ir pasando un sombrero por la sala, él y los músicos tendrían la gentileza de mirar hacia otro lado y se recolectó algo de dinero para pagarle a él, a Nola y a Jeff.
Como digo, todo transcurrió como siempre y sucedieron algunas particularidades propias de aquella noche. Como por arte de magia, aproximadamente un minuto después del pase del sombrero, aparecieron Buenayuda y Florene Hebner. A pesar de llevar puesto un vestido que había perdido la mitad del color por los muchos lavados, Florene seguía siendo una mujer bastante atractiva. Para Buenayuda, arreglarse equivalía a completar su peto con una boina. Mi madre comentó en cierta ocasión: «Una boina de niño pobre y menos aún debajo». La marcha de la familia de la tienda de ultramarinos, los Helwig, con Luther Helwig tambaleándose a causa del cargamento de licor que había ingerido y su esposa Erna a su vera con un bebé desgañifándose, arrancado del corral de sillas que habían montado en uno de los extremos del salón. En casos así uno siempre se pregunta si aquello no sería una estrategia materna. Y mi último instante de inspiración, en el que se me ocurrió que Ray y yo gastáramos lo que me quedaba de mis cincuenta centavos bebiendo un refresco cada uno.
—¿Te apetece mojarte los labios? —le propuse.
Ray me miró con preocupación y dijo:
—No sé si a mis padres les gustaría…
—Jesús, ¡en el Medicine Lodge no! —dije yo para tranquilizarlo—, me refería al Lunchery.
Y entretanto, un baile tras otro y otro más, mi alto y pelirrojo padre y mi madre inmersos en el baile en un extremo de la sala, mi alto y pelirrojo hermano y Leona mirando en el otro extremo.
De hecho, cuando Ray y yo volvimos de tomar nuestro refresco nos encontramos con una pequeña tregua en el baile y nos reencontramos con mis padres para estar tan cerca como nos fuera posible cuando se produjera la invitación a cenar guiso de ostras.
—Imagino que un bocado no os vendría mal a ninguno de los dos, ¿me equivoco? —Mi padre resolvió el asunto rápidamente, mientras mi madre cogía aire y miraba lo que sucedía en la pista.
—¿Os lo estáis pasando bien? —le pregunté a mi madre, solo por preguntar, mientras mi padre le tomaba el pelo a Ray por no tener novia en una noche como aquella.
—Muchísimo —confirmó mi madre.
Justo entonces Jerome Satterlee apareció ante nosotros y nos sorprendió verlo tan de cerca, en lugar de subido en el escenario.
—¿Qué, has bajado a tomar un poco de aire, Jerome? —bromeó mi padre.
—No te metas con un pobre viejo —respondió Jerome—. Qué te parece si organizas tú el siguiente baile, Mac. Después podemos soltarlos para que vayan a cenar. Yo tengo que ir a cumplir con la naturaleza.
Mi padre no tenía, ni de lejos, la destreza de Jerome para guiar un baile, pero lo que sí se le daba bien llevar era… bueno, llamémosle cierta cadencia escocesa, un ritmo similar al que producen una gaita y una banda de tambores. Se bailaba más tranquilo al ritmo que marcaba Jerome, pero el ritmo de mi padre solía provocar zapateados, aplausos y euforia generalizada. Creo que no sería exagerado decir que incluso con los ojos cerrados y los oídos taponados, podría haber estado allí plantado en Casa Sedgwick y haberles contado si era Jerome o mi padre quien llevaba el baile, solamente por el ruido que hacían los pies al golpear el suelo de la pista.
Para asegurarse de que podríamos soportar su ausencia, mi padre lanzó una mirada interrogante a mi madre. Ella, con un gesto afirmativo, le ordenó que iniciara el baile. Incluso añadió:
—¿Por qué no haces el Dude y Belle? A estas horas de la noche a todos nos vendrá bien animarnos un poco.
Mi padre se encaramó a la plataforma de la orquesta.
—Hola, Nola, Jeff. Esto no ha sido idea mía.
—Me he estado guardando para ti las mejores cuerdas del violín, Mac —respondió Jeff—. Cuando tú digas.
Nola asintió y repitió:
—Cuando tú digas.
—Muy bien, entonces. Intentad que parezca que sé lo que me hago. —Mi padre agachó el hombro izquierdo y golpeó rítmicamente el suelo con el talón para comprobar el estado del escenario. Después batió con fuerza las palmas, con un sonido hueco que llamó la atención de todos los presentes, y gritó con fuerza—: Jerome va a tomarse unos minutos para recuperarse. Dice que odia tener que dejar a cargo de todo a un tipo con gusto musical escocés, pero no le ha quedado otra. Así que os ha tocado aguantarme.
—¿Con cuál empezamos, Mac, con un two step por parejas del Two Medicine? —gritó algún gracioso desde el fondo.
—No, señor. Tengo órdenes de mandaros a cenar con estilo. Hora del Dude y Belle. Y vamos a ponernos en serio: esta vez, seis cuadrados. —Mi padre quería que bailáramos a lo grande. Seis cuadrados de bailarines ocuparían aquella sala de pared a pared y de un extremo a otro. Los curiosos ya se estaban colocando cerca de la entrada o junto al escenario de la banda para dejar más espacio—. Bueno. Ya sabéis cómo empieza. Daos las manos y en círculo hacia la izquierda.
Aún ahora me sorprendo de lo que hice entonces. Me alejé de Ray, me coloqué delante de mi madre y dije:
—Señora McCaskill, yo no hablo con ese acento nasal tan bonito que se gasta el tipo con el que usted sale tan a menudo, pero ¿me concederá este baile?
La misma expresión de sorpresa que en ocasiones mi padre mostraba con ella inundó entonces el rostro de mi madre. Me miró por encima de la cabeza, como si justo entonces se diera cuenta de mi altura. Después vino aquella sonrisa suya de oreja a oreja y dijo:
—Nunca he podido resistirme a ningún McCaskill.
Cogidos los dos del brazo, mi madre y yo nos ubicamos en la fila más cercana. La gente fue colocándose y ocupando todo el recinto, como si estuviera formándose un gran desfile. Llegó una nueva palmada de mi padre, Nola y Jim empezaron a tocar y mi padre inició el baile poniéndose a cantar:
Primer caballero, que gire su dama con suavidad.
Que gire ahora la de la derecha.
Que gire ahora la pelirroja.
Que gire ahora la más guapa del salón.
Girad y girad para la ocasión.
Segundo caballero, que gire su dama con alegría.
Además de mi madre y yo, en nuestra fila estaban Bob y Arleta Busby, los Musgreave de la droguería y, suerte la nuestra, Pete y Marie, que habían regresado tras acompañar a Toussaint al Two Medicine y llevaban la última hora bailando como locos, intentando recuperar el tiempo perdido. Todos ellos salvo yo habrían bailado Dude y Belle unas quinientas veces, pero es un baile muy básico y yo me sabía los pasos. Se empieza con todos los participantes uniendo las manos —el tacto firme de mi madre en uno de mis brazos, la mano fría de Arleta en el otro extremo— y dando vueltas en círculo hacia la izquierda, en una rueda de ocho girando al son de la música. Al grito de «Fin de la vuelta, volved a girar», el círculo empezaba a girar en sentido contrario, bailando otra vez hasta el punto de partida. Había que balancear en el aire a la pareja y el vestido azul claro de mi madre formó un remolino a nuestro alrededor. Luego a la dama de la izquierda, que en mi caso no era otra que Arleta, otra primera vez en mi vida. Luego se volvía a la pareja original, con las parejas moviéndose a izquierda y derecha, y el «caballero» de esta ronda da un paso adelante y empieza a girar a las damas por turnos, hasta regresar a su pareja. Y con gran entusiasmo, la hace girar como la guapa del salón.
Tercer caballero, que gire su dama vestida de azul.
¡Lo que habría dado yo por ver todo aquello a través de los ojos de mi padre! Presidiendo la función desde lo alto de la plataforma, marcando el ritmo golpeando los tablones y sintiendo cómo el tableteo se multiplicaba con el sonido de cuarenta y ocho pies golpeando la pista de baile. Si uno se hubiera encaramado en lo alto del pináculo que coronaba Casa Sedgwick, el ritmo de aquellas seis cuadrillas de bailarines le habría hecho estremecerse. Una figura dentro de otra dentro de otra, desde la posición en que mi padre nos observaba, la visión caleidoscópica de seis bailes simultáneos y dentro de cada uno de ellos la pareja que giraba y un grupo compuesto por amigos, vecinos, hijos y una esposa con la garganta ardiendo. Y el señor de la danza dirigiéndonos a todos.
Cuarto caballero, que gire su dama con suavidad.
El cuarto caballero era yo. Volví al centro de nuestro círculo y una vez más tomé a Arleta Busby en brazos y la hice girar.
Que gire ahora la acicalada.
Marie dio un paso adelante, me guiñó un ojo con solemnidad y empezó a girar a mi alrededor, tan ligera como un fantasma.
Que gire ahora la de pies ligeros.
Grace Musgrave, rolliza como una perdiz, no encajaba precisamente en aquella descripción, pero me las apañé sin problemas y la envié de vuelta a nuestro rápido giragira.
Que gire ahora la más guapa del salón.
La belleza azul, mi madre. «Girad y girad para la ocasión». ¡Vaya que si giramos! Todas las parejas fuimos desfilando en círculos y ya les había llegado al turno a las damas de cortejar a sus caballeros.
Primera dama, que gire el caballero de pies cansados.
Que gire ahora el de nariz alargada.
Que gire ahora el de la ropa comprada.
Que gire ahora el más guapo del salón.
Segunda dama, que gire el caballero de la talla trece.
Que gire ahora el que fue a por peces.
Que gire ahora el de los vaqueros nuevos.
Que gire ahora el más guapo del salón.
Tercera dama, que gire el caballero chupado de cara.
Que gire ahora el que viene de Arkansas.
Que gire ahora el que grita «Ajá».
Que gire ahora el más guapo del salón.
Y así sucesivamente. Por orden, yo era el de la ropa comprada, el que había ido a por peces y el chupado de cara. Menos mal que no era el que gritaba «Ajá», turno que le tocaba a Pete en nuestro círculo y que mi tío solventó con un salto muy elegante.
Cuarta dama, que gire el caballero de nariz azulada.
Mi madre y Bob Busby, dos de los mejores bailarines en la sala.
Que gire el caballero con las manos pegadas.
Mi madre y Pete, dos reflejos de los Reese bailando juntos.
Que gire ahora el que se te ha quedado pegado.
Mi madre y el cetrino High Musgreave.
Que gire ahora el más guapo del salón.
Mi madre vino a buscarme, mirándome fijamente. Yo era fruto de aquello que mis padres habían empezado en otro baile, en la escuela de Noon Creek hacía veinte años. La voz de mi padre: «Girad y girad». Mi oportunidad para presumir llegó con un impresionante giro, como si mi madre hubiera estado preparando ese instante toda la noche.
Manos unidas, círculo a la izquierda.
¡Que el violinista no empiece a jurar!
Guapos y guapas, tenéis buen danzar.
Y ahora ya sabéis, rumbo a cenar.
—No sabía que tenías los pies tan ligeros —me dijo Ray cuando se unió a mí entre la multitud que ya cruzaba las puertas del salón para la cena.
—Yo tampoco —respondí, jadeando un poco. Mi madre estaba junto a Pete y Marie, justo detrás de mí. Tendríamos que esperar a mi padre, que debía abrirse paso desde el escenario de la banda—. Ya nos pillarán fuera. Necesito un poco de aire.
Ray y yo nos fuimos abriendo paso a trompicones entre la multitud y el hall de la entrada, escabulléndonos hasta que salimos justo delante de la entrada principal de Casa Sedgwick.
Estaba a punto de contarles que el siguiente evento histórico de aquel Cuatro de Julio, en la categoría de Gros Ventre, estaba a punto de suceder cuando los dos salimos a la calle, de noche y ya muy lejos de mis padres y de los Reese, pero teniendo en cuenta que acababa de dar medianoche, mejor será que me refiera a él como el primer incidente del 5 de julio.
A quien primero reconocimos fue naturalmente a Leona, de blanco y oro en el marco de luz que arrojaba sobre la calle el gran ventanal de entrada de Casa Sedgwick. Junto a ella, Arlee Zane, en aquel pilar de luz. Arlee destilaba ignorancia por todos sus poros.
Detrás de ambos, dos siluetas aún más altas sobre cuyos pechos la luz reflejada trazaba una línea; cara a cara bajo la penumbra, aparentemente sumidos en la más agradable de las conversaciones. Salvo que la constitución de uno y la camisa color morado del otro dejaban claro que se trataba de Earl Zane y Alec y de que, en consecuencia, no estaban simplemente charlando.
—Menuda sorpresa verte lejos de un becerro destetado —decía Earl mientras Ray y yo nos deslizamos junto a Leona y Arlee para no perdernos nada. Arlee se rio, como si la frase de Earl lo mereciera.
—Qué, ¿has salido a buscar a ese poni canela? —Reconozco el mérito de Alec por la tranquilidad con la que dijo aquello, como si fuera un chiste—. Se ha ido por ahí, Earl.
Pero Earl no estaba precisamente para bromas.
—Ya podrías haberlo pillado mejor, ¿no? —Casi podía oírse el pesado engranaje moverse en la cabeza de Earl para construir la siguiente frase—: Seguro que últimamente has tenido mucha práctica montando.
—Earl, cerebro de manteca. —Aquello vino de Leona.
Pero Alec optó por interpretar literalmente la frase de Earl.
—A algunos nos pagan por quedarnos quietos encima de un caballo, no por salir disparados. Venga, Leona, vamos a comer algo antes de que empiece de nuevo el baile.
El cerebro de Earl volvió a dar señales de vida.
—Me sorprende que puedas bailar, ahora que solo piensas en casarte. —Inclinó levemente la cabeza hacia Alec para decir sus últimas palabras—: Dime, McCaskill, ¿se te ha salido de los pantalones alguna vez?
Yo me imaginaba que aquella iba a ser la buena. Después de todo, cualquiera que haya vivido en Montana ha visto pleitos entre escoceses por comentarios menos graves que aquel. En los bailes, sucedía con tanta frecuencia que ya se consideraba normal que se montaran reyertas. Un tipo que había bebido demasiado insultaba a otro y el segundo respondía con un puñetazo. Y si bien la conmoción solía ser más exagerada que la pelea en sí, uno podía salir de allí con un ojo morado y la nariz rota.
—Earl, eres un… —Leona le había respondido, pero para mi decepción Alec la interrumpió y se limitó a decirle a Earl—: Cállate, cabeza de chorlito. Vamos, Leona, tenemos cosas que hacer.
—Claro que tenéis cositas que hacer —prosiguió Earl—. Cositas con Leona. Robar un beso, besar un coño, a ti todo te da lo mismo, ¿verdad, McCaskill?
Realmente no vi lo que ocurrió. O al menos no con una secuencia lógica: que si primero esto, luego aquello y luego lo otro. No, el incidente quedó registrado en mi mente como un todo: completo, intacto, grabado ya antes de que se dejaran sentir sus efectos. Como es natural, una versión de los acontecimientos como la mía siempre es sospechosa de parcial. Como aquella vez que Dempsey se enfrentó a Gibbons en Shelby por el campeonato de los pesos pesados. Había allí cerca de diez mil personas. Después de la pelea, cerca de un cuarto de millón iban por ahí contando que habían presenciado el combate en directo. Pero les contaré tanto como pueda del episodio que protagonizaron Earl y Alec. Un instante Earl estaba allí de pie, admirándose por haber sido capaz de elaborar aquel último comentario, y al siguiente estaba doblado por la mitad, soltando un desagradable aullido, auughhh, que me revolvió el estómago.
Teniendo en cuenta la clásica reacción McCaskill tras perder los estribos de recurrir a un gancho de derechas, ¿qué pudo haber inspirado a Alec para propinarle semejante puñetazo frontal, directo al plexo solar de Earl?
Aquel golpe certero de Alec hizo mucho daño. Puedo ver todo lo que ocurrió entonces como si estuviera ocurriendo de nuevo. Earl, ya bañado enteramente por la luz y doblado en dos, Alec rodeándolo para recoger a Leona y la muchedumbre que salía de Casa Sedgwick para cenar formando una larga fila, parada y contemplando boquiabierta la escena.
—¡MALDITA SEA! —se oyó entre Ray y yo. Arlee se abrió paso a empujones y combinó aquel juramento con el principio de un fortísimo puñetazo que iba directo a la mandíbula de Alec, que ya se alejaba.
Dirigido, pero no propinado: Ray alzó el brazo, casi sin querer, y agarró la muñeca de Arlee. El golpe no fue a ninguna parte, con Ray colgado a aquel aspirante a boxeador como si lo hubiera pillado con la mano metida en el bote de las galletas, y cuando Arlee se dio la vuelta y pudo empezar a pelear de lleno con Ray —gracias al cielo por la torpeza de aquel cerebro de los Zane—, yo ya le había propinado a Arlee un buen golpe.
Me pica la curiosidad por saber adonde habría llegado aquel jaleo. Quiero decir, pasado el tiempo. Porque si Arlee se las hubiera ingeniado para librarse del apretón de Ray, era lo bastante elefantino como para propinarnos una buena zurra a los dos.
Pero mi padre ya había llegado y Pete y otros dos o tres hombres salieron de entre la multitud para poner orden. Alguien ya había sacado a Tollie Zane del Medicine Lodge a cuenta de Earl.
—Jick, ya basta —dijo mi padre—. Suéltalo, Ray. Se acabó. Esto también lo tengo claro.
Aquellas dos frases dirigidas a Ray y a mí fueron las dos únicas pronunciadas por cualquiera de los McCaskill allí presentes. Lo único que mi padre dirigió a Alec fue una mirada para estudiarlo a la luz del hotel, como si intentara saber a ciencia cierta si aquella era la persona que él creía que era.
Alec le devolvió una mirada de idéntico calibre.
Después mi hermano agarró a Leona, mi madre se unió a mi padre y las dos parejas se dieron la vuelta y desaparecieron.
—¿Ray?
—¿Qué?
Estábamos los dos en la cama, en la oscuridad de su habitación. Fuera, tras las ventanas abiertas, podía oírse una brisa que intentaba abrirse paso entre las hojas del álamo gigante.
—Has ayudado mucho en el baile.
—No pasa nada.
—Andate con cuidado, no vaya a ser que Arlee quiera vengarse.
—Ya.
Se hizo el silencio y la oscuridad, hasta que Ray me sorprendió con algo a medio camino entre una risita sofocada y una carcajada. ¿Qué demonios? Yo no veía lo que estaba haciendo, pero tan pronto como empezó a hablar, lo supe. Se había tapado la nariz haciendo pinza con los dedos.
—Más le vale andarse con cuidado —dijo, imitando a la perfección la voz de Tollie cuando presentaba el rodeo— o le arrancaré el corazón de cuajo y me beberé su sangre.
Aquello me dio ganas de seguir. Me agarré la nariz con fuerza y en el mismo tono dije:
—Le arrancaré el brazo y lo obligaré a darse la mano con él.
Ray soltó una risita y dijo:
—Le agarraré la epiglomis hasta que se le salten los ojos.
—Le afilaré la punta de la cabeza —hice una pausa para poder reírme— y le daré una buena tunda como a un poste.
—Le voy a dar tantas patadas que voy a tener suficiente para pintar una cabaña entera —se imaginó Ray—. Maldito come mocos.
Con cada atrocidad sobre Arlee nuestras risas se multiplicaban, hasta que la cama empezó a moverse y bajamos el tono, antes de que los padres de Ray se despertaran y se preguntaran qué ocurría.
Pero siempre que estábamos a punto de controlarnos, uno de los dos volvía a troncharse de risa —«Manda al viejo Arlee al mismísimo infierno…»—, con nuevas carcajadas y bufando a nuestro pesar —«… lo más lejos que puedas»—, los costados temblorosos y las gargantas doloridas y entonces nos teníamos que reír de lo ridículo que resultaba todo aquello.
Cuando finalmente Ray se cansó y se durmió, yo seguía de muy buen humor. Me adormecía un poquito y después me daba cuenta de que estaba sonriendo de oreja a oreja con los ojos abiertos en la oscuridad, recordando algún que otro instante de aquel día inmenso, aquel inolvidable Cuatro de Julio. Aquí estoy, mundo, tan feliz como si estuviera en mis cabales y tuviera la patente de los recuerdos. Mi madre en aquel tronco-podio del parque dando su discurso sobre Ben English, Dode subido a Nervios de Café, mi padre liderando a la multitud en el baile de Dude y Belle, mi hermano propinándole un puñetazo a Earl Zane, Ray dándole a Arlee y, cómo no, Stanley Meixell llevándose a Velma Simms. Una escena tras otra fueron haciéndose sitio en mi recuerdo, con tanta suavidad como una piel de cabrito y con absoluta fidelidad, puntos y comas incluidos; todas ellas formaban un fragmento perfecto de aquel día y entonces de aquella noche, unas horas que bien merecían vivir el resto de una vida.