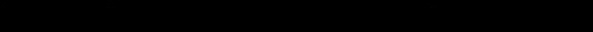
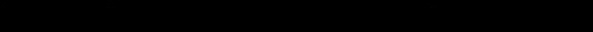
CAPÍTULO
12
El humo ciega tus ojos:
opio y tabaco

Pocas plantas pueden proclamar relaciones tan complejas y enmarañadas con los seres humanos como las adormideras del opio y la planta del tabaco. Ambas plantas son la base de comportamientos fuertemente adictivos en los seres humanos, los cuales acortan la vida y cargan a la sociedad con consecuencias médicas y financieras. Pero la actitud general ante dichas plantas no puede ser más distinta. El opio es ilegal en la mayor parte del mundo. Las zonas en que crecen las adormideras que son la fuente del opio en bruto están estrechamente controladas por vigilancia fotográfica mediante satélite, y cada año proyecciones adelantadas de la producción de opio en el mundo son estudiadas detenidamente por los gobiernos como medio para ayudarles a calcular qué parte de su presupuesto deben destinar al tratamiento de los adictos, gastos de erradicación exterior y prohibiciones domésticas de los productos refinados a partir del opio, como la morfina y la heroína.
El tabaco, por otro lado, es probablemente la planta que contiene droga más ampliamente consumida en la tierra. No existe nación que haya decretado el hecho de fumar o el tabaco ilegal, y en realidad, cualquier país que quisiera hacerlo se enfrentaría con uno de los cárteles internacionales de narcóticos más poderosos que haya existido nunca. Pero nadie discute que fumar tabaco es causa de la muerte prematura de millones de personas; cáncer de pulmón, enfisema y enfermedades del corazón se han asociado con el hecho de fumar. Y el tabaco no es menos adictivo que la supuestamente más dura de las drogas, la heroína. Cuando este hecho fue proclamado por el cirujano norteamericano C. Everett Koop, rápidamente fue enterrado en una tormenta de burlas perpetradas por las compañías de tabaco americanas más importantes y su legión de clientes adictos.
Actitudes paradójicas
¿Qué podemos aprender de la comparación de estas dos plantas? Ambas tienen una larga historia de uso humano, ambas son adictivas y en última instancia destructivas, y una está firmemente integrada en nuestros modos de vida y se nos vende como masculina, sofisticada y placentera, mientras que la otra es ilegal, se reprime con furia, se lanzan invectivas en su contra como algo suicida y se contempla con un horror desmedido, que las anteriores generaciones guardaban para los bolcheviques, las sufragistas y el sexo oral.
Esta situación es sólo otro ejemplo de la hipocresía de la cultura dominante en el modo en que escoge las verdades y realidades que considera cómodas. El hecho es que, mientras la heroína es altamente adictiva y una de sus rutas preferidas de ingestión, la inyección intravenosa, tiene la posibilidad de difundir una importante enfermedad, sin embargo no es menos peligrosa que su legal y altamente promocionado competidor, el tabaco: «Volúmenes de investigación científica… han llegado a la conclusión de que no existe daño orgánico causado por el consumo de heroína. Físicamente, es una sustancia benigna, aunque poderosamente adictiva»[128].
Las diferencias en el modo en que la sociedad contempla estas dos plantas basadas en la droga, hoy en día globalmente pandémicas, no puede ser el resultado de una valoración razonable de sus impactos sociales deletéreos. Si así fuera, entonces la actitud hacia estas dos plantas sería semejante. Tal como están las cosas, hemos de contemplar los efectos no relacionados con la propiedad compartida de la adicción para comprender por qué la sociedad dominante ha escogido suprimir una y exaltar a la otra.
La introducción del acto de fumar en Europa
El tabaco es originario del Nuevo Mundo, y también lo es la costumbre de fumar el material de la planta para obtener efectos narcóticos a partir de él. El acto de fumar puede que se conociera en el Viejo Mundo durante el período Neolítico; las opiniones de los eruditos difieren. Sin embargo, no existe evidencia de que fumar tabaco fuera una práctica conocida por ninguna de las civilizaciones históricas del Viejo Mundo hasta que Colón la introdujo después de su segundo viaje a las Américas. Poco menos de cien años después, cajetillas de tabaco se introducían en las tumbas de ¡los chamanes Lapland! Esto nos da una pequeña idea de la rapidez con la que el tabaco fue capaz de imponer su tradicional patrón de consumo, incluso en una sociedad que era totalmente ajena a él. El tabaco —masticado, esnifado y fumado— nos ha acompañado desde entonces. En el siglo XIX, el consumo del tabaco se clasificó culturalmente en Europa como «prerrogativa de los hombres». Los hombres de éxito eran juzgados por la cantidad y calidad de los puros que fumaban. Y el tabaco se sumó a la larga lista de los privilegios del varón dominante, que incluían prácticamente todo tipo de alcohol (el brandy para las señoras, por favor), el control de las finanzas, el acceso a las prostitutas y el control del poder político (recordemos aquellas «habitaciones llenas de humo»).
Incluso en la actual atmósfera de concienciación respecto de la droga, no se percibe contradicción alguna entre las estridentes llamadas para eliminar el uso de las drogas en los atletas profesionales y la figura de masticador de tabaco, el pitcher de la liga de béisbol de los Estados Unidos, sus ojos henchidos de narcótica intensidad mientras da zancadas hasta llegar a la base. ¿Significa la supresión de las drogas en los deportes de competición la extinción de esta simpática figura, ese patán provisto de un buen brazo para batear? De algún modo lo dudo.
Mientras el tabaco conseguía su presente rango, el opio también disfrutaba de su moda, aunque nunca en la misma escala. El láudano, la tintura del opio en alcohol, empezó a utilizarse como remedio para los cólicos en los niños, como «tónico para mujeres», remedio para la disentería y, lo que es más significativo, por escritores, viajeros y otros bohemios, para estimular la imaginación creativa. La morfina, que debe inyectarse, fue el primer alcaloide sintetizado. Este acontecimiento, que se produjo en el año 1805, cubrió con una negra sombra el mundo apacible del entusiasta del láudano, puesto que, por mucho calado artístico que obtuvieran Coleridge y De Quincey por su imaginada esclavitud al «demonio del opio», sus adicciones, aunque importantes, cuando se juzgan a la luz de las modernas experiencias con cocaína purificada y las nuevas formas sintéticas de heroína, se presentan como casi de orden menor.
El antiguo señuelo del opio
La semilla de la adormidera es una comida deliciosa y no psicoactiva, como todos los entusiastas de las bolsitas de semillas de adormideras pueden atestiguar. Pero cuando la cápsula se rasca con una navaja o las uñas, pronto se acumula un material lechoso semejante al látex y, a medida que se solidifica, se vuelve marrón oscuro. Este material es opio en bruto. Al igual que el hongo de la psilocibina en su asociación con el ganado y el cornezuelo del centeno y otros cereales, la adormidera del opio es una planta muy psicoactiva que ha evolucionado en presencia de una fuente de comida humana. En el caso del opio de la adormidera, Papaver somniferum, la psicoactividad y el valor nutritivo están situados en distintas partes de la misma planta.
El opio, en distintas formas, ha formado parte del botiquín de los médicos por lo menos desde el 1600 a. C. Un tratado médico egipcio de este período prescribe el opio para el llanto infantil, del mismo modo que las nodrizas victorianas daban a los niños pequeñas dosis del remedio Cordial Godfrey, basado en el opio, para mantenerlos tranquilos.
Durante la mayor parte de su historia el opio no se fumó, sino que la resina negra se disolvía en vino y se bebía, o se enrollaba en una bolita y se tragaba. El opio, como remedio para el dolor, como euforizante y presunto afrodisíaco, fue conocido en Eurasia a lo largo de varios miles de años.
A lo largo de la decadencia de la milenaria civilización minoica y su religión de arcaica adoración de la Gran Madre, la fuente original de comunicación con la Diosa, de naturaleza vegetal, fue reemplazada por la intoxicación producida por el opio. Los primeros textos minoicos testifican el hecho de que las adormideras se cultivaban en la tardía civilización minoica extensamente tanto en Creta como en Pilos; en estos textos, la cabeza de las adormideras se utilizaba como ideograma en cuentas financieras. Las cosechas de adormideras que se indican son tan grandes que durante algún tiempo se consideró que estos números debían referirse al trigo en lugar de al opio. La confusión entre trigo y adormidera es fácil de entender si sabemos que Deméter era la diosa de ambos (véase la figura 19). En realidad, no sabemos aún qué parte del saber asociado a la adormidera se transfirió a los misterios griegos de Deméter en el continente, en particular cuando hay alguna confusión iconográfica entre la flor de la adormidera y la granada, una planta también asociada con los misterios. Kerényi cita a Teócrito VII, 157:
Para los griegos, Deméter era también diosa de las adormideras. Portaba una gavilla y adormideras en ambas manos[129].
Una notable ilustración del libro de Erich Neumann The Great Mother muestra a la diosa junto a una colmena, portando cápsulas de semillas de adormideras y espigas de trigo en su mano izquierda, mientras que reposa su mano derecha en uno de los pilares sin adornos básicos de la religión minoica de la tierra (véase la figura 20). Raras veces se han conjuntado tantos elementos de la tecnología arcaica del éxtasis de un modo tan explícito. La figura es casi una alegoría de la transformación de la espiritualidad chamánica minoica en su último período. Sus raíces en los hongos se simbolizan en la columna anicónica; son la prueba de la diosa que mira hacia la promesa de las adormideras y granos ergotizados. La colmena de abejas introduce el tema de la miel, la imagen arquetípica del éxtasis, la sexualidad femenina y la conservación que sobrevive a las cambiantes identidades botánicas de los sacramentos.
Las adormideras y la resina del opio eran conocidas por los antiguos egipcios y aparecen en sus artes funerarias así como en los más tempranos papiros médicos. Los persas conocían a las adormideras en distintas variedades; en la antigua Grecia y otros lugares, la adormidera se conocía como la «destructora de la tristeza»:
Teofrasto la conocía como droga que inducía al sueño en el año 300 a. C., y sus observaciones las repite Plinio durante el siglo I d. C. añadiendo reflexiones sobre el envenenamiento con opio. Los griegos consagraban la adormidera a Nyx, diosa de la noche, Morfeo, hijo de Hipnos y dios de los sueños, y Thánatos, dios de la muerte. Éstos resumían todas sus propiedades en las deidades a las que se ofrecía. El opio se difundió a través del mundo islámico después del siglo VII. Se utilizó, sin duda, tanto como remedio para la disentería, como para tratar a quienes estaban abrumados por la tristeza y las preocupaciones[130].
Aunque la cualidad adictiva del opio es mencionada por Heraclides de Tarento, en el siglo III a. C., era algo de lo que no fueron conscientes ni los médicos hasta casi dos mil años después. A nosotros, que nos hemos educado con la idea de la adicción como enfermedad, nos costará creer que la dependencia química de los opiáceos no la apercibieron ni describieron las autoridades médicas hasta principios del siglo XVII. Samuel Purchas, escribiendo en 1613, dice del opio que «una vez utilizado debe continuar tomándose a diario, o de lo contrarío se sufre un dolor mortal, aunque algunos se evaden tomando vino». Alethea Hayter comenta que «esta conciencia de que el opio es adictivo es infrecuente encontrarla tan pronto»[131].
Para el mundo antiguo, por tanto, el opio era lo que producía sueño y aliviaba las penas. El opio se prescribía, y quizás en exceso, en los días finales del Imperio Romano. Después, en Europa, el uso del opio casi cesó durante muchos siglos; los primeros herbolarios de los sajones ingleses mencionan el jugo extraído de las adormideras como cura para la jaqueca y el insomnio, pero está claro que el opio tenía un papel de menor importancia en el botiquín de la Europa medieval[132]. En el Alchemical Lexicon de Martin Ruland, publicado en 1612, sólo se menciona la palabra «osoror» como sinónimo de opio, sin explicación alguna.
El opio alquímico
Es a Paracelso, el famoso «padre de la quimioterapia», a quien tenemos que remontarnos para llegar a la recuperación del interés por el opio. El gran alquimista suizo del siglo XVI, reformador médico, era un curandero partidario y consumidor de opio a generosa escala. De nuevo, como en el caso del alcohol destilado, se trata de un alquimista, de alguien involucrado en la búsqueda del espíritu que se creía encerrado en la materia, quien descubrió los medios para liberar el poder encerrado en una sencilla planta. Y, como Llull antes que él, Paracelso asume que ha descubierto la panacea universal: «Poseo un remedio secreto que denomino láudano que es superior a otros remedios heroicos»[133].
Poco después de que Paracelso empezara a promulgar las virtudes del opio, los médicos de su escuela de pensamiento preparaban remedios para todo cuya única base de actividad era la gran cantidad de opio que contenían. Uno de estos entusiastas seguidores, el alquimista Van Helmont, se hizo famoso como «Doctor Opiatus».
Tabaco redux
Mientras que los «yatro-químicos» de la persuasión paracélsica difundían el uso del opio en Europa, una exótica novedad penetraba silenciosamente en Europa. El tabaco era el primer y más inmediato saldo del descubrimiento del Nuevo Mundo. El 2 de noviembre de 1492, poco menos de un mes después de su primera llegada al Nuevo Mundo, Colón desembarcaba en la costa norte de Cuba. Allí, el almirante del mar océano envió a dos emisarios de su tripulación al interior de la isla, donde creía que vivía el rey de las numerosas aldeas costeras que había avistado. Sin duda, el almirante tenía algunas esperanzas de que sus hombres volvieran con mensajes acerca de oro, piedras preciosas, maderas exquisitas y especias: la riqueza de las Indias. En lugar de ello, los exploradores volvieron con el relato de hombres y mujeres que insertaban de forma parcial rollos de hojas ardientes en los orificios de sus nances. Estos rollos ardientes se denominaban tobacos y consistían en hierbas secas envueltas en largas hojas secas. Se encendían por un extremo, y los nativos chupaban por el otro y «bebían el humo», o lo inhalaban, algo desconocido en Europa.
De Las Casas, el obispo de Chiapas, que publicó el relato de Colón en el que se da esta descripción, añade esta observación:
Sé de españoles que imitaron esta costumbre, y cuando castigué esta práctica salvaje, me respondieron que no estaba en su mano dejar el hábito. Aunque los españoles estaban muy sorprendidos por esta costumbre tan peculiar, al experimentarla ellos obtenían pronto tanto placer que empezaron a imitar el salvaje ejemplo[134].
Cuatro años después del primer viaje, el ermitaño Romano Pane, al que Colón dejó en Haití al finalizar su segundo viaje al Nuevo Mundo, describe en su diario el hábito nativo de inhalar los humos del tabaco con la ayuda de un instrumento confeccionado con un hueso de pájaro insertado en la nariz y apoyado sobre tabaco esparcido en un lecho de carbones. Las consecuencias de esta simple observación etnográfica aún están por aclarar. Introdujo en Europa un método muy eficaz para transportar la droga —incluyendo muchas drogas potencialmente peligrosas— al cuerpo humano. Hizo posible la pandemia mundial de fumar tabaco. Se trataba de una ruta de rápidos efectos y fácil abuso para administrarse tanto opio como hachís. Y fue el lejano ancestro del crack de la cocaína y del fumador de PCP. También, hay que decirlo, hace posible el más profundo de los éxtasis inducido por los alucinógenos indólicos, las raras veces vista pero incomparable práctica de fumar dimetiltriptamina.
Tabacos chamánicos
El acto de fumar tabaco se difundió en Norteamérica en tiempos del contacto europeo. Mientras que el hábito de tomar alucinógenos que contenían rapé de DMT predominaba en el área cultural caribeña, no existen relaciones confirmadas de otros materiales aparte del tabaco fumado.
La cultura superior de los mayas, que floreció hasta mediados del 800 en Centroamérica, tenía una antigua y compleja relación con el tabaco y el hábito de fumarlo. El tabaco de los mayas clásicos era la Nicotiana rustica, que todavía es consumida por los pueblos aborígenes de Sudamérica. Esta especia es mucho más potente, químicamente compleja, y potencialmente alucinógena que la clase de Nicotiana tabacum utilizada hoy. La diferencia entre este tabaco y el cigarrillo de tabaco actual es muy grande. Este tabaco silvestre se curaba y enrollaba en cigarros que se fumaban. El estado semejante al trance que produce, que sinergiza parcialmente en presencia de compuestos que incluyen los inhibidores MAO, era la base del chamanismo maya. Los recientemente introducidos antidepresivos del tipo de los inhibidores de la MAO son parientes lejanos sintéticos de estos compuestos naturales. Francis Robicsek ha publicado mucho acerca de la fascinación de los mayas por el tabaco y su complejidad química:
Debe reconocerse también que la nicotina no es la única sustancia bioactiva de la hoja del tabaco. Recientemente se han aislado, en tabacos curados comerciales y su humo, alcaloides del grupo harmala, harman y norharman. Constituyen un grupo químico de betacarbolinos, que incluyen harmina, harmalina, tetrahidroharmina y 6-metoxi harmina, todos ellos con propiedades alucinógenas. Aunque hasta la fecha no se han analizado variedades nativas de tabaco en busca de estas sustancias, es razonable creer que su composición puede variar mucho, dependiendo de la variedad y cultivo, y que algunos de los cultivos nativos de tabaco pueden contener una concentración relativamente alta de ellos[135].
El tabaco fue y es el acompañante siempre presente de las plantas alucinógenas más poderosas y visionarias de cualquier lugar de América en que se utilizan de un modo tradicional chamánico.
Y uno de los usos tradicionales del tabaco implica la invención, propia del Nuevo Mundo, de los enemas y lavativas en el chamanismo y la medicina de Centroamérica:
Ha sido sólo hace poco que se ha sabido que los antiguos mayas, al igual que los antiguos peruanos, empleaban enemas. Jeringas de enemas o lavativas narcóticas, e incluso enemas rituales, han sido descubiertos en representaciones del arte maya. Un extraordinario ejemplo es una gran vasija pintada que data del 600-800 d. C., en la que un hombre aparece llevando una jeringa de enema, aplicándose un enema a sí mismo, con una mujer también aplicándoselo. Como resultado de estos nuevos descubrimientos, el arqueólogo M. D. Coe fue capaz de identificar un curioso objeto portado por una deidad jaguar en otra vasija maya pintada, como una jeringa de enema. Si los enemas de los antiguos mayas eran, como los de los indios peruanos, intoxicantes o alucinógenos, debían consistir en balché fermentado (hidromiel). El balché es un brebaje muy sagrado y puede que se reforzara con tabaco o con infusiones de otras semillas. Las infusiones de Datura e incluso hongos alucinógenos quizá se tomaban de este modo. Aunque por supuesto podía haberse utilizado sólo infusión de tabaco[136].
El tabaco como medicina de curandero
Cualquier droga que se ponga en circulación inevitablemente se asocia con un gran número de teorías médicas y tratamientos propios de los curanderos. Al abuso de cocaína, como veremos, le precedió el furor por el tónico Vin de Mariani, y la heroína se consideró como una cura para la adicción a la morfina. Para no olvidar el ritual de enema de los mayas, recordemos que en 1661 el médico danés Thomas Bartholin recomendaba no sólo enemas de jugo de tabaco, sino también enemas de tabaco de fumar a sus pacientes:
Aquellos que por accidente han tragado tabaco pueden ser testimonio de sus efectos purgantes. Esta propiedad se emplea en la lavativa de tabaco utilizada como enema. Mi querido hermano, Erasmo, me enseñó el método. El humo de dos pipas (llenas de tabaco) se sopla en los intestinos[137].
Por otra parte, un médico francés del siglo XVIII, llamado Buc’hoz, propagó el uso de «la insuflación intravaginal de humo de tabaco para curar la histeria».
Aparte de estas aplicaciones extrañas y excéntricas del uso del tabaco, y a pesar del menosprecio del clero, el hábito de consumir tabaco se difundió rápidamente en Europa. Cada droga, en su proceso de introducción en un medio culturalmente nuevo, es proclamada como «droga del amor», y ésta parece ser la mejor de las propagandas. Drogas tan diversas como la heroína y la cocaína, el LSD y el MDMA, en algún momento se han presentado como algo que fomentaba la intimidad, ya sea sexual o psicológica. El tabaco no fue una excepción; algunas de las razones para su rápida difusión fueron las proclamas de los marineros de sus destacadas propiedades como afrodisíaco, que circularon ampliamente:
Los marinos hablaban de las mujeres de Nicaragua que fumaban esta hierba y desplegaban un ardor extraordinario. Fue probablemente este rumor el que ayudó a la popularidad del acto de fumar entre las mujeres europeas. Quizá fuera la razón por la que el monje exfranciscano André Thevet tuvo tanto éxito al introducir el tabaco en la corte francesa en 1579[138].
Thevet se proponía que el consumo del tabaco tuviera las características de una droga recreativa. Anteriormente, el embajador de Francia en Portugal, Jean Nicot, experimentó con hojas de tabaco prensadas utilizadas como rapé con el propósito de curar la migraña. En 1560 Nicot llevó una muestra de su rapé a Catalina de Médicis, que sufría de migraña crónica. La reina se entusiasmó con los poderes de la planta y pronto se conoció como «Herba Medicea» o «Herba Catherinea». El rapé de Nicot se derivaba de la generalmente más tóxica Nicotiana rustica, el clásico tabaco chamánico de los mayas. El Nicotiana tabacum conquistó Europa en forma de cigarrillo y fue la planta que se convirtió en la base para la importante economía del tabaco que se desarrolló en el Nuevo Mundo colonial.
Contra el tabaco
No todos recibieron al tabaco con el mismo entusiasmo. El papa Urbano VIII ordenó la excomunión para todos aquellos que fumaran o utilizaran rapé en las iglesias españolas. En 1650, Inocencio X prohibió tomar rapé en la basílica de San Pedro, bajo pena de excomunión. Los protestantes también censuraron el nuevo hábito y fueron apoyados en su cruzada nada menos que por el rey Jaime I de Inglaterra, cuyo incendiario Counterblaste to Tobacco apareció en 1604:
Y ahora, mis buenos paisanos, consideremos (os lo ruego) qué honor o política puede inclinarnos a imitar a los esclavos indios, particularmente en esta vil y sorprendente costumbre… Digo sin rubor, ¿[por qué] nos rebajamos tanto como para imitar a estos indios salvajes, esclavos de los españoles, rechazados por el mundo y ajenos a la sagrada Alianza de Dios? ¿Por qué no los imitamos también yendo desnudos como ellos?… Sí, ¿por qué no negamos a Dios y adoramos como ellos al diablo?[139]
Una vez se hubo despachado con su retórica «contra el influjo maligno» en lo que puede contemplarse como la primera muestra del enfoque «simplemente di no», el rey se dedicó a otros asuntos. Ocho años más tarde, un informe rezaba que sólo en la ciudad de Londres, había más de 7.000 vendedores de tabaco y expendedurías. El hecho de fumar tabaco y tomar rapé fue popularizándose al ritmo de una moderna obsesión.
El tabaco triunfante
En términos comerciales, el tabaco no alcanzó una importancia destacada hasta el final de la guerra de los Treinta Años, en 1648. Por aquel entonces, las colonias americanas estaban establecidas y preparadas para participar en la economía mercantil que se había creado. En realidad, esta economía se basaba en gran parte en el tabaco de las colonias norteamericanas y el alcohol destilado y el azúcar en bruto de los asentamientos más tropicales. La época de la Ilustración se basaba firmemente en una economía fundada en la droga.
En la introducción del tabaco en Europa se produjo un importante proceso: debido al acento puesto en el potencial recreativo y la existencia de grandes plantaciones de Nicotiana tabacum, la menos tóxica de las dos grandes especies de tabaco, el tabaco perdió su connotación como planta de uso chamánico e incluso con poder alucinógeno. Era algo más que una cuestión de cambios en la dosis estándar y el método de administración. Los tabacos nativos que se experimentaban entre los indígenas del Amazonas eran muy desorientadores y prácticamente tóxicos. Definitivamente, eran capaces de producir estados alterados de conciencia. El hábito del consumo de tabaco, tal como evolucionó en Europa, fue secular y recreativo, y por lo tanto tuvieron éxito comercial tipos de tabaco más suaves.
Una vez se descubre una droga, a veces le sigue un proceso de suavización, antes de que se consiga un consenso general sobre el nivel de efecto más apreciado. El desplazamiento de comer opio o hachís a fumar dichas sustancias constituyó un ejemplo de este proceso, de modo semejante a como lo fue el desplazamiento del consumo de grandes dosis en los años sesenta a la práctica general de tomar pequeñas dosis de LSD con propósitos recreativos. Este último desplazamiento puede ser la consecuencia de un pequeño pero persistente porcentaje de gente que sufrió depresiones psicóticas severas tras utilizar grandes dosis de LSD. La idea de la dosis «correcta» de una droga es algo que evoluciona culturalmente con el tiempo. (Existen, por supuesto, también algunos contraejemplos; el paso de esnifar polvo de cocaína a fumar crack de cocaína ejemplifica un movimiento hacia dosis mayores y a unos patrones más peligrosos de consumo).
Las guerras del opio
Fue la prohibición de fumar tabaco en China, ordenada por el último emperador de la dinastía Ming (1628-1644), la que llevó a los frustrados adictos al tabaco a experimentar con el acto de fumar opio. Antes de esta fecha no se conocía el acto de fumar opio. La represión de una droga parece que inevitablemente lleva a otra. Hacia 1793, el opio y el tabaco se fumaban rutinariamente juntos en China.
A principios de 1729, los chinos prohibieron rigurosamente la importación y venta de opio. A pesar de ello, las importaciones de opio, transportado por los portugueses desde las plantaciones de Goa, siguieron aumentando, hasta que alrededor de 1830 más de 25.000 cajas de opio fueron importadas a China de forma ilegal. Los intereses financieros ingleses que se sintieron traicionados por la prohibición manipularon la situación en las denominadas guerras del opio de 1838-1842:
La East India Company y el gobierno británico racionalizaron el comercio de opio con el tipo de afable hipocresía que ha sido sinónimo del sistema inglés durante tres siglos. No existía una conexión directa entre el comercio de opio y la East India Company, que, por supuesto, tuvo una situación de monopolio, en el comercio del té hasta 1834… El opio se vendía en subastas en Calcuta. Luego, la compañía declinaba toda responsabilidad sobre la droga[140].
El incidente que desencadenó el terrorismo capitalista y la verdadera esclavitud a la droga a escala masiva fue la destrucción de 20.000 cajas de opio a cargo de las autoridades chinas. En 1838, el emperador Tao-Kwang envió un emisario oficial llamado Lin a Cantón para terminar con el comercio ilegal de opio. Se cursaron órdenes oficiales para que los comerciantes de drogas británicos y chinos eliminaran su mercancía, pero las órdenes fueron ignoradas. El comisario Lin quemó entonces los comercios chinos establecidos en tierra, así como los barcos británicos dispuestos a ser descargados en el puerto. Más de un año de suministro de opio se convirtió en humo; los cronistas que fueron testigos del acontecimiento proclamaron que el aroma era incomparable[141].
Las discusiones fueron interminables, pero finalmente, en 1840, se declaró la guerra. Los británicos tomaron la iniciativa, confiados en el poder y superioridad de la Royal Navy. Los chinos no tuvieron ninguna oportunidad; la guerra fue corta y decisiva. En 1840 se ocupó Chusan y al año siguiente los británicos bombardearon y destruyeron fortalezas en el río Cantón. El comandante en jefe local chino, Ki Shen, que había sucedido al comisario Lin, aceptó ceder Hong Kong y pagó una indemnización de 6 millones de dólares de plata chinos, cerca de 300.000 libras. Cuando las noticias llegaron a Pekín, el emperador no tuvo más remedio que aceptar, por lo que los chinos sufrieron considerables pérdidas monetarias y territoriales[142].
Quince años más tarde se produjo otra guerra. Esta guerra también acabó mal para China. Poco después, el Tratado de Tientsin legalizó el tráfico de opio chino.
De muchas formas, este incidente fue el modelo para mayores incursiones en el comercio internacional de la droga por parte de los gobiernos del siglo XX. Demostraba claramente que la potencialidad comercial de una droga nueva puede y debe superar a las fuerzas institucionales que se oponen o parecen oponerse a la nueva mercancía. El patrón establecido por la diplomacia inglesa del opio en el siglo XIX se ha repetido, aunque con algunas modificaciones, en la confabulación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el comercio internacional de cocaína y heroína de nuestro tiempo.
El opio y el estilo cultural: De Quincey
A principios del siglo XIX, el opio no sólo influía en la política de los imperios mercantiles en el lejano Oriente; estaba influyendo también inesperadamente en las formas estéticas y estilos del pensamiento europeo. En cierto sentido, la sociedad europea se despertaba de la preocupación narcisista por el Renacimiento clásico y se encontró como espectadora del seductor, metafísico y estéticamente exótico banquete dirigido por el Gran Turco de los Otomanes; un banquete cuyo aperitivo más destacado era la visión del opio.
En este aspecto, no hay manera de eludir un examen de Thomas De Quincey. Al igual que Timothy Leary en la década de los años sesenta, De Quincey fue capaz de transmitir el poder visionario de lo que experimentó. Para De Quincey, se trataba de un poder encerrado en el laberinto de la adormidera. Fue capaz de transmitir la visión del opio con la fuerza y el barroquismo de la melancolía típica del Romanticismo. Prácticamente él sólo crea, en sus Confessions of an English Opium-Eater, la imagen cultural, la Zeitgeist, de la experiencia de la intoxicación con opio y de una metafísica del opio. Inventó la forma de la «confesión», el género primitivo de la subsiguiente literatura sobre la droga. Sus descripciones de las visiones del consumidor de opio no han sido superadas:
Hace muchos años, cuando contemplaba las «Antigüedades de Roma», de Piranesi, Mr. Coleridge, que estaba conmigo, me describió un conjunto de grabados de este artista, llamados «Sueños», que representaban la escena de sus propias visiones durante un delirio febril. Algunas de ellas (describo de memoria el relato de Mr. Coleridge) representaban grandes salones góticos, en cuyo suelo había toda clase de máquinas, ruedas, cables, poleas, palancas, catapultas, etc., que expresaban un enorme poder de aplicación y resistencias a superar. A lo largo de las paredes percibías una escalera; y encima de ella, subiendo, estaba el mismo Piranesi. Siguiendo un poco los escalones percibías que llegaban a un final brusco y repentino, sin barandilla alguna y sin ningún escalón más; sólo había bajo ellas las profundidades. Sea lo que fuere lo que le ocurría al pobre Piranesi, se suponía, por lo menos, que su labor acababa allí. Pero elevabas la mirada y había un segundo grupo de escalones todavía más alto, en el que de nuevo se veía a Piranesi, esta vez al borde del abismo. De nuevo levantabas la vista y volvías a toparte con más escalones aéreos; y otra vez allí estaba Piranesi ocupado en su absorbente trabajo; y así una y otra vez hasta que las escaleras inacabadas y Piranesi se perdían en la oscuridad superior de la sala. Con el mismo poder de desarrollo sin fin y autorreproducción procedía mi arquitectura en sueños[143].
El opio levanta el ánimo; puede producir eternas ráfagas de pensamiento y una especulación rapsódica. Los cincuenta años que siguieron a las Confessions de De Quincey fueron testigos de un enfrentamiento con el impacto del uso del opio en la creatividad, en especial la creatividad literaria. De Quincey fue un pionero de este esfuerzo, fue el primer escritor
que estudió de un modo deliberado, partiendo de su propia experiencia personal, el modo en que los sueños y las visiones se formaban, el modo en que el opio contribuía a su formación y las intensificaba, y cómo se componían de nuevo y se utilizaban en un arte consciente; en su caso en «prosa desapasionada», pero el proceso también puede aplicarse a la poesía. Aprendió su técnica de vigilia como escritor, en parte, de su observación de cómo funciona la mente en los sueños y ensoñaciones bajo la influencia del opio.
Creía que los sueños producidos por el opio y los ensueños podían ser en sí mismos procesos creativos análogos, y que conducían a la literatura. Utilizaba los sueños en sus escritos no como decoración, no como alegoría, no como instrumento para crear una atmósfera o para anticipar o colaborar en la trama, ni siquiera como insinuación de una realidad superior (aunque consideraba que lo eran) sino como forma de arte en sí mismos. Su estudio del modo en que funciona la imaginación en el sueño para producir sueños prosiguió con tanta concentración como la que alguno de sus contemporáneos dedicó al funcionamiento de la imaginación despierta para producir poesía[144].
Los comienzos de la psicofarmacología
Los intereses analíticos y psicológicos de hombres como De Quincey y el psiquiatra francés J. J. Moreau de Tours, y sus actitudes hacia las sustancias que habían escogido explorar, significan los prolegómenos del poco feliz esfuerzo de la ciencia por relacionarse con esos materiales. Implícita en su trabajo está la suposición de que la intoxicación podía imitar a la locura; una sólida pista de que la locura, de que la mayoría de las enfermedades «mentales», estaban enraizadas en causas físicas. El sueño producido por el opio se contemplaba como una suerte de teatro despierto de la imaginación. En ello existe una fascinación por los sueños y la anticipación de los métodos psicoanalíticos de Freud y Jung; esta fascinación se experimenta a lo largo de la literatura del siglo XIX: en Goethe, en Baudelaire, en Mallarmé, Huysmans y Heine. Se trata del canto de sirena del inconsciente, silencioso desde la destrucción de Eleusis pero expresado en el Romanticismo y en los prerrafaelitas como una exuberancia pagana, no siempre fruto de la devoción por el opio. Las meretrices de los suburbios de Beardsley o las oscuras visiones laberínticas de Odilon Redon o Dante Gabriel Rossetti personifican esta estética.
Del mismo modo que la estética tenía un lado oscuro, la química de la adormidera empezó a ofrecer derivados más consumibles y virulentamente adictivos. La jeringuilla hipodérmica fue descubierta en 1853, y desde entonces los consumidores de opiáceos han tenido el ejemplo de la advertencia de muchos consumidores adictos intravenosos de morfina para atemperar su devoción (véase la figura 21).
El siglo XIX experimentó una suerte de proliferación en la variedad de nuevas drogas y estimulantes superior a la que dos siglos de exploración y explotación de las lejanas tierras habían traído. El tabaco, utilizado en sus diversas formas, se difundió por todas partes, en particular entre los hombres. Un número pequeño pero a la vez amplio de personas, también pertenecientes a todas las clases sociales, abusaban del opio. El alcohol destilado se producía y consumía en exceso en mayor cantidad que nunca. En este ambiente también nacieron organizaciones que abogaban por la templanza, y empezaron a desarrollarse las posiciones modernas frente al tema de las drogas. Pero el impacto de la difusión del hábito del abuso de drogas sintéticas siguió adelante en el siglo XX.