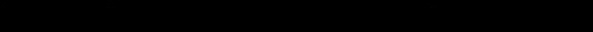
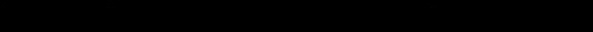
CAPÍTULO
11
Placeres de tocador:
azúcar, café, té, chocolate

Tiempo atrás, motivados por los reducidos recursos y el clima cambiante, nuestros ancestros protohomínidos aprendieron a probar los productos naturales del entorno como fuentes de comida. Los primates modernos como los babuinos todavía lo hacen. Una fuente de comida extraña o no encontrada nunca anteriormente es abordada con cautela, examinada cuidadosamente su apariencia visual y olor, y después colocada provisionalmente en la boca y mantenida allí, sin tragar. Tras unos instantes, el animal toma la decisión de tragar el bocado o de escupirlo. Este procedimiento se ha repetido incontables veces a lo largo de las dilatadas edades de la definición dietética.
Lógicamente, se ha de lograr un equilibrio entre la exclusión de comidas que podrían ser dañinas para la salud del individuo y su capacidad reproductora y la inclusión del mayor número de fuentes de nutrición posibles. La lógica evolutiva nos dice que en situaciones de escasez de alimentos, aquellos animales capaces de tolerar muchas clases de alimentos marginales tendrán un mayor éxito evolutivo que aquellos que sólo acepten un limitado número de artículos en sus dietas. Dicho de otro modo, existirá presión en un animal dado para que amplíe su definición de lo que son comidas aceptables aumentando su gama de sabores.
La ampliación de nuestro gusto
Ampliar los gustos o adquirir un gusto es un proceso que se aprende; se trata de un proceso con un componente a la vez bioquímico y piscológico. El proceso de adquirir un gusto es extraordinariamente complejo. Por un lado, implica superar la inercia de hábitos establecidos, aquellos hábitos que excluyen al nuevo artículo potencial, considerándolo exótico, desacostumbrado, venenoso o asociado con enemigos o parias sociales. Y por otro lado, implica una adaptación a una comida químicamente exótica. Este proceso pone en marcha sistemas involuntarios como el sistema inmunológico; también involucra a mecanismos psicológicos, como desear aceptar el nuevo alimento por razones que pueden ser tanto sociales como nutritivas. En el caso de las plantas alucinógenas, los cambios en la autoimagen y el papel social que a veces siguen a su aceptación son rápidos y sólidos. Pero hemos de recordar que los alucinógenos son el dramático final de esta escala.
¿Qué decir de las numerosas plantas que dan sabor pero confieren poco valor nutritivo y una psicoactividad desdeñable? Ellas, también, han logrado constituirse en artículos que habitualmente usan los seres humanos. De hecho, pasaron de ser los lujos exóticos de una pequeña clase ociosa en la época romana a constituirse en artículos comerciales que centraron los ingentes esfuerzos europeos de exploración y colonización, que condujeron a las máquinas del mercantilismo y construcción de imperios que reemplazaron al introvertido orden medieval de la Europa cristiana.
«La variedad es las especias de la vida» es un dicho conocido por todos nosotros. Pero cuando examinamos el impacto y los productos de las plantas en la historia de los seres humanos parece más correcto decir: «Las especias son la variedad de la vida». La época medieval —y las más cercanas— son un ejemplo clásico.
La cultura dominante nunca ha estado más poderosamente atrincherada, tras el eclipse del Imperio Romano, que en la Europa cristiana. Y podemos decir con seguridad que casi nunca la población humana existió bajo una situación tan prolongada de escasez y falta de estímulos químicos. La variedad que fomenta el aprendizaje y borra el aburrimiento se suprimió durante mucho tiempo en Europa.
La Europa medieval fue una de las sociedades más constreñidas, neuróticas y antifemeninas que haya existido nunca. Se trataba de una sociedad que agonizaba para escapar de sí misma, una sociedad obsesionada con la rectitud moral y la represión sexual.
Se trataba de una sociedad encadenada a la tierra, gobernada por gotosos comedores de buey que se dedicaban a reprimir a las mujeres. ¿Es algo asombroso, por lo tanto, que las especias y los tintes, difícilmente materia para revoluciones sociales, se convirtieran en una obsesión absoluta en la Europa medieval? Tal fue la fuerza de esta manía que las artes de la construcción de barcos y la navegación, así como las industrias bancarias y comerciales, se pusieron al servicio de la casi-adicción que la mayoría de los europeos tenían por dichas cosas. Las especias daban a la comida, y por lo tanto a la vida, una variedad desconocida hasta entonces. Los tintes, las nuevas técnicas del tinte y los tejidos exóticos, revolucionaron las modas.
La vida sin especias
Es difícil para la mayoría de las personas nacidas en la sociedad de la abundancia, la gratificación sensual y la televisión de alta definición, imaginar la aburrida estulticia de la mayoría de las sociedades del pasado. El «esplendor» de las grandes sociedades del pasado fue esencialmente sólo una ostentación de la variedad: variedad en los colores, tejidos, materiales y el diseño visual. Estas ostentaciones de variedad eran una prerrogativa particular del dirigente y su corte. La novedad de los trajes y los nombramientos de la corte eran de algún modo un índice directo de su poder. Así fue cuando la emergente burguesía de finales de la Edad Media empezó a importar tintes y especias, sedas y objetos hermosamente manufacturados a Europa.
Puedo atestiguar personalmente el poder de la variedad y el color sobre la imaginación humana. Mis períodos de aislamiento en la jungla, realizando trabajos de campo en el Alto Amazonas, me enseñaron con qué rapidez puede olvidarse la desconcertante multiplicidad de la vida civilizada y luego ansiarla con algo que se parece a la abstinencia de una droga poderosa. Tras semanas en la jungla, la mente de uno se llena de planes sobre los restaurantes que visitaremos, la música que oiremos y las películas que veremos cuando volvamos a la civilización. Una vez, tras muchos días de estancia en la lluviosa selva, fui a una aldea para pedir permiso para recolectar plantas en el área tribal. La única injerencia de la «alta tecnología» en las primitivas circunstancias de la tribu era un calendario con pasteles de queso traído desde Iquitos y orgullosamente clavado en la pared de paja tras el cacique de la aldea. Mientras hablaba con él, mi mirada se dirigía una y otra vez al calendario, no al contenido sino a los colores. Magenta, cian y damasco: ¡la terrible y obsesiva atracción de la variedad era tan evocativa como el encanto de cualquier droga!
Los tintes y especias del técnicamente más avanzado y estéticamente refinado mundo del Islam penetraron en el riego sanguíneo de la monótona Europa cristiana con la fuerza de una droga alucinógena. La canela, el clavo, la nuez moscada, el macis, el cardamomo y otras numerosas especias, sabores y tintes exóticos, llegaron a alegrar el paladar y el guardarropa de una cultura consumidora de lana, cerveza y pan. Nuestra propia cultura de los últimos años ha vivido una tendencia semejante, aunque más superficial, con el ascenso de la manía yuppie por la novedad y los nuevos restaurantes exóticos que van de la cocina étnica a la nouvelle cuisine.
En la escuela se nos enseñó que el comercio de especias representó el fin de la Edad Media y creó los fundamentos del comercio moderno; de lo que no se nos hizo conscientes es del hecho de que la bancarrota de la Europa medieval cristiana se produjo como resultado de una obsesión epidémica por la novedad, lo exótico y lo encantador: en resumen, por las sustancias que ampliaban la conciencia. Drogas como el café, el ajenjo y el opio, los tintes, las sedas, las maderas exóticas, las gemas e incluso seres humanos se trajeron a Europa y se expusieron casi como el botín de una civilización extraterrestre. La idea del esplendor oriental —con su lujuria y sensualidad, y sus sorprendentes diseños— no sólo transformó las convenciones estéticas, sino también los cánones del comportamiento social y la autoimagen individual. Los nombres de las ciudades de la ruta de la seda, como Samarkanda y Ecbatana, se convirtieron en mantras, palabras hechas a medida del refinamiento y el lujo previamente asociados sólo con el paraíso. Se disolvieron las fronteras sociales; los viejos problemas se vieron a través de una nueva luz; y nacieron nuevas clases seculares que desafiaron el monopolio del poder de los papas y de los reyes.
En resumen, se produjo una repentina aceleración de la novedad y la aparición de nuevas formas sociales, las revelaciones de un salto cuántico, la avanzadilla en el poder de la imaginación europea. De nuevo, la búsqueda de plantas y de la estimulación mental que éstas indujeron propulsaron a una parte de la familia humana a la experimentación con nuevas formas, nuevas tecnologías, y a una repentina expansión del lenguaje y la imaginación. La presión para extender el mercado de especias rehízo las artes de la navegación, la construcción de barcos, la diplomacia, la guerra, la geografía y la planificación de la economía. Otra vez, el impulso inconsciente por imitar y recuperar en parte la perdida simbiosis con el mundo vegetal actuó como catálisis hacia la experimentación dietética y la búsqueda sin tregua de nuevas plantas y nuevas relaciones con éstas, incluyendo nuevas formas de intoxicación.
El azúcar entra en escena
Cuando la sed de variedad fue aplacada por una continua y masiva importación de especias, tintes y sabores, la infraestructura que se había puesto en funcionamiento volvió su atención a la satisfacción de otros antojos de la variedad: particularmente, a la producción y el comercio marino del azúcar, el chocolate, el té, el café y el alcohol destilado, todos ellos drogas. Nuestro presente sistema comercial global fue creado para proveer la necesidad inherente de la gente de variedad y estimulación. Lo hizo con una intensidad empecinada que no tuvo interferencias de la Iglesia o del Estado. Ni los escrúpulos morales ni las barreras físicas pudieron interponerse en su camino. Hoy tenemos la sensación de que lo hicimos a conciencia: ahora, cualquier «especia» o droga, no importa lo restrictiva que sea su área tradicional de uso, puede identificarse y producirse o sintetizarse con vistas a su rápida exportación y venta a los hambrientos mercados de cualquier lugar del globo.
Hoy en día son posibles pandemias a escala planetaria por el abuso de sustancias. La importación del tabaco para fumar en Europa durante el siglo XVI fue el primer y más obvio de los ejemplos. Le siguieron muchos otros, que van desde la difusión forzada del uso del opio en China a cargo de los británicos y la obsesión por el opio en el siglo XVIII en Inglaterra, hasta la propagación del abuso del alcohol destilado entre las tribus indias de Norteamérica.
De entre las nuevas mercancías que viajaron a Europa en la época de la bancarrota del orden medieval, una en particular emergió como la nueva especia o droga preferida. Se trataba de la caña de azúcar. El azúcar se conocía desde hacía siglos como una sustancia medicinal escasa. Los romanos sabían que era un derivado de una hierba semejante al bambú. Pero las condiciones tropicales necesarias para el cultivo de la caña de azúcar aseguraron que el azúcar fuera una mercancía escasa e importada en Europa. Sólo en el siglo XIX, por la insistencia de Napoleón I, se desarrolló la remolacha como alternativa al azúcar de caña.
La caña de azúcar se sabe que se produce de forma silvestre. El género está bien representado en el Asia tropical y por lo menos cinco especies son nativas de la India. La caña de azúcar, Saccharum officinarum, sin duda ha sufrido una considerable hibridación a lo largo de su dilatada historia de domesticación. El rey persa Khusraw I (d. C. 531-578), cuya corte estaba situada en las cercanías de Jundi-Shapur, envió emisarios a la India para que investigaran los rumores sobre drogas exóticas:
Entre las (drogas) que le fueron traídas a Jundi-Shapur desde la India estaba el sukkar (en persa shakar o shakkar, en sánscrito sarkara) o azúcar, desconocida para Herodoto y Ktesias, pero conocida por Nearco y Onesicrito como «miel de caña», que se suponía que estaba hecha por las abejas a partir de la caña. Las leyendas dicen que Khusraw descubrió un almacén de azúcar entre los tesoros conseguidos al tomar Dastigrid. El jugo de la caña de azúcar fue purificado y convertido en azúcar en la India aproximadamente en el año 300 d. C., y entonces la caña empezó a cultivarse en Jundi-Shapur, donde existían campos de azúcar en fechas muy tempranas. En esa época, y durante mucho tiempo después, el azúcar sólo se utilizaba para endulzar medicinas que de otro modo hubieran sido muy amargas; no fue hasta mucho más tarde cuando empezó a sustituir a la miel como un remedio común para el endulzamiento[115].
El azúcar llegó a Inglaterra alrededor de 1319 y fue popular en Suecia hacia 1390. Se trataba de una novedad cara y exótica, que la mayoría de las veces se encontraba en la medicina: el azúcar hacía aceptable el sabor completo de la mezcla de hierbas medicinales, entrañas y otros materiales típicos de la farmacopea medieval. En la época anterior a los antibióticos, se utilizaba generalmente para ponerlo sobre las heridas antes de vendarlas, pues la acción desinfectante del azúcar podía ayudar a curarlas.
Los españoles plantaron caña de azúcar en sus posesiones caribeñas y pueden arrogarse la dudosa distinción de haber introducido la esclavitud en el Nuevo Mundo con la intención de producir azúcar:
Hasta 1550 el único azúcar importado por el hemisferio occidental consistía en unas pocas barras como prueba de la posibilidad de producción, o como meras curiosidades. Las plantaciones en las islas del Atlántico occidental y el Nuevo Mundo no tuvieron efecto alguno en la producción, distribución o precios hasta la segunda mitad del siglo XVI, y sólo fueron dominantes a partir de aproximadamente el año 1650[116].
El azúcar como adicción
¿Es extenderse en demasía hablar sobre el azúcar en la historia del uso humano de las drogas? El abuso de azúcar es la menos discutida y la más difundida adicción del mundo. Y se trata de uno de los hábitos de más difícil abandono. Los adictos al azúcar pueden ser usuarios de mantenimiento o comedores compulsivos. La profundidad de una seria adicción al azúcar se ejemplifica en el caso de los afectados por la bulimia que pueden engancharse en forma de comidas sobresaturadas de azúcar y después provocarse el vómito o utilizar purgas laxantes que les permitan ingerir más azúcar. Imaginémonos que una práctica similar estuviera asociada con la adicción a la heroína: ¡cuánto más odioso e insidioso nos parecería entonces su uso! Como sucede con todos los estimulantes, la ingestión de azúcar es seguida por un breve «ímpetu» eufórico, al que le sigue la depresión y la culpa. La adicción al azúcar raras veces se da como síndrome aislado; lo más común son las adicciones mixtas: por ejemplo de azúcar y cafeína.
Existen otras pautas destructivas típicas del uso de la droga que acompañan al abuso de azúcar. Algunos adictos utilizan píldoras dietéticas para ayudarse a controlar el peso, y luego tranquilizantes para mitigar el desasosiego causado por las píldoras dietéticas. El abuso de azúcar, en ocasiones, está implicado en el desarrollo de un importante abuso del alcohol; se ha demostrado una correlación absoluta entre el alto consumo de azúcar y el hecho de beber mucho alcohol fuera de las comidas. Tras el alcohol y el tabaco, el azúcar es la sustancia adictiva más dañina consumida por los seres humanos. Su uso incontrolado puede convertirse en una dependencia química mayor.
Al describir a los adictos al azúcar, Janice K. Phelps ha dicho:
La gente que estamos describiendo son adictos a una de las sustancias más poderosas que podamos encontrar: los azúcares refinados. Esta adicción al azúcar es real, dañina y un problema para la salud altamente perjudicial y tan destructor como la adicción a otro tipo de sustancias. Como cualquier adicción, cuando no se proporciona su química, produce los identificables síntomas de la abstinencia; como en el caso de cualquier clase de adicción, el proceso de alimentar su hambre fisiológica con la química es destructivo para el cuerpo; y como en el caso de cualquier otra adicción, se alcanza el punto en el que proporcionar la química se torna tan doloroso como abstenerse de ella. El ciclo de dependencia química se vuelve tan necesario como intolerable[117].
El azúcar y la esclavitud
La distorsión y la deshumanización de las instituciones y vidas humanas que causa la cocaína hoy en día no es nada comparado con lo que la obsesión europea por el azúcar hizo en los siglos XVII y XVIII. Podemos argumentar que algo cercano a la esclavitud es típico de los primeros estadios de la producción de cocaína, pero la diferencia es que no se trata de una esclavitud sancionada por papas mendaces y perseguida abiertamente por gobiernos legitimados pero corruptos. Debe señalarse una diferencia posterior: brutal como es, el moderno comerció de la droga no está implicado en nada parecido al secuestro al por mayor, el transporte y asesinato en masa de grandes poblaciones, como se hizo en el proceso de producción de azúcar.
En realidad, las raíces de la esclavitud en Europa se remontan muy atrás. En la edad dorada de la Atenas de Pericles, más de dos tercios de los residentes de la ciudad eran esclavos; en Italia, en tiempos de Julio César, quizá la mitad de la población eran esclavos. Bajo el Imperio Romano la esclavitud se volvió cada vez más insoportable: los esclavos no tenían derechos civiles y en los tribunales sólo se aceptaba su testimonio si se obtenía mediante la tortura. Si un poseedor de esclavos moría repentinamente o en circunstancias sospechosas, todos sus esclavos, sin considerar su inocencia o su culpa, eran rápidamente sentenciados a muerte. Es justo decir que la asociación del imperio con la institución de la esclavitud debe disminuir cualquier clase de admiración que podamos sentir por la «grandeza de Roma». En realidad, la grandeza de Roma fue la grandeza de la pocilga del cerdo disfrazada de burdel militar.
La esclavitud disminuyó con la disolución del Imperio, puesto que todas las instituciones sociales se disolvieron en el caos de las primeras épocas oscuras. El feudalismo reemplazó a la esclavitud por el vasallaje. El vasallaje era algo mejor que la esclavitud; un siervo podía por lo menos mantener una casa, casarse, cultivar la tierra y participar de la vida comunitaria. Y, quizá lo más importante, a un siervo no podía separársele o apartársele de la tierra. Cuando se vendía la tierra, el siervo prácticamente casi siempre la acompañaba.
En 1432, el príncipe de Portugal Enrique el Navegante, que era más un mánager y un comerciante que un explorador, estableció la primera plantación de caña de azúcar en Madeira. Las plantaciones de azúcar se habían establecido en otras propiedades atlánticas de Portugal sesenta años antes de que se estableciera contacto con el Nuevo Mundo. Más de mil hombres —incluyendo a morosos, convictos y judíos no conversos— fueron obligados a salir de Europa para trabajar en las operaciones relacionadas con el azúcar. Su condición era de casi-servidumbre, algo más parecido a los colonos penados y sirvientes contratados que poblaron Australia y algunas colonias de la zona central atlántica de América.
La caña de azúcar fue el primer cultivo comercial del Nuevo Mundo. Se estima que hacia 1530, a menos de cuarenta años del contacto inicial europeo, había más de una docena de plantaciones de azúcar operando en las Indias occidentales.
En su libro Seeds of Change, Henry Hobhouse escribe sobre el comienzo de la esclavitud en África. En 1443, uno de los capitanes del príncipe Enrique trajo noticias de la captura en el mar de una tripulación de árabes negros y musulmanes:
Estos hombres, que eran una mezcla de familia árabe-negra y musulmanes, decían que eran de una raza orgullosa e inapropiados para la esclavitud. Argumentaban con firmeza que había en el interior de África muchos negros paganos, los hijos de Ham, excelentes esclavos a los que podían esclavizar a cambio de su libertad. De este modo se inició el moderno comercio de esclavos: no el comercio transatlántico, que todavía tenía que llegar, sino su precursor, el comercio entre África y el sur de Europa[118].
Hobhouse describe la esclavitud del azúcar en el Nuevo Mundo:
La esclavitud del azúcar era de diferente clase. Era la primera vez desde la latifundia romana que una masa de esclavos se utilizaba para un cultivo destinado al comercio (no para la subsistencia) a gran escala. Era también la primera vez en la historia que una sola raza se utilizaba para un papel servil. España y Portugal, voluntariamente, abjuraron de la esclavitud no aceptando esclavos de las Indias orientales, chinos, japoneses o europeos para trabajar en América[119].
El comercio de esclavos se convirtió en sí mismo en una suerte de adicción. La primera importación de esclavos africanos al Nuevo Mundo tenía un solo propósito: sostener una economía agrícola basada en el azúcar. El furor por el azúcar fue tan abrumador que nada pudieron frente a ella mil años de condicionamiento ético cristiano. Una erupción de crueldad humana y bestialidad de increíbles proporciones fue afablemente aceptada por las instituciones de la buena sociedad.
Seamos claros: el azúcar es totalmente innecesario para la dieta humana. Antes de la llegada de la caña industrial y del azúcar de remolacha, la humanidad se arreglaba lo suficientemente bien sin el azúcar refinado, que es prácticamente sucrosa pura. El azúcar no representa ninguna contribución que no pueda obtenerse de otras fuentes más accesibles. Se trata simplemente de un «chute». Pero por este «chute», la cultura dominante europea fue capaz de traicionar los ideales de la Ilustración al confabularse con la trata de esclavos. Es sorprendente la habilidad que tiene la cultura del ego dominante para suprimir estas realidades.
Si parece que desahogo mucha cólera al referirme al hábito del azúcar, es a causa de que en muchos sentidos la adicción al azúcar se asemeja a una destilación de las actitudes erróneas que acompañan a nuestra manera de considerar las drogas.
El azúcar y el estilo dominante
Cuando la distancia temporal del paraíso fraternal aumenta, cuando la conexión con la matriz femenina/vegetal de la vida planetaria se hunde en un lejano pasado, entonces crecen la neurosis cultural y las manifestaciones de un ego no ponderado, y proliferan las teorías dominantes, de la organización social. La esclavitud, prácticamente desconocida en el período medieval, cuando la noción de propiedad privada restringía la propiedad sobre cualquier cosa a unos pocos privilegiados, volvió como una venganza para cubrir la necesidad de mano de obra en la labor intensiva del cultivo colonial del azúcar. La visión que tenía Thomas Hobbes de la sociedad humana como el inevitable dominio de los fuertes sobre los débiles y la idea de Jeremy Bentham de la base económica final de todo valor social, marcan el momento en que los valores que intentaban nutrir la tierra y participar con ella en una vida de equilibrio delicado y natural, se trocan por los de la rapaz y narcisista ciencia faustiana. Al alma del planeta, reducida por el monoteísmo cristiano a las dimensiones del ser humano, se le niega finalmente cualquier existencia a manos de los herederos del racionalismo cartesiano.
Se prepara el escenario para la evolución de una autoimagen humana totalmente desalmada, que va a la deriva en un universo muerto, desprovisto de sentido y sin brújula moral. La naturaleza orgánica es contemplada como una guerra, el sentido se vuelve «contextual» y el cosmos se torna un sinsentido. Este proceso de profundizar en la psicosis cultural (una obsesión por el ego, el dinero y el complejo de droga azúcar/alcohol) alcanza su apogeo a mediados del siglo XX con la horrorosa declaración de Sartre de que «la naturaleza es muda».
La naturaleza no es muda, el hombre moderno es sordo; se ha vuelto sordo al ser incapaz de oír el mensaje de equilibrio, atención y cooperación que representa el mensaje de la naturaleza. En nuestra situación de negación hemos de proclamar muda a la naturaleza. Si no lo hacemos así, ¿cómo podríamos eludir el hecho de afrontar los terribles crímenes cometidos a lo largo de los siglos contra la naturaleza y contra los demás? Los nazis decían que los judíos no eran auténticos seres humanos y que sus asesinatos en masa, por lo tanto, no tenían consecuencia alguna. Algunos industriales y políticos utilizan un argumento similar, que priva de su alma, para excusar la destrucción del planeta, a la matriz maternal necesaria para la vida.
Únicamente una adicción terminal al ego y los estilos de dominio brutal pueden producir un entorno mental de masas en el que dichas declaraciones puedan aceptarse y tomarse como ciertas. El azúcar está en el corazón de estos asuntos, puesto que el azúcar y las drogas de la cafeína que se difundieron con él refuerzan y sostienen a la civilización industrial situando el énfasis, de un modo irreflexivo, en la eficacia al precio de anular los valores humanos arcaicos.
Las drogas de la gentileza
En las líneas que abren el magnífico poema «Mañana de domingo», Wallace Stevens nos ofrece una imagen de la radiante trascendencia y del valor familiar y ordinario de Cézanne:
Autosatisfacciones de tocador, y luego
Café y naranjas en una soleada silla,
Y la verde libertad de una cacatúa
Se mezclan sobre un tapete para derrochar
El sagrado silencio de un antiguo sacrificio[120].
Las líneas de Stevens evocan el aura de refinada saciedad que acompaña a la droga de la cafeína. «Mañana de Domingo» nos recuerda que nuestra idea estereotipada de lo que son las drogas se tuerce cuando se nos pide considerar estos delicados accesorios de la sensibilidad burguesa, como el té, el café y el cacao, al mismo nivel que la heroína y la cocaína. Pero todas son drogas; nuestros esfuerzos inconscientes por hallar el camino de vuelta a las relaciones sensoriales de la prehistoria nos han llevado a desarrollar numerosísimas variaciones en el acto de dar homenaje a la psicoactividad basada en plantas. Los estimulantes suaves, sin un impacto destructivo o que no pueda ser controlado, han formado parte de la dieta de los primates mucho antes de la emergencia de los homínidos. La cafeína es el alcaloide que está en la base de la mayor parte de las implicaciones humanas con plantas estimulantes. La cafeína es un estimulante poderoso muy por debajo de la dosis tóxica. Se encuentra en el té y en el café y en numerosas plantas como Ilex paraguariensis, la fuente del mate, o Paullinia yoco, una liana amazónica supresora del apetito, plantas que tienen estilos de uso localizados pero muy antiguos y ritualizados.
La cafeína es amarga, y el inevitable descubrimiento de que podía hacerse más agradable añadiéndole miel o azúcar puso en marcha la fase del efecto sinérgico predominante y poco visible que se da entre el azúcar y las distintas bebidas con cafeína. La tendencia del azúcar a tornarse adictivo se refuerza si el azúcar se utiliza también para hacer que la ingestión de un alcaloide estimulante como la cafeína sea más agradable al paladar.
El azúcar es definido por nosotros como comida. Esta definición niega que el azúcar pueda actuar como una droga altamente adictiva, pero la evidencia nos rodea. Muchos niños y comedores compulsivos viven en un entorno motivacional regulado fundamentalmente por un humor cambiante que es el resultado de las ansias de azúcar.
Café y té: nuevas alternativas al alcohol
A todos los efectos prácticos podemos decir que el té, el café y el cacao se introdujeron simultáneamente en Inglaterra aproximadamente en el año 1650. Por primera vez en su historia, la Europa cristiana tuvo una alternativa frente al alcohol. Los tres eran estimulantes; todos ellos se mezclaban con agua caliente que se hervía, con lo que se eliminaba el problema que entonces proliferaba de las enfermedades producidas por el agua; y todos ellos necesitaban gran cantidad de azúcar. El furor por el azúcar promocionó el uso del café, el té y el chocolate, lo que a su vez promocionó el consumo de azúcar. Además los nuevos estimulantes crecían en los mismos territorios coloniales que se habían mostrado tan provechosos en la producción de azúcar. El té, el café y el cacao permitieron la posibilidad de diversificar los cultivos en las colonias y por lo tanto una gran estabilidad económica tanto para la colonia como para el país madre.
En 1820 miles de toneladas de té fueron importadas cada año a Europa. Sólo en el Reino Unido se consumían cerca de 30 millones de libras. El té destinado al mercado europeo provenía, desde mediados del siglo XVII a principios del siglo XIX, de Cantón, ciudad costera del sur de China. Los compradores de té no tenían autorizado el paso al continente y no se les permitía conocer ninguno de los detalles del cultivo de la planta del té. Como dice Hobhouse: «Una broma histórica para Europa es la de que durante cerca de dos siglos se importó una mercancía casi desde la otra punta del globo y que se fomentó una gran industria, que significaba el 5% del producto nacional bruto inglés, y nadie sabía nada en relación a cómo se cultivaba, preparaba y mezclaba el té»[121].
Dicha ignorancia no constituyó una barrera para la explotación comercial del té; no obstante sí lo fue la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Cuando las rutas comerciales a través del Mediterráneo oriental pasaron a manos de los turcos, se creó una presión considerable en el mundo de las ciencias de la navegación y en los astilleros para perfeccionar la ruta oceánica hacia Oriente pasando por el cabo de África. La ruta fue descubierta, en 1498, por Vasco de Gama.
Cuando finalmente los navegantes holandeses y portugueses llegaron a las Molucas, en la Indonesia oriental, denominadas entonces las Islas de la Especias, en Europa las especias se abarataron y se unieron las fuerzas de todas las facciones con el fin de crear monopolios. El tipo de organización más capaz de mantener un monopolio era la compañía comercial, un grupo de comerciantes unidos para reducir los riesgos de capital y la competencia. Los grandes y bien armados buques de las distintas compañías de Indias Orientales aceleraron el fin de la época del capitán mercante por cuenta propia. La British East India Company, destinada a convertirse en la compañía comercial de mayor importancia, se fundó en 1600.
Desde esta fecha hasta 1834, cuando los tratados liberales de libre comercio abrieron el mercado del té a todas las facciones interesadas, la compañía controló, para su gran beneficio, el comercio del té:
La British East India Company se cree que encarecía por lo menos en un tercio el precio del té, por lo que sacaba 100 libras por tonelada en las 375.000 toneladas que importó en el siglo XVIII. Esta cifra global encubre el ascenso, bajo las mismas premisas, del paso de una suma equivalente a 17 millones de dólares a principios de siglo a un equivalente de 800 millones de dólares anuales en 1800. La East India Company era un gran negocio odiado y aborrecido tanto por consumidores como por contrabandistas y un símbolo de un monopolio consentido y corrupto[122].
La revolución del té
A finales del siglo XVIII el comercio del té entró en crisis y el gobierno de Lord North tomó una serie de malas decisiones que no sólo arruinaron el comercio del té sino que también hicieron perder a Inglaterra las colonias de Norteamérica. La estrategia de North fue el vender té a precios reducidos en las colonias, para disminuir los excedentes y alejar a los competidores contrabandistas fuera del negocio. Intentó también cargar con un pequeño impuesto, que consideró sin consecuencias, al té destinado a las colonias, simplemente con el fin de forzar a los rebeldes colonos a someterse a la autoridad imperial. Como todos sabemos este impuesto sobre el té fue la gota que colmo el vaso en la política que por aquel entonces dominaba las colonias americanas. El 16 de diciembre de 1773, furiosos colonos radicales de Boston destruyeron la carga de los barcos de té de Su Majestad. Esa noche se preparó el salado té de la revolución. Y se produjeron otros «tea parties» en Nueva York, Charleston, Savannah y Filadelfia. El asunto hubiera amainado en pocas semanas si la respuesta británica no hubiera consistido en cerrar el puerto de Boston, lo que hizo inevitable la Declaración de Independencia.
A principios de 1800 el mercado del té presentaba muestras de tensión. En el continente europeo las guerras napoleónicas habían dejado las arcas vacías. La respuesta fue imprimir papel moneda sin respaldo de oro y esta práctica finalmente dio como resultado una inflación importante: aumentaron los costos y el valor de los productos lo hizo en menor medida, lo que dio como resultado la miseria económica. La panacea a este económico callejón sin salida fue el opio.
Ciclos de explotación
El comercio de opio no fue más que terrorismo británico perpetrado contra la población china hasta que las restricciones del gobierno chino contra la importación de opio fueron eliminadas. En estos acontecimientos existe un patrón que se ha repetido en nuestro siglo. Del mismo modo que los comerciantes de la droga del té se pasaron al opio cuando su mercado del té sufrió una depresión, así hicieron los grupos de inteligencia occidentales como la CIA y el servicio secreto francés, dirigiendo su atención a la importación de cocaína en la década de los años ochenta tras haber perdido un prácticamente monopolio de la heroína a manos de los mullahs de la revolución iraní comerciantes de heroína. La historia de las sinergias comerciales de la droga —el modo en el que una droga ha sido cínicamente alentada y utilizada para apoyar la introducción de otras— en los últimos quinientos años no es agradable de contemplar. Quizás ésta sea la causa por la que se ha hecho tan poco en este tema.
Los ciclos empiezan con el azúcar. Como hemos dicho, el azúcar, cuya existencia dependió de un salvaje comercio de esclavos, profundizó su demanda en los consumidores a lo largo del siglo XVI. La introducción en el siglo XVII del té, el café y el chocolate sólo llevaron el furor por el azúcar a mayores alturas. Mediante su uso en las bebidas que contenían cafeína y el alcohol destilado, el azúcar jugó un gran papel indirecto a la hora de llevar más lejos la represión, a cargo de la cultura dominante, del subproletariado y de las mujeres de toda clase. La esclavitud a las drogas es una metáfora gastada, pero en el caso del azúcar la metáfora se hizo horriblemente real.
Cuando se colapso el mercado del té, el sistema de distribución que se había puesto en marcha, y que había sido capitalizado por la British East India Company, se dirigió a la producción y la venta de opio y a la explotación de la población china que estaba fuera del sistema colonial propiamente dicho. La invención de la morfina (1803) y después de la heroína (1873) nos llevaron al umbral del siglo XX. Los reformadores sociales alarmados que intentaron regular el uso de la droga sólo consiguieron que ésta pasara a la clandestinidad. Allí sigue, hoy controlada, no por corporaciones de magnates ladrones operando bajo autorización pública, sino por cárteles internacionales del crimen a veces disfrazados de agencias de inteligencia. Como William Burroughs ha recordado: «No es un cuadro muy bonito».
Desde la era de las exploraciones, las drogas y los productos de las plantas se han ido convirtiendo en factores más importantes en las ecuaciones de la diplomacia internacional. Las distantes regiones tropicales y pueblos del mundo ya no languidecen desatendidas por el ojo rapaz del hombre blanco; se han convertido en áreas productivas pobladas y contratadas como fuerza laboral que se espera que provean materias primas y un mercado destinado a productos finales. Como los ménades perdidos bajo la furia de Dionisos, las economías dominantes de Europa intoxicadas por el azúcar han conseguido devorar a sus propios hijos.
Café
El matemático persa del siglo XI Avicena, quien en el 1037 se convirtió en el primer muerto documentado por sobredosis de opio, fue uno de los primeros que escribió sobre el café; aunque hacía tiempo que se utilizaba en Etiopía y Arabia, donde la planta base se da en estado silvestre. En la península de Arabia se sabía desde hacía mucho que el café era una planta con propiedades maravillosas. Existe incluso una historia apócrifa que explica que cuando el Profeta estaba enfermo se le apareció el arcángel Gabriel quien le ofreció café con el fin de hacerle recuperar la salud. Debido a la larga asociación de la planta con los árabes, Linneo, el gran naturalista danés y el inventor de la moderna taxonomía científica, denominó a la planta Coffea arabica.
Cuando el café fue introducido por primera vez en Europa, se utilizaba como comida o medicina; los granos ricos en aceite eran pulverizados y mezclados con grasa. Luego el poso del café se mezclaba con vino y se cocía para proporcionar lo que debe haber sido un intenso y muy estimulante refresco. El café no se elaboró en Europa como bebida hasta aproximadamente el año 1100, y sólo en el siglo XIII la práctica moderna de tostar los granos de café se inició en Siria.
Aunque el café era una planta del Viejo Mundo y en algunos círculos se utilizó mucho antes del té, sin embargo el té despejó el camino a la popularidad del café. Sus propiedades estimulantes hicieron de la cafeína en el café y de su primo hermano la teobromina del té las drogas ideales para la revolución industrial: proporcionaban una elevación de la energía haciendo que la gente siguiera trabajando en tareas repetitivas que exigían concentración. De hecho, el descanso del té y del café son el único ritual de droga que nunca ha sido criticado por aquellos que se aprovechan del moderno estado industrial. Sin embargo, está bien establecido que el café es adictivo, produce úlceras de estómago, puede empeorar las enfermedades coronarias y producir irritabilidad e insomnio y, a dosis excesivas, incluso temblores y convulsiones.
Contra el café
El café no ha carecido de detractores, pero éstos siempre han estado en minoría. El café fue ampliamente criticado por haber causado la muerte del ministro francés Colbert, que murió de un cáncer de estómago. Goethe aborrecía su habitual caffè latte por su melancolía crónica y sus ataques de ansiedad. El café también ha sido aborrecido por producir lo que Lewin denominó «un excesivo estado de excitación cerebral que se manifiesta por una gran locuacidad a veces acompañada por una acelerada asociación de ideas. Puede observarse también en los cafés a políticos que beben taza tras taza de café negro y mediante dicho abuso se ven inspirados por una profunda sabiduría sobre todos los acontecimientos terrenos»[123].
La tendencia a delirar en exceso tras beber café surge aparentemente tras algunos edictos contra el café que aparecieron en Europa en 1511. El príncipe de Waldeck hizo de pionero en una primera versión de programa para delatores de consumidores de drogas, cuando ofreció una recompensa de diez taleros a cada persona que denunciara a las autoridades a un bebedor de café. Incluso los sirvientes eran recompensados si informaban de empresarios que les habían vendido café. Hacia 1777, sin embargo, las autoridades de la Europa continental reconocían la conveniencia del consumo de café a cargo de los pilares de la sociedad dominante: el clero y la aristocracia. El castigo por una infracción de café en miembros de clases menos privilegiadas era normalmente un castigo público con vara seguido de multa.
Y, por supuesto, el café fue durante un tiempo sospechoso de provocar la impotencia:
Se ha dicho con frecuencia que el beber café disminuye la excitación sexual y da pie a la esterilidad. Aunque se trata de una pura fábula, se creyó en otros tiempos. Oleario dice en el relato de sus viajes que los persas bebían «la negra y caliente agua Chawae» cuya propiedad es «esterilizar a la naturaleza y extinguir el deseo carnal». Un sultán estaba tan atraído por el café que se cansó de su mujer. Esta última un día vio cómo se castraba a un semental y dijo que hubiera sido mejor darle café al animal, y así estaría en un estado similar al de su marido. La princesa palatina Elizabeth Charlotte de Orleans, la madre del disoluto regente Philip II, escribió a su hermana: «El café no es tan necesario para los ministros protestantes como para los sacerdotes católicos, a los que no se les está permitido casarse y tienen que permanecer en castidad… Estoy sorprendida de que el café guste a tantas personas pues tiene un sabor desagradable y amargo. Considero que sabe a aliento fétido»[124].
El médico-explorador Rauwolf de Asburgo, quien más tarde se convertiría en el descubridor del primer tranquilizante, el extracto de la planta rauwolfia, descubrió que el café estaba establecido desde hacía mucho y tenía un amplio comercio en Asia Menor y Persia cuando visitó la zona a mediados de 1570. Relatos como el de Rauwolf pronto hicieron del café una moda. El café fue introducido en París en 1643 y en treinta años existían más de 250 salones de café en la ciudad. En los años que precedieron a la Revolución Francesa había en funcionamiento aproximadamente unas 2.000 salas de café. Si la arenga es la madre de la revolución, entonces el café y los salones de café deben ser su comadrona.
Chocolate
La introducción del chocolate en Europa no es casi más que un mero añadido al furor por la estimulación de cafeína que se inició con la revolución industrial. El chocolate, hecho a partir de los granos molidos de un árbol original del Amazonas, Theobroma cacao, contiene sólo pequeñas cantidades del pariente de la cafeína teobromina. Ambas son sustancias químicas con parientes que se producen endógenamente en el metabolismo humano. Al igual que la cafeína, la teobromina es un estimulante y el potencial adictivo del chocolate es significativo[125].
Los árboles del cacao se introdujeron en el México Central desde la Sudamérica tropical siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. Allí tuvieron un importante papel sacramental en las religiones aztecas y mayas. Los mayas también utilizaban los granos de cacao como equivalentes de dinero. Se dice que el gobernador azteca Moctezuma era un contumaz adicto al cacao molido; bebía su chocolate sin dulcificar en infusión de agua fría. Una mezcla de cacao molido y hongos que contenían psilocibina se sirvió a los invitados en el banquete de la coronación de Moctezuma II en 1502[126].
Cortés fue informado de la existencia del cacao por su sirvienta, una mujer nativa americana llamada doña Marina, que había sido entregada a Cortés como una de las diecinueve jóvenes ofrecidas como tributo por Moctezuma. Convencido por doña Marina de que el cacao era un poderoso afrodisíaco, Cortés se apresuró a iniciar el cultivo de la planta; escribió al emperador Carlos V: «En tierras de una granja se han plantado dos mil árboles; los frutos son semejantes a almendras y se venden en polvo»[127].
Poco más tarde, el chocolate se importaría a España, donde pronto se haría muy popular. No obstante la difusión del chocolate fue lenta, quizá porque demasiados estimulantes nuevos exigían la atención de los europeos. El chocolate no llegó a Italia o a los Países Bajos hasta 1606; llego a Francia e Inglaterra sólo alrededor de 1650. Excepto por un breve período de tiempo durante el reinado de Federico II, cuando se convirtió en el vehículo favorito para los venenos utilizados por envenenadores profesionales, el chocolate fue aumentando de un modo constante en popularidad y en el número de toneladas producidas anualmente.
Es extraordinario que en el relativamente corto periodo de tiempo de dos siglos, cuatro estimulantes —el azúcar, el té, el café y el chocolate— puedan haber surgido desde la oscuridad local y se hayan convertido en bases de vastos imperios mercantiles, defendidos por los mayores poderes militares conocidos hasta la fecha y apoyados por la nueva práctica de la esclavitud. Éste es el poder de «la taza que consuela, pero no embriaga».