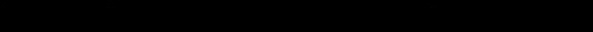
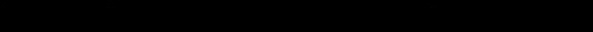
CAPÍTULO
2
La magia en la comida

A lo largo de varios días, el Clan del Zorro había estado recogiendo y almacenando grandes cantidades de comida; tiras de carne de gacela habían sido ahumadas hasta que alcanzaron una oscuridad uniforme, mientras que los niños del clan habían recogido pulpas de insectos y dulces tallos de cebollas. Las mujeres habían acumulado huevos; la mayor cantidad recogida nunca. Estos huevos preocupaban a Lami, que era muy cuidadosa a la hora de sus obligaciones. Después de todo, ¿no era la hija de la Señora de Todos los Pájaros? Los huevos debían amontonarse cuidadosamente en cestas de mimbre y transportarse sobre la cabeza de algunas de las chicas más responsables. El ritual de intercambio de comida debía producirse cuando las gentes del Clan del Zorro, la gente de Lami, se reuniera con la gente del Halcón, los misteriosos habitantes de la tierra de las cumbres de arenisca. Ese día se encontrarían con ellos, como habían hecho año tras año en un rito que se perdía en la noche de los tiempos, para el gran festival de danzas e intercambio de comida. Lami recordaba el último encuentro, cuando Venda, el cíclico chamán de la gente del Zorro, había anunciado el festival y su sentido.
«Compartir comida es formar un solo cuerpo. Cuando el Clan del Halcón come nuestra comida se vuelve como nosotros. Cuando comemos su comida nos convertimos en ellos. Al intercambiar la comida nos volvemos uno». Con sus senos arrugados y la espalda encorvada, Venda le parecía anciana a Lami. Fuera cual fuera su edad, nadie recordaba más que ella y sus palabras rara vez se ponían en cuestión en el seno del grupo. Lami levantó suavemente su carga dispuesta para la expedición. Si las gentes del Halcón querían huevos, tendrían huevos.
La manera en que los humanos utilizan las plantas, los alimentos y las drogas puede hacer que cambien los valores de los individuos y, finalmente, los de las sociedades en su conjunto. Ingerir ciertos alimentos nos agrada, comer otros nos duerme y otros nos hacen estar atentos. Estamos alegres, inquietos, despiertos o deprimidos según lo que hayamos comido. La sociedad, de un modo tácito, nos alienta a ciertos comportamientos que corresponden a sensaciones internas, y por lo tanto nos incita al uso de sustancias que produzcan comportamientos aceptables.
La represión o la expresión de la sexualidad, la fertilidad o la potencia sexual, el grado de agudeza visual, la sensibilidad a los sonidos, la velocidad de la respuesta motriz, el índice de madurez y la duración de vida, son sólo algunas de las características animales que pueden verse afectadas por plantas alimenticias con exóticas propiedades químicas. La formación de símbolos en los humanos, la facilidad lingüística y la sensibilidad a los valores de la comunidad también pueden cambiar bajo la influencia de metabolitos activos en el terreno fisiológico y psíquico. Pasar una noche en un bar de solteros puede ser un trabajo de campo suficiente para confirmar esta observación. En realidad, el proceso del ligue ha tenido siempre un alto rendimiento en la facilidad lingüística, como atestigua la perenne atención a los estilos coloquiales.
Cuando pensamos en las drogas, tenemos tendencia a concentrarnos en episodios de intoxicación, pero muchas drogas se utilizan normalmente en dosis bajas o de mantenimiento; el café y el tabaco son ejemplos claros en nuestra cultura. El resultado es una especie de «ambiente de intoxicación». Como el pez en el agua, las gentes de una cultura nadan en el medio prácticamente invisible de estados mentales culturalmente aceptados, pero artificiales.
Los lenguajes parecen invisibles a la gente que los habla, pero conforman el tejido de la realidad de sus usuarios. El problema de confundir el lenguaje con la realidad en el mundo cotidiano es demasiado conocido. El uso de las plantas es un ejemplo de un complejo lenguaje de interacciones químicas y sociales. Pero la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de los efectos de las plantas en nosotros mismos y en nuestra realidad, en parte a causa de que hemos olvidado que las plantas siempre han hecho de mediación entre las relaciones culturales humanas y el mundo en su conjunto.
Una historia de primates
En el Parque Nacional de Río de Gombe, en Tanzania, los estudiosos de los primates descubrieron que una especie concreta de hoja aparecía sin digerir en los excrementos de los chimpancés. Se dieron cuenta de que cada pocos días los chimpancés en lugar de comer frutos salvajes, como es habitual, caminaban veinte minutos o más hasta una zona en la que crecían especies de hojas de Aspilia. Los chimpancés colocaban repetidas veces sus labios sobre la hoja de Aspilia y la mantenían en sus bocas. Arrancaban una hoja, la ponían en sus bocas, la enrollaban durante unos instantes y después la tragaban entera. De este modo engullían casi treinta hojas.
El bioquímico Eloy Rodríguez, de la Universidad de California, en Irvine, aisló el principio activo de la Aspilia: un aceite rojizo denominado actualmente Tiarubrina-A. Neil Towers, de la Universidad de la Columbia Británica, descubrió que este compuesto puede matar ciertas bacterias comunes. Los archivos de hierbas estudiados por Rodríguez y Towers mostraban que los habitantes de África utilizaban hojas de Aspilia para curar heridas y molestias estomacales. De las cuatro especies nativas de África, los indígenas utilizan sólo tres, las mismas especies que utilizan los chimpancés[10].
Rodríguez y Towers han proseguido con sus observaciones de los chimpancés y las interacciones con las plantas, y actualmente pueden identificar aproximadamente una docena de plantas, auténtico material médico usado en las poblaciones de chimpancés.
Somos lo que comemos
La historia que proponemos de la emergencia humana a la luz de la autorreflexión es una historia de tú-eres-lo-que-comes. Los grandes cambios climáticos y una ampliación, por tanto mutagénica, de la dieta, proporcionaron muchas oportunidades a la selección natural a la hora de influir en la evolución de los rasgos humanos más importantes. Cada encuentro con nuevos alimentos, drogas o sabores, se enfrenta con el riesgo y las consecuencias imprevisibles. Esto es todavía más cierto en la actualidad, cuando nuestros alimentos contienen cientos de aditivos y conservantes que no han sido muy estudiados.
Como ejemplo de plantas con un impacto potencial en la población humana, consideremos las batatas del género de la Dioscorea. En gran parte del mundo tropical, las batatas proporcionan una fuente segura de comida. Sin embargo, algunas especies muy emparentadas contienen componentes que pueden interferir con la ovulación. (Éstas se han convertido en materia prima para los modernos anticonceptivos). Algo muy semejante al caos genético se precipitaría sobre una población de primates que se hubieran habituado a alimentarse de esas especies de Dioscorea. Muchas de estas escenas, aunque de magnitudes menos espectaculares, debieron de ocurrir cuando los primeros homínidos experimentaban con nuevos alimentos mientras ampliaban sus hábitos dietéticos omnívoros.
Comer una planta o un animal es un modo de reivindicar su poder; un modo de asimilar su magia. En las mentes de las gentes preliterarias, las líneas entre las drogas, la comida y las especias suelen ser difusas. El chamán que se harta de chile para producir calor interno no está en un estado de conciencia alterada menor que el entusiasta de óxido nitroso tras una larga inhalación. En nuestra percepción del sabor, y nuestra búsqueda de variedad en las sensaciones ligadas al acto de comer, somos muy distintos de nuestros parientes cercanos, los primates. En algún punto de la línea, nuestros nuevos hábitos alimenticios omnívoros y la evolución de nuestro cerebro, con su capacidad para procesar los datos de los sentidos, se unieron en la afortunada noción de que la comida podía ser experiencia. Había nacido la gastronomía, para unirse a la farmacología, que posiblemente la precedió, puesto que la conservación de la salud mediante la regulación de la dieta ha sido observada en muchos animales.
La estrategia de los primeros homínidos omnívoros fue la de comer todo lo que se asemejara a la comida y vomitar todo aquello que fuera incomestible. Las plantas, insectos y pequeños animales que, siguiendo esta regla, se consideraron comestibles fueron añadidos a la dieta. Una dieta variada o una dieta omnívora significa verse expuesto a cualquier cambio del equilibrio químico. Un organismo puede regular su input químico mediante procesos internos, pero, finalmente, las influencias mutagénicas irán en aumento, y un número de variantes genéticas individuales mayor de lo habitual se ofrecerá al proceso de la selección natural. El resultado de esta selección natural son los cambios acelerados de la organización neuronal, los estados de conciencia y el comportamiento. Ningún cambio es permanente, cada uno de ellos da paso a otro. Todo fluye.
Simbiosis
A medida que las plantas influyen en el desarrollo de los humanos y del resto de los animales, a su vez ellas mismas se ven afectadas. Esta coevolución sugiere la idea de simbiosis. «Simbiosis» tiene muchos significados; utilizo la palabra para referirme a una relación entre dos especies que confiere mutuos beneficios a sus miembros. El éxito biológico y evolutivo de cada especie está vinculado a una mejora de la otra. Esta situación es la opuesta al parasitismo; afortunado el parásito que puede convenirse en simbiótico. Las relaciones simbióticas, en las que cada miembro necesita del otro, pueden ser genéticamente muy próximas o tener un vínculo más abierto. Aunque las interacciones humanos-plantas eran simbióticas en sus pautas de beneficio y ventaja mutuas, dichas relaciones no estaban programadas genéticamente. Por el contrario, se ven claramente como hábitos profundos cuando se contrastan con ejemplos de auténticas simbiosis tomados del mundo natural.
Un ejemplo de ligación genética, y por tanto de relación realmente simbiótica, es la del pequeño pez Amphiprion ocellaris, que pasa su vida en la cercanía de ciertas especies de anémonas marinas. Estos peces se protegen de los grandes depredadores gracias a las anémonas, mientras que el alimento de la anémona procede del pez, que atrae grandes peces a la zona en que se alimenta la anémona. Cuando un compromiso de este tipo dura mucho tiempo, finalmente se «institucionaliza», difuminando progresivamente las distinciones genéticas claras entre los simbiontes. Finalmente, un organismo puede convertirse realmente en parte de otro, de forma semejante a como la mitocondria, la fuerza dinámica de la célula animal, se conjunta con otras estructuras para conformar la célula. La mitocondria tiene un componente genético distinto cuya antigüedad puede rastrearse hasta las bacterias libres eucariotas, que una vez, hace millones de años, fueron organismos independientes.
Otro ejemplo de simbiosis que es instructivo y que puede tener profundas consecuencias para nuestra propia situación, es la relación evolutiva entre las hormigas cortahojas y un hongo de la familia de los basidiomicetos. E. O. Wilson expone su relación:
Al final de la senda las cargadas forrajeras se precipitan en el hormigüero, junto con una muchedumbre de miembros de su colonia, por tortuosos pasadizos que finalizan cerca del nivel del subsuelo acuífero, a una profundidad de cinco metros o más. Las hormigas dejan caer los segmentos de hojas en el suelo de una cámara, donde son recogidas por obreras de un tamaño ligeramente inferior. Éstas las cortan en fragmentos de aproximadamente un milímetro de diámetro. En pocos minutos, son sustituidas por otras hormigas aún más pequeñas, que aplastan los fragmentos y los convierten en húmedas pelotitas que insertan con cuidado en una masa de material semejante. El tamaño de esta masa oscila entre un puño y una cabeza humana, está atravesada por canales y se asemeja a una esponja de baño de color gris. Se trata del huerto de las hormigas; en su superficie crece un hongo simbiótico, que junto con la savia de las hojas conforma el único alimento de las hormigas. El hongo se extiende a guisa de blanca escarcha, hundiendo su hifa en la pasta de hojas con el fin de digerir la abundante celulosa y proteínas que hay en solución parcial.
Prosigue el ciclo de cultivo. Hormigas obreras, aún más pequeñas que las descritas anteriormente, arrancan fragmentos de hongos y los plantan en superficies preparadas para tal fin. Por último, las obreras más pequeñas —y más abundantes— patrullan los lechos de hongos, tocándolos con delicadeza mediante sus antenas, manteniendo limpias sus superficies, arrancando las esporas y las hifas de las especies de hongos ajenas a su cultivo. Estas enanitas son capaces de viajar a través de los más estrechos canales en el fondo de la masa del cultivo. De vez en cuando, extraen manojos sueltos de hongos y los llevan a sus compañeras mayores.
Ningún otro animal ha desarrollado la habilidad de convertir vegetación fresca en hongos. Este acontecimiento evolutivo sólo se produjo en una ocasión, hace millones de años, en algún lugar de Sudamérica. Esto proporcionó a las hormigas una gran ventaja; hoy en día pueden enviar obreras especializadas a recolectar la vegetación mientras mantienen al resto de la población a buen recaudo en los refugios subterráneos. El resultado ha sido que todas las distintas clases de cortahojas juntas, que comprenden catorce especies del género Atta y veintitrés del Acromyrmex, dominan una gran parte de los trópicos americanos. Consumen más vegetación que cualquier otro grupo de animales, incluyendo formas que abundan más, como las orugas, grillos, pájaros y mamíferos[11].
Podemos perdonar a E. O. Wilson, el más destacado representante de la sociobiología, por creer que un animal y un hongo formaran una relación de beneficio mutuo una sola vez en la historia de la tierra. Su descripción de la sociedad de la hormiga cortahojas y su relación con el cultivo de los hongos anticipa e introduce consideraciones básicas en mi esfuerzo de revisión de nuestras propias y complejas relaciones con las plantas. Como veremos, un subproducto del estilo de vida nómada de pastoreo de los humanos fue el aumento de la disponibilidad y uso de los hongos psicoactivos. De un modo semejante a las actividades de cultivo de las hormigas, la pauta de comportamiento de las sociedades humanas nómadas sirvió como un medio eficaz para que algunos hongos ampliaran su ámbito.
Un nuevo punto de vista sobre la evolución humana
El primer encuentro entre los homínidos y los hongos que contienen psilocibina puede datarse antes de la domesticación del ganado en África, hace más de un millón de años. Durante este período de un millón de años, los hongos no sólo se recogían y comían sino que posiblemente alcanzaron el status de culto. La domesticación del ganado, un gran paso en la evolución cultural humana, al acercar tanto a los humanos al ganado, trajo consigo también un mayor contacto con los hongos, debido a que estos hongos sólo crecen entre los excrementos del ganado. A causa de ello, la codependencia intraespecífica humano-hongo aumentó y mejoró. Fue en esta época cuando nació el ritual religioso y se crearon los calendarios y la magia natural.
Poco después, los humanos tuvieron conocimiento de los hongos «visionarios» de las praderas africanas y, del mismo modo que las hormigas cortahojas, nos volvimos también especies dominantes en nuestra área, y también aprendimos formas de «mantener a la población a buen recaudo en refugios subterráneos». En nuestro caso, estos refugios fueron ciudades valladas.
Al examinar el curso de la evolución humana, algunos observadores atentos han cuestionado la escena que nos presentan los antropólogos físicos. Evolucionar hasta animales superiores lleva un tiempo dilatado que opera en lapsos que raras veces son inferiores al millón de años, y más a menudo de diez millones de años. Pero la aparición de los humanos modernos a partir de los grandes primates —con los espectaculares cambios en el tamaño del cerebro y en el comportamiento— ocurrieron en menos de tres millones de años. Físicamente hablando, en los últimos 100.000 años parece ser que hemos cambiado muy poco. Pero la sorprendente proliferación de culturas, instituciones sociales y sistemas lingüísticos ha sido tan rápida que los modernos biólogos evolucionistas difícilmente pueden dar una explicación al respecto. La mayoría de ellos ni siquiera intenta darla.
En realidad, la ausencia de un modelo teórico no es sorprendente. Desconocemos muchas cosas en relación a la compleja situación que imperaba entre los homínidos antes y durante la época en que los humanos modernos aparecieron en escena. La evidencia fósil y biológica indica claramente que el hombre desciende de ancestros primates no muy distintos de las especies de primates que aún existen, aunque es cierto que el Homo sapiens pertenece a una clase distinta de los otros miembros de la especie.
Reflexionar sobre la evolución humana, en última instancia, significa reflexionar sobre la evolución de la conciencia humana. ¿Cuáles son, pues, los orígenes de la mente humana? En sus explicaciones, algunos investigadores han adoptado un énfasis principalmente cultural. Señalan nuestras capacidades simbólicas y lingüísticas únicas, nuestro uso de herramientas y nuestra capacidad de almacenar información epigenéticamente en forma de canciones, arte, libros y ordenadores; por lo tanto, de crear no sólo cultura sino también historia. Otros, adoptando un punto de vista más biológico, han acentuado nuestras peculiaridades fisiológicas y neurológicas, englobando el tamaño y complejidad excepcionales del neocórtex humano, una gran parte del cual está dedicado a un complejo procesamiento, almacenamiento y recuperación de información de carácter lingüístico, a su vez asociado con los sistemas motores que gobiernan actividades como el habla y la escritura. Más recientemente, las interacciones de retroalimentación entre la influencia cultural y la ontogenia biológica se han reconocido en algunos desarrollos humanos singulares, como la infancia y adolescencia prolongadas, el retraso en la madurez sexual y la persistencia de muchas características neonatales a lo largo de la vida adulta. Por desgracia, la conjunción de estos puntos de vista no ha llevado aún al reconocimiento del poder conformador sobre el genoma de los constituyentes psicoactivos y fisioactivos de la dieta.
Hace tres millones de años, y mediante una combinación de los procesos citados anteriormente, como mínimo tres especies claramente reconocibles de protohomínidos existían en África del este. Estaban el Homo africanus, el Homo boisei y el Homo robustus. También en esta época, el omnívoro Homo habilis, el primer homínido auténtico, había emergido claramente de una división de especies que también dio pie a dos hombres-mono vegetarianos.
Las praderas se extendieron lentamente. Los primeros homínidos se desplazaron a lo largo de un mosaico de praderas y bosques. Estas criaturas, con cerebros sólo un poco mayores que los de los chimpancés, ya andaban de pie y probablemente acarreaban comida e instrumentos entre terrenos boscosos que seguían explotando para tubérculos e insectos. Sus brazos eran proporcionadamente más largos que los nuestros y poseían una mano más prensil y fuerte. La evolución hasta la postura erecta y la extensión inicial hacia las praderas ocurrió pronto, en un período que oscila entre 9 y 5 millones de años. Por desgracia, no tenemos evidencias fósiles de esta transición temprana.
Los representantes del género de los homínidos ampliaron su dieta original de fruta y pequeños animales añadiéndole raíces subterráneas, tubérculos y bulbos. Un sencillo bastón excavador permitía el acceso a esta fuente de comida antes oculta. Los modernos babuinos de la sabana subsisten principalmente de bulbos de hierba en ciertas estaciones. Los chimpancés añaden grandes cantidades de frijoles a su dieta cuando se aventuran en la sabana. Tanto los babuinos como los chimpancés cazan en cooperación y depredan pequeños animales. Sin embargo, normalmente en la caza no utilizan instrumentos y no hay evidencia de que lo hicieran los primeros homínidos. Entre los chimpancés, babuinos y homínidos, la caza parece ser una actividad de los machos. Los primeros homínidos cazaban ya fuera en cooperación o solos.
Con el Homo habilis dio comienzo una expansión repentina y misteriosa del tamaño del cerebro. El cerebro del Homo habilis pesaba unos 770 gramos, comparado con los 530 gramos de los homínidos que competían con él. Los siguientes dos millones y cuarto de años constituyeron una evolución rápida y desacostumbrada en el tamaño y complejidad del cerebro. En un período de 750.000 a 1,1 millón de años una nueva clase de homínidos, el Homo erectus, se propagó totalmente. El tamaño del cerebro de este nuevo homínido era de 900 a 1.100 gramos. Existen evidencias de que el Homo erectus utilizaba herramientas y poseía alguna cultura rudimentaria. En la cueva de Choukoutien, en Sudáfrica, hay evidencias del uso del fuego, junto con huesos calcinados que demuestran que se asaba carne. Se atribuyen al Homo erectus, que fue el primer homínido que abandonó África hace aproximadamente un millón de años.
Las antiguas teorías sugieren que los humanos modernos evolucionaron en diferentes lugares a partir del Homo erectus. Pero los modernos primatólogos evolutivos aceptan, cada vez más, la noción de que el moderno Homo sapiens también nació en África, hace unos 100.000 años, y tuvo una segunda ola migratoria desde ahí al resto del planeta. En la cueva Border y la cueva Klasies River Mouth, en Sudáfrica, hay evidencias de los primeros Homo sapiens modernos, que vivían en un entorno combinado de bosques y pradera. En uno de los muchos intentos por comprender esta trascendente transición, Charles J. Lumsden y Edward O. Wilson escriben:
Los ecologistas conductistas han conformado gradualmente una teoría para explicar por qué se consiguió el avance hacia una postura erecta, postura que da cuenta de muchas de las características biológicas más distintivas del hombre moderno. Los primeros hombres-mono se trasladaron de los bosques tropicales a unos hábitats estacionales más abiertos, en los que se comprometieron a una existencia exclusivamente territorial. Construyeron campamentos-base y se tornaron dependientes de una división del trabajo, en la que algunos individuos, probablemente las hembras, eran menos nómadas y dedicaban más tiempo a cuidar de los jóvenes; otros, principalmente o exclusivamente los machos, se dispersaron más en busca de presas animales. La condición de bípedo confirió una gran ventaja en la locomoción en terreno abierto. Liberó también los brazos, permitiendo a los ancestrales hombres-mono el uso de herramientas y poder cargar con animales muertos y otros alimentos de vuelta al campamento-base. El hecho de compartir los alimentos y otras formas asociadas de reciprocidad se convirtió en proceso básico de la vida social de los hombres-mono. A ello se añadieron unos lazos sexuales más dilatados y el aumento de la sexualidad, que se pusieron al servicio de la crianza de los jóvenes. Muchas de las formas más emblemáticas del comportamiento social humano son el producto de esta compleja red adaptativa[12].
Un tipo de homínido superior siguió a otro en el laboratorio evolutivo africano y, empezando con el Homo erectus, representantes de cada tipo se distribuyeron a lo largo de las tierras eurasiáticas en los períodos interglaciares. En cada glaciación, la migración fuera de África se contuvo; los nuevos homínidos se «cocieron» en el ambiente africano con fuerzas de mutación extremas, fruto de dietas exóticas y provocadas por el clima, lo que aumentó la selección natural.
Al final de estos tres millones de años, verdaderamente claves en la evolución de las especies humanas, el tamaño del cerebro humano se había ¡triplicado! Lumsden y Wilson lo consideran «quizás el avance más rápido registrado en un órgano complejo en toda la historia de la vida»[13]. Este importante ritmo de cambio evolutivo en un órgano primario de una especie sugiere la presencia de presiones selectivas extraordinarias.
Puesto que los científicos eran incapaces de explicar esta triplicación del tamaño del cerebro humano en tan corto período de tiempo evolutivo, alguno de los primeros paleontólogos de primates y teóricos de la evolución predijeron y buscaron evidencias de esqueletos de transición. Hoy en día, la idea del «eslabón perdido» ha sido ampliamente abandonada. El bipedalismo, la visión binocular, el pulgar oponible, el brazo lanzador, todos ellos se han citado como el ingrediente clave en el combinado que hizo que los humanos autorreflexivos cristalizaran en el crisol de los tipos y estrategias de los homínidos en competición. Pero todo lo que realmente sabemos es que el cambio en el tamaño del cerebro se vio acompañado por transformaciones importantes en la organización social de los homínidos. Éstos se convirtieron en usuarios de herramientas, fuego y lenguaje. Iniciaron su proceso como animales superiores y emergieron de él hace 100.000 años como individuos conscientes y autoconscientes.
El auténtico eslabón perdido
Mi argumento es que la mutación producida por componentes psicoactivos en la dieta humana temprana influyó directamente en la rápida reorganización de las capacidades de procesamiento de la información del cerebro. Los alcaloides de las plantas, particularmente los compuestos alucinógenos como la psilocibina, dimetiltriptamina (DMT) y harmalina, pueden ser los factores químicos de la dieta protohumana que catalizaran la emergencia de la autoconciencia humana. La acción de los alucinógenos, presentes en muchas plantas comunes, mejoró nuestra facultad de procesar la información o sensibilidad ambiental, y por lo tanto contribuyó a la repentina expansión del tamaño del cerebro humano. En un estadio posterior de este mismo proceso, los alucinógenos actuaron como catálisis en el desarrollo de la imaginación, alimentando la creación de estratagemas internas y posibilidades que quizá concordaron con la emergencia del lenguaje y la religión.
En investigaciones hechas a finales de los años sesenta, Roland Fischer dio pequeñas cantidades de psilocibina a estudiantes graduados y luego midió su habilidad para detectar el instante en que líneas antes paralelas se unían. Descubrió que la habilidad en esta tarea particular mejoraba tras tomar pequeñas dosis de psilocibina[14].
Cuando discutí estos descubrimientos con Fischer, sonrió, tras explicarme sus conclusiones, y luego resumió: «Lo que es concluyente es que en ciertas circunstancias uno está realmente mejor informado con respecto al mundo real si ha tomado drogas que si no lo ha hecho». Su gracioso comentario me chocó, primero como anécdota académica, luego como un intento por su parte de comunicarme algo profundo. ¿Qué consecuencias tendría para la teoría de la evolución admitir que algunos hábitos químicos confieren ventajas adaptativas y, por lo tanto, se inscriben profundamente en el comportamiento e incluso en el genoma de algunos individuos?
Tres grandes pasos para el género humano
Al tratar de responder a esta pregunta he dibujado un escenario, algunos lo llamarán una fantasía; se trata del mundo tal como se ve desde la posición estratégica de una mente para la que los milenios son sólo estaciones, una visión a la que me han llevado años de reflexión sobre estos temas. Imaginémonos por un instante que estamos fuera del emergente enjambre de genes que es la historia biológica, y que podemos ver las consecuencias, que realmente debieron ser demasiado lentas como para que las advirtieran nuestros ancestros, de la interacción de los cambios en la dieta y en el clima. El escenario que se despliega incluye los efectos interrelacionados y mutuos de la toma de psilocibina en tres niveles distintos. Singular en lo que hace referencia a sus propiedades, la psilocibina es la única sustancia, según mi punto de vista, que puede ofrecernos este escenario.
En el primer nivel —bajo— de uso se produce el efecto descrito por Fischer: pequeñas cantidades de psilocibina, consumidas sin tener conciencia de su psicoactividad, en el marco del acto común de recogida de alimentos —y después quizá consumida de un modo consciente—, producen un importante aumento de la agudeza visual en particular en la detección de límites. La agudeza visual es una ventaja entre los cazadores-recolectores. El descubrimiento del equivalente de «binoculares químicos» no podía dejar de tener un impacto en el éxito en la caza y en la recolección para aquellos individuos que consiguieran dicha ventaja. Grupos comunitarios que incluyeran a individuos que mejoraran su visión tendrían más éxito a la hora de alimentar a su descendencia. Al aumentar la comida disponible, la descendencia de estos grupos tendría más probabilidades de alcanzar una edad de reproducción. En dicha situación, la falta de reproducción (o su disminución) en los grupos que no utilizaran la psilocibina sería una consecuencia natural.
Al ser la psilocibina un estimulante del sistema nervioso central, cuando se toman dosis ligeramente superiores, tiene tendencia a producir agitación y estimulación sexual. Por lo tanto, en este segundo nivel de uso, al aumentar las posibilidades de copulación, el hongo favorece directamente la reproducción humana. La tendencia a regular y programar la actividad sexual en el seno del grupo, vinculándola a un ciclo lunar de disponibilidad de hongos, puede que fuera un primer paso importante hacia el ritual y la religión. Por supuesto, en el tercer nivel, de altas dosis, los aspectos religiosos estarían en la vanguardia de la conciencia de la tribu, sencillamente debido al poder y la extrañeza de la experiencia en sí misma.
Por lo tanto, el tercer nivel es el nivel de la total apertura del éxtasis chamánico. La intoxicación mediante la psilocibina es un éxtasis cuya esencia y profundidad desafían la descripción. Es completamente Otro y no menos misterioso para nosotros de lo que fue para nuestros ancestros comedores de hongos. La cualidad de disolver los límites, propia del éxtasis chamánico, predispuso a los grupos tribales que utilizaban los alucinógenos a establecer vínculos comunitarios y actividades sexuales en grupo, lo que promovió la mezcla genética, una tasa mayor de nacimientos y un sentido de la responsabilidad comunal por parte de la prole del grupo.
Fuera cual fuera la dosis en que se utilizaran, los hongos poseían la propiedad mágica de conferir ventajas adaptativas a sus usuarios arcaicos y a su grupo. Aumento de la agudeza visual, estímulo sexual y acceso a lo Otro trascendente, llevaron al éxito a la hora de conseguir alimentos, poder sexual y resistencia, abundancia de descendencia y acceso a los reinos del poder sobrenatural. Todas estas ventajas pueden autorregularse fácilmente mediante la manipulación de la dosis y la frecuencia de la ingestión. El capítulo cuarto detallará la importante propiedad de la psilocibina de estimular la capacidad del cerebro en la formación del lenguaje. Su poder es tan extraordinario que la psilocibina puede considerarse la catálisis del desarrollo humano del lenguaje.
Una clara utilización de Lamarck
Se presenta inevitablemente una objeción a estas ideas que debemos afrontar. Esta escena de la evolución humana puede oler a lamarckismo, el cual teoriza que las características adquiridas por un organismo a lo largo de su vida pueden traspasarse a su progenie. El ejemplo clásico es decir que las jirafas gozan de cuellos largos al haberlos ido estirando con el fin de alcanzar las ramas altas. Esta idea sencilla y de sentido común es un anatema total entre los neodarwinistas, que son quienes dominan hoy la teoría de la evolución. Su posición es la de que las mutaciones se producen totalmente al azar, y que sólo tras la expresión de éstas como rasgos del organismo la selección natural, de un modo inconsciente y desapasionado, lleva a cabo su función de preservar a aquellos individuos a los que se ha conferido una ventaja adaptativa.
Su objeción puede plantearse del modo siguiente: aunque los hongos pudieran habernos proporcionado al ingerirlos unas mejores características de visión, sexo y lenguaje, ¿de qué modo estas ventajas hubieran pasado al genoma y se hubieran convertido en innatas para los humanos? Ventajas no genéticas del funcionamiento de un organismo producidas por agentes externos atrasan los depósitos genéticos correspondientes de estas ventajas volviéndolas innecesarias. Dicho de otro modo, si un metabolito resulta común en la comida disponible, no existirá presión para desarrollar un rasgo de expresión endógena del metabolito. La utilización de los hongos creará por tanto individuos con menor agudeza visual, facilidad lingüística y conciencia. La naturaleza no proporcionará estas ventajas por medio de la evolución orgánica, puesto que la inversión metabólica requerida para sostenerlos no vale la pena, en relación a la pequeña inversión metabólica requerida para comer hongos. ¿Cómo, pues, las modificaciones producidas por los hongos pasaron al genoma?
La respuesta más directa a esta objeción, que no requiere la defensa de las ideas de Lamarck, es que la presencia de la psilocibina en la dieta homínida cambió los parámetros del proceso de la selección natural, al cambiar los patrones de comportamiento sobre los que operaba la selección. La experimentación con muchas clases de comida produjo un aumento general en el número de mutaciones al azar que se ofrecieron al proceso de la selección natural, mientras que el aumento de la agudeza visual, el uso del lenguaje y la actividad ritual mediante el uso de psilocibina representaban nuevos comportamientos. Uno de estos nuevos comportamientos, el uso del lenguaje, antes únicamente un rasgo marginal importante, se convirtió de pronto en muy útil en el contexto de los nuevos estilos de caza y recolección. Por lo tanto, la inclusión de la psilocibina en la dieta cambió los parámetros del comportamiento humano en favor de patrones de actividad que promovieron el aumento del lenguaje; la adquisición del lenguaje llevó a más vocabulario y a un aumento de la capacidad de la memoria. Los individuos que utilizaban psilocibina desarrollaron reglas epigenéticas o formas culturales que les permitieron sobrevivir y reproducirse mejor que los otros individuos. Finalmente, los estilos de comportamiento basados en los que habían tenido más éxito epigenéticamente se extendieron en las poblaciones junto con los genes que los reforzaban. De este modo, la población evolucionó genética y culturalmente.
Por lo que hace referencia a la agudeza visual, quizá la amplia necesidad de lentes correctivas entre los humanos modernos sea un legado del dilatado período de mejora «artificial» de la visión por medio del uso de la psilocibina. Después de todo, la atrofia de las capacidades olfativas de los seres humanos, según cierta escuela, se debe a una necesidad de los omnívoros hambrientos de tolerar olores y sabores muy fuertes, incluyendo tal vez la carroña. Cosas de este tipo son comunes en la evolución. La eliminación de la agudeza del sabor y el olfato debió permitir incluir comidas en la dieta que de otro modo se hubieran abandonado por ser «demasiado fuertes». O quizás indique algo más profundo acerca de la relación evolutiva con la dieta. Mi hermano Dennis ha escrito:
La aparente atrofia del sistema olfativo humano puede representar un cambio funcional de un conjunto de primitivos cromorreceptores directos y externos a una función reguladora interna. Esta función puede vincularse al control del sistema humano de feromonas, que está controlado por la glándula pineal y que media, en un nivel subliminal, gran cantidad de interacciones psicosexuales y psicosociales entre los individuos. La pineal tiene tendencia a suprimir el desarrollo gonadal y la puesta en marcha de la pubertad, entre otras funciones, y este mecanismo puede tener una función en la persistencia de las características neonatales de la especie humana. La maduración retrasada y la infancia y adolescencia prolongadas tienen una función crítica en el desarrollo neurológico y psicológico del individuo, puesto que proporcionan las circunstancias que permiten el desarrollo posnatal del cerebro en los años tempranos, formativos, de la niñez. Los estímulos simbólicos, cognitivos y lingüísticos que el cerebro experimenta en este período son básicos para su desarrollo, y son los factores que nos convierten en estos seres singulares, conscientes, manipuladores de signos y usuarios del lenguaje que somos. Las aminas neuroactivas y los alcaloides de la dieta de los primeros primates quizá tuvieran una función en la activación bioquímica de la glándula pineal y las adaptaciones que siguieron a ello[15].
Gustos adquiridos
Los humanos se sienten a la vez atraídos y repelidos por sustancias cuyo sabor roza los límites de lo aceptable. La comida con muchas especias, amarga o aromática, nos produce reacciones muy fuertes. Decimos al hablar de estas comidas que uno debe tener «un gusto adquirido» para ellas. Ello es verdad en comidas como ciertos quesos o el escabeche, pero es también cierto, y en mayor medida, cuando se trata de drogas. Recordar el primer cigarrillo o el primer trago de bourbon es recordar un organismo que rechaza con violencia la adquisición de un sabor particular. Repetir la experiencia parece ser la clave para adquirir un sabor, lo que sugiere que el proceso es complejo e implica una adaptación tanto bioquímica como en la esfera del comportamiento.
Lo que estamos diciendo empieza a sonar sorprendentemente parecido al proceso de la adicción a las drogas. Algo ajeno al cuerpo se sigue introduciendo en éste de modo consciente. El cuerpo se acomoda al nuevo régimen químico, y luego hace algo más que acomodarse; acepta el nuevo régimen químico como correcto y adecuado y da señales de alarma si este régimen se ve amenazado. Estas señales pueden ser tanto psicológicas como fisiológicas, y se experimentarán cuando el nuevo ambiente químico en el seno del cuerpo peligre por alguna razón, incluyendo una decisión voluntaria de abandonar el uso del producto químico en cuestión.
Entre el amplio número de compuestos químicos que constituyen el almacén molecular de la naturaleza, hemos hablado de un número relativamente pequeño de compuestos que interactúan con los sentidos y el procesamiento neurológico de datos sensoriales. Estos compuestos incluyen todas las aminas psicoactivas, los alcaloides, las feromonas y los alucinógenos; o sea, todos los compuestos que pueden interactuar con cualquiera de los sentidos que van del gusto y el olfato a la visión y la audición, así como combinaciones de todos ellos. Adquirir un gusto por estos compuestos, la adquisición de un hábito reforzado comportamental y psicológicamente, es lo que define el síndrome básico de adicción química.
Estos compuestos tienen la gran habilidad de recordarnos a la vez nuestra fragilidad y nuestra tendencia hacia lo extraordinario. Las drogas, como la realidad, parecen estar hechas para confundir a aquellos que buscan límites claros y una división sencilla del mundo en el blanco y el negro. El modo en que afrontemos la definición de nuestras futuras relaciones con estos compuestos y con las dimensiones del peligro y la oportunidad que nos ofrecen, dirá la última palabra sobre nuestro potencial de supervivencia y evolución como especie consciente.