
Mis días sin huella empiezan a las siete de la mañana de un lunes. Noviembre. Vuelve a ser lunes, maldita sea. Me duele la cabeza, en parte por una nueva resaca, en parte por lo temprano que es. No me levantaba a estas horas desde que iba al instituto, y en el instituto jamás logré levantarme a estas horas.
La ciudad está distinta, hoy. Parece otra, como si durante la noche le hubieran pegado el cambiazo a la población y hubiesen recolocado en su lugar otro tipo de ciudadanía. En lugar de chicos y chicas con pantalones pitillo y camisetas de colores y gafas imposibles y apellidos imponentes, está lleno de parias con bocadillos envueltos en papel de plata, ranas y monos azules y beige, zapatos grises acorazados, y señoras de la limpieza del Perú, y niños chilenos y venezolanos descargando camiones de fruta, letras caligrafiadas tatuadas en el cuello, nomeolvides tintados de sus hijas o mujeres o países: Tamara. Keira. Caracas.
Estamos los tres en la calle Wellington con Pujades, al lado del parque de la Ciutadella, cerca del Parlament de Catalunya, no muy lejos de mi antigua casa. Defensa, Riesgo y yo. Defensa luce un largo cucurucho cónico de papel color chupachús en la cabeza donde se lee: LA RABIA. Sus zapatos amarillos son flores de mimosa sobre el asfalto. Riesgo acarrea una trompeta de juguete de color verde. En mi mano, la pancarta ESTAMOS HARTOS. Defensa se aseguró de que no la olvidara cuando salimos de casa. Nos dirigimos a efectuar una protesta por el resultado electoral de ayer (ganaron los desaprensivos de siempre).
—Esto es tuyo, Cienfuegos —me ofreció, amablemente. Yo le sonreí, la cabeza a punto de estallar como una piñata en pleno cumpleaños infantil, y agarré resignado el objeto de marras.
—Espero no molestar —les dije, cuando me levantaron, uno de cada brazo, y me dejaron en pie en medio del salón de su casa. Las piernas me temblaban—. Nunca he ido a una manifestación. Sólo en una ocasión atravesé una porque me dirigía al metro. Era cuando acababan de matar de dos tiros en la cabeza a un político socialista, y había un millón de personas en plaza Catalunya, y bastantes cabestros gritaban a favor de la pena de muerte —de repente me coloqué la palma de la mano enfrente de la boca, y eché allí el vaho, ¡santo Dios!, olía como si un vagabundo hubiese utilizado mis molares como váter portátil—. Pero, bueno, en cualquier caso quiero acompañaros a la manifestación.
Empezaba a pensar que tal vez Juana Bayo tenía razón y aquello había que resolverlo en la calle, como las cosas de antes.
Riesgo realizó el gesto universal de En Marcha, Pues, agarrando su trompeta de plástico verde. Defensa se ajustó el capirote de papel con gestos de nazareno fuera de sus casillas. Yo contuve una arcada. Los tres nos pusimos en marcha, cada uno en su papel.
Se oye un trueno en el parque de la Ciutadella. Miro al cielo. Poco a poco se han ido congregando nubes malcaradas y oscuras allá arriba, como previniéndonos de algo terrible a punto de suceder. Hay bastante gente, diría que un millar o más de personas. Algunos han pasado la noche aquí, me cuenta Defensa, como si el hecho tuviese que impresionarme, pero sólo consigo pensar en el dolor de riñones que deben estar sufriendo, y los dedos de los pies congelados, y la boca pastosa y árida de no haberse podido lavar los dientes.
Todo el mundo parece nervioso y expectante, yo más que nadie. Por supuesto, estoy esperando el momento de salir huyendo del parque (acabo de darme cuenta ahora mismo de que eso es lo que estoy esperando), confundiéndome entre la multitud. Me circunda un nuevo tipo de tensión, y percibo que tengo miedo. Sí, miedo es la palabra: el agarrotamiento de intestinos, y aceleración de las palpitaciones, y el sudor frío y el peso pesaroso sobre los hombros: miedo. El de toda la vida.
—Tú tranquilo, Cienfuegos —me dice Defensa, atrapando mi muñeca, leyendo mi mente—. Esto es resistencia pacífica. No va a pasar nada.
Miro a mi alrededor: La Rabia. Los estoy viendo de cerca por primera vez. Son muchachos y muchachas jóvenes y semijóvenes, de diecinueve a treinta años, con mochilas, zapatillas deportivas, faldas anchas, chaquetas de chándal con llamativos colores jamaicanos, algunos de ellos bebés recién destetados sin capuchas ni tirachinas ni AK-47 entre manos. Parecen seguros de sí mismos y lo que están haciendo, pese al desasosiego imperante. Su lenguaje corporal emana una dignidad que se alza a su alrededor con solidez de andamiaje. Desde luego, no parecen nada peligrosos, como llevan días anunciando los periódicos. La mayoría están sentados en el suelo, simplemente. Aparcados ante la catástrofe venidera, herbívoros salvajes que aún no tienen catalogado a su nuevo depredador. Pero no parece ser eso, así que posiblemente se trate de sangre fría. Hola, qué tal. No habíamos sido presentados. Aquí Sangre Fría, aquí Mi Canguelo.
Algunos llevan pancartas: NO SOMOS ANTISISTEMA, EL SISTEMA ES ANTI-NOSOTROS. NO ES UNA CRISIS, ES UNA ESTAFA. NO FALTA DINERO, SOBRAN LADRONES. Hay carteles de Indymedia, Rebelión, Mongolia, asambleas vecinales y la CNT.

A nuestro alrededor, policía. Mucha policía. Nunca había visto tanta policía, ahora caigo; sólo en películas de Bruce Willis y noticiarios televisivos. Mossos d’Esquadra. Un cordón de hombres uniformados, con casco y defensas antidisturbios, que cerca a los manifestantes. Todos llevan la cara cubierta, y cachiporras, y no condecora sus pechos insignia identificativa alguna. Varias furgonetas negras terminan de sitiar los accesos a la confluencia de calles. Los Mossos negros están inmóviles, observando a la gente, las manos cruzadas tras la espalda, como estatuas antiguas de guerreros troyanos, sin hablar. No se distingue casi piel tras su uniforme; sólo ojos. En el cielo, el rugido entrecortado de un helicóptero. Levanto los ojos y lo observo cruzar el espacio con deliberada lentitud. Esas libélulas mecánicas me ponen nervioso, coño.
Empiezo a hacer descender la pancarta de ESTAMOS HARTOS dulcemente, aprovechando que Defensa y Riesgo están conversando con alguien. Ya roza el suelo. Me agacho discretamente, intentando que no haga ruido, y me dispongo a abrir los dedos y soltarla allí, para que la recoja alguien con menos crisis privadas y terror primordial y premonición holocáustica que yo.
—¡Cienfuegos! —grita alguien.
Me incorporo, como fustigado en la nalga por un relámpago. Es Juana Bayo, al trote hacia mí, cincuenta metros más allá, saludándome con una mano y sonriendo con boca de metro, expuestos sus desordenados dientes de piraña, su melena de brea, su nariz ensartada al estilo odalisca. Una Sherezade en pleno sprint. Levanto el ESTAMOS HARTOS y lo sacudo con dedicación un par de veces sobre mi cabeza, como si fuese un arco de Orzowei, sonriendo y mirándola.
—¡Eh, aquí! —le grito, contento de verla, pancarta al aire—. ¡Eh, Juana!
—Baje eso inmediatamente —dice una voz remachada de autoridad y malas pulgas. Me vuelvo. Es uno de los policías, que ha abandonado la barrera para situarse junto a mí. Lleva la porra en la mano, ya, y separa el brazo de su cuerpo, dejando pista de despegue para el embate. Su cara está cubierta por un pasamontañas que lleva debajo del yelmo, y sólo consigo verle las cejas. Unas cejas de labranza, crispadas, que se unen encima del tabique nasal como el abrazo de dos puercoespines.
—Oh, ja, ja, no —le digo, señalando la pancarta con un dedo y negando con la cabeza—. No es eso. Se confunde, qué gracioso, señor agente. Mi capitán. No es mía, ja, ja —y la agito en el aire un par de veces más, el ESTAMOS HARTOS bien visible otra vez, ante sus narices enmascaradas y ante las de todo el mundo—. Sólo estaba llamando a una amig…
El empujón me tira al suelo. Durante un segundo ni reparo en lo que ha sucedido, sólo noto el tremendo dolor de culo y la piel arañada del codo izquierdo y la tumefacción en el pecho, donde aterrizó el porrazo. El policía se abalanza sobre mí, ya con la porra levantada aunque sin administrar el segundo golpe.
—TE HE DICHO QUE BAJES ESO, HIPPY DE LOS COJONES —me grita, abandonando por completo el trato de usted.
—¡Déjale en paz, cabrón! —grita Juana Bayo, y desplaza ligeramente al policía con su musculosas ancas, interponiéndose entre él y yo—. ¡Que no ha hecho nada!
Sigo en el suelo, sin entender. ¿Hippy yo? La pancarta aún está en mi mano, bien enfocada hacia la barrera policial para que no se pierdan ni una coma de mi espontánea protesta. El agente, los ojos crepitando de pura ira, deja caer ahora la porra con toda su energía sobre la pierna atlética de Juana Bayo, en el costado de su espinilla derecha. Ella suelta un grito de dolor y se dobla hacia un lado, pero no se cae. Al instante, decenas de chicos se colocan a nuestro alrededor, sentándose en el suelo y levantando las manos, con las palmas enfocando hacia la policía. 1.000 placas solares. Parece un repentino campo de girasoles humanos, frágiles y entusiastas como plantas tiernas al sol, brotando en mi perímetro.
Pero no importa. Algo imperceptible, inaudible, sucede en el cordón de policías, la orden debe haber llegado por intercomunicador, y empieza la carga. Todas esas botas, galopando hacia nosotros, ese sonido de calamidad colindante y las caras cubiertas y las porras en alto, agitándose, un mar de antenas de insectos oscilando como en una película catastrófica de hormigas mutantes, y esa pared de brutos sin cara en armadura negra, directos hacia donde estoy. Exhibiendo la peor de las intenciones. El helicóptero regresa y se sitúa justo encima de nuestras cabezas. Trocotrocotrocotró.
Me pongo en pie, activado por un resorte, y, saltando por entre las cabezas sentadas de La Rabia, soltando mi pancarta, echo a correr en dirección opuesta a la de la policía.

En una esquina, metros más allá, me detengo para asegurarme de que nadie me persigue. Los Mossos están ahora administrando una paliza salvaje, sin ningún control, a los chicos sentados. Jamás había visto algo así (sólo en documentales sobre einsatzgruppen del Canal 33). Los huesos me tiemblan mientras observo cómo suben y bajan los brazos, como en la siega del trigo, sobre las cabezas y brazos de La Rabia. Los achichonados jóvenes levantan las manos abiertas, en vano, con una determinación tan valiente que es casi ridícula. No distingo a Juana Bayo, ni a Defensa Interior. Espero que estén a salvo.
Miro el reloj del móvil. Son las siete y cuarto de la mañana. Todo ha sucedido en quince minutos.
Bueno, bueno. Lo importante es que ya estoy a salvo, ¿No? Nunca dije ser un valiente.
Llego a la calle Llibertat a las ocho y pico. Vine andando prisoso, en trote de gitano robaperas. Mi moto está plantada delante de la casa de Defensa Interior, y el manillar en reposo hace que parezca una bestia ciclópea dudando sobre el siguiente movimiento a realizar. El frío de la mañana es templado, soportable y septiembrero, casi agradable. Empujo la verja, pero está cerrada con un candado. Me quedo un rato pensando en qué hacer, allí en medio de la calle, las manos de nuevo en los bolsillos. Algunas tiendas de alrededor empiezan a abrir sus puertas con ruido de persianas metálicas. Un señor calvo con un puro salivado en la boca y chaleco de lana beige abre la luminotecnia de Luz y Fuerza. Dos edificios más allá distingo la Asociación de Vecinos Vulcano, un bonito ateneo con grandes ventanales, y me dirijo hacia él. Allí trabaja el amigo de Juana Bayo, Zumos, el que nos dio la dirección de Defensa Interior.
El ateneo está abierto, por fortuna. Los cristales de la puerta tiemblan al ser empujados, vidrios antiguos sin casi espesor y restos de adhesivos de Cinzano y Kina San Clemente y Gaseosas Casa Negre, y cuando la cierro de nuevo alcanzo a ver los dos mosaicos de la luminotecnia, fuera, en la calle: LUZ y FUERZA.
Entro, y mi estatura disminuye ante lo grandioso del lugar: me empequeñezco, como si hubiese masticado una seta mágica. Los techos son muy altos, con grandes lámparas que cuelgan de ellos y algunos ventiladores parados, y hay un mar de mesas de formica con motivos guingán, patas negras y sillas a juego, la formica astillada en varios respaldos, y la barra parece ocupar kilómetros al lado izquierdo del local. Una música delicada, mediterránea y morisca, tocada con sintetizadores Batiatto, mana de un par de altavoces discretos colgados de un par de las columnas hexagonales que sostienen la primera planta. La canción es casi inaudible pese al silencio reinante. No hay un alma, pero flotan en el aire fantasmas de humo de cohibas, Pato WC, serrín humedecido, anís español y cafelitos previos. Sobre la barra, rozando el techo, un panel orlado donde puede leerse: Fraternitat de Veïns Vulcano, Llibertat 1907. Me gusta la paz de los bares vacíos.
—Bon dia —dice una voz.
Me vuelvo. Un hombre de mi edad, aunque de mayor volumen muscular, cara redonda y patillas de costilla de cerdo que ocupan casi todo el perímetro de cada mejilla. Lleva el pelo rizado y gigante de seto africano involuntario, parecido al mío, aunque mucho mayor. Unos pelos negros y duros emergen de los orificios de su nariz con apariencia de cangrejos ermitaños. Lleva un delantal blanco. El dueño: Zumos. ¿Juntos, los dos, con ese par de afros hispanos? Parecemos la sección rítmica de Santana, etapa Woodstock.
—Soy amigo de Juana Bayo. Vivo con Defensa Interior —le confieso.
—¡Hombre! Hace tiempo que no veo a la Juana. ¿Cómo está?
—Muy bien. En plena forma, vamos —pienso sin querer en el porrazo que le arreó el antidisturbios en la espinilla, y siento una punzada de remordimiento y bochorno por mi miserable huida de cagón.
Zumos echa a andar hacia la barra y me deja atrás. Al llegar a la barra se coloca detrás de ella, tras sortearla por debajo en una esquina abierta. Rodeando su cabeza, moscatel Trajinero. Garnatxa. Gandesa. Málaga Virgen. Anís del Mono. Vi ranci de bota. Falset. Pacharán Zoco. Orujo de hierbas. Orujo blanco. Marc de cava. Aguardiente de hierbas Hijoputa. Licor-café gallego. Ponche Caballero. Coñac Soberano. Cazalla. Vodka Wistoka y ginebra Larios y gin Xurriguera y licor estomacal Bonet y también Fernet-Branca y ratafía, Stroh, licor triple, Licor 43 y Calisay.
—¿Qué te pongo?
—Sólo un café —le digo, sacando un sobre de Almax del bolsillo— y un Vichy, por favor. Llevo un resacazo mortal. Y se me hace un nudo, aquí, en el estómago… —me acaricio la parte superior del vientre. La cobardía y la pena siempre me agudizan la gastroenteritis, o úlcera duodenal, o colon irritable, o lo que sea que estoy padeciendo desde que Eloísa me dejó.
S.D.I.P.A., lo llamaría Eloísa. Síndrome de Disfunción Intestinal por Adulterio.
Sonriendo, sin intentar comprender lo de mi estómago, Zumos empieza a llenar de café molido uno de los brazos de la Gaggia.
Mientras observo los movimientos camarerescos del Zumos, distingo una fotografía enmarcada a su vera. Una imagen vieja, en el tecnicolor aguado de las fotos baratas de los años ochenta. Es un escalador en mitad de una descomunal pared de piedra, los dedos-gancho de murciélago hincados en los escasos salientes que pueden apreciarse. No se ve el suelo, pero es fácil suponer que está a suficiente altura como para partirse el cuello por varios sitios, y de forma irreversible. El hombre barbudo de la imagen parece un extraño quiróptero con casco, incrustado en una esquina particularmente vertical del planeta.
—¿Eres ése? —y señalo al escalador hirsuto del cuadro.
—Sí —responde, orgulloso, y me sirve el agua con gas.
—Para escalar hace falta no tener miedo, supongo —le digo, y echo un trago al Vichy. El vacío estomacal lo agradece con un pequeño estertor, un ronroneo de gato agradecido. Suelto un pequeño eructo en el interior de mi puño. Zumos coloca el café ante mí, y no le miro directamente a los ojos—. Tener un coraje particular.

—Déjame que te diga algo sobre el coraje. Mucha gente cree que el coraje es ausencia de miedo, pero no lo es. Los hombres sin miedo son locos o insensatos o psicópatas. El verdadero coraje es el dominio del miedo.
—Eso del «dominio del miedo» suena más fácil de lo que es en realidad. Cuando te estás cagando en los pantalones no hay tiempo de pararte a meditar cómo dominar tu miedo. Cuando te cagas, te cagas.
—Se trata precisamente de combatir ese cagarse —me contesta, enderezando la columna vertebral, desperezándose una pizca y luego rascándose una patilla pilosa y desordenada.
—Quería decir de verdad, no metafóricamente —le contesto, acercando la nariz al café ardiendo y oliéndolo con pasión. El aroma del café siempre me suaviza el dolor intestinal. Es uno de mis Lugares Seguros. Éste me lleva a mi niñez, cuando mi abuela me dejaba ir a hincar la nariz en la máquina de moler los granos. Siempre me avisaba justo antes de ponerlo a hervir. El café es un rincón feliz de mi cabeza, una cabaña de verano bien afianzada a un árbol alto, al que no pueden acceder los chascones. Continúo hablando—. ¿Y si te ensucias los pantalones? Me gustaría ver cómo dominas el miedo entonces, con una plasta gigante inundando tus calzoncillos.
El escalador se ríe. Tiene los dientes beige de tetraciclina que ostenta mucha gente nacida alrededor de 1970. Esos dientes son un tatuaje tribal, un identificador generacional, para mucha gente de mi edad. Yo me libré de eso, pero lo compensé con una variada selección de taras distintas. Peores.
—Si has luchado contra el miedo, eso es suficiente. Puedes ignorar la mierda que inunda tu culo e ir con la cabeza bien alta —dice, los brazos en jarras a lo Peter Pan—. Has ganado tú. Que digan lo que quieran.
En la pantalla del televisor aparecen de pronto unos cuantos parlamentarios zarandeados ligeramente por chicos de La Rabia. Se oyen increpaciones y quejas indignadas.
—Sube el volumen, por favor —digo.
Zumos sube la voz en el aparato. El presentador está diciendo que La Rabia intentó impedir el acceso de los diputados al hemiciclo, hacia las ocho y media. No se ven imágenes de las cargas policiales previas, cuando aún estaba todo el mundo sentado en el suelo. Sólo muestran planos cercanos de políticos socialistas y conservadores, el rostro entre confuso y atemorizado, mientras unas decenas de jóvenes fuera de quicio les chillan improperios en la oreja. Uno de los jóvenes, un pelirrojo con perilla de chivo y muchos pendientes de aro concentrados en un solo lóbulo, le pinta con spray una A de anarquía en la gabardina gris a una diputada con dentadura de poni y pelvis raquítica, y varios Mossos se le echan encima y le hacen picadillo, al chico, a base de puñetazos y patadas. Se corta la imagen. Aparece un helicóptero del ejército. Asumo que habrán cambiado de noticia, y estarán a punto de decir: «Mientras tanto, en Corea del Norte…»
Nadie dice nada.
—¿Es eso un helicóptero militar? —digo, dejando caer un azucarillo bastante gordo en la taza, que salpica unas gotas de café al platillo, flota un instante y luego se hunde como un yunque hasta el fondo del recipiente.
—Eso parece —dice el escalador.
El presentador afirma que el nuevo presidente fue transportado en helicóptero hasta el interior del Parlament para evitar que los violentos pudiesen tratar de agredirle físicamente. Dice los violentos, no otra palabra. Dice agredirle físicamente.
—Yo estaba allí —digo, y Zumos se vuelve hacia mí, y su boca se comprime en forma de esfínter—. La policía cargó a las siete contra una sentada pacífica. Yo lo vi. Estaba en medio de todo, mira —echo otro azucarillo enorme en el interior del café, y luego le muestro el codo pelado, arremangándome un brazo de la sudadera—. Pero no lo han dicho. No ha salido en el telediario.
El escalador me mira con cierta admiración. La televisión muestra ahora imágenes de unos cuantos hombres muy fornidos prendiéndole fuego a un contenedor de basura. Dos de ellos llevan walkie talkie. Todos van enmascarados con pañuelos independentistas, y llevan el cabello bien rasurado, con la nuca perfecta, y vaqueros de cintura muy alta, y chaquetas polares del Decathlon. Se mueven como policías, y cualquiera en su sano juicio juraría sobre la Biblia que son policías. Menos el presentador televisivo, que afirma que son «radicales».
La televisión cambia de noticia sin mostrar las cargas policiales. Aparecen imágenes de griegos quemando una ciudad entera y atizándole a las fuerzas del orden sin compasión. Trompadas sensacionales, y decenas de antidisturbios atenienses corriendo por las calles como gallinas cluecas descabezadas.
Sorbo un trago de café. ¡Dios, cuánto azúcar! Esto está imbebible. ¿Por qué narices he echado tanto? Me han puesto nervioso los malditos helicópteros, los griegos, los policías, los cojones de La Rabia, el coraje del Zumos y el nuevo presidente.
—¡Buen café! —le grito, y continúo observando las revueltas y los incendios en Grecia, los policías atemorizados, las nubes de humo oscureciendo el cielo, los carros acorazados del ejército lanzando chorros de agua a presión contra los alzados, las vallas cruzadas y los contenedores llameantes y los coches volcados a modo de barricadas, la gente normal que grita y salta y amenaza a las fuerzas del orden, como si ni se les pasara por la cabeza retroceder, imposibles de amedrentar, sin nada que perder. Es bonito.

Zumos pierde interés y cambia de canal. En la televisión se ve aparecer a un trampero barbudo vestido con pieles de animal, andando como puede por la nieve. Es una reposición matinal de Jeremiah Johnson. La he visto cientos de veces, junto a Eugenio Cuchillo; era la otra película que teníamos en VHS. Un fulano allí, en el monte, enfrentándose a la naturaleza, lleno de humildad pero valiente, un hombre de verdad, coño. En la pantalla, Jeremiah está intentando encender un fuego bajo un árbol, y de repente cae un montón de nieve del abeto y sepulta la fogata. Jeremiah pone cara de chasco, pero sabemos que no va a darse por vencido tan fácilmente. Menudo es él.

Zumos vuelve a cambiar de canal en la televisión haciendo gala de un errático talante como telespectador. Es el 3/24 de noticias. Están emitiendo aún más imágenes de los disturbios de la mañana.
¡Oh! ¡Riesgo está allí, ahora, en la pantalla! Parece una película de Bud Spencer, pero no lo es. Es él, rodeado de cuatro policías, y los está apartando a empujones, intentando no hacerles demasiado daño, pero lanzándoles por los aires igualmente, como si fueran romanos en un Astérix. Algunos se colocan tras él, y le atizan con las porras en la espalda, pero Riesgo no parece sentir los golpes, y continúa deshaciéndose de antidisturbios. Él solo, un cíclope enfurecido contra los hombres de Ulises. La guerra de Riesgo. Riesgo al doble de tamaño, como si alguien hubiese colocado una lupa inmensa ante su figura.
Unos cuantos chicos de La Rabia tratan de contenerle, y se oyen alaridos de Violencia no, Compañero, pero él no escucha, él no puede escuchar, y se zafa de ellos de un empujón y continúa con lo suyo, y mientras tanto unos subtítulos se deslizan por entre sus pies en la pantalla —Vándalos anarquistas agreden a la policía…— y él ha agarrado a un Mosso por ambos brazos, como si fuese un bebé, y lo está levantando unos centímetros, escudo y porra incluidos. Como si estuviera a punto de cambiarle el pañal, o emplastarle un besote en un carrillo.
Me bebo tres pacharanes en fila india, para intentar rebajar mi vergüenza, como el que echa soda a su licor. Para que el ente original no sea tan concentrado y dañino. Zumos se marcha a servir al otro extremo de la barra, pues acaban de entrar unos cuantos clientes ansiosos de beborreo, y yo distingo a mi lado un ejemplar arrugado y lleno de manchas del suplemento de La Nación. No necesito acercarme para saber quién es el tipo que ocupa la portada, presumiendo de una chocante confianza en sí mismo.
Adolfo Bocanegra.
¿Él y yo? Nos encontramos siempre en los mejores momentos. Nuestras citas siempre son en el vórtice del abismo.
Allí está, en la maldita portada, chaleco de lana escocesa y pantalones de pana con dobladillo y zapatos ingleses, luciendo en la fotografía una cara de buena persona tan rotunda que debería estar castigada por la ley. Adolfo, el nuevo novio de Eloísa. Adolfo, el escritor de moda, el niño mimado de la crítica. Adolfo el de la mandíbula cetácea, y el perfil de Chet Baker, y la raya al lado majestuosa, y los pómulos erizados, y las respuestas comedidas y esa humildad desarmante, a prueba de entrevistadores maliciosos, que exhibe en cada aparición pública. Adolfo el Adulto. Adolfo el Benigno, él y su apelativo de conde catalán del siglo XIII.
Agarro el periódico. Qué previsible es este encuentro entre ambos.
—Lo del zapatazo fue sin querer, cabrón —le digo a la imagen del papel, con la mirada ida y tembleque en las muñecas, aferrado al periódico en formato majara, bastante intoxicado ya de pacharán matutino—. No me lo tengas en cuenta. Bueno: la verdad es que fue queriendo, lo admito. Pero empezaste tú. Tú te llevaste a Eloísa. ¿Cómo dices? —aplico la oreja al papel—. Vale, vale, tú no te la llevaste, de acuerdo; ella se fue de mi lado. ¡Pero tú la recogiste, hijo de puta! ¿Quién te mandaba recogerla? ¿No podías dejarla donde estaba, en el suelo, metomentodo de mierda? Y por cierto: ¡deja de regalarle dinosaurios a Curtis! Te aviso seriamente: ¡NO MÁS DINOSAURIOS!
—EO. Que el periódico es de la casa, tío.
¿Periódico? Me miro las manos y tengo La Nación allí, entre mis puños eclosionados, hecho una bola a doble página.
—Lo s-siento —le digo al Zumos, intentando plancharlo contra mi muslo con ambas manos—. Lo pagaré.
La camada de dipsómanos al otro extremo de la barra me observa con cautela, por si me da un telele y se impone el reducirme por la fuerza.
—No, hombre. Da igual, si ya estaba hecho un asco.
—¡M-m-ira! —le muestro la portada, sin escucharle, y escupo algo de saliva en su cara—. Éste es el hombre que se ha llevado a mi amada —señalo la cara de Adolfo en la fotografía—. Este jabrón con raya al lado y gara de buen tipo, ni más ni menos. Ahí lo tienes, faseándose por el mundo sin ningún remordimiento a su nombre, con la conciencia tranquila, un burócrata de la maldad, como Eijk.. Como Eichmann, sólo que con cara de beato.
—Sí que tiene cara de buena persona, sí —dice Zumos, tratando de secarse mis escupitajos de la mejilla con disimulo.
—Bueno, pues no lo es —digo, enderezando el cuello lo mejor que puedo y colocando de nuevo la portada en la nariz del Zumos como si se tratase de una prueba irrefutable, y luego mirando a los ojos del Adolfo en la foto—. Es un bastardo. Una sanguijuela amoral que va regalando estegosaurios por ahí, a los niños, ¿verdad, Adolfo? ¿VERDAD, MAMÓN? Pues a ver si te gusta esto —y lanzo el periódico al suelo y empiezo a saltar encima de él, pisándole a Adolfo la cara con ambos pies, chomp chomp chomp.
El Zumos me pregunta si Eloísa me puso los cuernos o no. Perdona que te lo pregunte, añade. Yo paro de saltar, me vuelvo, todo circunspecto yo, y le admito que no. Lo admito. Eloísa me dejó, y luego se fue con este puto piernas, le digo. No hablemos de eso, le digo. No hablemos de cuernos.
—Bueno, en estas cosas —me suelta el Zumos, levantando ambos brazos—, si es en justa lid, como dicen, que gane el mejor, ¿no?
—Ése es precisamente el problema, joder —le suelto yo, aún de pie encima del periódico, como si el suelo estuviese recién fregado—. Que el mejor es él —y apunto hacia mis pies con el índice derecho—. Que él es el mejor, y yo soy un hijo de puta falsario, egoísta, traicionero y cobarde. Él siempre ganará, ¿no ves? No tengo la menor oportunidad. La gente como él siempre gana.
Recojo el papel del suelo y lo dejo encima de la barra, hecho una porquería irreparable. De golpe, suena un móvil. ¡El mío! Gracias, Dios.
—Perdón, tengo que coger esta llamada —le anuncio innecesariamente al Zumos, y me dirijo hacia el exterior con el móvil marcando el camino, como si se tratara de una linterna de colonias. Alumbrando las tinieblas del tortuoso sendero.
El bueno de Sascha. Mi jefecito. Qué alegría verle materializándose en el móvil, aunque presumiblemente se trate de una llamada con elevado potencial amonestador. Sascha, ahí, con todas las letras de su nombre aparcadas en batería en la pantallita de mi teléfono aerotransportable. Antes lo tenía guardado en la E de «ESE IMBÉCIL», en mi Lista de Contactos, pero Juana Bayo me dijo ¿Y qué pasa si un día te dejas el móvil en su despacho y le da por llamarte y te pilla? Así que lo repatrié a la S, por si las moscas.
—Sascha, amigo mío. Sí. No. Estoy en ello. ¿Que la entrega era ayer? ¿Que siempre me paso por el forro las entregas? ¿Que me estoy buscando el despido? No. Digo, sí. Lo entiendo, pero… No, me queda claro. No, no tengo nada que añadir. Sí, tienes tú la razón. Sí, mandas tú. Ya te lo estoy diciendo. Claro, te la escribo hoy mismo. No hace falta que me lo recuerdes: dejar bien a Palacios. Palacios es sensacional. ¿Contento? ¿No? Ah, que no estarás contento hasta que tengas ese artículo de mierda en tu Bandeja de Entrada. No te preocupes, me pongo a ello ahora mismo. ¿Que dónde estoy ahora? ¿Que no he pasado por la oficina en toda la semana? ¿Que no hago más que golfear? —miro la puerta del Vulcano—. Estoy documentándome en vistas a la comparativa de cócteles novedosos que me encargaste, para que te enteres. Sí, en esa coctelería del paseo de Gràcia que te indicaron. Justo ahí estoy, sí señor. Tomándome un celestial batido de… papaya. No, papaya. No tengo mucha cobertura. ¿A qué sabe la papaya? CRRRRR —hago crujir la lengua—. Se me está cortando, Sascha —le arreo un par de golpes al móvil contra la pared exterior, PONK PONK, haciendo que salte un pequeño trozo de cemento—. No tengo buena recepción. CRRRRRRIII, ¿me oyes? —y le cuelgo el teléfono apretando con énfasis la almohadilla roja—. Puto inútil.
Sin volver a entrar al bar, echo a andar hacia las oficinas de La Nación. Tengo muchas cosas de las que ocuparme, y la primera de ellas es evitar mi fulminante despido. Evitar mi despido se ha saltado la numerosa cola de cosas angustiantes que hay que solventar a toda prisa, arrancándome con gran violencia del páramo neblinoso de mis días sin huella.
En marcha, Cienfuegos.
Eloísa y yo nos mudamos a vivir juntos muy pronto, a los pocos meses de conocernos, en la primavera del año 2004. No veíamos ninguna razón para aplazarlo. Yo tenía treinta y dos años, Eloísa treinta cumplidos, ya no éramos adolescentes y estábamos enamorados. Hay que decirlo así, porque no se ha inventado forma mejor. Enamorados, con el dolor de tripa bueno y las ansias de hablar y todas las necesidades nuevas que trae la naciente estación mental. Eloísa había heredado de su madre un piso en el Born, no muy lejos del club Màgic, en la calle de la Ribera, delante del antiguo mercado. Y allí nos fuimos, los dos.
Recuerdo el piso vacío, recién pintado, y Eloísa y yo allí en medio, rodeados de cajas y cartapacios suyos, libros míos naciendo de cajas de detergente abiertas, la mudanza ya terminada y las paredes desnudas y sólo un par de bombillas heladas, anémicas, funcionando en todo el piso. Parecía una comisaría franquista acabada de reubicar.
H.V.R., diría Eloísa: Horror Vacui al Revés.
—Aquí escribiré yo —le dije, señalando una estancia chaparra y angosta que daba al patio interior—. No tiene mucha luz, pero no habrá ruidos. Necesito concentración para mi esperada segunda novela. A no ser que la quieras tú. La habitación, no la novela. Bueno, ya veremos. Tú tienes que trabajar aquí, también.
Eloísa me dijo que todo se andaría, y luego me magreó el culo y me soltó Baja a buscar vino, Chinaski. Vamos a celebrar la mudanza.
Como si me viera, allí, aquella noche, sentado en postura John Wayne (piernas muy abiertas, cuerpo echado hacia delante, mano en un muslo) sobre una caja de champú Deliplus llena de discos, con un vaso desechable de tinto en la otra mano y los dientes y labios púrpura, y Eloísa igual, con aquella sonrisa que parecía no serlo, era la sonrisa de alguien que estaba luchando por no reírse todo el rato, la curva de los labios y la nariz dominando el paisaje y tirando de sus rasgos hacia arriba sin descanso, como si fueran riendas de un jamelgo. Aquella sonrisa Gioconda, exenta por completo de cinismo. La sonrisa de alguien a quien la vida le parece un asunto hilarante.
—Ahora que te he llevado al huerto, Cienfuegos, tengo que confesarme mucho —y torció la boca hacia un lado, mordiéndose el labio inferior—. Te he traído aquí basándome en un procedimiento fraudulento, como dicen los abogados.
Yo me atraganté, y tras expectorar unos segundos llené mis pulmones hasta el borde, esperando lo peor de lo peor. ¿Qué era lo que me esperaba? No recuerdo qué debí pensar. Algo fatal, sin duda. Alguna malformación irreparable, alguna enfermedad mortífera que me había pegado, ¿alguna maldición familiar? ¿Se trata de un hombre? ¿Otro hombre? ¿O es que ella es un hombre? Oh, no.
—Quiero tener hijos —me dijo, arqueando las dos cejas con expectación—. Ya está, ya lo he dicho —y soltó un bufido de alivio—. No hace falta que sea hoy, no tienes que bajarte los pantalones ya mismo —y sonrió, intentando llenar el espacio que venía tras lo que había dicho con más palabras, muchas más—. Pero algún día querré, y los querré tener contigo. Es mi única condición. Que seas el padre de mis hijos.
Solté el aire del pecho y me llevé una mano a la frente, haciendo que borraba el sudor y luego lanzándolo lejos. Mi erguidez se desmontó miembro a miembro.
—Qué susto me has pegado, cojones. Pensaba que ibas a decirme que ya estabas casada, con un gángster napolitano, o algo —y puse voz Corleone, el gaznate bien rascoso, y empecé a zarandearme a mí mismo por el cuello de la camisa, secretamente aliviado—. ¡Quítale las manossz de enzima a mi espozza, bastarrdo!
—No es broma, Cienfuegos. Esto es una promesa que tienes que hacer si quieres estar conmigo siempre. Si no vas a querer tener hijos, dilo ahora, y nos tomaremos esto —y miró a su alrededor, y luego nos señaló a ambos, dos objetos a subasta— como otra cosa distinta. No pasa nada. Pero no quiero hacerme ilusiones y que luego abandones el barco en plena travesía. ¿Truco o trato?
Que luego abandones el barco en plena travesía. Eso fue lo que dijo. El maldito símil naval.
—Truco —le dije—. Los caramelos, vamos. Y si es Verdad o Acción, siempre la Verdad. Que no pienso soltar, que quede claro. La verdad es una falacia. Un invento burgués.
Ella me miró arrugando toda la nariz y la frente, y se le quedó cara de perro chino.
—¡Quiero decir que claro que querré tener hijos contigo! —añadí de inmediato, en formato imperativo sobreexcitado, sin pararme a pensar en lo que estaba añadiendo—. ¿Estás loca? ¿Cómo me preguntas eso? —de repente se me ocurrió una idea dramática—. Mira, te lo voy a decir cantando, igual que en Siete novias para siete hermanos —y agarré el cúter, y abrí una de las cajas de discos, y busqué con las puntas de los dedos hasta que di con el que me interesaba, y lo agarré y lo saqué y lo incrusté en el tocadiscos a pilas que me había regalado Eugenio Cuchillo a los veintidós, y sólo entonces dejé caer la aguja sobre la segunda canción.

En la portada del disco, que dejé acostado en el suelo, se veía a Tim Hardin curioseando desde una ventana cerrada, y a su lado una rubia con un vestido de amebas se sostenía la rotunda barriga con mano cuidadosa. Ella se examinaba lo que llevaba allí, aquel bulto, aquella cosa creciendo imparable en su interior, pero Tim Hardin miraba directamente a la cámara, marejadilla en el ceño y mal de ojo, como evitando admitir la presencia enorme de aquel embarazo, aquella cosa que lo ocupaba todo y no dejaba espacio para nada más. Tratando de negar su presencia; pensando quizás en la conveniencia de abandonar el barco.
De golpe comprendí que no era una foto feliz. Era una foto de mal agüero, la verdad, como si él estuviese maquinando algún puñal ingrato, alguna salida a todo aquello por la puerta de atrás. Pero no comenté nada de esto, porque no venía a cuento en el contexto en que estábamos, y el disco me gustaba a pesar de todo ello, y no quería ser el aguafiestas mayor de nuestro primer día en el piso nuevo.
Así que, mirando fijamente a Eloísa, tomando una de sus manos de alondra por su muñeca de insecto palo, mientras empezaba a sonar la melodía, le canté que Si yo fuese un carpintero, y ella mi señora, ¿te casarías conmigo igualmente, querrías entonces tener mi hijo?
A Eloísa le nació un pantano en los ojos.
—Claro que sí —dijo, sus ojos estufas catalíticas con el gas al máximo, llameantes y encendidos—. Ya te dije que te querré siempre, seas lo que seas y hagas lo que hagas.
—¿Incluso si soy un carpintero? —bromeé.
—Más aún si eres carpintero —contestó, sorbiendo por la nariz y secándose las lágrimas con los dedos—. Entonces seguro que querré tus hijos.
—La verdad es que no soy carpintero. Pero soy un escritor de éxito, que es aún mejor, ¿no?
Y, sin pellizco alguno en mi estómago aún, el tórax rebosante de confianza en la suerte y el devenir, agarré a Eloísa de ambas manos, y la puse en pie, y le encasqueté un beso en plena boca, y su lengua sabía a Tomillar frío. La giré, como el que gira un torno de alfarería, y desde su espalda le susurré una obscenidad al oído izquierdo, y el vello albino del cuello se puso firmes, y me pegué a ella por detrás, adherido de repente a su trasero al modo koala.
—No hace falta que me los hagas ahora, ya te lo he dicho —susurró ella, mientras yo le bajaba los pantalones y la llevaba a tumbos contra la pared de la sala, sin despegarme, como si estuviésemos haciendo una carrera de sacos en tándem. Le bajé las bragas.
—No veo razón alguna para esperar —le dije, y separé sus nalgas con ambas manos—. ¿Cuántos quieres? ¿Con ocho basta?
Y empecé a empujar dentro de ella, y Eloísa empezó a gemir y una nueva lágrima sietemesina se le deslizó hacia abajo por el pómulo derecho. Le acaricié la mejilla con la punta de un dedo, y le pregunté por qué lloraba, incapaz de dejar de empujar. Siempre me excitaba ver llorar a Eloísa, por cierto; besar aquella lágrima solitaria y paciente. Nunca averigüé de dónde surgía esa extraña compulsión mía. Supongo que se trataba de alguna perversión sádica relacionada con la dominación.
Como no contestaba, volví a preguntarle por qué lloraba.
—Porque estoy contenta —dijo ella al final.
Ya en las oficinas de La Nación, la melancolía invade mi territorio soberano por varios flancos. Son las seis de la tarde, y todos se han marchado. Mi mesa es una de las únicas áreas habitadas del hemisferio norte de la planta, donde nos alojamos los encargados de los suplementos de tendencias para tontos del bote y las guías de fin de semana para los que no saben planificar el ocio por sí mismos. Las mesas restantes están limpias y despejadas, como si su ocupante y sus enseres se hubiesen desintegrado súbitamente. Una calma posnuclear se ha mudado para siempre al despacho. La sensación es, de nuevo, como en una de esas películas de ciencia ficción, cuando el protagonista viaja a un tiempo distópico en el que los humanos se han extinguido, y lo único que queda de ellos son los despojos inservibles de su civilización fallida. Sus ordenadores estúpidos, sus trastos para hablar a distancia, sus videojuegos inutilizados, sus documentos irrecuperables encerrados en programas olvidados hace siglos, cuyo código ya nadie sabe quebrar.
Aquí, justo a mi lado, solía sentarse el Remember, el bigotudo crítico de rock de la vieja guardia. Era una enciclopedia humana, el sabio más sabio de nuestra pequeña aldea gremial. Tal vez por eso mismo, Remember fue uno de los primeros a quien Sascha echó. El jefe dijo que sus conocimientos habían quedado obsoletos, y que sus métodos eran absurdos (Remember aún escribía a mano sus artículos). Los llamó «métodos absurdos», como en aquella película del Vietnam, sólo que sin saberlo. Mediante la violenta reconversión saschística, nuestro sabio pasó a ser nuestro caído prematuro, el primer soldado desconocido en la batalla del ERE.
Me caía tremendo el Remember. En realidad no se llamaba así, pero le anglificamos el nombre en una revista musical donde trabajábamos los tres, Eugenio Cuchillo también, a mediados de los ochenta. En aquella época a Remember también le llamaban Rememberpedia, por todo el conocimiento musical y político que almacenaba entre las elevaciones tortuosas de su corteza cerebral.
Remember siempre nos decía: «En la vida hay que probarlo todo al menos una vez. Menos el incesto y el baile country.»
Y también: «Hay cosas que suenan mejor de lo que en realidad son. Como la benzocaína».
El Remember tenía un código de honor, en cinco puntos de Nunca, que nos repetía borracho y sobrio, y cada vez que la ocasión lo requería, con gran solemnidad:
Ahora observo con pesar su mesa vacía, de color gris plastificado, desnuda de enseres y cedés rayados y revistas musicales inglesas, desaparecido el viejo póster de Buffalo Springfield que acostumbraba a enmarcar su cara. Me digo que debería haber prestado más atención a aquel código de honor, en lugar de tomármelo como la broma de taberna que nunca pretendió ser.
El día en que se marchaba, el Remember me dijo:
—Me siento como uno de aquellos regalos gilipollas del TP, ¿te acuerdas? Aquellos bibelots baratos que no servían para nada, como el burrito expendedor de cigarrillos que expulsaba la carga por el ano si le tirabas de una oreja. Pasado de moda.
—Aún los venden, en los súpers chinos —le contesté yo—. Esas cosas nunca pasan de moda, Remember. Tú no puedes pasar de moda. Eres permanente. Eterno, indestructible, como la gripe.
—Dale recuerdos de mi parte a Broad Street, Cienfuegos —se despidió. Remember siempre estaba mofándose de la carrera post-Beatles de Paul McCartney, que le parecía una inmundicia. Y mientras se marchaba, le escuché cantar—: No more lonely nights, da-da-di-do-do-do.
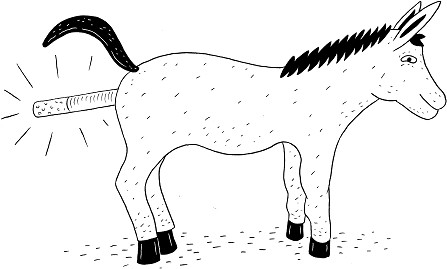
En La Nación, sigo pensando en el Paul McCartney de 1984 y en el simpático burrito expendedor de cigarrillos por vía rectal. Me gustaba el Remember. Me hacía pensar en cosas interesantes.
En la máquina de café, mañana tras mañana, hablábamos él y yo de nazis famosos, del asesinato de Kennedy, de Jacques Vergès y la liberación de Argelia y lo de Klaus Barbie, de la Creedence Clearwater Revival, de los jemeres rojos, y de Gene Clark en solitario, y de cómo los Wings eran el grupo más repugnante de la tierra. Otros días decidíamos que no, que el más repugnante era el Phil Collins del «Another day in paradise». Número Uno en Estados Unidos, decía el Remember. Eso siempre debería hacerte sospechar, pavo, me decía.
—¿Todos los números uno blancos en Estados Unidos post1967? —pretendía preguntarme, y al instante se autocontestaba—. Bazofia pura.
Se equivocaba, pero no importa.
La cuestión es que ahora, a pesar de todas las palabras que el Remember expulsó entre estas paredes durante años, a pesar de todas aquellas discusiones enriquecedoras que mantuvimos al lado de la máquina de café, a pesar de la concisa maravilla que era su código de cinco Nuncas, es como si nunca hubiese estado aquí. Su presencia no dejó huella alguna.
Si no cuentas mi recuerdo, claro.
Y, asimismo, la única cosa que parezco haber memorizado (y puesto en práctica) de sus cinco puntos es la siguiente:
4) Nunca olvides el pasado.
De acuerdo, Remember. Haré todo lo posible por seguir tu consejo.
A lo mío: abro mi mochila y saco las dos botellas. Una de Coca-Cola de litro y medio y una de agua que contiene un litro de gandesa tinto a granel. Me las llevo al lavabo, cruzando toda la planta con las botellas dentro de la pelliza, apretujadas en la zona de la barriga. No se nota mucho, creo. Mis pasos suenan esponjosos en la moqueta gris, como si anduviera sobre las hojas podridas de un bosque de hayas. La Nación ostenta una superabundancia de color gris chinchilla en sus interiores. Sobre el lavamanos abro con un crujido la botella de Coca-Cola y tiro la mitad por el desagüe. El líquido oscuro desaparece borboteando ruidosamente. Luego la coloco allí en posición vertical y, tras abrir la botella de gandesa, vierto casi todo el vino en el interior de la botella de cola, mezclándolos e intentando no ponerme perdido. El baño se somete al dictatorial olor a uvas fermentadas de la Terra Alta.
Cuando termino, queda un cuarto de vino en la botella. Lo miro un segundo y luego me lo echo al gollete y lo hago desaparecer. Vasos comunicantes. Hace un segundo estaba en la botella, y ahora está todo en mi interior. ¡Magia!
Eructo. Ooork. La melancolía fúnebre empieza a replegarse, y un amago de coraje holandés comienza su despliegue por mis articulaciones. Me pregunto cómo debió ser la primera borrachera del hombre, qué debió pensar aquel cromañón afortunado al comprobar que tropezaba de repente con todos los cantos, veía triple y se le escapaba el pipí, pero a la vez desaparecía de su cabeza todo tipo de terror primordial: a la noche, a las fieras, a los Dioses de la caza, a la fertilidad de las hembras, al invierno, a sí mismo. Debió sentirse un superhombre, como yo me siento ahora.
Lanzo la botella vacía a la papelera y me miro en el espejo. A pesar del nuevo valor espirituoso y la posesión superhumana, sigo teniendo la misma pinta atroz. No ha cambiado a lo largo del día. Si eso, es aún peor. Me empujo los párpados hacia abajo con los dedos. Sin querer, me canto: Mírame a la cara, y dime lo que ves / Un ser huraño y solitario, porque qué otra cosa es vivir sino soledad. El color de la membrana inferior, como se llame, se ve deslucido, apagado, como si le faltara riego sanguíneo. De repente pienso en una ocasión en que íbamos a seccionar un arenque en Ciencias Naturales, debía ser cuarto de EGB, y mi abuela me compró un arenque en salazón. Como si viera ahora aquel arenque, el color ferruginoso que exhibía, la salmuera granulada que lo vestía. Todos los peces estaban muertos, pero el mío era el que tenía peor pinta. Como una momia de pez. El interior de mis ojos es de un color parecido: el tono de ente disecado que se obstina en permanecer. Permanecer, ésa es la cuestión.
Echando otro trago, ya de la botella de calimocho, una mano apoyada en la pila del lavabo, me pregunto por qué no me han echado aún de La Nación. No tiene ningún sentido. ¿Por pena? Suena altamente inverosímil. Este tipo de corporaciones no conocen la pena. La chica de marketing que despidieron el mes pasado tenía un marido parapléjico, y la echaron igualmente. Se llamaba Aurora Cantalapiedra. Nunca llegué a hablar con Aurora, aunque una vez fisgué sus fotos en internet desde casa (buscando masturbarme, si tengo que especificar). Estaba bastante curvácea en bikini, pero la visión del marido al lado, estático como un ficus con babero en la mayoría de instantáneas, me angustió bastante y, a pesar de que cubrí su figura con un folio pegado a la pantalla (usé celo), no conseguí que se me pusiera dura. Seguía imaginándole allí detrás, al marido, con su jeta de Stephen Hawking en pleno apretón, haciendo una mueca petrificada y gargolesca que parecía condenar mi onanismo pertinaz. No volví a mirar aquel «Vacaciones en Comillas 2009» de Aurora Cantalapiedra, la tetuda de marketing; a saber qué estará haciendo ahora. ¿Eres feliz, Aurora? ¿Y las amistades cómo van?
Durante los primeros días del Expediente de Regulación estuve en tensión, como anticipando la caída de la guillotina en mi cuello. Las llamadas al despacho de Sascha se iban sucediendo con terrible regularidad, y las mesas se vaciaban como por arte de birlibirloque, parecía un terrible pogromo de exterminio en proceso de diezmar nuestro koljós, y sin embargo mi nombre nunca sonaba. Hombres y mujeres se levantaban vacilantes de sus sillas, algunos ya llorando, cuando escuchaban su apellido en la boca del jefe, pero yo permanecía sentado, mirando fijamente mi pantalla, fingiendo no ver lo que sucedía a mi alrededor, toda la planta levantándose al unísono para ir a consolar al recién despedido cuando emergía, ya ex empleado de La Nación y convertido en un amasijo descoordinado de miembros, lloroso y trémulo, de aquel despacho infausto.
Al cabo de varias semanas, cuando sólo quedaba ya en pie el cuarenta por ciento de la plantilla, empecé a relajarme. A pensar que había escapado, por los pelos, del gran Terror.
Y, sin embargo, sigue siendo incomprensible (me digo). Tengo el perfil exacto del individuo echable: malhumorado, antiguón y revenido, obsoleto, sin prestigio, desusado y bocazas, con una cierta tendencia primigenia a ignorar la cadena de mando que camuflo con coba y servidumbre tanto como puedo (no sé con qué porcentaje de éxito). Mi único atributo verificable y cuantificable es la disponibilidad. Lo escribo todo, nunca digo que no a nada, y dejo bien a todo el mundo. El toque Cienfuegos; ya se habló de él cuando procedía. No me apetece repetir toda esa mugre.
Se abre la puerta, y entra la Socorro. La mujer de la limpieza del turno de tarde. Redonda como un almohadón y más fea que un catapultazo de estiércol. Pero buena gente.
—Huy, perdone, pensaba que no había nadie en la oficina —dice, haciendo amago de retirarse, y de repente percibe que se trata de mí—. ¡Hombre, qué tal, majo!
—Voy ca-mi-no So-ria —le canto, moviendo el trasero. Socorro es de Soria. Siempre le he cantado esa canción. Tiene cincuenta y pocos años, y aparenta ciento tres. Su trabajo, con los vapores de lejía y el kilometraje fregado, no es precisamente de los rejuvenecedores—. ¿Un traguito, buena mujer?
—Cojones, Cienfuegos —me dice, entrando en el baño—. Qué mala cara tienes, majo. Parece que te haya atropellao un camión.
—No es Coca-Cola sola —le digo, acercándole la botella de plástico casi hasta tocar su napia—. Hay vinazo, sólo que disfrazado de bebida gaseosa americana. Es camuflaje.
Socorro no necesita que le explique qué hago bebiendo calimocho de gandesa en un urinario de La Nación a las seis y media de la tarde. Socorro era una de las que acudía sin falta, todas aquellas veces que me puse a llorar a gritos en los lavabos, cuando Eloísa me dejó.
—¿Qué celebras, hijo? —me dice, y aparca el carrito de la limpieza al lado de la puerta, y coloca el triángulo amarillo con el dibujo del tipo resbalando en el suelo entre nosotros: Peligro, suelo resbaladizo. Parece una pirueta de baile, no alguien a punto de partirse la crisma. Es un dibujo un tanto irresponsable; lo pintan como si fuese divertido, lo de patinar en el baño.

—Que Eloísa y yo hemos vuelto —le digo, y le sacudo otro trago al vinito dulce—. ¡Ha triunfado el amor! A pesar de nuestras deformidades físicas y mentales, nos amamos. Como en Chuek. Sherrek. Nunca sé cómo pronunciar ese nombre. La película del ogro verde con trompetillas en lugar de orejas. A Curtis le encanta esa película, porque el ogro se tira pedos subacuáticos en su fangal, y…
—Pues no sé qué habría pasao si no volvéis —me contesta, ignorando mis reflexiones sobre el ogro flatulento, y empieza a sacar el mocho color gris mocho.
—Esa opción ni se contemplaba, Socorro. No con mi encanto natural, mi ingenio y mi excelente sentido del humor —y le robo otro trago al botellón.
—Oye, majo. Mira que te digo una cosa: que a lo mejor no os ibais bien —no la he engañado ni un segundo. Lleva el detector de basura masculina instalado de serie, y hace décadas que practica con marido, cuñado, padre, hijos y nietos—. Hay gente que se quiere mucho, pero tiene que separarse, porque se sacan lo peor. No lo he visto veces —y mueve una mano batidora—. Así de veces, en el pueblo. Mi hermano y mi cuñada, mira. Se separaron como amiguísimos, la jueza no entendía qué coño hacían allí firmando la separación, si iban dándose la mano y del bracito y toda la pesca. Pero es que se iban mal, se hacían daño, me entiendes. Él tenía una cosa dentro, algo que le quemaba, eso le decía a ella, algo que no podía controlar, y luego se volvía un animal, y pimplaba demasiao…
Socorro me mira atentamente. Bajo la botella y le coloco el tapón y la instalo detrás de mi trasero. Toso.
—Bueno, pues ahora están la mar de bien —continúa, y da una palmada—. ¿Sabes? Se han casado por segunda vez con personas que los tratan bien y les quieren, y los niños no ven riñas, ni a su padre echando las tripas en el lavabo, y todo el mundo está mejor. A veces uno de los dos tiene que tener coraje, y tomar la decisión por los dos. Porque a veces hay uno que no daría el paso, que se quedaría agarrao allí a la mierda, por muy mala que fuese. Quedarse solo le da miedo a todo el mundo. No hay que tener vergüenza. Todos hacemos igual, ¿no? Más vale loco conocido…
Me dirijo hacia la puerta, para marcharme de allí, y le echo una fugaz mano al hombro a Socorro, al pasar.
—¿Pero dónde vas así?
—Qué será, sera-a-a-á —le contesto, medio cantando, y saliendo por la puerta, y atizándome muy fuerte en el hombro con el marco de ésta en el proceso (sin sentir dolor alguno), y continúo entonando la melodía—. Ahora que al fin ya soy mamá, mis propios hijos quieren saber si serán ricos, si estarán bien. Me toca responder: ¿Qué será, será? —me vuelvo hacia la Socorro, que está aún en el interior del meadero con una sonrisa dulce a medio pudrir y el mocho en la mano—. Pues será una mierda, eso será. Qué va a ser si no, Socorro. Una gran mierda.
Ya estoy llegando. Casi olvido que esta noche se celebra el premio anual de novela de mi antigua editorial. Menos mal que se me ocurrió abrir la Bandeja de Entrada de mi cuenta de correo antes de abandonar, todo jacarandoso y acalorado yo, la redacción. Al principio no vi la invitación, pues estaba agazapada entre las tinieblas de las misivas de comercio sexual que recibo a diario. Alivio para tu mástil. Haz que tu masculinidad sea colosal. Dale más poder a tu cigarro puro. Gran tubería, resultado permanente. Alargar tu herramienta de macho será la mejor venganza contra tu ex.
Me río, ya sobre ruedas, al recordarlo. ¿Mi cigarro puro? ¿Mi herramienta de macho? ¿Venganza contra mi ex?
Ahora en serio, no debería conducir en este estado. ¿Qué estado es éste? ¿Es una ciudad-nación medieval italiana? ¿O un imperio anticuado aunque orgulloso, como la Rusia de 1940? ¿Soy Luxemburgo o Eufrasia?
¿Eufrasia? Quería decir Eurasia.
¡Eufrasia! Me río aún más fuerte, sobre la Vespa roja. Estoy parado delante de la iglesia de la plaza Bonanova, ante un semáforo en rojo que he atinado a ver de pura chiripa. Le doy un par de veces al claxon, no tengo ni idea de por qué. Luego hago sonar a bocinazos el clásico: ¡Nas de Barraca, Sant Boi!
Me encanta esa tonada. Po-po-po-po-po-PO-PÓ.
Luego canto, dando voces en un inglés más o menos aceptable: ¡Drinking and driving! ¡It’s so much fun!
Se me instala un descomunal Nissan Pathfinder azul ballena al lado. Lleva el prototípico pánfilo repeinado al volante, que me mira un instante, sin comprender. Quizás esté tratando de explicarse cómo puede haber retrocedido en el tiempo hasta 1986, cuando era legal conducir motocicletas sin llevar casco. No, no llevo casco, señor raya al lado, maricón declarado. Porque no me da la gana. ¿Estas gafas de sol negras? ¡Me apetecían! ¡Eso es, amigo! ¡Chúpate ésa! ¡Me apetecía conducir con gafas de sol! ¿Hay alguna ley contra eso?
De hecho, hay un montón de leyes contra eso. No era lo que trataba de expresar.
Bueno, no importa. Le hago cuernos con una mano al finolis engalanado del Nissan, y luego expulso una sonora pedorreta con la boca, przzzzzz, y aún me da tiempo —mientras él se da a la fuga cuando el semáforo cambia a verde— de despedir nuestra reciente amistad con un nuevo: ¡Nas de Barraca, Sant Boi!
Qué risa, madre. Me encanta el vino. Planeo mejorar mi saque, por supuesto, pero aun así. Mi saque y mi volea, ja-ja. No estoy pensando en Eloísa casi nada, vamos. Esto es fenomenal.
—¡Me gustan las mujeres, me gusta el vino-o-o! —berreo, arremetiendo a todo gas por el paseo de la Bonanova—. ¡Lanzaos al asfalto! —les grito a unas chicas flacas y bonitas y sobre todo borrosas, con perlas en los lóbulos de las orejas, que seguramente chismorrean sobre novios y dinero y sus papás y su veraneo en Calella, desde una esquina—. ¡Todo el mundo se está lanzando al asfalto, para escapar de este espanto de mundo! ¡Seguid mi consejo, queridas pijas! ¡Los ricos también lloran! ¡Tenéis que seguir mi consejo! ¡Lanzaos al asfalto!
Si he de decir la verdad, dudo que lo sigan, pues he estado a punto de matarme en un bandazo imprevisto, cuando miraba en su dirección. Endereza y mira al frente, Cienfuegos. Recuerda cuál es tu misión. Recuerda, haz el favor. Recureda, faz el havor. Ercrueda, zaf le vafor. Recurrucurrucurreda, Zaf y Ravof. Ravof, Zaf y Rodoreda. Ravozas y el Rodondendron. Dron. Dron. Dron.
Dron. Dron. Dr… Un momento: ¿qué es lo que tenía que recordar? No consigo… Ah, sí, desde luego: el premio de novela que entrega anualmente mi editor. Justo acababa de incrustar el punto final en mi gran artículo sobre Palacios, aún en La Nación, y despedía con un último sorbo los tres cuartos de calimocho, cuando vi aquel mail.
Está usted invitado…
¡A mí personalmente! A mí, me invitaban. No todos me habían olvidado, allí estaba la prueba irrefutable. Mi editor aún me amaba, me dije, borracho como un cerdo e incapaz de razonar con solidez. Mi agente, una persona en extremo incompetente (en los días más amargos le hacía a él único responsable del hundimiento de mi carrera) a quien no veía desde la oscuridad espiritual del año 2006, también estaría allí. Visualicé cómo nos abrazaríamos los tres y hablaríamos de mis proyectos futuros, de la película que va a rodarse sobre Mambo para gatos, de mi regreso triunfal. ¿A qué actor ves tú en el papel de…? Luego danzaríamos una jota vigorosa, y la culminaríamos abrazados al modo de futbolistas victoriosos. Y luego iría a donde estuviese Eloísa con Adolfo, y me arrodillaría a sus pies, y le rogaría que volviese a mi lado, y le diría que todo fue culpa mía, por primera vez, y venga, vámonos a casa los tres, no, este capullo de Adolfo no, me refería a Curtis, quiero darle un besote en la frente a Curtis, es lo que más deseo en este momento.
Ésa es mi misión. ¿Cómo suena? ¿Eh? ¿Cómo suena?
¿Hola?
Da igual, no necesito contestación de nadie, me importa tres pepinos la opinión pública sobre mi misión, y en cualquier caso ya estoy llegando. Por suerte, han subido un montón las temperaturas. No tengo nada de frío. De hecho, estoy ardiendo. Me suda la entrepierna, como si alguien hubiese vertido un jarro de agua en mis ingles. ¿Me habré meado encima? Todo es posible, aunque… Un momento, ojo. ¿Eso de allí delante es un semáforo en ámbar o un intermitente trasero de coche? Me levanto un poco las gafas: un semáforo. Parecía un intermitente. Son las lágrimas, cayendo como moscas desde mis ojos, que me han empezado a cegar. Sí, estoy llorando. Qué asquerosamente previsible. Nunca debería tratar de pensar en Curtis y beber a la vez.
Ahí está la sala donde se celebra la fiesta. Bien. Frenemos la máquina y descendamos de mi montura con todo el savoir faire del que podamos hacer uso.
Un momento.
Va.
Un momento.
En serio.
Esto no frena.
¡ESTO NO FRENA!
La palanca baila suelta debajo de mi zapato con el disloque de aquellos muñecos de goma y alambre a los que se les partía el esqueleto metálico. La pisoteo de manera enloquecida. Se escucha un crac. Suena definitivo. Final. Aprieto con la mano derecha el freno de la rueda delantera: tampoco sirve para nada; debería haberlo cambiado hace siglos, maldita ITV lenitiva. Pero al menos (algo sucede) parece que está ralentizando una pizca mi fulgurante acercamiento. Las dos ruedas chirrían sobre la acera, sólo que no lo suficiente, ni en broma.
La velocidad que llevo ahora es tan baja como para percibir segundo a segundo lo que estoy haciendo, pero tan alta como para imposibilitar el saltar en marcha o lanzarme de bruces contra la pared. Es la velocidad recomendable para conseguir un trompazo más humillante que dañino. Es perfecta para el ridículo, como esas caídas al salir de un coche en que no vas directo de boca a la acera, sino que vas cayendo con el suficiente tiempo para ir viendo tu desplome con todo detalle, sintiendo cómo no obedecen las piernas y ese tobillo se dobla por allá y ya estás a punto de dar con la cara contra la farola y ya estás allí, de puras narices, ni siquiera desvanecido sino en perfecto control de tu memoria y tus facultades mentales, la nariz rota y un tobillo hecho puré y los ojos bien despiertos para reparar en el daño que acabas de infligirte y la cantidad de transeúntes que han disfrutado de tu cómico descenso.
Ya estoy en la puerta. Todo sucede muy rápido y muy lento a la vez.
—AAAAAAAAAAAAH. ¡PASOOOO!

El portero, con su librea encarnada y perfil Jeeves, se echa a un lado de un brinco, y vocea un gran ¡Cuidado! preventivo hacia el interior, y allá voy, contra las cortinas granate de terciopelo, que se cortan frente a mí de un golpe de Vespa, y la luz del interior del club no me ciega, porque aún llevo las gafas de sol, distingo caras fugaces que se desdibujan en los recovecos de mis pupilas, y toda esa gentuza literaria con sus copas de champán a medio beber abre mucho los párpados cuando circulo acelerado por el alarmado pasillo humano que formaron, y la moto va aminorando la velocidad de forma muy tenue según avanzo por el gran anfiteatro de la fiesta, murmuro Perdón unas cuantas veces, empiezan a oírse entre los aullidos los flashes de las primeras cámaras, ¡caramba, si ahí está Juana Bayo!, qué casualidad, pero ella no levanta la cámara, sólo abre la boca hasta el descoyunte maxilar, suelto una mano para poder saludarla, fantástico, ahí va la moto hacia el suelo por el lado donde he dejado de sujetarla, en sincronización perfecta con la dirección original, que ahora veo tiene su estación término en la pura barra.
Ya llego a mi destino. El camarero uniformado tras la barra echa al aire el gin fizz que estaba confeccionando y también brinca a un lado, como si le hubiese detonado una mina en los pies. El griterío aumenta, y sólo camufla sus voces el estruendo de la barra cediendo ante mi moto ya derribada, que ha resbalado por la moqueta hasta chocar contra las patas del bar móvil y ahora lanza todas las botellas y vasos al aire, junto a mis gafas de sol.
—¡Mecagüenla…!
Lo dije chillando, pero no debió oírse, pues en aquel momento estaban cayendo en mis cejas y nariz y antebrazos un montón de copas de champán desmenuzadas, cuyos cristalitos se hincaron diligentemente en todo mi cuerpo.
Ponk.
Eso era una botella de Larios, que impactó en mi frente tras rodar un trecho a través de la barra tumbada. Me detengo completamente, al fin. Estoy inmovilizado, por supuesto, pues mi Vespa pesa un quintal y no puedo zafarme de ella por mucho que lo intente. Los flashes continúan explotando con irritante insistencia y yo soy su epicentro. Parece que todo lo caíble me cayó ya encima. Al fin puedo relajarme. Lo de relajarme es un decir, porque estoy sangrando por varias zonas, pero al menos mi cuerpo ha adoptado una posición no dinámica. La moto muere con un ¡pef!, y todo lo que queda luego es silencio y terror.
Miro a mi alrededor. Todos están paralizados y a medio hacer algo, como un cuadro holandés de una escena costumbrista. Ahí está mi querido editor, con la cara color mancha de nicotina y un pinchito de pollo al curry entre los dedos, inmóvil y céreo, su cuerpo hecho estatua de alabastro. A su lado, el inútil de mi agente, que recién se acaba de echar un vino tinto por toda la cara y pecho, y parece que le haya estallado encima una granada de zumo de ciruela.
Un par de muchachos, editores jóvenes, parecen ahora venir a socorrerme desde otro extremo del club, salían juntos del lavabo, pero pasan de largo cuando llegan a mi vera y se abalanzan sobre mi antiguo editor. Por un momento parece que le están agrediendo, quizás aprovechando el desconcierto reinante para vengar alguna afrenta editorial pasada, pero entonces observo de nuevo a mi ex editor. Una de sus manos se aferra ahora al lado izquierdo de su pecho, y a la vez saca la lengua en una mueca espeluznante, y sus dos globos oculares viajan dos o tres centímetros fuera de las cuencas. No hay duda: el hombre, que es de edad avanzada, está sufriendo un remarcable infarto de miocardio, y su rostro va adquiriendo poco a poco el tono del atún crudo. Mi querido editor cae ahora al suelo de morros. Los editores jóvenes le voltean y le abren la camisa, y proceden a aporrear su esternón con desespero.
Junto a ellos, rodeado por un mar de fotógrafos y en estado de sublime inmovilidad erguida, está el que deduzco que es el ganador del premio literario de este año. Los fotógrafos ya cesaron de tomar instantáneas de su cara —pues en estos instantes dividen su atención profesional entre mi figura inerte incrustada en la antigua barra, ahora un amasijo de madera y vidrio pulverizado y líquido, y la muerte en directo del editor más ilustre de España—, pero el tipo sigue allí, la sonrisa como borrada con láser y las cejas en derrumbe: Adolfo Bocanegra. El ganador. Siempre el ganador. Que gane el mejor. Tenía que ser Adolfo el Benigno, no lo sabía pero debí haberlo imaginado. No podía ser otro.
No me sorprende ver ahora una familiar nariz naciendo tras uno de los hombros de Adolfo Bocanegra como el sol en un radiante amanecer de Formentera. Eloísa, claro está. Su rostro ha superado la incredulidad, y acampa un poco más allá, en el estadio que roza la locura irreparable.
Me desmayo. Ya era hora.
Pero no lo suficientemente rápido, aparentemente, porque antes de perder el sentido aún tengo tiempo de escucharlo con toda claridad:
—¿Cienfuegos?