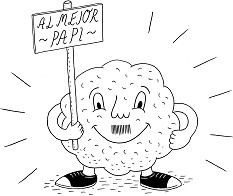
El 2006 fue un mal año. Tenía sólo treinta y cinco años y empezaba a notar los primeros síntomas de la crisis de los cuarenta.
Explicar la crisis de los cuarenta es sencillo: se trata de un fenómeno que convierte a los hombres en niños. En niños hiperactivos, insensatos y apenados. No hay forma de predecir con exactitud lo que será capaz de hacer un hombre adulto envenenado por la dolencia, pero la curva sintomática suele incluir absentismo conyugal, libido rampante, alcoholismo contumaz, caótico cuadro de toxicomanías, alto índice de siniestralidad automotriz, aislamiento antisocial, paranoia y, si no se corrige la tendencia a tiempo, adulterio, locura, divorcio y muerte.
Tan sólo un minúsculo (anecdótico, en realidad) porcentaje de hombres adultos consigue escapar con vida de la crisis de los cuarenta, y todo indica que yo no seré uno de esos afortunados.
Pero un momento. Aún no sabéis quién soy, me doy cuenta ahora. Veamos. Podría presentarme de muchas maneras. Así, por ejemplo:
—¡Abran paso a Matusalén!
Y, sin embargo, mi nombre no es Matusalén. Me gustaría dejar esto claro lo antes posible. Ni siquiera se parece a Matusalén: me llamo Cienfuegos, como Cien (de 100) + Fuegos (de llamaradas). No tengo nombre de pila. Supuse que a mi futura carrera literaria le iría mejor un nombre misterioso.
Cienfuegos.
¿Cienfuegos qué más?
Sólo Cienfuegos, guapa.
Oh.
Así que me llamo Cienfuegos, no Matusalén, y la genealogía de mi familia nada tiene que ver en la historia que me dispongo a contar. Estoy a punto de cumplir cuarenta años y soy un periodista cualquiera del suplemento de tendencias de La Nación. Si tengo que ser sincero, también soy un gordo canoso y maníacodepresivo que pernocta en el sofá antihigiénico de Eugenio Cuchillo, pues Eloísa me dejó y echó de casa, en este orden, hace tres meses, por culpa de todo lo que había sucedido cinco años atrás, en el pésimo 2006. Hoy es viernes cuatro de noviembre del 2011. Eloísa es mi ex mujer. Esto es el comienzo del libro.
No sé si he empezado como tocaba. Es la segunda vez que escribo una novela, y de la primera hace tanto tiempo que ya casi no me acuerdo.
Ahora sí. Todo empieza (de veras) conmigo sentado en la incómoda silla de un despacho rectilíneo como el desfile de Núremberg. Sigue siendo viernes cuatro de noviembre del 2011. Mi jefe es el fantoche cuellicorto que tengo delante, al otro extremo de la mesa. Su nombre es Sascha, aunque la mayoría de la plantilla le conoce como Ese Imbécil. Él fue quien, al verme aparecer por la puerta de su despacho, reclamó que le abrieran paso a un longevo patriarca del Antiguo Testamento. Ésa es su idea de una broma hilarante. Observa esos ojos, coño: Sascha tiene la mirada morgue, glacial como Hacienda, de los que lo lamentan pero sólo cumplen órdenes.
Sobre su mesa se esparcen unos cuantos ejemplares de nuestro periódico; sin simetría ni sistema, como bañistas en una playa pública. El suplemento de La Nación donde trabajo suele llevar en su interior titulares marciales que se asemejan a baluartes fascistas, fotografías de chicas con ojos de díptero y cinturas-pulsera y, rodeándolo todo, como un marco de cagadas de ratón, un texto carencial (a menudo redactado por mí) sobre restaurantes, danzas, gimnasios, diseñadores, marcas, complementos y otras vituallas de la vida moderna. Me gustaría contar más sobre mi empleo, pero hoy tengo el estómago fatal, y ese tipo de cosas son precisamente las que me lo empeoran.
—Buenas tardes, Sascha —le contesto, como el gusano que soy.
—¿Te han dado pase de día los del Imserso? —dice, y se carcajea enseñando unas encías más rosadas y equidistantes que arcos de la Alhambra, y luego se pone en pie sin razón aparente y se vuelve a sentar. Detrás de él, a través de los ventanales, veo el paisaje de la plaza Catalunya. La Nación tiene su sede en la torre central del antiguo edificio de Banesto. A mi izquierda está El Corte Inglés, embistiendo desde una esquina como un cachalote furioso. A mi derecha el reloj rotativo del BBVA, volteando sobre su eje sin interrupción, una piruleta hecha derviche girador. Algo, sin embargo, ha cambiado allá abajo. Es un día opaco, y los vapores secos de noviembre pintan el paisaje con estático de interferencias, como si no hubiera buena recepción en ninguna parte del mundo entero, pero aun así puedo distinguir los toldos y las pancartas de La Rabia en mitad de la plaza. TU BOTÍN, MI CRISIS. SI OS HACÉIS LOS SUECOS NOSOTROS NOS HAREMOS LOS GRIEGOS. ESTAMOS HARTOS. VOTA, CONSUME Y CALLA. ERROR 404: DEMOCRACIA NOT FOUND (éste me resulta difícil de comprender, especialmente por los numerales).
Sascha se incorpora de nuevo y se me acerca por detrás y, como si su cabeza se hubiese transformado en el loro de un pirata, coloca el mentón en mi hombro derecho y agarra mi cinturón lípido con ambas manos.
—Esas tapitas… —suelta, imitando un anuncio aberrante de la televisión que ha vuelto a hacerse popular.
—¡Ja, ja! —ése soy yo, otra vez. Riéndome de la degradación a la que estoy siendo sometido.
Debido a mi relativa veteranía, pues yo ya trabajaba aquí cuando él entró, Sascha me trata como a un brontosaurio descompuesto que alguien hubiese olvidado en su cueva al cambiar de era. Lo cierto es que mi empleo y sueldo (y la posible suspensión indefinida de ambos) dependen hoy de sus antojos, y ésa es una de las razones por las que sigo aquí sonriendo como un idiota cada vez que Ese Imbécil me falta al respeto.
Existe otra razón para mi comportamiento, y es la siguiente: soy un cobarde, un corrupto y mi morada fija un indigno crepúsculo moral al que llegué descendiendo suave como una ardilla planeadora, sin darme cuenta, desde el día en que me levanté y todo mi talento, el poco que tenía, se había ido a la francesa llevándose consigo a Eloísa, mi ex mujer.
Pero no hablemos de mí, y de ella menos aún.
—¡JA, JA! —me río un poco más alto, para que vea que soy inofensivo y aprecio su humor Mauthausen.
—Je.
La última risa no era mía; olvidé mencionar que había otra persona en la habitación. Juana Bayo es la fotógrafa oficial del magacín, y a veces se me olvida que existe; por lo diminuta que es, por el poco espacio que ocupa. Juana Bayo es lúcida y lógica, confianzuda y malhumorada, con el mobiliario mental colocado donde procede. Su suspiro de risa no buscaba humillarme, sino apaciguar a Ese Imbécil y evitar que nos despidan a ambos, como ha sucedido hace poco con media plantilla.
Juana Bayo es de la promoción del 85, tiene veintiséis años, aros ensartados en nariz y lóbulos, y está a favor de los chicos de La Rabia. Juana Bayo está rabiosa, como la mayoría pobre del país. Está en contra de los despidos, los cierres de hospitales y escuelas y la brutalidad policial. Algunos mediodías les lleva a los acampados de plaza Catalunya arroz, agua y latas de fabada Litoral. Juana Bayo me dice siempre que la crisis la tendrían que pagar los ricos, y que esto me concierne a mí también. Yo siempre le contesto que ya tengo una crisis de la que ocuparme. Mi crisis.
—Bueno, al grano, chicos —suelta Sascha, irrumpiendo en mi pensamiento. Su cuerpo esparce por el despacho una colonia tóxica muy intensa, una de las que fabrican con glándulas de carnívoros en celo. El tufo dulzón escapa del cuello de su camisa como un aura que pudieses captar con cámara Kirlian. El resto de la estancia huele a moqueta, y a cuero de butaca, y al metal de los archivadores. El oxígeno otoñal está cargado de electricidad, y saltan chispas de las alfombras, las puertas de los vehículos, los labios al besuquearse—. Prestad atención.
Juana Bayo y yo nos miramos sin rotar la cabeza, ladeando tan sólo las pupilas, temiendo lo peor.
—Hoy mismo tenéis que entrevistar a Palacios y La Gran Mentira —dice—. Esta tarde, justo antes del concierto. Primero sesión de fotos y luego charla contigo, Cienfuegos. Palacios ha dejado claro que quiere que te encargues tú de hacerla.
Eso no me sorprende; todos quieren. Yo soy su perro fiel. En mis piezas publicadas lucen siempre fabulosos. Sé lo que se espera de mí, que nadie se lleve a engaño. Llevo unos cuantos años haciendo esto, acumulando réditos que puedan canjearse por mi retorno al podio de los vencedores. La corrupción crepita mientras avanza por mis arterias, imparable y mendaz, como la anexión alemana de Los Sudetes, en 1938.
—Quiere el toque Cienfuegos —añade, poniéndose en pie. Yo me llevo las manos a la cintura neumática, por si pretende volver a sacudirla. Sascha tiene veintinueve años y rasgos de Pocoyó, cachetes gordoflacos y cuello inexistente, y lleva el cabello azabache revuelto, como un tejón recién zarandeado, y también una camiseta magnífica de un grupo pop que a mí me encanta y a él no puede gustarle, porque Dios no lo permitiría. Sobre su oreja izquierda, colgada de la pared, la portada enmarcada del número 300 de nuestro suplemento muestra a dos jóvenes modelos simulando ser muy felices y extrovertidas y carcajeantes, con esa mueca inquietante que en lugar de transmitir gozo evidencia alguna súbita desconexión de neurotransmisores.
Eloísa lo llamaría B.I.C.E.: Banalidad e Interferencia Cerebral Extrema.
O tal vez: B.Z.A: Bobas Zancudas y Anoréxicas.
—El toque Cienfuegos —repite Sascha, señalándome con un dedo y afectando voz grave, mientras me observa con sus ojos agrietados por la nocturnidad—. Venga, campeones. —Luego, pinzándonos de los codos, nos levanta a Juana Bayo y a mí como un robot de cadena de montaje, nos desplaza hasta la puerta, nos transporta al otro lado y la cierra en nuestras narices de forma sorpresiva. Plam.
—Campeones —dice Juana Bayo, y se ríe, sus napias todavía acariciando la madera de la puerta.
Trato de imitarla y sonreír, con resultados francamente decepcionantes. Aúpo los hombros, suspiro y los dos echamos a andar hacia la calle, cruzando la redacción. La mitad de las mesas están vacías desde que tuvo lugar la última regulación de empleo, hace una semana. El efecto es apocalíptico, como si hubiera caído una de esas bombas que exterminan a la población pero dejan el paisaje inmaculado.
—Si no fuera por esto, anda que no le habrían dado ya morcilla a Ese Imbécil —dice Juana Bayo, señalando a la mesa vacía de uno de los despedidos. Aún no la han limpiado, y está sembrada de Post-its, bolígrafos Pilot, hojas promocionales y un muñeco violeta peludo de largos brazos, pegado a la parte superior de la pantalla, cuya pancarta anuncia: Al Mejor Papi. Trato de recordar quién la ocupaba, pero me es imposible; su ex dueño ha sido extirpado de la historia y el espacio que ocupaba ha sido cauterizado, todo ese oxígeno antropomórfico se ha cerrado sobre su antigua presencia como una costra a medio curar.
—Alégrate de que no te tocó a ti —contesto, pasando el dedo sobre el polvo de una de las mesas. En la madera polvorienta queda dibujada una curva peligrosa en forma de C.
—¿Has encontrado piso ya? —me pregunta, y frota uno de mis omoplatos, como si fuese un ala de golondrina herida. Todos en la redacción saben que acabo de separarme. Todos lo saben porque a la mañana siguiente de que me dejara Eloísa me puse a llorar a gritos en el lavabo para hombres, y tuvieron que venir a consolarme las tres telefonistas de la cuarta y una señora de la limpieza.
Desde allí, la voz no hizo más que correr y correr.
—Aún no. No puedo pagar lo que me piden, y eso que Eloísa no me está apretando las tuercas con la manutención. Estoy en el sofá de Eugenio Cuchillo, por el momento.
—Ah —aparece el característico semblante de duda, cejas aupadas y fruncidas a la vez, que siempre acompaña a la mención de Eugenio Cuchillo—. ¿Y cómo lo llevas?
—Bueno —contesto, inclinando la cabeza a un lado—. Voy tirando.
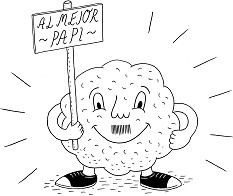
—Ocho años con la misma persona son muchos años —me dice. Todo el mundo repite lo mismo, con las mismas palabras, como si fuese parte de un gran guión preestablecido. Pobre Juana Bayo; la verdad es que la comprendo. ¿Qué se supone que debe decírsele a alguien como yo? Nada que ella pueda decir se acercará ni siquiera remotamente a hacer que me sienta mejor. Lo óptimo es echar mano del libro de clichés conversacionales y esperar a que la conversación termine pronto.
—Sí. Lo son. Ocho, ni más ni menos. Con la misma persona.
—¿Y Eloísa? —pregunta.
—No hablemos de Eloísa, por favor.
La conocí hace ocho años, verano del año 2003, en una fiesta. Por aquel entonces yo era distinto, y ella también, y el toque Cienfuegos significaba otra cosa. Yo acababa de publicar mi primera novela, Mambo para gatos, en una gran editorial con notable despliegue de medios. Sobre esa misma época dijeron de mí en un periódico: «HA NACIDO UNA ESTRELLA»; en cuerpo cuarenta, ¡el titular, ni más ni menos!, y todos los demás magacines hablaban de mi genio, de la trascendencia de mi prosa, y aparecía en tertulias de televisión cada mediodía, y yo creía ser feliz. Estaba bastante orgulloso de Mambo para gatos. Era, quizás, lo único bueno que había expelido en la vida. Y me gustaba que de repente todos me hicieran caso, que me preguntaran mi opinión sobre cualquier asunto en debates y mesas redondas: era como si me palpara y existiese de golpe, como si acabaran de proporcionarme un cuerpo tangible, útil, efectivo, en lugar de la mortaja fantasmal que solía albergarme. En aquellos años me observaba en el espejo y la imagen que regresaba a mí era la de un tipo resultón y elegante, delgado y capaz. Un señor a envidiar. Una inversión de futuro.
A Eloísa, en todo esto, la vi venir como ve las cosas un vigía despierto, el horizonte limpio tomando forma en la distancia: era el tipo de persona que, al ser presentada, quiere ante todo dejar claro que sabe quién eres pero que le importa un pimiento.
—Así que has escrito una novela —me dijo, afectando ignorancia, encendiendo un cigarrillo y luego apuntando el humo para que penetrara en mis ojos con máxima corrosión.
—Una novelita —dije yo, tosiendo primero, pues el humo se había quedado flotando alrededor de mi cabeza como un halo de moscas. Luego me enderecé el cuello de la camisa romana que llevaba, metí el dedo dentro del gintónic, empujando los hielos hacia abajo para crear un movimiento arquimédico y desplazar el alcohol hacia arriba, y forcé voz de Gary Cooper para añadir—: Pequeña. Casi no cuenta, vamos. Hagamos como si no estuviese aquí, entre nosotros, dividiéndonos, nena.
Ella se carcajeó y escupió sin querer el cigarro, que salió proyectado y cayó en mi gintónic y se apagó con un pussh, quedándose allí zarandeado por las olas como un barril de náufragos. De inmediato subió el olor desagradable de ceniza nicotinesca sumergida en líquido.
—Huy, perdón —me dijo, pegando cuatro dedos finos a su boca y arqueando ambas cejas, sus rótulas crujientes y codos puntiagudos en tensión completa. Yo lo miré (al cigarrillo naufragado), la miré (a ella), y luego me enamoré, en tres prácticos pasos. Fue así de sencillo. Me quedé allí con el combinado menos bebible de la historia, mirando cómo se iba a otro extremo de la sala, riéndose aún en voz alta, sacudiendo sus huesos al andar.
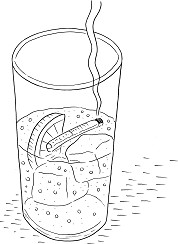
Le podría haber cantado. Eloísa estaba realmente flaca, tenía una cintura de galgo rodeable con los dedos pulgar y corazón, y llevaba el pelo rubio despeinado y punzante, como un pajar en pleno ataque de nervios. Una Cleopatra anémica con cabello Eurythmics: cara de góndola, larga nariz egipcia, una nariz perfecta y en lanza, con insinuación de respingo final, una nariz divina. De su nariz fue de lo primero que me enamoré. Y luego ese cabello de bomba Orsini, tan rubio y picudo, tan nervioso, tan poco del país.
Aquella noche estuve un buen rato observándola mientras ella gesticulaba con fiereza, sin reparar en mí, rodeada por un perfecto círculo de gente hermosa, culta y cruel. Todos sus amigos eran poetas o pintores, sus padres eran escritores y editores, todo el mundo a su alrededor había escrito y pintado y producido cuadros, versos y palacios, y supuse que Eloísa no hablaba con nadie que realizara trabajo manual, exceptuando las insorteables transacciones monetarias en la panadería o el kiosco.
Eloísa era una reputada diseñadora gráfica, y las paredes de media Barcelona hablaban el familiar lenguaje de sus tipografías. Ella era la responsable de los carteles del aborrecible festival de música inmunda. También había ideado logotipos de marcas célebres, como la de una famosa e imbebible cerveza local, la línea gráfica de una conocida editorial de novelas espantosas y la imagen corporativa de un frágil conglomerado de rapaz banca catalana. Su CV, si es que se llaman así en su mundo, era de los más envidiados de la industria.
Y sin embargo Eloísa desactivaba la solemnidad de aquel empleo con una naturalidad imposible, para mí inimaginable, diciendo siempre: «No somos lo que hacemos.»
«Somos exactamente lo que hacemos», le contestaba yo cada vez.
Eloísa, en cualquier caso, resultó ser el último brote fresco de la rama noble de su familia. Pues en aquella rama fue a posarse un carroñero miserable llamado Cienfuegos, doblándola y mutilándola para siempre, como un podador loco e incompetente, cortando los setos que le habían ordenado ni tocar.
Destrozándole la vida, en resumen.
Pero aquellos días todo olía bien, aún. No nos precipitemos al abismo. Aquellos días yo todavía era alguien, mi tronco rebosaba de autoestima, mi prosa tenía trascendencia, y el futuro parecía recién barnizado, pulido como una pista de patinaje sobre hielo para que brillaran mejor las expectativas. La injusticia del mundo, que me hizo nacer en el barrio equivocado con los apellidos erróneos, hijo de unos padres y madres que no venían a cuento, iba a ser remediada al fin. La torpeza de aquella cigüeña insolvente iba a ser corregida, después de todo.
¡Aleluya!
¡Chúpate ésa, destino!
En este libro no aparecen padres ni madres. Los protagonistas están solos, sin vínculo umbilical, prisioneros de una deriva que no puede solventarse con una mera intervención paterna, encadenados a un devenir por el que no se puede culpabilizar al progenitor. Éste es un libro de huérfanos, de gente sin parientes, sin maletas generacionales ni bagaje familiar aparente. Los padres me deprimen; el vínculo indestructible que forjan sin querer al obligarte a emerger de su cuello uterino y a beber de sus pezones. ¿Por qué no podemos nacer de un huevo, como los ornitorrincos o los dinosaurios?
Pasadas unas semanas, volví a toparme con ella. En una librería de la calle Elisabets. El cuatro de julio del año 2003. Yo me encontraba en la K de narrativa anglosajona, en Stephen King, a mi aire, mascullando entre dientes una canción reviejísima que llevaba pegada a mí desde la hora de la ducha.
Do es trato de varón; Re, selvático animal; Mi denota posesión; Fa es lejos en inglés.
Me estaba haciendo una serie de preguntas cruciales sobre la letra de la canción (el selvático animal llamado «Re», por ejemplo) cuando la vi entrar por la puerta. Con su cabello frenopático, su bolso tamaño hamaca doblado sobre su antebrazo, y esa ropa que llevaba puesta, lo más elegante de todas las habitaciones en las que irrumpía.
Dejé de cantar, solté a toda prisa El resplandor sobre el mostrador de Información y me desplacé lateralmente hacia cualquier otra letra, cualquier otra sección, el culo pegado a las estanterías y trazando sincopados pasitos Nureyev sin dejar de mirarla fijamente, y desesperado empecé a buscar un título, el que fuese, vamos, vamos, rápido, rápido, Dios, haz aparecer a algún escritor solemne y seriote ahora, te lo suplico, déjame bien ante ella, oh buen Dios.
—Vaya, pero si es el gran Cienfuegos —me dijo, con su voz de Mae West, una voz incongruente con el tejido óseo que la sostenía. Dicho así, mi nombre sonaba a escapista antiguo: El Gran Cienfuegos, señoras y caballeros, se liberará en directo de una caja fuerte arrojada al proceloso mar.
Cuando me volví, La montaña mágica estaba en mi mano, por arte de magia. ¡Gracias, Dios! Lo abrí y simulé concentrarme en unos párrafos.
Oh, vaya. Era la edición en alemán, anotada. Un yunque colosal, pegado a mi mano como un cuerpo del delito del que no hay forma de zafarse. Levanté la mirada, apreté los molares, un músculo picudo se erizó en mi mandíbula. Eloísa dirigió la vista al libro y comprendió y sonrió.
—Buscaba algo ligerito —le dije, y carraspeé, y cosí las cejas a mi tabique nasal, y cerré el libro con un ¡plom!—. Para releerlo, en verdad.
—Perdón, ¿va a querer este libro, o lo devuelvo a su sitio?
Una de las dependientas plantaba ante mí El resplandor como si fuese un excremento de mastín defecado fuera del pipicán. Aquí no, Nuca.
Eloísa podría haber llamado a esto C.C.I.I.: Chasco de Ceporro con Ínfulas Intelectuales.
O tal vez E.P.Q.F.L: El Paleto Que Fingió Leer.
Pero no lo hizo, ni desorbitó los ojos por culpa de mi falso libro, ni nada. Eloísa se rió, aquel día, y levantó levemente su nariz, y yo hubiese chupado su nariz, hubiese construido un columpio y me hubiese mecido en aquella nariz, aquella nariz magnífica, y agarró El resplandor y lo llevó a la caja y me lo regaló.
Aquel cuatro de julio daría inicio a mis primeros años de paz y amor con Eloísa. Aquel cuatro de julio mutaría su tono onomástico ocho años después, cuando Eloísa me dijo que ya no me quería, que le resultaba imposible seguir queriéndome. Y yo quise llamar a aquello traición, cantarme a mí mismo alguna de las mil canciones de música pop que hablan de mujeres traidoras, pero fui incapaz. Lo que pasó es lo que pasó: Eloísa dejó de quererme, por todo lo que nos había sucedido y yo había causado, por la llegada del Podrido, y a mi alrededor las paredes se blanquearon, como si entraran nuevos inquilinos que quisieran borrar todo rastro de los anteriores, y las ciudades que visitamos se convirtieron en cenizas, y los recuerdos buenos quedaron manchados por la basura presente, basura que había conseguido cambiar nuestra percepción del pasado, y los libros y muebles se hacían más y más pequeños, igualito que en la mudanza de Merlín el Mago, cuando Eloísa me dijo que ya no me quería, que era incapaz de quererme más.
No. Mucho antes de todo lo malo, hace ocho años, aquel cuatro de julio, pasamos el resto del día juntos, comiendo aquí, bebiendo allá y paseando entre ambas actividades. Le firmé Mambo para gatos en un bar de la misma calle Elisabets que olía a morros, meados, serrín y bacalao reseco. En la pared colgaba una fotografía de Cruyff autografiada, y a su lado, tiesa de pura mugre, una bandera independentista con tantos lamparones que parecía confederada. Bajo aquella bandera le firmé mi libro a Eloísa. Al terminar, incluso le guiñé el ojo izquierdo. Así: chak. Porque podía, por una vez en la vida me sentía capaz de flirtear con éxito, gracias a Mambo para gatos.
Y por la noche, bien borrachos, bailamos. Agarramos mi vieja Vespa roja y fuimos a aquel bar musical de la plaza Reial donde sólo sonaba rock clásico, y estábamos bebiendo chupitos de Southern Confort cuando empezó el piano del «The year of the cat» de Al Stewart.
—Te voy a enseñar una cosa —le dije, levantando una ceja y moviéndome hacia la pista—. No te despistes.
Allí en medio le empecé a bailar a Eloísa una danza individual que había patentado cuando era protofeliz, en mi mocedad atropellada, llamada El Pollo Descabezado Shuffle, y que consiste en atravesar la pista de un lado a otro dejando los brazos muertos a cada lado del tronco, balanceándolos como muertos, anestesiados, dando a la vez pasos muy rápidos y cortos con los pies mientras agitas con ímpetu la cabeza decapitada de izquierda a derecha, y aquella noche la gente me dejaba el camino libre, erigía un pasillo de cuerpos para mí (cuando el primer solo de saxo), y Eloísa se moría de risa y aplaudía a rabiar.
—Me encanta mucho —me dijo cuando volví a su lado. Más adelante descubrí que siempre decía cosas así: Cálmate mucho. Cállate mucho. También hablaba con siglas, era como un tic que Eloísa tenía. Por ejemplo: Baile: M.A.P. (Meneo Atolondrado de Pelvis). Espinacas: E.V.I. (Entidad Verduzca Incomestible). Y otras aún más imaginativas.
—Eso no es nada —jadeé, ya a su lado, seguro de mí mismo y de un cuerpo que obedecía mis órdenes sin chistar—. Prepárate para lo mejor.
Y justo a continuación, mientras sonaba el «Driver’s seat» de Sniff’n’The Tears, le ofrecí una demostración de La Langosta a Go-Gó, que consiste en situar un pie delante y otro atrás, firmes ambos en el suelo, y luego propulsar el tronco de forma frontal, y a continuación separarlo en la dirección opuesta, una ola que retrocede y vuelve a chocar contra los acantilados, y mientras ambos brazos están levantados, las manos forman pinzas de langosta, pinch-pinch, haciendo que pellizcan a la pareja de uno, y yo iba repitiendo estos movimientos con ella, y Eloísa, en su taburete, se meaba.
Quiero decir: de verdad. La hice reír tanto que se le escapó un poco de pipí, durante el tango que nos marcamos con un sincopado «Frenesí» final, la versión de Ray Conniff, no la de Frank Sinatra.
—Hostia, me he meado —me soltó en la oreja, cuando terminó la canción, y ese aliento envolviendo mi cartílago como un saco de dormir, mezclado con el hecho de imaginarla sentada en la taza del váter con los pantalones por los tobillos, me arrancó un escalofrío entre los omoplatos.
Así que al final, envalentonado por la bebida y el excelente resultado de mi humorismo, al final le dije:
—Vámonos, mujer.
Y ella me espetó:
—Vas muy rápido, Cienfuegos. ¿Se puede saber qué quieres?
Y yo, muy serio, le contesté, ajustando en mi cuello una pajarita imaginaria y creyéndome tan garboso como Brian Ferry en el vídeo de «Avalon»:
—Qué voy a querer, nena: quiero que seas sólo para mí, y que tú vayas por donde yo voy.
Las buenas noticias son que aquella noche, ya en su habitación, las piernas de los dos colgando de la ventana enrejada, yo en calzoncillos, ella en bragas, mirando quién entraba y salía de las farmacias 24 Horas del paseo de Sant Joan, ella moviendo los pies desnudos arriba y abajo, arriba y abajo, las uñas de los pies pintadas de negro bailando en el cielo con salero de grillos espasmódicos, me soltó:
—Nadie en mi vida, te lo juro, me había hecho reír así.
Hacía unos momentos yo había arrancado un póster de John Lennon (etapa Imagine) de su pared y lo había lanzado por el balcón, gritando ¡Muere, maldito hippy mentiroso!, y a Eloísa casi le da un soponcio. Lo que dijo me lo dijo mientras su póster de adolescencia, regalo de algún antiguo novio come-kéfir y sandaliero, reposaba sobre un árbol, sesenta metros más allá, tras haber planeado unos metros como una alfombra mágica sin faquir.
Las malas noticias son que, ya en su habitación, después de separarme de ella tras haber bailado el otro baile misterioso en su cama, el baile que se baila sin pantalones, no me dijo:
—Nadie en mi vida, te lo juro, me había follado así.
No dijo eso. No dijo palabra, si he de ser sincero. Pero, bueno, en esta vida no se puede tener todo, ¿verdad? Me conformé con lo primero que había dicho, qué remedio. Y en lo otro tampoco había hecho tan mal papel. Me sentía bastante bien, en conjunto, con Eloísa y Mambo para gatos y mi silueta enjuta y los mediodías en tertulias televisivas y todo lo demás. El futuro pintaba apetecible por primera vez.
No podía saber que tres años después se presentaría por primera vez el vacío en mi barriga, y ese bloqueo acabaría aquí, en mi cabeza, y Mambo para gatos sería mi único libro, y todo iría peor, y nacería el Podrido en mí, y al final ella no sería sólo para mí ni iría siempre por donde yo voy, y tras ella lo perdería todo, incluso los pocos sueños que aún me quedaban.
Bueno, todo menos a Curtis.
Me miro el reloj de pulsera en la esquina de la Ronda de la Universitat con plaza Catalunya, justo enfrente de la tienda oficial de souvenirs del Barça. Desde donde estamos se distinguen los toldos y banderas de La Rabia, ondeando juntas en mitad de la plaza como una macedonia de poliéster: CNT, verdes, republicanas, alguna catalana, un arco iris gay, una A anarquista, una cara del Che Guevara, una jamaicana y una griega. Le digo a Juana Bayo:
—Curtis debe estar a punto de salir del colegio. Corro a buscarle.
—Mira qué dino —me dice, enseñándome un nuevo muñeco de estegosaurio—. El estego es mi amigo.
Sostengo a Curtis en brazos, a la salida del colegio L’Univers, en la plaza del Poble Romaní del barrio de Gràcia, y los padres que se agolpan en la puerta me analizan. Me analizan porque soy un hombre cansado y antiguo, con vaqueros grasientos gastados en las rodillas, camiseta de Vacuola y Los Citoplasmas, peinado de madreselva, sienes color plata, la cara arrugada, fabricada con el papel de estaño que recubría el Apolo 15, y también barba de un mes y mirada gas mostaza, pero sobre todo me analizan por una razón: el niño de tres años que sostengo pegado a mi pecho no se parece en nada a mí.
O sea: en nada.
Me apresuro a mostrar La Cara de No Haberte Tirado un Pedo: la cara que uno moldea en sí mismo cuando un ascensor en el que van tres personas comienza a ser invadido por el inconfundible aroma dulzón de una ventosidad, y al menos dos de esas personas pueden ser exculpadas (las posibilidades de un pedo a dúo son infinitesimales), y por consiguiente no necesitarían disimular; y aun así terminan poniendo esa cara. La cara del silbido fu-fi-fu-fiu, tratando de disimular una culpa que no era tuya, que has hecho tuya por quién sabe qué razón atávica.
Y también la haces pública —esa cara— si tu hijo ostenta un pelo blanco de oso polar, estilizado en un cazo artúrico que le peina su madre y que yo trato de sabotear cada día con algo de fijapelo, y la nariz de su madre en mitad del rostro del niño, esa nariz invencible, enamoradora de gente, encarada levemente hacia los cielos, desafiando a Dios.
Curtis. Mi hijo se llama Curtis.
Aún con La Cara de No Haberme Tirado un Pedo puesta, le pregunto (aunque temo la respuesta):
—¿Quién te ha regalado ese estego, Gorila? —porque también le llamo así, a veces. De más pequeño le pirraba imitar a un gorila golpeándose el pectoral con los nudillos. Y yo le pinchaba una canción que se llama así, «Gorilla», de los Rubinoos, y la bailábamos juntos, sus pies sobre los míos, y él se reía y abrazaba mis dos rodillas como un Sansón a la inversa.
—El amigo de mami —contesta, y hace que el estegosaurio se dé un garbeo por mi coco. Como pastando en mis pelos de maleza.
Ya puestos, voy a preguntar otra cosa que también sé:
—¿Quién es el amigo de mami?
—A-dol-fooo —contesta, con el tono de cansancio condescendiente que utilizan los niños cuando preguntas algo que para ellos es obvio.
Un nudo se contrae en mi interior, y mi estómago es de repente una babosa sepultada en sal. La tristeza se mezcla con la rabia en un ponche difícil de describir. Me duelen las mandíbulas y la garganta, también los brazos (no consigo entender por qué los brazos), y los ojos me escuecen y tengo ganas de gritar y llorar y darles mil patadas a las papeleras de plástico verde de la plaza.

Esto no hacía falta, Eloísa. Díselo a tu nuevo amigo. Después de todo, hay una línea en la arena. Puedes ser el nuevo amigo de la ex mujer de otro, puedes incluso haber sido el clavo que saca otro clavo —yo debo ser el clavo oxidado, la alcayata obsoleta—, haber sido el que está en la parte entretenida de los cuernos (pues su disfrute, como el del chantaje, depende exclusivamente de la parte que te haya tocado desempeñar en ellos). Puedes haber sido todas estas cosas, incluso puedes ser el amigo que está haciendo a todas luces de novio actual, de consorte en público.
Pero no haces de padre del hijo de esa ex mujer de otro. O, al menos, no tan temprano. No regalas nada, y mucho menos dinosaurios, que son el muñeco favorito de Curtis. Si alguien compra dinosaurios, ése soy yo.
Hay una línea en la arena, joder, Eloísa. Por mucho que ya no me quieras.
Díselo a tu amigo de las narices.
—Qué simpático es Adolfo —le digo, rajando en mi cara una sonrisa que parece el cuello degollado de un jabalí—. Yo también te compraré otro dino. Uno más grande. Un tiranosaurio, ¿vale?
—¿El grande-grande?
Coño. El grande-grande me llega a la cintura. No creo que nadie lo haya comprado nunca. Es un modelo de expositor con el que nos topamos el otro día en una juguetería de la calle Bailén. Además, debe valer doscientos euros.
—Si hace falta, sí —y Curtis me da un beso. Y yo lo hago descender al suelo, aún en la plaza del Poble Romaní, y él empieza a andar, su paso milhombres, esos andares que tiene, que parece que vaya a comerse el mundo, el lenguaje corporal IwoJima que utiliza quien vive en un territorio lleno de conceptos absolutos y verdades incontestables.
—¿Cuándo te lo dio, Curtis? —le pregunto, arropando su mano pálida dentro de la mía, y su mano se convierte en un escalador embutido en un saco momia.
—Antes —dice.
Quiere decir «ayer». A su edad el tiempo es fluctuante. «Después» es «Mañana». Es un galimatías, al principio. No hay reglas escritas: «Antes» también quiere decir «Cualquier tiempo pasado» o «En aquella ocasión concreta, hace un año, dos meses y seis días». Pero, ahora mismo, «Antes» significa «Ayer», por desgracia.
—¿Ayer vino Adolfo a casa, o te lo dio en otra parte?
—En casa. Viene muchas tardes a ver a mamá —y sonríe, y luego se agacha y empieza a toquetear una hormiga que deambulaba por la acera con un grano de arroz en la boca.
El nudo se agita en mi interior, cimbreante, como un cocodrilo que fingiera ser un tronco y un explorador absorto en sus mapas le hubiese aparcado el culo encima. El nudo está tenso, porque huele la desgracia. La ve venir.
—¿Viene m-muchas t-tardes? —medio grito de puro pavor, y trato de camuflarlo con entusiasmo de mentirijillas, la voz resultante un tartamudeo Pato Lucas que afligiría al más pintado.
—Sí —empujando la hormiga delicadamente hacia delante con el dedo índice—. Y me cuenta cuentos. Mamá dice que escribe cuentos, igual que tú. Cuentos muy buenos —se vuelve hacia mí—. ¿Son sus cuentos más buenos que los tuyos, papá?
Le froto el pelo, pese a la daga que atraviesa mi pecho, y las ganas de vomitar que irrumpen en mi laringe.
—No, hijo. Claro que no. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Mis cuentos son mejores, cojones.
—Cojones no se dice —afirma, de forma mecánica, la cabeza ya concentrada de nuevo en asediar a la pobre hormiga.
—Bueno, ¿qué quieres que hagamos esta tarde? —cambio radicalmente de tema. Curtis y yo pasaremos juntos un par de horas, pues he de dejarle en casa a las siete. En mi ex casa, quiero decir (se me ha escapado). Hace un mes que ya no vivo allí. Eloísa me puso de patitas en la calle, como dije al principio.
—¡Bailar! —me suelta. A Curtis le encanta bailar; en eso sale a mí. A mi yo pasado. Ahora no bailaría ni que me echaran nidos enteros de alacranes a los pies descalzos.
—Pero aquí no hay tocadiscos, hijo.
—¡Canta! —suplica, entusiasmado, dando voces y olvidando de repente a la hormiga, que huye aliviada con el grano de arroz a cuestas—. ¡Canta, va! —Y unos cuantos gitanos catalanes de la plaza del Raspall que estaban apoyados, charlando, en la esquina del Bar Resolis, se vuelven y me miran, curiosos.
Así que me pongo a cantar el «Gorilla», con tristeza, y Curtis se arranca a bailar el twist en medio de la plaza. Algunos de los gitanos, al verle, dan entusiastas palmas rumberas, y el de Curtis es un twist loco, con tronco y piernas bailando distintas canciones, dos pedazos de Madelman desparejos que uno ha unido para ver qué pasaba, y el resultado es un cuerpo dividido en partes independientes que bailan «Gorilla» sin reparar en dónde cae el ritmo, sólo Curtis bailando contento en medio de la plaza. Los niños de tres años no entienden la noción de aburrimiento. Ni la de miedo. Uno sabe que es adulto cuando pasa la mayor parte del tiempo cagado de terror o paralizado de pura abulia. Y sin bailar, nunca más.
Pero, viéndole así, recuerdo las veces que bailé la canción con él en brazos, y Eloísa cogiéndonos a los dos en medio del comedor, como si los tres hiciésemos piña, como si no tuviéramos miedo de nada, como si aquello fuese a durar siempre, como si todo lo que nos pasó estuviese arreglado al fin.
—Haz el robot —me ruega ahora Curtis, sin interrumpir su danza—. Haz el robot, por favor.
Y yo me adelanto y le danzo El Robot Psicodélico. Un baile que patenté sólo para él, cuando nació. Y que básicamente consiste en simular que uno es un robot, y decir con voz cibernética, «Ma-tar humanos», y de vez en cuando romper en algún gesto ye-yé robotizado.
—Ma-tar humanos —le digo. Y muevo mis extremidades, esforzándome por hacerlo exactamente como lo hacía cuando todo era mejor que esto, cuando todo iba bien, o al menos lo parecía, y estábamos juntos los tres.
—¡MATAR RUMANOS! —grita él.
—¡No, Curtis! —le cubro la boca con ambas manos, espiando simultáneamente a mi alrededor—. Humanos, hijo.
Curtis me ignora, aparta mis brazos y empieza a dar saltitos de puro gozo, y los gitanos nos miran con extrañeza a los dos, allí, los dos haciendo de robots en medio de su plaza. Y recuerdo claramente cuando pensaba que íbamos a estar juntos los tres siempre, el resto de nuestras vidas.
Y sin casi darme cuenta, y sin que Curtis se dé cuenta, me echo a llorar. Soy un adulto llorando en medio de una plaza pública; en eso me he convertido. Lo único que puedo hacer ahora es tratar de derramarlo por dentro, como una metástasis, sin que nada pueda detectarse en el exterior aparte de una pequeña convulsión en los hombros y los ojos enrojecidos, pero por dentro aquel dolor en las quijadas, en las paredes del cuello y en el estómago, aquel dolor, tenso y tirante y temible y anudado, que parece estrujar el hueco de dentro, solidificarlo hasta que pesa más que mi propio cuerpo.
—Ma-tar humanos —le susurro a Curtis con un jadeo casi, sin que él note nada. Y dejo de cantar completamente, mirándome los zapatos, y respiro hondo, los ojos inundados de lágrimas, medio ciego y submarino. Y él que me ruega:
—Oh, otra vez. Por favor, papá. El robot otra vez.
—¿Eso te dijo tu hijo? —berrea, y arranca a reír—. ¡No me lo puedo creer! ¡Y en tu casa, encima! —y continúa riendo con un tono bastante Vlad el Empalador—. ¡Ay que me troncho, madre!
He aquí a mi mejor amigo, mi único amigo, amigo de mierda y colega de profesión. Se llama Eugenio Cuchillo, y escribe el mismo tipo de inmundicia que yo, sólo que para la competencia. Llevo años llamándole también «mi mejor amigo» por puro hábito, aunque un observador neutral, un marciano recién desembarcado de su aeronave, lo definiría como enemigo sin dudarlo.
Mi único amigo es alguien que no me gusta demasiado. Por desgracia.
Acabo de recordar una canción de un grupo australiano llamado God que habla precisamente de eso:
Nunca podré ser
El alma de la fiesta
Nadie me cae bien
Excepto tú.
Eres mi único amigo
Y ni siquiera te caigo bien.
Hubo un tiempo no muy lejano en que siempre cantaba canciones como ésa, un largo periodo en que la música siempre venía a cuento y relataba mi existencia, mi localización en el vasto cosmos: Usted está aquí. Usted es esto. Pero un día no muy lejano (cuando Eloísa me dejó) me di cuenta de que aquellos discos me habían estafado. Que yo había creído en su salvación, en su oferta de curación sentimental, en lo inofensivo de todo aquel drama-en-tres-minutos, porque al final todo se arregla (decía, de hecho, una de aquellas canciones), y entonces Eloísa fue y me dejó de verdad, a pesar de la promesa infinita de mejora y reconciliación de todas aquellas malditas tonadas, Eloísa se fue sin dejar espacio para estribillos o caras B, y allí me di cuenta de que nadie puede salvarte, pero mucho menos un montón de discos de música pop.
Y así, poco a poco, fui abandonando mi cantar.
Perdón. Eugenio Cuchillo es, con su cara de carretera comarcal y ojos blandos de altramuz, el ser más bajito, antipático, cínico, estrábico y malparido del negocio, y hubo una época, cuando todo iba bien y nuestro paso era ascendente, no descendente, en que nos reíamos juntos del triunfo menor de los triunfadores menores, de la superficie de los superficiales y la belleza de los bellos. Nos creíamos intocables, y creíamos que lo nuestro era para siempre. Nuestra inmunidad. Eugenio Cuchillo también escribió un libro notable: Apocalypso. El título era un juego de palabras entre Apocalipsis y Calypso (el género musical). Pues éramos novelistas revelación capaces de producir juegos de palabras astutos de ese jaez.
Inmunes, los dos.
Por desgracia, algo cambió, la rueda de la fortuna dejó de sonreírnos, y por ello hoy en día me es difícil tolerar la visión de Eugenio Cuchillo. Nuestra amistad actual es un reconocimiento diario de nuestra caída, y de cómo tratamos de aferrarnos a los despojos flotantes que quedaron en la superficie de nuestras carreras. Así que su presencia debería aliviarme, sí, como el mal de muchos que es, pero en realidad sólo me ayuda a ver con mayor claridad nuestra situación presente. Como si de un detergente sólo alcanzara a distinguir el vertido tóxico final, no la efectividad de sus agentes limpiadores.
Cuando, hacia el año 2006, ya habíamos caído los dos al eslabón más bajo de la industria gacetillera y nos encontrábamos en algún guateque, pasarela o presentación de la línea de verano de alguna odiosa firma de ropa sport americana, él siempre me decía, mostrando los dientes color yema de huevo:
—Desprecio su pose. A usted y a su jodida familia.
Como en aquella famosa película de mafiosos. Y yo le contestaba, igual que en la película:
—Los dos formamos parte de la misma hipocresía, Eugenio Cuchillo. Pero nunca vuelva a meterse con mi familia.
Y nos reíamos, los dos. Yo aún era capaz de bromear sobre mi desdicha, por aquel entonces. Además, era un decir: podía meterse con mi familia todo lo que le saliera del trasero. Mi familia nunca viene a cuento. Lo importante era la primera parte de la frase. Lo de la misma hipocresía.
En fin: mandaría a Eugenio Cuchillo a freír espárragos si no fuese porque no conservo otros amigos y él es quien me alquila su sofá desde hace unos meses. Por cierto que las sospechas que siempre albergué sobre los estándares de higiene que utiliza (en las zonas de cocina y retrete/ducha, básicamente) quedaron confirmadas de forma dramática la primera noche que deslicé mi mejilla sobre uno de sus cojines grasientos.
Soy consciente de que esto no era precisamente información privilegiada, ni ha hecho avanzar la trama de ninguna manera útil. La verdad es que lo he dicho sólo para dejarle mal.
—Vale. Ja-ja. Muy divertido —y saco un par de pastillas de Primperan del bolsillo del anorak. El baile lagrimal con Curtis me ha soliviantado el estómago, y el oleaje de jugos gástricos choca furioso contra el rompeolas de mi píloro. Niego con la cabeza y dejo escapar un suspiro amargo, y me meto las cápsulas en la boca, y luego las baño con un Almax, que sabe a anís, y me bebo casi toda la cerveza de un trago grande. Aguardo un rato, inmóvil, hasta que emerge el eructo. Por un breve instante el estómago se apacigua, sólo un poco.
Estamos en un club vacío de la calle Muntaner que casi hace esquina con la Diagonal, a media tarde, esperando a que empiece la ronda de entrevistas con Palacios, ese colosal fraude.
—O sea —Eugenio Cuchillo continúa donde lo dejó, con la sombra tétrica de una sonrisa en su cara de congrio en salazón, los ojos muertos de las sardinas en salmuera—. Que Eloísa sigue con ese imbécil, como se llame, ese imbécil, Imbécil Imbécilson. ¿Y no te lo ha comunicado aún de forma oficial?
Eugenio Cuchillo lleva una camisa hawaiana con delfines dorados que le va bastante grande. Le chiflan las camisas hawaianas. Tiene seis o siete distintas. En otra de ellas aparece el Taj Mahal, entero, dibujado con una sobrecogedora atención al detalle.
—Bueno, los días como hoy no la veo, en cualquier caso —respondo, acabándome el culo de cerveza, y con el dorso de la mano me deshago de un mostacho de espuma—. Yo llamo al timbre y Curtis sube solo a casa. A su casa. Llegamos a ese acuerdo Eloísa y yo…
Eugenio Cuchillo vuelve a reírse, y dos becarias escandinavas con gafas grandes como objetos de carnaval se vuelven y le miran.
—¿Acuerdo? —aúlla, y levanta las palmas de pura interrogación, y en esa pose parece un candelabro abollado—. Dime en qué parte de todo lo que sucede estuviste de acuerdo tú, anda, señor Calzones.
Intento sonreír y me encojo de hombros, y doy por finalizada la conversación. Volviéndome, le realizo la señal con puño en acción de manchar, unida a dos dedos numéricos (significa «dos cervezas más»), a una camarera tatuadísima y pechugona que hace como que no estoy allí, aunque mi volumen y maleza capilar no dejan lugar a dudas sobre lo real de mi ser.
—Cienfuegos —me dice Eugenio Cuchillo mientras deposita una mano en mi clavícula, y yo le acerco un billete de diez, pinzado con los dedos índice y corazón, a la chica de la barra, que finalmente ha accedido a servirme—. Eres el perdedor más grande de Barcelona.
Los delfines dorados de su camisa hawaiana brincan en el aire y se sumergen de nuevo en el océano Pacífico.
—No soy un perdedor —contesto, un minuto después, empujando el cambio dentro de mi bolsillo derecho y luego apoyo ambos codos en la barra, observando sin interés las botellas multicolor de la repisa—. Fui importante, por si no te acuerdas. Relevante.
—Es verdad —separa mucho los párpados, tal que si hubiese descubierto de repente algo maravilloso y beneficioso para la humanidad: la electricidad, o la vacuna contra la viruela—. Somos algo peor, Cienfuegos: seres fallidos. Fracasados.
—Gracias, amigo mío.
—Caídos —añade—. ¿Cómo dicen los ingleses? Unos hasbeen, eso. Gente que ha sido pero ya no es.
—Vale, cojones —le digo, bebiendo más cerveza sin mirarle a los ojos—. Tampoco hace falta ensañarse. Ya he pillado el concepto. Lo triste es que de verdad creía que iba a marcar una diferencia con todos los demás estafadores, ¿sabes? —de repente me entra una tristeza de tamaño mediano, y se me enrojecen los ojos y se me escapa una vocecilla estrangulada—. Que no iba a caer en los mismos errores. Que iba a ser incorruptible. Eso es lo más triste: las expectativas que tenía respecto a mi incorruptibilidad.
—Perdona, tío. Lo decía por tu bien. No quería soltarlo tan a lo bestia. Pero tienes que aceptarlo ya. Tómatelo con humor, hombre.
—¡Aceptarlo, aceptarlo! —le grito, levantando la mano en forma de hacha cerca de mi oreja—. ¡Qué tendrá de especial aceptar tu fracaso! Perder no tiene nada de bonito, y aceptarlo menos aún.
—¡Pero estamos vivos! —se ríe, y me punza el bíceps con el dedo índice, pok-pok—. ¡Tenemos buena salud! ¡Vivimos!
—Esto no es vivir, cabrón.
¿Lo peor de todo? Es que Eugenio Cuchillo tiene razón, aunque me fastidie. Soy un remojado. Una galleta maría mal almacenada que ha perdido su consistencia original, eso es lo que soy, y hace tiempo que se me agotaron las excusas de cara a mí mismo.
Eloísa diría que soy un P.S.A.: Persona Superada Artísticamente.
O un X.P.T.: Ex Poseedor de Talento.
Pero da igual: no quiero que parezca que me autocompadezco. Sólo quiero volver a ser aquel que fui. Regresar al vórtice donde empecé, donde cambié, y aplicar otro tipo de fuerza en sentido opuesto, enviar a mi pequeño e inocente Yo hacia otro lugar. ¿Es eso posible? ¿Lo sabe alguien? ¿Puede alguien ayudarme? ¿Es eso tanto pedir?
Me dice Palacios, sentado al estilo John Lennon frente a un gran piano blanco, sorbiendo whisky en un vaso ancho, un foulard de cachemira tumbado sobre su hombro con el relajo digestivo de una anaconda durmiente, y un traje blanco de lino que cubre de forma atentamente descuidada el resto de su cuerpo, mientras una chica argentina que me han presentado antes —alta y guapa y pálida, con nombre de prostituta cara, apellidos sajones y mejillas sonrojadas— muestra sus incisivos de inmaculado nácar y, sentada a su vera, le observa con pasión.
—Bueno, a pesar de las apariencias, ja-ja.
Yo asiento y garabateo arabescos sin significado en mi bloc, que mantengo oculto a sus ojos sobre mi mano izquierda, los intestinos cubiertos por la escarcha permanente del nudo y esta pesadumbre inamovible que no hay forma de lavar.
Palacios se hace llamar por su apellido aislado, sin nombre de pila, y es el cantautor rockero más popular del país. Mi crítica interior secreta, encapsulada en una línea, sería la siguiente:

Es una verdadera pena que nadie vaya a leer eso, después de todo, porque yo estoy aquí sólo para alabarle. Ése es mi único cometido, como siempre. A-la-baré a mi señor. Le alabaré porque me lo han mandado, y también porque posee lo que yo más deseo, sin contar a Eloísa: el éxito.
—Me han comparado a muchas cosas —continúa hablando—. Pero no me gusta definirme. No soy «esto» o «aquello otro», ¿sabes? Me gusta moverme, no «ser» nada —va puntuando todas las comillas con movimientos de dedos-gancho en el aire—. No hay un Palacios «Cantautor», ni un Palacios «Pintor», ni un Palacios «Documentalista» —Palacios acaba de filmarse a sí mismo en un documental sobre su persona—. Sé lo que no soy, pero no lo que «soy». Me gusta esa incógnita. ¿Qué era Leonardo? ¿Era «pintor»? ¿Leonardo «el Pintor»? ¿Quién diseñó el helicóptero, entonces? ¿No fue él también? ¿Eso le hace Leonardo «el Diseñador de Helicópteros»? No, él no se encasillaba. No podías meterle en un cajón y etiquetarlo. Las etiquetas no «pegan» con nosotros.
—¿Nosotros?
—Leonardo y yo.
Creo que antes ha realizado una comilla aérea de más, y por añadidura en el lugar erróneo, pero no importa. Lo que importa es garabatear y asentir con la cabeza entera y doblar bien el cuello en afirmación a cada insensatez que suelta, y también importa ir lo más rápido posible para salir de aquí rumbo a mi cita secreta.
—¿Próximos proyectos? —digo, regresando a Palacios y ordeñando de mí mismo algo de falsa excitación. Cuando hablo, Palacios se encontraba a medio introducir una gran sección de su lengua en el epigastrio de la argentina, a la vez que intentaba sintonizar el pezón de una de sus tetas, así que no escucha lo que digo. No me atrevo a molestarles, y permanezco unos minutos esperando a que terminen, mirando una vez más mis mocasines. No son gran cosa, la verdad. El incómodo sonido de saliva siendo intercambiada me acompaña durante todo ese lapso de tiempo.
Cuando termina, Palacios se vuelve hacia mí, un mechón sobre el ojo derecho y la boca reluciente. A su lado, los pechos de la chica, cúpulas punzantes del Kremlin, pugnan por acaparar toda mi atención. Me apena confirmar que, a pesar de su patente reclamo visual, no recibo cosquilleo prostático alguno. Hubo una época en que utilicé el sexo para arrancar mi dolor, pero hace cuatro meses (cuando Eloísa me dejó) mi tristeza se tornó blandura. Genitalmente, me refiero.
En fin: estos pensamientos tristes tengo, aquí, pretendiendo entrevistar a este pobre desgraciado sin talento alguno. Aunque al menos es rico, vive adulado y presumiblemente disfruta de orgía diaria, cosa que desde luego no puedo decir de mí mismo. Debo admitir que en estos momentos la sensación predominante de cara a Palacios es la envidia; una envidia seca y amarga, intragable, como una escarola sin aliño. La envidia es muy poco favorecedora, ¿verdad? Como la rabia o la codicia, son cosas que siempre le afean a uno. Malos hábitos.
—¡Que tengas mucha suerte, Palacios! —le grito, cuando percibo que ha dejado de relatarme sus planes de dominación musical—. Ahora nuestra fotógrafa te hará unas cuantas fotos —y la señalo. Juana Bayo se acerca, saliendo de las bambalinas, como una extra de Las zapatillas rojas, y su cabellera negra y lacia, larga como una capa de vampiro (casi le cruza el coxis), se mueve como una cortina sacudida por el viento otoñizo, cambiando de tono según la posición, consiguiendo nuevos grados de negrura con cada uno de sus pasos, como un retal viviente de tela moaré. Llevaba un rato allí, Juana Bayo, esperando, observándonos con una expresión que no sabría definir. No sé qué piensan los de la promoción del 85; no sé qué hay en sus cabezas estiradas y verdes y rabiosas y ambiciosas.
Me pongo en pie, sacudo la mano sudorosa de Palacios, le sonrío a la groupie argentina, que me mira como mirarías a la cucaracha más deforme del alcantarillado, le envío un minúsculo levantamiento de cejas a Juana Bayo y me evado por el extremo opuesto del escenario, entre el silencio y las cortinas, como un pésimo cómico que hubiese terminado su representación sin arrancar una sola risa.
Cuando llego a la barra y me vuelvo, Juana Bayo está arrodillada a un extremo del piano, flexionando sus tríceps poderosos, esas piernotas de atleta que tiene, y Palacios deja caer ambas manos sobre el teclado, la cabeza gacha, su pelo lacio descolgándose sobre su cara, los ojos entrecerrados y temerario arremangue a la altura de los codos. Afectado por su afectación. Y se oye un claank sordo y fuera de nota, de cuando sus dedos simulan tocar algo sobre el piano, y entonces empiezan los clics y los flashes de la cámara de Juana Bayo.
Clicflashclicflashclicflashclicflashclicflash.
Como mil eclipses de mil soles. Y, con esa luz parpadeante en mi nuca, lanzo el bloc encima del mostrador y describo un gesto autoexplicativo y autoritario en tres simples movimientos (Cerveza. En mi cuello. Ahora) a la camarera tetuda de antes.
¿Eugenio Cuchillo y yo? Estamos aún en la barra, bebiendo gintónics sin parar y calentitos sin pagar, aguardando a que Palacios reúna a su grupo de acompañamiento, La Gran Mentira, se acerque al piano blanco y empiece a balbucear sus lugares comunes que no significan nada. Los dos tenemos ya la crítica para nuestros respectivos empleadores redactada en la cabeza, que luego embelleceremos con trozos de realidad para que no parezca sólo mito y se note que estuvimos aquí de cuerpo presente.
—¿Cómo estás, campeón? —una mano aterriza en mi espalda. Ningún problema, porque la espina dorsal es el único emplazamiento de mi cuerpo que desconoce la infección de lípidos.
Me vuelvo y es Juana Bayo, con su cabello capucha de verdugo y su anatomía bien discernible debajo de la ropa y sus recias pantorrillas de fondista. No es que me interesen esas cosas. No hace falta que nadie me ate cuando las sirenas canten, que decía la canción.
La miro. Juana Bayo parece fea o guapa dependiendo de cómo le da la luz, de qué lado sopla el viento. Tiene la nariz robusta, de ariete, con aro de plata ensartando una narina, y cejas negras que son colas de mofeta puestas a secar, y una boca grande en perpetua semiabertura, labios de logotipo de los Rolling Stones, bien dibujados y rotundos, y tras ellos unos dientes de castor que en su pubertad le debieron acarrear un par de motes de tono roedor y varios lamentos quejumbrosos de primeros novios («¡Así no! ¡Me estás mordiendo!»), pero ahora quedan curiosos. Y luego está esa cabellera. Brillante, honda, impenetrable; una tumba egipcia. Ondeando aquí y allá como una bandera pirata.
A pesar de que Juana Bayo nació en El Clot de padres castellanos, su cara me recuerda la de una cantante del Bronx, Laura Nyro: la mirada medio triste, los labios siempre a punto de susurrar, siempre entreabiertos, el pelo betún, la brasa ardiendo en las pupilas y el corazón goteando sangre, como un tatuaje de marinos.
Dándole la espalda a Eugenio Cuchillo, que empieza a hablar con otro gacetillero, le pregunto a Juana Bayo:
—¿Ha ido bien la sesión con ese maldito subnormal?
—Bua, qué mano más blanda tiene el tío —contesta Juana Bayo—. Es como si te dejara un jilguero mojado ahí, en la palma. Qué asco, chaval.
—Un oriundo de Manitova, ¿eh? —le digo yo, pese a que esa broma catalana se la inventó Eugenio Cuchillo—. Bueno, al menos está flaco y es guapo, qué quieres que te diga. Al final del día, cuando se mira en el espejo, su abdomen no tiene esto —y pinzo con dos dedos mi anillo de circunvalación neumática, que tiene el grosor de una longaniza ibérica.
Juana Bayo mira mi pequeño flotador y se ríe de una manera deliciosa, y expulsa los ojos un poco hacia fuera, con ese superávit de lozanías que no sabe ni dónde poner, que casi va desperdiciando de tanta que tiene, que se le escapa por todos los poros, que la gente huele intoxicándose y mareándose y termina proponiéndole todo, lo que sea, cualquier cosa por oler esas fragancias a pospubertad eufórica, por tocar esas pantorrillas corintias que casi nadie ha tocado. O un montón de gente lo ha hecho, ahora que lo pienso. Ni lo sé, ni me interesa.
Juana Bayo, repartiendo su canto por el mundo; qué envidia da.
Pero yo no soy Ulises, como (insisto) decía aquella canción.
—Para que te enteres —hinco las mejillas y eructo, aunque sin sonido; soplando—. No siempre he estado así, que lo sepas. Yo era alguien. Flaco, además.
—Mira, Cienfuegos —me dice—. No estás tan gordo, ¿vale? Deja de compadecerte de ti mismo. Siempre te quejas de todo, pero nunca haces nada. Te quejas de tu barriga, pero no haces ejercicio. Te quejas de tu jefe, pero no le mandas a la mierda. Te quejas de que Eloísa te dejó, pero no haces nada para volver con ella. Te quejas del mundo, pero no mueves un dedo para cambiarlo.
—Nadie puede cambiar nada —le digo, rastrillando un lateral de barba con cuatro dedos—. Las cosas siempre empeoran. Es lo que hacen las cosas: empeorar. Cuando tengas mi edad lo entenderás, niña. Todo era mejor antes.
—Especialmente tú, viejales.
—Eso no te lo discuto. He tenido mejores días.
—Ahora es el momento de cambiar las cosas a lo grande, ¿no lo ves? —y le arrea una palmada no muy fuerte a la barra—. Pero en la calle. Este domingo son las elecciones, y nada va a cambiar, estoy de acuerdo. Pero en la calle sí podemos cambiar cosas. Hay que reclamar la calle, Cienfuegos.
—De momento reclamemos la casa de la que me ha echado mi señora. Vayamos por partes. Luego ya vendrán el resto de fincas. Lo que oyes. Qué. No me mires así.
Dooooob. Un ruido de artefacto acoplándose en el escenario hace las veces de sirena para anunciar el inicio del show de Palacios y La Gran Mentira.
—¿Tapones? —le digo a Juana Bayo, y le ofrezco una cajita, y Juana Bayo mete sus dedos en la caja y toma dos, sonriendo desconfiada, y se los coloca, uno en cada oreja de zorro del desierto. Yo hago lo mismo, sin dejar de observar el intrincado aro azteca que atraviesa su lóbulo derecho.
—…. —sus labios se mueven.
—¿Dices? —pregunto, descorchando uno de los tapones y enfocando mi oreja en dirección a su boca.
—Digo que nunca voy a volver a hablar contigo de política —responde, quitándose un tapón—. Tu cinismo me pone de los nervios. Eres un fatalista, y me deprimes.
Cuando termina de hablar nos recolocamos los tapones los dos.
Hago rotar el taburete para que mi mirada enfoque el resto del local. Todas las sillas de la platea están invadidas por las Ultracuerpos, fans guapas y jóvenes y robustas y lelas que desconocen la muerte y el desamor, el dolor del parto y la caída gravitatoria de los pechos. La sala huele a desinfectante, cemento húmedo, frío aéreo, cajas de cartón humedecidas y cerveza rancia estancada. En el escenario, unos hombres están colocando un sintetizador Korg en un extremo del piano blanco de Palacios, y yo elevo mi bloc y me dispongo a apuntar el puente entre tradición y modernidad que representa ese inoportuno aparato, pero de repente aparece Palacios, y pasea de manera descuidada hacia el micrófono, como si estuviese en el pasillo de su casa a punto de descolgar el interfono, y entonces nos dice a todos:
—Buenas noches. Antes de empezar, quisiera anunciaros una sorpresa.
Ni a mí ni a Eugenio Cuchillo nos gustan las sorpresas, porque significan trabajo extra, y búsqueda añadida de adjetivos arcanos. Los dos nos miramos con escepticismo, torciendo las bocas a un lado, como lenguados cubistas.
—Unos fans míos que estaban aquí han subido al backstage —y señala detrás del escenario— para pedirme por favor que les dejara debutar de teloneros. Para mí es un honor ayudar a las nuevas generaciones. Os pido un fuerte aplauso para: ¡Defensa Interior! —y señala a un extremo del escenario.
El público aplaude ahora, pero poco a poco dejan de hacerlo, paulatinamente, y se escucha un Ah y un Oh y varios espasmos, porque de entre las cortinas surge el grupo, y nadie ha visto algo así antes, así que todos tratan de gestionar adecuadamente las nuevas sensaciones para que no puedan ser malinterpretadas por los demás como racismo o mofa generalizada.
El que anda delante es un enano malnutrido con el cabello largo hasta los hombros, grasiento y encajado detrás de las orejas, perfil marsellés y una sombra de barba picapiedra que ninguna cuchilla podría arrancar. Luce una camiseta donde puede leerse D.I., bermudas floreadas, y los ojos inflamados. Si uno resigue sus hombros caídos y decide ignorar la joroba que brota en el ecuador de su espalda, se topa con la razón principal de los ¡Ah! regurgitados de antes: uno de sus brazos es fornido y extrañamente amplio, como los de los lanzadores de pértiga olímpicos de aquel Astérix, pero el otro es un muñón. No, no es exactamente un muñón: en el extremo exterior puede distinguirse algo parecido a una manita de caimán, prensil —pues sostiene un cigarrillo liado— con perfil de globo a medio hinchar. En el brazo bueno, sobre la muñeca, lleva tatuado un cadalso negro.
Detrás de él, como si el enano anduviese arrastrando el Naranjo de Bulnes, va un gigante. Un señor a otra escala, extenso y talludo, que anda con incongruente soltura tras el canijo y provoca que a su lado todo parezca de juguete. Una nariz gordota descansa torcida hacia un lado de su cara, y en la cima de su cabeza brota una cresta, sólo que no tiesa. La cresta se desploma hacia el lado izquierdo de su cráneo, como la de un pollo tullido con disfunción eréctil.
El bajito se acerca primero al micrófono, y lo manipula para que quede a su altura. El gordo monstruoso se apalanca detrás del Korg, sin mediar palabra, y manosea algún botón.
—Esto es un nuevo ensayo para la construcción de La Nota —dice el bajito, agarrando el micrófono—. La Nota del Amor.
De repente, el gigante manipula el aparato electrónico, que en sus manos mengua hasta parecer una melódica, y los altavoces rugen con algo parecido a una colisión entre planetas a la deriva. La gente de la platea empieza a ponerse en pie, chocando entre sí, y es en ese preciso instante cuando el enano empieza a chillar, agarrando el micrófono con la mano buena, abofeteándose simultáneamente una mejilla con la mano mala. Es un chillido agudo que suena a corderos llameantes y autocares preescolares duchados con napalm. Y detrás, el BADONGGGGGG del sintetizador sólo parece aumentar, a veces mutar de tono pero quedarse en otro aún peor. Me cubro las orejas, igual que el resto del público, pero incluso llevando tapones el gesto no cumple función alguna, y empiezo a marearme, como cuando le doy vueltas circulares en el aire a Curtis, en alguna plaza de por ahí.
Juana Bayo me estruja el brazo primero, luego devuelve la mano a su oreja para tratar de detener la avalancha de estrépito. Varias Ultracuerpos macizas empiezan a devolver en el suelo, muesli y pesto sin digerir baña sus botas Barbarella. Entra en escena el griterío general, no-audible.
Para entonces, el enano del escenario ha empezado a sangrar por la nariz con impresionante caudal, y las letras de su camiseta van siendo salpicadas por gotas que brotan de ambos orificios nasales, un zumo más negro que rojo, similar a la pulpa de zarzamoras. Pero eso no le impide seguir chillando en el micrófono.
Uno de los amplificadores explota de repente, y uno de los altavoces expulsa un push inaudible sobre el gran ruido, y deja de funcionar. El enano lanza el micrófono al aire con gran ímpetu, sin mirar adónde va a caer. Distingo a Palacios al fondo, con el traje de lino vomitado y una mancha de meados con forma de Nueva Zelanda en una pernera. Tras describir una parábola, el micrófono termina a sus pies, dándole la vez ante una faena taurina que todos prevén horripilante.
Al micrófono que quedaba en pie, el enclenque le dice, como si fuese lo más normal del mundo, como si recién acabara de interpretar «María Cristina me quiere gobernar» para una audiencia de vejestorios en chaqué y cacatúas enjoyadas:
—Hemos sido Defensa Interior. ¡Gracias!
Así: como si nada.
Y luego los dos desaparecen apresuradamente por entre las cortinas del telón. Nadie aplaude.
—¿Se puede saber qué ha sido eso? —pregunta Juana Bayo en la puerta del club. El color está reapareciendo en nuestras mejillas, como tinta invisible, al enfrentarnos al frío de la calle Muntaner.
—No tengo la menor idea —le digo—. Pero desde luego no era lo que se esperaba ese imbécil de Palacios. Coño, todavía me baila el líquido aquí, en el —señalo mi cráneo— como se llame.
Devuelvo el bloc al bolsillo de la chaqueta mientras una melodía embotellada que brota del interior del local empieza a subirme por la pernera del pantalón, helicoidal, rítmica y resbaladiza como una serpiente de cascabel.
—Necesito beber —dice Eugenio Cuchillo, saliendo del club, y su cara de congrio es ahora de color verde-gris lagartija, y lo cierto es que nunca había sido Paul Newman, pero ahora parece un basilisco con vaqueros—. Vamos a otro sitio, anda. Quiero gas.
—No puedo —les miento, para ocultar mi gran cita secreta, y buscando afianzar la coartada añado al instante una verdad—: Tengo que entregar muchos encargos espeluznantes e inmorales para La Nación.
—¿Qué tienen las manoletinas para estar tan «in»? —pregunta Eugenio Cuchillo.
—No tengo ni idea, tío —le digo—. ¿Me tomas por idiota?
—No, ése es uno de mis encargos: ¿Qué tienen las manoletinas para estar tan «in»?
—Ah, vale —me froto el mentón—. Yo tengo que escribir los «nuevos códigos de la elegancia más masculina». Para eso voy a tener que hablar con un montón de maricones, por supuesto.
—Bueno, yo me largo —dice Juana Bayo, interrumpiendo nuestro fascinante debate—. Se comenta que van a intentar desalojar la plaza Catalunya antes de las elecciones, y cuantos más seamos, mejor. Tendríais que venir, en lugar de quedaros aquí recapitulando vuestro fracaso personal.
—No —le contesto—. Tengo trabajo.
—Esto también es tu problema, Cienfuegos —me dice, volviéndose para marcharse pero señalando en la distancia, con un dedo láser que atraviesa los edificios, hacia la plaza Catalunya—. Haces como si no lo fuese, pero lo es. Tienes un hijo. Él va a heredar toda esta mierda. ¿No te preocupa eso? ¿El legado que vas a dejarle?
—Será una mierda, pero hay para todos —digo, intentando repetir aquel chiste. Nunca se me ha dado bien contar chistes.
—Lo peor es que ya no hay para todos, tío. Algunos han estado acaparándola, la mierda —contesta Juana Bayo, ya alejándose, y antes de desaparecer me chilla—: ¡Esto te concierne, Cienfuegos!
—¡Y una mierda, me concierne! ¡Ya tengo mi crisis! —grito, muy fuerte. En la oreja del portero cubano del local, pues Juana Bayo está demasiado lejos para escucharme. Eugenio Cuchillo también ha acabado largándose en dirección opuesta, a un cóctel celebratorio de una marca de gorros de snowboard donde repartirán cava gratuito y pinchos afeminados. Estoy solo en medio de la calle Muntaner, mirando el tráfico de taxis y motocicletas fugaces en la Diagonal, bajo los plátanos resecos.
Bueno, bueno. Me froto las manos. Como cada noche, voy a tener que ocuparme de mi problema principal. De la única forma que conozco.
En marcha, Cienfuegos, viejo patético. Llegó tu hora.
Bienvenidos, damas y caballeros.
Mi gran secreto es que aquí estoy otra vez, a las tres de la mañana, en la puerta de tu casa, intentando con mi pensamiento que saltes de tu cama y cambies de idea sobre mí. Aunque a decir verdad no lo estoy intentando demasiado, porque, para empezar, no estoy en tu puerta, sino detrás del buzón de correos, igual que cada noche. Escondido y en cuclillas, como un voyeur tras el seto de un camping nudista. Dicho de otro modo: en realidad te estoy espiando, Eloísa. Tú no lo sabes, pero es así y de nada serviría negarlo, y no tengo ni idea de qué hago hablándote, cuando si de algo va este asunto es precisamente de que ni me oigas ni me veas.
Veamos:
Hay buenas y malas noticias.
Las buenas noticias son que llevo cuatro meses, desde el día en que Eloísa me dejó, viniendo aquí cada noche, en mi vieja Vespa roja, al portal de mi confortable piso en el Born, y estoy siguiendo las pautas de mi gran plan para recuperar a Eloísa, y aún no me han detenido los Mossos d’Esquadra, y encima sigo viendo a Curtis un par de veces a la semana y dos fines de semana al mes. O sea, que mi plan está funcionando.
Las malas noticias, por otra parte, resulta que son las mismas que las buenas (¡qué casualidad!): vuelvo a estar en la puerta de casa de Eloísa, a las tres de la mañana, como cada noche desde hace cuatro meses. Tras el buzón, vamos. El guardián entre el centeno. El idiota entre el centeno. Un C.T.B.: Cretino Tras el Buzón.
Y eso indica que mi plan no está funcionando en absoluto, porque yo sigo aquí, con una severa descomposición de tripa, mientras que Eloísa y Curtis están allí arriba, en mi antigua casa de ciento veinte metros cuadrados y techos altos con marco de filigrana modernista y un espacioso balcón, y no sé si hay alguien más cohabitando con ellos, quizás resida ya aquí ese advenedizo de Adolfo, aprovechando la coyuntura presente, reclinando su gran mandíbula en mi cojín, oliendo las fragancias naturales que se guarecen tras las orejas de Eloísa, y también en su entrepierna y sobacos, lamiendo las uñas minúsculas de sus manos ganchudas, haciéndola reír en mi lugar, recibiendo sus caricias exclusivas en la nuca, escuchando noche tras noche el celestial crujido de sus rótulas.
No me gusta pensar en eso. Me niego a pensar en eso.
De repente empieza a soplar un viento helado que viene del parque de la Ciutadella, un chorro de aire ladeado y polar que me golpea en un costado del cuello como un golpe de kung-fu, y se levantan centrifugadas unas hojas de plátano, y una me da en toda la frente, ¡splat!, y me la arranco molesto de un bofetón, y mientras miro sin éxito a mi antiguo balcón y decido que tengo que comprar unos prismáticos, me digo, en voz alta:
—Tiene que haber algo mejor que esto. Algo mejor, lo que sea; una vida mejor. Tiene que haber una vida mejor que ésta, Cienfuegos. Mecagüen la puta, tío: céntrate.
Me incorporo detrás del buzón, y si Eloísa estuviese mirando desde mi ex balcón (no lo está), lo que vería sería la parte superior de mi cabeza emergiendo desde detrás de una seta amarilla, tan sólo las cejas en forma de M, como un pésimo pitufo espía que no sabe esconderse bien.
Pienso en Curtis, en su pijama de jirafa, en que debe estar durmiendo en su litera con los brazos abiertos, posición crucifixión, o abrazado a su enorme elefante de peluche, e imagino su respiración constante y cálida, algo láctea, aquel olor nocturno a yogur y sudor y galleta y jabón y ácido úrico residual, y el estómago se retuerce sobre sí mismo como una toalla empapada que alguien estuviese intentando escurrir en la playa, rotando cada uno de sus extremos en direcciones opuestas.
Pienso en Eloísa. Cuando acabábamos de conocernos, en el año 2003. La rubia palillo que condujo junto a mí aquella vez en un Marbella verde camino de la costa vasca, un Marbella con nombre, ella lo bautizó Otto (en las cuestas empinadas siempre le acariciaba el salpicadero y decía: «Vamos, Otto, vamos, guapo»), escuchando y cantando los dos a pleno pulmón When I was thirty-five, It was a very good year, cuando éramos mucho más jóvenes y todo estaba por hacer, y cada día traía con él la maravilla de estar conociendo a alguien. Conociendo de veras. Cada gesto, palabra, historia, tic: una sorpresa agradable. Completando el puzle Eloísa. Escuchando a los Turtles. Inventando siglas divertidas.
Eloísa. La rubia mondadientes que, cuando me equivoqué al mirar el mapa y terminamos en Burdeos —por aquella época yo no conducía aún, y mis tareas se limitaban a mirar el mapa, cambiar el casete, encender pitillos y contar cómicas anécdotas de juventud—, sufrió un ataque de risa metralleta, y dos lágrimas le alcanzaron la punta de esa nariz increíble y allí se quedaron, como admirando la altitud, aquellas dos lágrimas.
—Éstos no tienen pinta de vascos —le dije yo, abriendo la ventanilla y señalando a un gendarme francés con cara de De Gaulle y mejilla-papada cimbreante.
A menudo, yo llamaba a Eloísa la alcaldesa de Simplón, por una canción que me gustaba cantarle cuando aún cantaba y que decía:
No estaba cerca cuando repartieron los cerebros
Ni puedo pasar de la cubierta de tus libros profundos
Y quizás yo sea el Alcalde de Simplón
Pero una cosa sé:
Y es que te quiero
Y cuando toda su lógica y razonamientos se enfríen
Tú aún estarás cálida en los brazos del Alcalde de Simplón.
Por favor pónganse en pie: el Alcalde de Simplón.
Me acuerdo del primer día en que le canté estas palabras a Eloísa, en el 2006, cuando ya se gestaba (secretamente) el Podrido en mis desagües y ella trataba de consolarme y me decía que aquello no era lo importante, que todo era muy simple, hombre, que al menos nos teníamos el uno al otro, para siempre de los siempres. Y yo le canté la canción, y añadí eres una simplona, mujer, y ella se rió con dulzura, y me acarició la mejilla durante un rato, y luego me espetó «Quizás ésa sea mi canción, Cienfuegos», y me miró durante unos segundos más.
—Yo siempre te querré, Cienfuegos —añadió luego, y llevó su mano a mi nuca, y comenzó a amansarla, y sus ojos empezaron a brillar de emoción, como pulidos de repente por una de esas máquinas de encerar suelos—. Aunque me llames simple. No hay nada de malo en eso: simple es bueno. Me da igual lo que seas. Aunque te pusieras como una vaca, aunque perdieras una pierna —sonrió, haciendo toc-toc en mi muslo con los nudillos—, aunque no volvieses a escribir un libro nunca, ¿a quién le importa? Como te quiero yo, está por encima de todas esas cosas pequeñas. No te quiero por lo que haces, sino por cómo eres.
—No es tan fácil —le dije yo.
—Sí lo es —contestó ella—. La mayoría de las cosas son muy fáciles. Es sólo que la gente no sabe verlo.
Yo la miré, y casi me echo a llorar, aquel día, porque nunca me había querido nadie así, no sabía a qué compararlo. Comparado a qué, como dice aquella canción de negros que antes cantaba todo el tiempo. ¿Querer sin canje ni trueque, sin nada a cambio, querer a alguien por su alma y ya está? Yo no era capaz de querer así, estaba seguro; pero no dije nada. Quizás no se daría cuenta, si mi actuación era convincente a lo largo del resto de mi existencia.
Me sentí tan agradecido y feliz, aquel día, pensando que había encontrado a la mujer de mi vida. Que daba igual lo que pasara, porque ella había firmado por mí. No hacía falta compararme a nada: yo era su elección. Me hubiese encantado creerme eso, pero me fue imposible. Al poco tiempo vi que su amor no era suficiente. Necesitaba dejar llenar este vacío, este anhelo, y ella lo temía. Ella debió olisquear la llegada del Podrido, el vórtice del cambio, estoy seguro.
En fin. De qué sirve torturarse, ¿eh?
Dan las cuatro en mi reloj digital de pulsera, me cierro el anorak hasta el cuello con firmeza y, tras emitir un suspiro miserísimo que ensancha mi caja torácica, vuelvo a andar cabizbajo y derribado hacia mi vieja Vespa roja. Y me iría a casa, pero ya no tengo; cambiaría mi vida, pero no puedo. Sin viajar al pasado y reordenarlo todo, cosa que es técnicamente imposible en la coyuntura científica actual.
Las cosas, para qué voy a mentirme, están un poco mal. Las cosas no tienen muy buena pinta, si tengo que ser sincero conmigo mismo. Me siento como un elefante que se balanceara sobre la tela de una araña, y sería útil saber qué espero conseguir aquí, tiritando con ritmo de maraca cubana, acosando de madrugada (sin que ella se dé cuenta) a mi ex esposa.
Hace dos días entré en una farmacia para comprar Valium, Almax y Primperan, y en la pared colgaba el cartel publicitario de una crema reparadora facial que proclamaba:

Y quizás eso es lo que estoy haciendo.
Aunque sin ningún resultado apreciable, de momento.