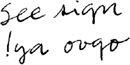
Salieron de la biblioteca Joanina uno al lado del otro. La noche había caído sobre Coimbra y una brisa fresca soplaba leve por el casi desierto patio de las Escuelas. Tomás se detuvo en un peldaño y miró el reloj de la torre; eran ya las nueve de la noche. Llevaba mucho tiempo sin comer, pero la angustia de saber que sólo disponía de once horas más para resolver el enigma le quitaba el apetito. Es cierto que Luís Rocha ya le había desvelado una parte significativa del misterio, pero le faltaba el último detalle. La cifra que contenía la fórmula de Dios.
—Dígame una cosa —murmuró Tomás—: no tiene idea de en qué consiste el último mensaje que Einstein dejó cifrado, ¿no?
El físico lo miró de modo extraño.
—Venga conmigo —dijo, haciendo un gesto con la mano para que lo siguiese.
Luís Rocha bajó los escalones y giró a la izquierda; Tomás seguía tras él. Caminaron hasta la puerta siguiente, en el edificio situado al lado de la biblioteca. El historiador cruzó el magnífico portal que decoraba la puerta y, casi sin querer, sin duda por deformación de historiador, identificó enseguida el estilo manuelino.
—¿Esto es una iglesia? —preguntó.
—Es la capilla de San Miguel —reveló su anfitrión, que lo llevó hacia el interior—. Comenzaron a construirla en el siglo XVI.
Las paredes estaban cubiertas de azulejos azulados y el techo estaba ricamente ornamentado con las armas de Portugal, pero lo que dominaba la capilla era el soberbio órgano barroco incrustado en la pared, a la derecha; se trataba de un instrumento bellísimo, labrado en detalle, con ángeles sentados en el extremo tocando la trompeta.
—¿Por qué me ha traído aquí? —quiso saber Tomás.
El físico se sentó en el borde de un asiento tapizado con cuero y sonrió.
—¿No cree que tiene sentido que estemos en la casa de Dios cuando estamos hablando de Dios?
—Pero el dios que usted me ha presentado no es el Dios de la Biblia —observó el historiador, haciendo una señal con la cabeza frente a la imagen de Cristo crucificado sobre el altar.
—Le he presentado a Dios, mi estimado amigo —replicó Luís Rocha—. El resto son detalles, ¿no le parece?
—Si usted lo dice…
—Unos lo llaman Dios, otros lo llaman Jehová, otros Alá, otros Brahman, otros Dharmakaya, otros Tao. —Se llevó la palma de la mano al pecho—. Nosotros, los científicos, lo llamamos universo. Diferentes nombres, diferentes atributos, la misma esencia.
—Ya veo —intervino el historiador—. Pero eso no resuelve mi problema, ¿no?
—¿Cuál es su problema?
—¿En qué consiste el último mensaje que Einstein dejó cifrado?
Luís Rocha se deslizó en el asiento e hizo señas a Tomás, que seguía de pie, para que se sentara a su lado. El historiador obedeció, a pesar de la angustia que minaba su paciencia.
—¿Conoce las matriuskas? —preguntó el físico.
—¿Qué?
—Las matriuskas.
—Son las muñecas rusas, ¿no?
—Sí. Cuando se abre una, hay siempre otra por dentro. —Sonrió—. Tal como una matriuska, el descubrimiento de la segunda vía resolvió un enigma, pero reveló otro. Si Dios existe y concibió el universo con una afinación tal que determinó nuestra creación, ello parece indicar que nuestra existencia es el objetivo del universo, ¿no es verdad?
—Es lógico.
—Pero no tiene sentido, ¿no?
—¿Le parece que no? —se sorprendió Tomás—. Para mí en ello reside todo su sentido.
—Tiene sentido porque es una comprobación reconfortante —argumentó Luís Rocha—. A fin de cuentas, la ciencia siempre nos ha dicho que no éramos más que una insignificancia a la escala del universo, absolutamente irrelevantes en la inmensidad de la existencia, ¿no? Había físicos que hasta sostenían que la vida era poco más que una farsa y que nuestra presencia no poseía ninguna utilidad.
—Por lo visto estaban equivocados.
—Así es —asintió Luís Rocha—. Considerando que el universo fue increíblemente afinado para crear vida y que ello no es ningún accidente, porque está determinado desde el principio de los tiempos, tengo que admitir, sí, que mis colegas estaban equivocados. Y, no obstante, la cuestión persiste: no tiene sentido que nuestra existencia sea el objetivo del universo.
—Pero ¿por qué dice eso?
—Por la sencilla razón de que nosotros aparecimos en una fase relativamente inicial de la vida del universo. Si fuésemos el objetivo, apareceríamos al final, ¿no? Pero no fue así. Aparecimos poco después del principio. ¿Por qué?
—¿Acaso Dios tenía prisa por crearnos?
—Pero ¿para qué? ¿Para que nos divirtiésemos? ¿Para que pudiéramos pasar el tiempo viendo televisión? ¿Para tomar copas en una terraza? ¿Para estar siempre hablando de fútbol y de mujeres? ¿Para que ellas se dedicasen a leer revistas del corazón y ver telenovelas? ¿Para qué?
Tomás se encogió de hombros.
—Qué sé yo —exclamó—. Pero ¿cuál es la relevancia de esta cuestión?
Luís Rocha fijó sus ojos castaños en los verdes de Tomás.
—Porque ésta es la cuestión que resuelve el último mensaje de Einstein.
—¿Cómo?
—La cifra que Einstein insertó en La fórmula de Dios resuelve el problema del propósito de nuestra existencia.
Tomás metió la mano en el bolsillo y sacó el papelito doblado, del que no se desprendía nunca. Desdobló el folio y releyó el mensaje cifrado.
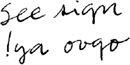
—¿Esto?
—Sí.
—¿Me está diciendo que este acertijo resuelve el enigma de nuestra existencia?
—Sí. Revela el objetivo de la existencia de la vida.
El historiador volvió a analizar el mensaje.
—Pero ¿cómo lo sabe?
—Me lo dijo el profesor Siza.
—¿El profesor Siza conocía el secreto?
—El profesor Siza conocía la pista para el secreto. Me dijo que Einstein le reveló que este mensaje cifrado contenía el endgame del universo.
—¿El endgame?
—Es una expresión muy popular en Estados Unidos. Significa el objetivo final de un juego.
Tomás meneó la cabeza, intentando entender lo que Rocha le decía.
—Disculpe, no llego a entenderlo —exclamó—. ¿Adónde quiere llegar?
El físico hizo un gesto amplio.
—Mire todo lo que nos rodea —dijo—. En este planeta hay vida en todas partes. En las planicies y en las montañas, en los mares y en los ríos, entre las piedras y hasta bajo tierra. Miremos lo que miremos, vemos vida. Y, no obstante, sabemos que todo es efímero, ¿no?
—Claro, todos morimos.
—No es eso lo que estoy diciendo —corrigió Luís Rocha—. Cuando digo que todo es efímero, lo que quiero decir es que todo esto está condenado a desaparecer. El periodo en que la vida es posible en el universo es muy limitado.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Lo que quiero decir es que nada es eterno. Lo que quiero decir es que este periodo fértil en vida no es más que un pequeño episodio en la historia del universo.
—¿Un pequeño episodio? No entiendo…
—Oiga, la vida en la Tierra depende de la actividad del Sol, ¿no? Ahora bien, el Sol no va a existir eternamente. Si fuese un hombre, ya tendría más de cuarenta años, lo que significa que probablemente ya ha vivido más de la mitad de su existencia. Todos los días, nuestra estrella se está volviendo más luminosa, calentando gradualmente el planeta hasta acabar por destruir toda la biosfera, lo que deberá ocurrir dentro de mil millones de años. Como si eso no bastase, dentro de cuatro o cinco mil millones de años todo el combustible que alimenta la actividad solar se agotará. El núcleo, en un esfuerzo desesperado por mantener la producción de energía, deberá encogerse hasta que los efectos cuánticos actúen para estabilizarlo. En ese momento, el Sol crecerá tanto que se transformará en una estrella gigante roja, con su superficie en aumento hasta absorber a los planetas interiores.
—¡Qué horror!
—Pues sí —dijo el físico—. Pero es mejor ir habituándose a la idea. Resultará muy poco agradable, ¿sabe? La propia Tierra acabará siendo absorbida por el Sol, sumergida en ese horno infernal. Y, cuando se consuma todo el combustible solar, entrará en colapso y el Sol encogerá hasta quedar reducido al actual tamaño de la Tierra, enfriándose como una estrella enana negra. El mismo proceso se dará en las estrellas que se encuentran en el cielo. Una a una, todas crecerán en volumen y todas morirán, unas encogiéndose hasta volverse enanas, otras estallando en supernovas.
—Pero ¿pueden nacer nuevas estrellas, no?
—Van a nacer nuevas estrellas. El problema es que ya nacen cada vez menos estrellas, porque los elementos que las forman están desapareciendo, es decir, se está agotando el hidrógeno primordial, y los gases han empezado a disiparse. Lo peor es que, dentro de unos miles de millones de años, dejarán de nacer estrellas. Sólo habrá funerales galácticos. Con la muerte gradual de las estrellas, las galaxias se van volviendo cada vez más oscuras hasta que, un día, se apagarán todas y el universo se transformará en un inmenso cementerio, lleno de agujeros negros. Pero incluso desaparecerán los agujeros negros, con el total regreso de la materia a la forma de energía. En una fase muy avanzada, sólo quedará radiación.
—Vaya —exclamó Tomás, con una expresión sombría en el rostro—. El futuro se presenta negro.
—Muy negro —asintió Luís Rocha—. Lo que le plantea un gran conflicto al principio antrópico, ¿no?
—Claro. Si el universo está destinado a morir de esa forma, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué razón Dios afinó la creación del universo para permitir el nacimiento de la vida si planeaba destruirla enseguida? ¿Cuál es el propósito de todo esto?
—Justamente eso fue lo que pensó el profesor Siza. ¿Para qué crear la vida si la idea es destruirla enseguida? ¿Para qué tanto trabajo si su producto es tan efímero? ¿Cuál es, en definitiva, el endgame?
—Y ése es un problema sin solución, ¿no?
—No —dijo el físico—. Por el contrario, tiene solución.
Tomás lo miró con los ojos desorbitados.
—¿Qué? —se sorprendió—. ¿Tiene solución?
—Sí, el profesor Siza encontró la solución.
—Pues dígame ya cuál es, hombre —exclamó el historiador, impaciente—. ¡No me mantenga en ascuas!
—Se llama el «principio antrópico final» y nace de la comprobación de que no tiene sentido que todo esté organizado para que haya vida y que luego se la deje desaparecer de esa manera. El principio antrópico final postula que el universo se encuentra afinado para provocar el nacimiento de la vida. Pero no es una vida cualquiera. Es la vida inteligente. Y, después de haber aparecido, la vida inteligente jamás desaparecerá.
El historiador alzó una ceja, manteniendo la otra en su sitio, con una expresión incrédula.
—¿Jamás desaparecerá la vida inteligente?
—Así es.
—Pero…, pero ¿cómo es posible? ¿No ha dicho usted hace un momento que la Tierra será destruida?
—Sí, claro, eso es inevitable.
—Entonces, ¿cómo es posible que nunca desaparezca?
—Tendremos que salir de la Tierra, está claro.
—¿Salir de la Tierra? —Tomás se rio—. Disculpe, pero esto ya empieza a parecerse a un mal libro de ciencia ficción.
—¿Usted cree? Sin embargo, algunos científicos ya comienzan a encarar seriamente esa posibilidad, ¿sabía?
La sonrisa del historiador se deshizo.
—¿En serio?
—Claro. La Tierra no tiene futuro, va a ser destruida.
—¿Y adónde vamos a ir?
—¡Vaya! A otras estrellas, claro.
Tomás sacudió la cabeza, confundido.
—Disculpe, pero aunque así sea, ¿qué se resuelve con eso?
—Bien…, me parece obvio, ¿no? Si nos vamos a las estrellas, escaparemos a la inevitable destrucción de la Tierra.
—¿Y de qué nos sirve eso? ¿No van a desaparecer también las estrellas? ¿No se apagarán también las galaxias? ¿No se morirá también el universo? Aunque logremos escapar de la Tierra, sólo estaremos aplazando lo inevitable, ¿no le parece? En esas circunstancias, ¿cómo es posible sostener que jamás desaparecerá la vida inteligente?
Luís Rocha recorrió con los ojos el altar manierista de la capilla, pero su mente se encontraba muy lejos de allí, sumergida en algún rincón de los laberintos del pensamiento.
—El estudio de la supervivencia y del comportamiento de la vida en el futuro lejano se ha estructurado recientemente como una nueva rama de la física —dijo, adoptando su voz el tono neutral característico de las exposiciones académicas—. ¿Sabe?, las investigaciones en torno a esta cuestión comenzaron en 1979 con la publicación de un artículo, firmado por Freeman Dyson, con el título «Time without end: physics and biology in an open universe». Dyson esbozó allí un primer esquema, muy incompleto, que llegarían a reformular otros científicos que se interesaron por la misma cuestión, especialmente Steve Frautschi, quien publicó otro texto científico sobre el mismo asunto en la revista Science, en 1982. Se sucedieron nuevos estudios en torno a este problema, todos ellos apoyados por entero en las leyes de la física y en la teoría de los ordenadores.
Tomás mantuvo una expresión perpleja.
—Todo eso me parece extraordinario —comentó—. No tenía la menor idea de que había aparecido una nueva rama de la física dedicada al mantenimiento de la vida en un futuro lejano. Si quiere que le diga la verdad, no veo cómo es posible que tal cosa ocurra, considerando el panorama aterrador que usted ha delineado sobre la muerte inevitable de las estrellas y de las galaxias. ¿Cómo es posible que la vida sobreviva en esas condiciones?
—¿Quiere que se lo explique?
—Por favor. Soy todo oídos.
—Mire, le voy a dar solamente las líneas generales, ¿de acuerdo? Los detalles son demasiado técnicos y me parecen innecesarios en nuestro diálogo.
—Muy bien.
—Ya se está llevando adelante la primera fase. Se trata del desarrollo de la inteligencia artificial. Es verdad que nuestra civilización aún está dando los primeros pasos en la tecnología de los ordenadores, pero la evolución está siendo muy rápida y es posible que seamos capaces, un día, de desarrollar tecnología tanto o más inteligente que nosotros. Además, con el actual índice de evolución, los cálculos revelan que los ordenadores alcanzarán el nivel humano de procesamiento de información y capacidad de integración de datos en el plazo de un siglo o poco más. Cuando llegue el día en que alcancen el mismo nivel, los ordenadores adquirirán conciencia, según lo sugiere, por otra parte, el test Turing, del que no sé si ha oído hablar.
—Mi padre ya me lo había mencionado, sí.
—Pues bien: los ingenieros prevén que, además de poder llegar a desarrollar ordenadores tan inteligentes como nosotros, podremos también desarrollar robots que sean constructores universales. ¿Sabe qué son los constructores universales?
—Pues… no.
—Los constructores universales son ingenios que pueden construir todo lo que pueda construirse. Por ejemplo, la máquina de una fábrica de automóviles no es un constructor universal, dado que sólo sabe construir automóviles. Pero los seres humanos son constructores universales, puesto que tienen la habilidad de construir todo lo que pueda construirse. Ahora bien, los científicos dan por hecho que es posible concebir una máquina que sea un constructor universal. El matemático Von Neumann ya ha mostrado cómo pueden crearse esos constructores, y la NASA dice que será posible fabricarlos dentro de algunas décadas, siempre que haya financiación para ello, claro.
—Pero ¿cuál es la utilidad de esos… constructores universales? Sirven para ahorrarnos trabajo, ¿no?
Luís Rocha hizo una breve pausa, con fuerte intención dramática.
—Sirven para garantizar la supervivencia de la civilización.
Su interlocutor frunció ceño, sorprendido.
—¿Ah, sí?
—Oiga, no se olvide de que la Tierra está condenada a morir. Dentro de mil millones de años, el aumento de la actividad solar destruirá toda la biosfera. El principio antrópico final establece que, una vez que ha aparecido, la inteligencia no desaparecerá jamás del universo. Siendo así, la inteligencia en la Tierra no tiene alternativa: tendrá que abandonar la cuna y expandirse por las estrellas. Los instrumentos de ese proceso son los ordenadores y los constructores universales. Parece inevitable que, en algún momento del futuro, los seres humanos tendrán que enviar constructores universales computarizados a las estrellas más próximas. Esos constructores universales tendrán instrucciones específicas para colonizar los sistemas solares que encuentren y construir allí nuevos constructores universales, los cuales, a su vez, serán enviados a las estrellas siguientes, en un proceso de crecimiento exponencial. Esto se iniciará naturalmente con la exploración de las estrellas más próximas, como Próxima Centauri y Alfa Centauri, y se extenderá gradualmente a las estrellas siguientes, especialmente Tau Ceti, Épsilon Eridani, Pocyon y Sirius, en una segunda fase.
—¿Eso es posible?
—Algunos científicos dicen que sí. El proceso llevará mucho tiempo, claro. Unos millares de años. No obstante, si eso es mucho tiempo a escala humana, no lo es a escala universal.
—¿Y cuánto cuesta una cosa así? Imagino que una fortuna…
—Oh, en absoluto —exclamó el físico—. Los costes son relativamente bajos, ¿sabe? Es que basta con construir cuatro o cinco de esos constructores universales, no hace falta más. Fíjese, una vez llegado a un sistema solar, el constructor universal buscará planetas o asteroides en los que pueda extraer los metales y toda la materia prima que le haga falta. El robot comenzará a colonizar ese sistema y a poblarlo con vida artificial previamente programada por nosotros o hasta con vida humana, dado que es posible darles nuestro código genético para la reproducción siempre que se encuentren las condiciones adecuadas. Además, el robot tendrá también la misión de fabricar nuevos constructores universales, que enviará a las estrellas siguientes. A medida que avanza, el proceso de colonización de las estrellas se irá acelerando, porque habrá cada vez más constructores universales. Aunque la civilización original desaparezca, debido a algún cataclismo, esta civilización seguirá expandiéndose autónomamente por la galaxia, gracias a los constructores universales y a su programa automático de colonización.
—Pero, en definitiva, ¿cuál es el objetivo de todo esto?
—Bien, el primer objetivo será explorar, ¿no? Queremos saber cosas sobre el universo, un poco como las exploraciones que hacemos a la Luna y a los planetas del sistema solar. Después, a medida que se torne más difícil la habitabilidad en la Tierra, la prioridad será encontrar planetas a los que pueda trasladarse la vida.
—¿Trasladar la vida? ¿Tal como si fuese una especie de Arca de Noé galáctica?
—Algo así.
Tomás se movió en el asiento de la capilla.
—Oiga: ¿no le parece que todo esto adopta un tono como de…, de ciencia ficción muy fantasiosa?
—Sí, lo reconozco. Es normal que, ahora, todo parezca una fantasía. Sin embargo, cuando las cosas se pongan graves en la Tierra, con el aumento de la actividad solar y la degradación de la biosfera, le aseguro que, en ese momento, habrá que encarar el problema muy en serio, ¿ha oído? Lo que hoy nos parece ficción científica, mañana se hará realidad.
El historiador ponderó la idea.
—Sí, tal vez tenga razón.
—Con la proliferación exponencial de los constructores universales, toda nuestra galaxia acabará siendo colonizada. Desde un pequeño planeta de la periferia, la inteligencia se expandirá por la Vía Láctea.
—Y así la vida escapará a la inevitable destrucción de la Tierra.
—Yo no he dicho eso. He dicho que la inteligencia se expandirá por la galaxia.
—¿No es lo mismo?
—No necesariamente. La naturaleza sólo consigue crear la inteligencia a través de circunstancias excepcionales que incluyen a los átomos de carbono, a cuya compleja organización llamamos vida. Pero el carbono sólo es predominante en estado sólido en una estrecha faja térmica. Nosotros, los seres humanos, estamos desarrollando cierta forma de vida a través de otros átomos, como el silicio, por ejemplo. Lo que expandirán los constructores universales por la galaxia será la inteligencia artificial contenida en los chips de sus ordenadores. No es cierto que la vida basada en los átomos de carbono sea capaz de sobrevivir a viajes de miles de años entre las estrellas. Es posible que eso ocurra, no digo que no, pero tal hecho está muy lejos de ser seguro, ¿me entiende? No obstante, tenemos la certidumbre de que la inteligencia artificial será capaz de hacerlo.
—Pero lo que me está diciendo es que la vida está condenada a extinguirse…
—Todo depende de lo que se entienda por vida, claro. La vida basada en el átomo de carbono está condenada a extinguirse, sobre eso no cabe ninguna duda. Aunque se logre construir la mencionada Arca de Noé galáctica y llevar la vida a un planeta de Próxima Centauri, por ejemplo, el hecho es que un día desaparecerán todas las estrellas, ¿no? Y sin estrellas la vida basada en el átomo de carbono no es posible.
—Pero ¿eso no es igualmente válido para la inteligencia artificial?
—No necesariamente. La inteligencia artificial no necesita de estrellas para actuar. Necesita fuentes de energía, como es evidente, pero esas fuentes no tienen que ser necesariamente las estrellas. Puede ser la fuerza fuerte contenida en el núcleo de un átomo, por ejemplo. Fíjese: la inteligencia puede encogerse en espacios muy pequeños, valiéndose del recurso de la nanotecnología, y en ese caso precisará mucha menos energía para mantenerse en funcionamiento. En ese sentido, y si definimos la vida como un fenómeno complejo de procesamiento de información, la vida continuará. La diferencia es que el hardware deja de ser el cuerpo biológico y pasan a ser los chips. Pero, si lo analizamos bien, lo que da la vida no es el hardware, ¿no? Es el software. Yo puedo seguir existiendo, no en un cuerpo orgánico hecho de carbono, sino en un cuerpo metálico, por ejemplo. Si ya hay personas que viven con piernas y corazón artificial, ¿por qué no se podría vivir con un cuerpo todo artificial? Si se transfiere toda mi memoria y todos mis procesos cognitivos a un ordenador y me dan unas cámaras para ver lo que ocurre alrededor y un altavoz para hablar, yo seguiré sintiéndome yo. En un cuerpo diferente, es cierto, pero de todos modos seré yo. Así las cosas, mi conciencia es una especie de programa de ordenador y nada impide que ese programa siga existiendo en caso de que yo logre crear un hardware adecuado donde insertarlo.
El historiador hizo una mueca de incredulidad.
—Pero escúcheme: ¿cree realmente que eso es posible?
—Claro que lo es. Tenga en cuenta que físicos, matemáticos e ingenieros ya están estudiando este asunto, ¿o qué se piensa? Y el hecho es que ya han llegado a la conclusión de que, por muy extraordinario que todo esto pueda parecer ahora, es perfectamente posible ponerlo en práctica. Entonces, siendo posible, no es difícil concluir que se «pondrá» en práctica. El postulado del principio antrópico final así lo exige, para garantizar la supervivencia de la inteligencia en el universo.
—Es increíble —exclamó Tomás—. ¿Y qué ocurrirá cuando, justo al final, la materia esté desapareciendo y convirtiéndose en energía?
El físico miró a su interlocutor.
—Bien, en ese caso se da una de dos situaciones. O el universo acaba en el Big Freeze o acaba en el Big Crunch. Por el momento, el universo parece estar expandiéndose incluso cerca del punto crítico, lo que nos impide tener la certidumbre sobre cuál es su destino. Sin embargo, a pesar de haberse comprobado que la expansión del universo está en proceso de aceleración, el profesor Siza creía que los principios que observamos en toda la naturaleza apuntan a una perspectiva de Big Crunch.
—¿Ah, sí? ¿Por qué?
—Por dos razones. En primer lugar, porque la aceleración de la expansión del universo tiene forzosamente que acabar.
—¿Cómo lo sabe?
—Por una razón muy sencilla. Hay galaxias que se alejan de nosotros a noventa y cinco por ciento de la velocidad de la luz. Si la aceleración continuase para siempre, habría un momento en que la velocidad de expansión sería superior a la velocidad de la luz, ¿no? Pero eso no puede ser. Por tanto, la expansión del universo va a tener que reducirse, no hay alternativa.
—Hmm —asintió Tomás—. Pero eso no significa forzosamente que la tendencia a la expansión se invierta en tendencia a la retracción.
—Pues no —coincidió el físico—. Pero significa que la aceleración es una fase que tendrá que acabar. De ahí a la retracción hay un paso, cuya probabilidad se deriva de una comprobación simple. —Carraspeó—. Mire, si hay algo que estamos comprobando siempre que analizamos un sistema es que todo tiene un principio y un fin. Aún más importante: todo lo que nace acaba muriendo. Las plantas nacen y mueren, los animales nacen y mueren, los ecosistemas nacen y mueren, los planetas nacen y mueren, las estrellas nacen y mueren, las galaxias nacen y mueren. Pues bien: nosotros sabemos que el espacio y el tiempo nacieron, ¿no? Nacieron con el Big Bang. Siendo así, y siguiendo el principio de que todo lo que nace acaba muriendo, también el espacio y el tiempo tendrán que morir. Sin embargo, el Big Freeze establece que, habiendo nacido el tiempo y el espacio, nunca morirán, lo que viola ese principio universal. En consecuencia, el Big Crunch es el destino más probable del universo, dado que respeta el principio de que todo lo que nace acaba por morir.
—Voy entendiendo —murmuró Tomás—. Eso quiere decir que habrá un momento en que la materia comience a retroceder, ¿no?
—No, no. Según el profesor Siza, no va a retroceder.
—Entonces, ¿qué ocurrirá?
—Como ya le he explicado, los científicos creen que el universo podrá ser esférico, finito pero sin límites. Si lográsemos viajar siempre en una dirección determinada, probablemente acabaríamos de vuelta en el punto de partida.
—Seríamos una especie de Fernando de Magallanes cósmico.
—Exacto. Pero como las teorías de la relatividad muestran que el espacio y el tiempo son diferentes manifestaciones de la misma cosa, el profesor Siza creía que, en cierto modo, también el tiempo es esférico.
—¿El tiempo es esférico? No lo entiendo…
—Imagínese lo siguiente —dijo Luís Rocha, simulando una esfera con las manos—: imagine que el tiempo es el planeta Tierra y que el Big Bang se sitúa en el Polo Norte. ¿Puede imaginar algo así?
—Sí.
—Imagine que hay varios barcos que se encuentran todos juntos en el Polo Norte, el punto del Big Bang. Uno se llama Vía Láctea, otro se llama Andrómeda, otro se llama Galaxia M87. De repente, todos los barcos zarpan hacia el sur en direcciones diferentes. ¿Qué es lo que ocurre?
—Bueno…, comienzan a alejarse unos de otros.
—Exacto. Como la Tierra es esférica y los barcos están alejándose del Polo Norte, eso significa que se están distanciando unos de otros. Los barcos se alejan tanto que, en un determinado momento, dejan de verse, ¿no?
—Sí.
—El alejamiento sigue hasta que llegan al ecuador, el punto de apogeo. Sin embargo, después del ecuador, y porque la Tierra es esférica, el espacio comienza a encogerse y los barcos empiezan a acercarse unos a otros. Hasta que, ya cerca del Polo Sur, se vuelven a ver.
—Exacto.
—Y chocan todos en el Polo Sur.
Tomás se rio.
—Si no tienen cuidado.
—El profesor Siza creía que el universo es así. El espaciotiempo es esférico. En este momento, y debido al Big Bang y a la expansión posiblemente esférica del espacio y del tiempo, la materia está alejándose. Las galaxias se van distanciando cada vez más unas de otras, hasta distanciarse tanto que dejarán de verse. Al mismo tiempo, van muriendo poco a poco, transformándose en materia inerte. Se generalizará el frío. Pero habrá un momento en que, después del apogeo de la expansión, el tiempo y el espacio comenzarán a encogerse. Eso hará aumentar la temperatura de la misma manera que se calienta un gas en retracción. El encogimiento del espacio-tiempo acabará con una colisión brutal en el Polo Sur del universo, una especie de Big Bang al revés. El Big Crunch.
—¿Y es posible que la vida sobreviva a eso?
—¿La vida biológica, derivada del átomo de carbono? —Meneó la cabeza—. No. Esa vida desaparecerá mucho antes de eso, ya se lo he dicho. Pero el postulado del principio antrópico final establece que la inteligencia sobrevivirá a lo largo de la historia del universo.
—Pero ¿cómo?
—Difundiéndose por el universo de tal modo que asumirá el control de todo el proceso.
Tomás se rio de nuevo.
—Usted está de guasa.
—Estoy hablando en serio. Muchos físicos creen que esto es posible, y algunos hasta ya han demostrado cómo se producirá.
—Oiga: ¿usted cree realmente que la inteligencia venida de algo tan minúsculo como la Tierra puede asumir el control de algo tan inmenso como el universo?
—Eso no es tan increíble como puede parecer a simple vista —argumentó Luís Rocha—. No se olvide de lo que dice la teoría del caos. Si una mariposa puede afectar al clima del planeta, ¿por qué no podrá la inteligencia afectar al universo?
—Estamos hablando de cosas diferentes…
—¿Está seguro de que se trata de cosas diferentes? —preguntó el físico.
—Es decir…, creo que sí. A pesar de todo, el universo es mucho mayor que la Tierra, ¿no?
—Pero el principio es el mismo. Fíjese: cuando la vida apareció en la Tierra, hace más de cuatro mil millones de años, ¿alguna vez alguien diría que aquellas moléculas minúsculas e insignificantes evolucionarían tanto que acabarían un día asumiendo el control de todo el planeta? Claro que no. Si se hubiese dicho eso en aquel momento, habría provocado la risa. Y, no obstante, aquí estamos discutiendo hoy los efectos de la acción humana en la Tierra. Decir que la vida ha tomado el control de nuestro planeta es, en los tiempos que corren, una absoluta trivialidad. Pues si partiendo de unas meras moléculas, al cabo de más de cuatro mil millones de años, la vida se hizo cargo de la Tierra hasta el punto de influir en su evolución, ¿qué impide que, dentro de cuarenta mil millones de años, la inteligencia se haga cargo de toda la galaxia hasta el punto de influir también en su evolución?
—Hmm…, estoy entendiendo.
—Varios estudios científicos explican los mecanismos a través de los cuales se ejerce ese control. Los más importantes son los de Tipler y Barrow, y no vale la pena entrar aquí en detalles sobre la física y la matemática que ese proceso implica. Lo esencial, no obstante, es que el profesor Siza estaba convencido de que el postulado del principio antrópico final es verdadero. Es decir: habiendo aparecido en el universo, la inteligencia jamás desaparecerá. Si, para sobrevivir, la inteligencia tiene que controlar la materia y las fuerzas del universo, las controlará.
—¿Y ése es el propósito del universo? ¿Permitir que aparezca la inteligencia?
—No sé si ése es el propósito del universo. Sé, no obstante, que la vida no es el objetivo, sino un paso necesario para permitir la aparición de la inteligencia.
—Ya veo —suspiró Tomás, absorto en las implicaciones de esa idea—. Eso es…, es increíble.
—¿A que sí?
El historiador se recostó en la silla, contemplativo, sumergido en un asombroso raciocinio. Pero pronto, una inquietud, una duda, asaltó el torbellino de sus pensamientos, y Tomás, abandonando la abstracción, se volvió hacia su interlocutor con el rostro contraído en una mueca pensativa.
—Escúcheme: usted dice que, habiendo aparecido una vez, la inteligencia jamás desaparecerá, ¿no?
—Sí, es lo que prevé el principio antrópico final.
—Pero ¿cómo podrá sobrevivir la inteligencia al Big Crunch? ¿Cómo podrá sobrevivir al fin del universo?
Luís Rocha sonrió.
—La respuesta a esa pregunta, estimado amigo, está incluida en el último mensaje cifrado que dejó Einstein.
—¿El que está en el manuscrito?
—Sí. Es esa fórmula la que revela el endgame del universo.