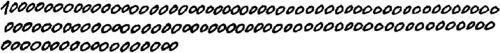
Avanzaron por la larga alfombra roja y atravesaron toda la biblioteca. Luís Rocha parecía un cicerone, guiando a Tomás hasta un enorme retrato enmarcado en la pared del fondo, entre los estantes de libros. Era una soberbia pintura de don Juan V, el monarca a quien le debía su nombre la biblioteca Joanina. El físico dejó sus cosas sobre un elegante piano negro de cola, instalado frente al retrato, e hizo señas a Tomás para que lo siguiese.
—Acompáñeme —dijo.
Se dirigió hasta una columna del arco de acceso a la última sala e, inesperadamente, abrió una puerta disimulada en la pared y se sumergió en la sombra. Aunque lo pillaba de sorpresa, Tomás siguió detrás de Luís Rocha. Subieron una escalinata estrecha sumida en la oscuridad y reaparecieron en el primer piso, en un estrecho balcón de madera, que recorrieron hasta llegar a la parte alta del gran retrato. El anfitrión observó el tercer estante de la izquierda, sacó un volumen blanco, metió la mano por el hueco abierto entre los libros, extrajo de la sombra una carpeta de cartulina azul celeste, volvió a guardar el volumen en su lugar e hizo señas a su invitado para regresar por el mismo camino.
—¿Qué es eso? —preguntó Tomás, intrigado, cuando volvieron a la planta baja.
—Ésta es la segunda vía —reveló Luís Rocha, que se sentó pesadamente en la silla junto al piano, frente a la mirada eternizada en la tela de don Juan V—. La prueba científica de la existencia de Dios, según el profesor Siza.
Tomás miró la carpeta. La cartulina, algo gastada, mostraba el logotipo de la Universidad de Coimbra, y estaba cerrada con un elástico alrededor.
—Pero ¿qué está haciendo aquí un manuscrito importante como éste? —se sorprendió el historiador—. ¿El profesor Siza guardaba sus cosas en la biblioteca Joanina?
—No, claro que no. Lo que ocurrió fue que, poco después del asalto en que desapareció el profesor, me quedé un poco…, digamos…, asustado. Al hacer el inventario de lo que se habían llevado de su casa, comprobé que el viejo manuscrito de Einstein no estaba en ninguna parte y eso me hizo considerar la posibilidad de que toda la investigación estuviese en peligro. De modo que decidí llevarme de la casa todo lo que había relacionado con esta investigación. Incluso guardé las cosas en mi apartamento por unos días, pero eso me puso muy nervioso y acabé pensando que ése tampoco era un lugar seguro. Si habían asaltado la casa del profesor, también podrían asaltar la mía, ¿no es verdad? De modo que opté por distribuir algunas cosas pequeñas entre los colegas del profesor, incluido su padre, por ejemplo. —Acarició la cartulina azul—. El problema, no obstante, era lo que había en esta carta, la segunda vía, sin duda el documento más importante. No quería darles la carpeta para que la guardasen, pero tampoco podía mantenerla en casa, ¿no? ¿Qué hacer? —Hizo un gesto señalando el estante de donde la había sacado—. Fue entonces cuando tuve la idea de esconder la carpeta en un hueco que yo sabía que había en la biblioteca, allí arriba, justo al lado del retrato del rey, detrás de una hilera de libros.
—Usted realmente estaba muy asustado, ¿no?
—¿Y cómo no había de estarlo? Si, además de secuestrar el profesor, se habían llevado La fórmula de Dios, me pareció evidente que podría haber una relación entre el secuestro y la investigación. Como yo estaba metido en la investigación, empecé a sentirme muy nervioso. Quién sabe si no vendrían también a llamarme a la puerta…
—Pues claro.
Luís Rocha se calló y miró a su alrededor. Alzó los brazos e hizo un gesto amplio con las manos, abarcando toda la biblioteca Joanina.
—¿Sabe? El profesor Siza solía decir que esta biblioteca es la metáfora de la firma divina en el universo.
—¿La firma divina en el universo? No lo entiendo…
—Es una imagen inspirada en los diálogos que él sostuvo con Einstein. —Señaló los estantes llenos de libros—. Imagínese que un niño entra en esta biblioteca y ve estos libros, todos escritos en lenguas desconocidas, la mayor parte en latín. El niño sabe que alguien escribió los libros y sabe que los libros revelan cosas, claro, aunque no sepa quién los escribió ni qué cuentan. En realidad, el niño ni siquiera entiende latín. Sospecha que toda esta biblioteca está organizada según un orden, pero ese orden le resulta misterioso. —Apoyó las palmas de sus manos en el pecho—. Nosotros somos como ese niño y el universo es como esta biblioteca. El universo contiene leyes, fuerzas y constantes creadas por alguien, con objetivos misteriosos y según un orden incomprensible para nosotros. Comprendemos vagamente las leyes, captamos las líneas generales del orden que lo organiza todo, captamos superficialmente que las constelaciones y los átomos se mueven de determinada manera. Tal como el niño, desconocemos los detalles, sólo nos formamos una pálida idea del propósito de todo esto. Pero hay algo de lo que estamos seguros: toda esta biblioteca ha sido organizada con una intención. Aunque no lleguemos a leer los libros ni a conocer jamás a sus autores, el hecho es que estas obras contienen mensajes, y la biblioteca está organizada en obediencia a un orden inteligente. Así es el universo.
—¿Ésa fue la pista que le dio Einstein al profesor Siza para encontrar la segunda vía?
—No. Ésa fue la metáfora que el profesor Siza usaba para explicar la inteligencia intencional del universo, una metáfora inspirada en los diálogos que mantuvo con Einstein.
Tomás esbozó una expresión interrogativa.
—¿Y cuál fue la pista que le dio Einstein?
Luís Rocha quitó el elástico que sujetaba la carpeta y, tras abrirla, reveló una gran cantidad de documentos y anotaciones, la mayor parte de ellos llenos de ecuaciones extrañas, incomprensibles para un lego. El físico ojeó las anotaciones hasta dar con una página en particular.
—Aquí está —dijo—. Fue ésta.
Tomás se inclinó sobre la anotación.
—¿Qué es eso?
—Es una frase muy conocida de Einstein —explicó Luís Rocha—. Él dijo: «Lo que realmente me interesa es saber si Dios podría haber hecho el mundo de una manera diferente, o sea, si la necesidad de simplicidad lógica deja alguna libertad».
—¿Ésa es una pista?
—Sí. El profesor Siza siempre encaró esta frase como la pista para la segunda vía y, fijándonos bien, es fácil entender por qué. Lo que Einstein está planteando es la cuestión de que resulta inevitable que el universo sea como es, además de la cuestión del determinismo. O sea, y ésta es la pregunta esencial: si las condiciones de partida fuesen diferentes, ¿cuán diferente sería el universo?
—Hmm.
—Claro que, en aquel tiempo, ésta era una cuestión increíblemente difícil de responder. Faltaban aún los modelos matemáticos para enfrentarse a ella, por ejemplo. Pero, una década después, con la aparición de la teoría del caos, todo cambió. La teoría del caos proporcionó instrumentos matemáticos muy precisos para enfrentarse al problema de la alteración de las condiciones iniciales de un sistema.
—No lo entiendo bien —dijo Tomás—. ¿A qué se refiere cuando habla de condiciones iniciales?
—La expresión «condiciones iniciales» se refiere a lo que ocurrió en los primeros instantes de creación del universo con la distribución de la energía y de la materia. Pero también hace falta considerar las leyes del universo, la organización de las diversas fuerzas, los valores de las constantes de la naturaleza, todo, todo. Mire, por ejemplo, fíjese en el caso de las constantes de la naturaleza. ¿No le parece que son un elemento crucial en este cálculo?
—¿Las constantes de la naturaleza?
—Sí. —Frunció el ceño, extrañado por la pregunta—. Supongo que sabe de qué se trata, ¿no?
—Pues…, no.
—Ah, perdón, a veces me olvido de que estoy hablando con un lego —exclamó el físico, levantando la mano como quien pide disculpas—. Bien, las constantes de la naturaleza son cantidades que desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de la materia y que, en principio, presentan el mismo valor en cualquier parte del universo y en cualquier momento de su historia. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno es igual en la Tierra o en una lejana galaxia. Pero, más que eso, las constantes de la naturaleza son una serie de valores misteriosos que se encuentran en la raíz del universo y que otorgan muchas de sus actuales características, y que constituyen una especie de código que encierra los secretos de la existencia.
Tomás contrajo el rostro, mostrándose intrigado.
—¿Ah, sí? Nunca había oído hablar de eso…
—Lo creo —asintió Luís Rocha—. Hay muchas cosas que descubrieron los científicos y que las personas comunes, lisa y llanamente, no conocen. Y, no obstante, estas constantes son algo fundamental, constituyen una misteriosa propiedad del universo y condicionan todo lo que nos rodea. Se descubrió que el tamaño y la estructura de los átomos, de las moléculas, de las personas, de los planetas y de las estrellas no derivan del azar ni de un proceso de selección, sino de los valores de estas constantes. Siendo así, la cuestión que planteó el profesor Siza fue muy sencilla: ¿y si los valores de las constantes de la naturaleza fuesen ligeramente diferentes?
—¿Diferentes cómo?
—Mire, que la fuerza de gravedad sea ligeramente más débil o más fuerte de lo que es, que la luz presente una velocidad en el vacío un poco mayor o un poco menor que la que tiene, que la constante de Planck que determina la más pequeña unidad de energía posea un valor mínimamente diferente… En fin, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurriría si se diesen pequeñas alteraciones en esos valores?
Se hizo silencio.
—¿Qué descubrió él? —preguntó Tomás, conteniendo a duras penas la curiosidad.
Luís Rocha inclinó la cabeza.
—No sé si lo recuerda, pero cuando usted estuvo en mi primera clase, hace unas semanas, yo hablé del problema del Omega. ¿Se acuerda de eso?
—Claro.
—¿Qué retuvo de lo que dije?
—Bien… Déjeme pensar…: dijo que había dos fines posibles para el universo. O el universo paraba la expansión, se retraía y acababa aplastado…
—El Big Crunch…
—… o se expandía infinitamente hasta que se acabase toda su energía y se transformara en un cementerio helado.
—El Big Freeze. ¿Y se acuerda de qué lo provocaba?
—Creo que…, creo que era la gravedad, ¿no?
—Exacto —exclamó el físico, haciendo una señal de aprobación—. Veo que entendió lo que dije en la clase. Si la velocidad de expansión logra vencer la fuerza de la gravedad, el universo se expandirá eternamente. Si no lo logra, regresará al punto de partida, un poco como una moneda que se arroja al aire y que acaba viniéndose abajo. Mientras sube, la moneda está venciendo la gravedad. Pero después la gravedad acaba venciéndola.
—Eso es, me acuerdo de ese ejemplo.
Luís Rocha alzó un dedo.
—Pero no lo dije todo. Existe una tercera hipótesis, según la cual la fuerza de la expansión es exactamente igual a la fuerza de la gravedad de toda la materia existente. La posibilidad de que ello ocurra es ínfima, claro, pues sería una extraordinaria coincidencia que, considerando los enormes valores que están en cuestión, la expansión del universo fuese exactamente compensada por la gravedad que ejerce toda la materia, ¿no le parece?
—Bien…, sí, creo que sí.
—Y, no obstante, es eso lo que nos dice la observación. El universo está expandiéndose a una velocidad increíblemente próxima a la línea crítica que separa el universo del Big Freeze del universo del Big Crunch. Ya se ha descubierto que la expansión está en proceso de aceleración, lo que sugiere un futuro de Big Freeze, pero ni por asomo es cierto. La verdad es que, por increíble que parezca, nos encontramos en la línea divisoria entre las dos posibilidades.
—¿Ah, sí?
—Es extraño, ¿no le parece? Y el hecho es que eso, estimado amigo, significa que nos ha tocado el Gordo de la lotería.
—¿Por qué?
—Muy sencillo. Imagine sólo la descomunal energía liberada en el momento de la creación del universo. ¿Cree que es posible controlar toda esa gigantesca erupción?
—Claro que no.
—Es evidente que no. Considerando la fuerza bruta del Big Bang, es muy natural que la expansión no pueda ser controlada, ¿no? Esa expansión debería imponerse o no sobre la fuerza de gravedad de toda la materia. Es infinitamente improbable que la expansión y la gravedad estén equilibradas. Y, no obstante, ambas parecen estar muy cerca de hallarse equilibradas, si es que realmente no lo están. Esto, estimado amigo, es el jackpot de la lotería. Fíjese: siendo el Big Bang un acontecimiento accidental y descontrolado, la probabilidad de que el universo permanezca siempre en un estado caótico, de máxima entropía, sería colosalmente aplastante. El hecho de que haya estructuras de baja entropía es un misterio muy grande, tan grande que algunos físicos dicen que se trata de un increíble azar. Si toda la energía que libera el Big Bang fuese una pequeñísima fracción más débil, la materia volvería hacia atrás y se aplastaría en un gigantesco agujero negro. Si fuese mínimamente más fuerte, la materia se dispersaría tan deprisa que las galaxias ni siquiera llegarían a formarse.
—Cuando habla de una fracción más débil o más fuerte, ¿de qué está hablando? ¿De una diferencia del cinco por ciento? ¿Del diez por ciento?
Luís Rocha se rio.
—No —dijo—. Estoy hablando de fracciones increíblemente pequeñas, trillonesimales. —Luís Rocha cogió un rotulador—. Mire, el profesor Siza hizo las cuentas y descubrió que, para que el universo pudiera expandirse de modo regular, esa energía tendría que tener una precisión del orden del 10120. O sea…
Con la lengua asomando por la comisura de los labios, escribió el valor.
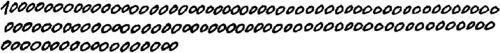
El físico mordisqueó el rotulador, mirando ese número tan elevado.
—Esto quiere decir que bastaba con que la afinación hubiese fallado una nonada para que el universo perdiese toda posibilidad de albergar vida. Retrocedería a un monumental agujero negro o se dispersaría sin formar galaxias.
Tomás contempló aquella enorme extensión de ceros, intentando asimilar su significado.
—¡Increíble! —Los ojos volvieron a desfilar por la sucesión de guarismos redondos—. ¿A qué equivale esto? ¿A la hipótesis de que yo gane hoy la lotería?
Luís Rocha volvió a reírse.
—Mucho más que eso —dijo—. Mire: esto equivale a la hipótesis de que usted lance una flecha al azar al espacio y que ella atraviese todo el cosmos y alcance un blanco con un milímetro de diámetro localizado en la galaxia más próxima.
—¡Caramba! —exclamó Tomás, que se llevó la mano a la boca—. Ésa sería una suerte increíble…
—Claro que lo sería —asintió el físico—. Y, no obstante, la energía del Big Bang tenía este valor tan increíblemente preciso, situado en este intervalo tan asombrosamente estrecho. Lo más extraordinario es que, de hecho, se liberó la energía rigurosamente necesaria para que el universo pudiera organizarse. Es decir: ni más ni menos que la energía estrictamente imprescindible para ello. —Hojeó unas páginas más—. Este sorprendente descubrimiento llevó al profesor Siza a engolfarse en el estudio de las condiciones iniciales del universo.
—¿El Big Bang?
—Sí, el Big Bang y lo que vino después. —Cogió las anotaciones y las hojeó, hasta detenerse en una página—. Por ejemplo, la cuestión de la creación de la materia. Cuando se produjo la gran expansión creadora, no había materia. La temperatura era enormemente elevada, tan elevada que ni los átomos conseguían formarse. El universo era entonces una sopa hirviente de partículas y antipartículas, creadas a partir de la energía y siempre aniquilándose las unas a las otras. Esas partículas, los quarks y los antiquarks, son idénticas entre sí, pero con cargas opuestas, y, cuando se tocan, estallan y vuelven a ser energía. A medida que el universo se iba expandiendo, la temperatura iba bajando y los quarks y antiquarks fueron formando partículas mayores, llamadas hadrones, sin dejar de aniquilarse las unas a las otras. Se creó así la materia y la antimateria. Como las cantidades de materia y de antimateria eran iguales y ambas se aniquilaban mutuamente, el universo se presentaba constituido por energía y partículas de existencia efímera y no había posibilidades de que se formase materia duradera. ¿Lo entiende?
—Sí.
—Sin embargo, ocurrió que, por una razón muy misteriosa, la materia empezó a producirse en una cantidad minúsculamente mayor que la antimateria. Por cada diez mil millones de antipartículas, se producían diez mil millones «más» una partículas.
Escribió la comparación con el rotulador.
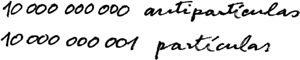
—¿Lo ve? —dijo, mostrando la anotación—. Una diferencia mínima, casi insignificante, ¿no? Pero, atención, fue suficiente para producir la materia. Es decir: diez mil millones de partículas eran destruidas por diez mil millones de antipartículas, pero sobraba siempre una que no era destruida. Fue justamente esa partícula sobreviviente la que, juntándose con otras sobrevivientes en las mismas circunstancias, formó la materia. —Golpeó repetidamente la anotación con el dedo—. O sea, que el profesor Siza entendió que, en la creación del universo, se había producido un azar extraordinario más. Si el número de partículas y antipartículas siguiera siendo exactamente el mismo, como parece lógico, no habría materia. —Sonrió—. Sin materia, nosotros no estaríamos aquí.
—Estoy entendiendo —murmuró Tomás, asombrado—. Esto es… francamente admirable.
—Todo gracias a una partícula extra. —Buscó una nueva página—. Otra cuestión en la que el universo requiere una increíble afinación es su homogeneidad. La distribución de la densidad de la materia es muy homogénea, pero no totalmente. Cuando se produjo el Big Bang, las diferencias de densidad eran increíblemente pequeñas y se fueron amplificando a lo largo del tiempo por la inestabilidad gravitacional de la materia. Lo que el profesor Siza descubrió fue que esta afinación acabó resultando otro increíble golpe de suerte. El grado de no uniformidad es extraordinariamente pequeño, del orden de uno cada cien mil, exactamente el valor necesario para permitir la estructuración del universo. Ni más ni menos. Si fuese mínimamente mayor, las galaxias se transformarían deprisa en densos aglomerados y se formarían agujeros negros antes de que se reúnan las condiciones para la vida. Por otro lado, si el grado de no uniformidad fuese mínimamente más pequeño, la densidad de la materia sería demasiado débil o las estrellas no se formarían. —Abrió las manos—. En otras palabras, era necesario que la homogeneidad fuese exactamente ésta para hacer posible la vida. Y las posibilidades de que ello se diese eran minúsculas, pero se dieron.
—Ya veo.
—La propia existencia de las estrellas con una estructura semejante a la del Sol, adecuada a la vida, resulta de un nuevo golpe de suerte. —Dibujó una estrella en un folio en blanco—. Fíjese: la estructura de una estrella depende de un equilibrio delicado en su interior. Si la irradiación de calor es demasiado fuerte, la estrella se transforma en una gigante azul, y si es demasiado débil, la estrella se convierte en una enana roja. Una es excesivamente caliente y otra excesivamente fría, y ambas probablemente no tienen planetas. Pero la mayor parte de las estrellas, incluido el Sol, se sitúa entre estos dos extremos, y lo extraordinario es que los valores más allá de esos extremos son altamente probables, pero no llegaron a darse. En cambio, la relación de las fuerzas y la relación de las masas de las partículas disponen de un valor tal que parecen haber conspirado para que la generalidad de las estrellas se sitúe en el estrecho espacio entre los dos extremos, posibilitando así la existencia y predominio de estrellas como el Sol. Altérese mínimamente el valor de la gravedad, de la fuerza electromagnética o de la relación de masas entre el electrón y el protón y nada de lo que vemos en el universo se torna posible.
—Increíble —comentó Tomás, meneando la cabeza—. No tenía la menor idea de ese fenómeno.
Luís Rocha hojeó de nuevo las anotaciones.
—Después de analizar las condiciones iniciales del universo, el profesor Siza dedicó su atención a las micropartículas. —Se detuvo en otra página llena de ecuaciones—. Por ejemplo, se puso a estudiar dos importantes constantes de la naturaleza, justamente esta proporción de las masas de los electrones y protones, designada constante Beta, y la fuerza de interacción electromagnética, designada constante de la estructura fina, o Alfa, y alteró sus valores, calculando las consecuencias de tal alteración. ¿Sabe lo que descubrió?
—Diga.
—Hágase un pequeño aumento de Beta y las estructuras moleculares ordenadas dejan de ser posibles, dado que el actual valor de Beta determina las posiciones bien definidas y estables de los núcleos de los átomos y obliga a los electrones a moverse en posiciones muy precisas en torno a esos núcleos. Si el valor de Beta es mínimamente diferente, los electrones comienzan a agitarse demasiado e imposibilitan la realización de procesos muy precisos, como la reproducción del ADN. Por otro lado, el actual valor de Beta, ligado con Alfa, calienta bastante el centro de las estrellas hasta el punto de generar reacciones nucleares. Si Beta excede en 0,005 el valor del cuadrado de Alfa, no habrá estrellas. Sin estrellas, no hay Sol. Sin Sol, no hay Tierra ni vida.
—Pero ¿son tan estrechos los márgenes?
—Muy estrechos. Y eso no es todo.
—¿Cómo?
—Mire: si Alfa aumenta sólo un cuatro por ciento, no podrá producirse el carbono en las estrellas. Y si aumenta sólo 0,1, no habrá fusión ni estrellas. Sin carbono ni fusión estelar, no habrá vida. Es decir: para que el universo pueda generar vida, es necesario que el valor de la constante de la estructura fina sea exactamente lo que es. Ni más ni menos.
El físico se centró en un nuevo folio de los apuntes.
—Otra cosa que analizó el profesor Siza fue la fuerza nuclear fuerte, la que provoca las fusiones nucleares en las estrellas y en las bombas de hidrógeno. Hizo los cálculos y descubrió que, si se aumenta la fuerza fuerte en sólo un cuatro por ciento, ocurriría que, en las fases iniciales después del Big Bang, se quemaría demasiado rápido todo el hidrógeno del universo, convirtiéndose en helio 2. Eso sería un desastre, porque significaría que las estrellas agotarían deprisa su combustible y algunas se transformarían en agujeros negros antes de que se den las condiciones para la creación de vida. Por otro lado, si se redujese la fuerza fuerte en un diez por ciento, el núcleo de los átomos resultaría afectado de tal modo que impediría la formación de elementos más pesados que el hidrógeno. En consecuencia, sin elementos más pesados, uno de los cuales es el carbono, no hay vida. —Dio unos golpes con el índice señalando esos cálculos—. Es decir: el profesor Siza descubrió que el valor de la fuerza fuerte dispone sólo de un pequeño intervalo para crear las condiciones generadoras de vida, y fíjese en que, por un providencial milagro, la fuerza fuerte se sitúa justamente en ese estrechísimo intervalo.
—Es increíble —murmuró Tomás, acariciándose distraídamente el mentón—. Increíble.
Más páginas repletas de insondables ecuaciones.
—Además, la conversión del hidrógeno en helio, crucial para la vida, es un proceso que requiere una afinación absoluta. La transformación tiene que obedecer a un índice exacto de siete milésimas de su masa para energía. Si se desciende una fracción, la transformación no se produce y el universo sólo tiene hidrógeno. Si se aumenta una fracción, el hidrógeno se agota rápidamente en todo el universo.
Escribió los valores.
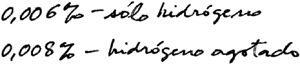
—O sea, que para que exista vida, es necesario que el índice de conversión del hidrógeno en helio se sitúe exactamente en este intervalo. Y, vaya coincidencia, ¡realmente llega a situarse!
—¡Vaya! De nuevo la suerte es favorable…
—¿Suerte favorable? —El físico se rio—. Más que suerte favorable, ¡el jackpot de los jackpots! —Hojeó las anotaciones—. Ahora fíjese en el carbono. Por diversas razones, el carbono es el elemento en el que se asienta la vida. Sin carbono, la vida compleja espontánea no es posible, dado que sólo este elemento dispone de flexibilidad para formar las largas y complejas cadenas necesarias para los procesos vitales. Ningún otro elemento es capaz de hacerlo. El problema reside en que la formación del carbono sólo es posible debido a un conjunto de circunstancias extraordinarias. —Se frotó la barbilla, concentrado en cómo explicaría el proceso—. Para formar el carbono, es necesario que el berilio radioactivo absorba un núcleo de helio. Parece sencillo, ¿no? El problema es que el tiempo de vida del berilio radioactivo se limita a una insignificante fracción de segundo.
Apuntó el valor.
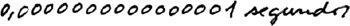
—¿Lo ve? El berilio radioactivo sólo dura este instante.
Tomás intentó evaluar cuánto tiempo sería ese micronésimo de segundo.
—Pero eso no es nada —observó—. Nada de nada.
—Pues sí —asintió el físico—. Y, no obstante, es justamente en este periodo increíblemente corto cuando el núcleo del berilio radioactivo tiene que localizar, atacar y absorber un núcleo de helio para crear el carbono. La única forma de hacer que esto sea posible en un instante tan fugaz es que las energías de estos núcleos sean exactamente iguales en el momento en que chocan. Y una nueva sorpresa: ¡son realmente iguales! —Guiñó el ojo—. ¿Eh? ¡Suerte favorable! Si hubiese una ligerísima discrepancia, por mínima que fuese, no se podría formar carbono. Pero, por extraordinario que parezca, no existe discrepancia alguna. Gracias a un brutal golpe de suerte, la energía de los constituyentes nucleares de las estrellas se sitúa exactamente en el punto adecuado, lo que permite la fusión.
—Es increíble —comentó Tomás.
—Pero incluso se da otro asombroso golpe de suerte —continuó Luís Rocha—. El tiempo de colisión del helio es aún más efímero que el cortísimo tiempo de vida del berilio radiactivo, y eso permite la reacción nuclear que produce el carbono. Para colmo, existe el problema de que el carbono sobreviva a la subsiguiente actividad nuclear dentro de la estrella, lo que sólo es posible en condiciones muy especiales. Y fíjese: gracias a una nueva y extraordinaria coincidencia, se dieron esas condiciones y el carbono no se transformó en oxígeno. —Sonrió—. Admito que, para un lego, esto parezca chino. Pero le aseguro que un físico considerará que todo es producto de una suerte absolutamente increíble. ¡Son cuatro jackpots en una única clave!
—Caramba —se rio Tomás—. ¡Nos vamos a hacer millonarios!
Luís Rocha cogió los folios repletos de anotaciones y cuentas y se los mostró a su interlocutor.
—¿Ve esto? Está todo lleno de descubrimientos de ese tipo. El profesor Siza y yo pasamos los últimos años detectando y recolectando coincidencias improbables que son absolutamente imprescindibles para que haya vida. La increíble afinación requerida en las diversas fuerzas, en la temperatura del universo primordial, en su tasa de expansión, pero también las extraordinarias coincidencias necesarias en nuestro propio planeta. Por ejemplo, el problema de la inclinación del eje de un planeta. Debido a las resonancias entre la rotación de los planetas y el conjunto de los cuerpos del sistema solar, la Tierra debería tener una evolución caótica en la inclinación de su eje de rotación, lo que, como es obvio, impediría la existencia de vida. Un hemisferio podría pasar seis meses bajo el calor del Sol, sin ninguna noche, y otros seis meses helándose a la luz de las estrellas. Pero nuestro planeta tuvo una suerte increíble. ¿Sabe cuál fue?
—No.
—La aparición de la Luna. La Luna es un objeto tan grande que sus efectos gravitacionales moderaron el ángulo de inclinación de nuestro planeta, viabilizando así la vida.
—¡Caramba, hasta la Luna!
—Es verdad —asintió el físico—. ¿Sabe?, todos los detalles parecen conspirar para viabilizar la vida en la Tierra. Mire: el hecho de que la Tierra posea níquel y hierro líquido en cantidad suficiente en el núcleo para generar un campo magnético, imprescindible cuando se trata de defender la atmósfera de las letales partículas que emite el Sol, eso es una suerte. Otra extraordinaria coincidencia es el hecho de que el carbono es el elemento sólido más abundante en el espacio térmico en que el agua es líquida. La propia órbita de la Tierra es crucial. Un cinco por ciento más próxima al Sol o un quince por ciento más alejada bastarían para imposibilitar el desarrollo de formas complejas de vida. —Volvió a colocar los papeles dentro de la carpeta—. En fin, la lista de coincidencias e improbabilidades es aparentemente interminable.
Tomás se movió en su silla.
—Estoy entendiendo —dijo, intentando aún extraer un significado de toda aquella información—. Pero ¿qué quiere decir todo esto?
—¿No es obvio? —se sorprendió el físico—. Esto quiere decir que no fue sólo la vida la que se adaptó al universo. El propio universo se preparó para la vida. En cierto modo, es como si el universo siempre hubiese sabido que vendríamos con él. Nuestra mera existencia parece depender de una extraordinaria y misteriosa cadena de coincidencias e improbabilidades. Las propiedades del universo, tal como están configuradas, son requisitos imprescindibles para la existencia de vida. Esas propiedades podrían ser infinitamente diferentes. Todas las alternativas conducirían a un universo sin vida. Para que haya vida, tendría que afinarse un gran número de parámetros para un valor muy específico y riguroso. ¿Y qué descubrimos nosotros? Que esa afinación existe. —Cerró la carpeta—. Se la llama principio antrópico.
—¿Cómo?
—Principio antrópico —repitió el físico—. El principio antrópico dice que el universo está concebido a propósito para crear vida.
Tomás abrió la boca.
—Estoy entendiendo.
—Ésa es la única explicación para el increíble conjunto de coincidencias e improbabilidades que nos permiten estar aquí.
El historiador se rascó la cara, pensativo.
—Es realmente apabullante —admitió—. Pero todo puede ser fruto del azar, ¿o no? Es decir, es altamente improbable que yo gane la lotería, claro. Pero, a fin de cuentas, la lotería tiene que tocarle a alguien, ¿no? La ley de las probabilidades dice que sí. Es evidente que, en la perspectiva de la persona a quien le toca la lotería, todo esto parece altamente improbable. El hecho, sin embargo, es que alguien tenía que ganar la lotería.
—Es verdad —coincidió Luís Rocha—. Pero, en este caso, estamos hablando de múltiples loterías. Fíjese: nos tocó el Gordo en cuanto a la afinación de la expansión del universo, en cuanto a la afinación de la temperatura primordial, en cuanto a la afinación de la homogeneidad de la materia, en cuanto a la ligerísima ventaja de la materia sobre la antimateria, en cuanto a la afinación de la constante de la estructura fina, en cuanto a la afinación de los valores de las fuerzas fuerte, electrodébil y de la gravedad, en cuanto a la afinación del índice de conversión del hidrógeno en helio, en cuanto al delicado proceso de formación del carbono, en cuanto a la existencia en el núcleo de la Tierra de los metales que crean el campo magnético, en cuanto a la órbita del planeta…, en fin, en cuanto a todos y cada uno de los aspectos imprescindibles. Hubiera bastado con que los valores fuesen mínimamente diferentes en uno solo de estos factores y zas: no habría habido vida. Pero no: todos coinciden. Es extraordinario, ¿no le parece? —Hizo un gesto vago con la mano—. Mire, es un poco como si yo fuese a dar una vuelta al mundo y comprase un billete de lotería en cada país por el que pasase. Cuanto más tarde llegase a casa, descubriría que me había tocado el Gordo en todos los billetes comprados. ¡Todos! —dijo, y se rio—. Es evidente que podría tener una suerte fantástica y ganar la lotería en uno de esos países. Ya sería absolutamente extraordinario, no obstante, si me tocase la lotería en dos países. Pero si me tocase la lotería en todos los países, ¡ojo!, sería como para desconfiar, ¿no? No es necesario ser un gran genio para darse cuenta de que algo anormal estaba ocurriendo…: una jugarreta, qué sé yo. Seguramente sería el resultado de una trampa, ¿no le parece? Pues fue justamente eso lo que ocurrió con la vida. Le tocó el Gordo en todos los parámetros. ¡Todos! —Alzó un dedo—. Por tanto, sólo se puede sacar una conclusión: se ha montado una trampa. Huele a chamusquina.
—Pues, realmente…, parece de verdad inexplicable tanta suerte. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no?
Luís Rocha se recostó en la silla.
—Lo que le quiero decir, profesor Noronha, es que, cuanto más observamos y analizamos el universo, más concluimos que revela las dos características fundamentales inherentes a la acción de una fuerza inteligente y consciente. —Alzó el pulgar izquierdo—. Una es la inteligencia con que todo está concebido. —Alzó también el índice izquierdo—. Otra es la intención de planear las cosas para crear vida. El principio antrópico nos revela que hay intención en la concepción de la vida. La vida no es un accidente, no es fruto del azar, no es el producto fortuito de circunstancias anormales. Es el resultado inevitable de la mera aplicación de las leyes de la física y de los misteriosos valores de sus constantes. —Hizo una pausa, aumentando el efecto dramático de sus palabras—. El universo está concebido para crear vida.
Las palabras resonaron en la biblioteca Joanina, deshaciéndose en el silencio como una nube en el cielo.
—Ya veo —murmuró Tomás—. Es asombroso. Lo que esta segunda vía revela es…, es como mínimo admirable.
—Sí —asintió Luís Rocha—. El descubrimiento del principio antrópico constituye la segunda vía de la confirmación de la existencia de Dios. —Volvió atrás en la pila de papeles, localizando un folio que ya había consultado—. ¿Se acuerda de la pista lanzada por Einstein?
—Sí.
El físico leyó las anotaciones de ese folio.
—Einstein dijo, y cito textualmente: «Lo que realmente me interesa es saber si Dios podría haber hecho el mundo de una manera diferente, es decir, si la necesidad de simplicidad lógica deja alguna libertad». —Miró a Tomás—. ¿Sabe cuál es la respuesta a esta pregunta?
—A la luz de lo que me ha dicho, sólo puede ser no.
—Exactamente: la respuesta es no. —Luís Rocha meneó la cabeza—. No, Dios no podría haber hecho el mundo de manera diferente. —Frunció el ceño y esbozó una sonrisa leve, casi maliciosa—. Pero hay algo más que aún no le he dicho.
—¿Algo más? ¿Qué?
—Como es evidente, el principio antrópico constituye un poderoso indicio de la existencia de Dios. Es decir, si todo está tan increíblemente afinado para posibilitar la existencia de vida, ello se debe a que el universo fue concebido, en efecto, para crearla, ¿no? Pero persiste una duda residual. Es muy pequeña, absolutamente íntima, pero persiste, como una espina clavada en el pie, un escollo incómodo que nos impide tener una certidumbre absoluta. —Bajó la voz, casi hablando en un susurro—. ¿Y si todo no es más que un impresionante azar? ¿Y si todas esas circunstancias resultasen de un extraordinario juego fortuito de asombrosas coincidencias? Hemos ganado múltiples loterías cósmicas, es cierto e incuestionable, pero, por muy improbable que nos parezca, existe siempre la minúscula posibilidad de que todo haya sido un accidente descomunal, ¿no?
—Sí, claro —coincidió Tomás—. Esa posibilidad existe.
—Y mientras exista esa vaga posibilidad, no se puede decir con toda seguridad que el principio antrópico sea la prueba final, ¿no? Es un poderoso indicio, es verdad, pero no es aún la prueba.
—Pues sí. De hecho, aún no es la prueba, claro que no.
—Esta remota posibilidad de que todo haya sido un accidente colosal perturbó durante mucho tiempo al profesor Siza. Le parecía que esta incómoda situación, esta agobiante incertidumbre marginal, formaba parte de las habituales sutilezas de Dios, ya descritas por Einstein. Es decir: así como los teoremas de la incompletitud muestran que no se puede probar la coherencia de un sistema matemático, aunque sus afirmaciones no demostrables sean verdaderas, esta lejana posibilidad impedía que quedase probada, fuera de toda duda, la existencia de una fuerza inteligente y consciente por detrás de la arquitectura del universo. El profesor Siza creía que Dios se volvía a esconder en el juego de espejos de una sutileza postrera, sustrayendo la prueba justamente cuando estábamos a punto de palparla.
—Comprendo.
—Hasta que, a principios de este año, el profesor Siza tuvo una epifanía.
—¿Cómo?
—Se le hizo la luz.
—¿Cómo que «se le hizo la luz»?
—El profesor Siza estaba un día en su despacho calculando el comportamiento caótico de los electrones en un campo magnético cuando, de repente, tuvo la idea que, de una vez por todas, resolvía la postrera incertidumbre y transformaba el principio antrópico no sólo en un poderoso indicio de la existencia de Dios, sino también en la prueba final.
Tomás volvió a moverse en la silla. Se inclinó un poco hacia delante y entrecerró los ojos.
—¿La prueba final? ¿Consiguió la prueba final?
Luís Rocha mantuvo la sonrisa suave.
—La prueba final radica en el problema del determinismo.
—No entiendo.
—Como ya le he dicho, Kant escribió en cierta ocasión que hay tres cuestiones que nunca serán resueltas: la existencia de Dios, la inmortalidad y el libre albedrío. El profesor Siza, no obstante, creía que estas cuestiones, además de ser resolubles, estaban ligadas entre sí. —Carraspeó—. El problema del libre albedrío es saber hasta qué punto somos libres en nuestras decisiones. Durante mucho tiempo, se pensó que lo éramos, pero los descubrimientos científicos fueron limitando gradualmente el campo de nuestra libertad. Se descubrió que nuestras decisiones, aunque parezcan libres, están en realidad condicionadas por un sinnúmero de factores. Por ejemplo, si yo decido comer, ¿esa decisión la ha tomado realmente mi conciencia o deriva de una necesidad fisiológica de mi cuerpo? Poco a poco comenzó a percibirse que nuestras decisiones no son verdaderamente nuestras. Todo lo que hacemos corresponde a lo que nos imponen nuestras características intrínsecas, como el ADN, la biología y la química de nuestro cuerpo, además de otros factores, como la cultura, la ideología y todos los múltiples acontecimientos que se producen en nuestra vida. Por ejemplo, se descubrió que hay personas tristes, no porque su vida sea triste, sino por la sencilla razón de que su cuerpo no produce serotonina, una sustancia que regula el humor. Siendo así, muchas de las acciones de las personas deprimidas tienen origen en esa insuficiencia química y no en el libre arbitrio. ¿Lo entiende?
—Entender, lo entiendo —dijo Tomás, vacilante—. Mi padre ya me había hablado de eso, y confieso que sigue pareciéndome un poco chocante.
—¿Qué?
—Esa idea de que no disponemos de libre albedrío, de que el libre arbitrio no es más que una ilusión. Da la impresión de que somos meros robots…
—Tal vez, admito que sí —coincidió Luís Rocha—. Pero fíjese en que es lo que, en cierto modo, ha concluido la ciencia. Mire: la matemática es determinista. Dos más dos son siempre cuatro. La física es la aplicación de la matemática al universo, con la materia y la energía obedeciendo a leyes y fuerzas universales. Cuando un planeta gira alrededor del Sol, o cuando lo hace un electrón alrededor del núcleo del átomo, eso no ocurre porque les apetece, sino porque los obligan a ello las leyes de la física. ¿Está claro?
—Sí, todo eso es evidente.
—Ahora fíjese. La materia tiende a organizarse espontáneamente, en obediencia a las leyes del universo. Esa organización lleva aparejada una gran complejidad, ¿no? Ahora, a partir de un determinado umbral en que los átomos se organizan en elementos, su estudio deja de pertenecer al campo de la física y se traslada a la química. Es decir: la química como física compleja. Cuando los elementos químicos comienzan a hacerse aún más complejos, nacen los seres vivos, que se caracterizan por su capacidad de reproducirse y por su comportamiento teleológico, o sea, por actuar en función de un objetivo: la supervivencia. Lo que quiero decir con esto es que la biología es la versión compleja de la química. Cuando la biología se vuelve muy compleja, surge la inteligencia y la conciencia, cuyos comportamientos, a veces, parecen extraños, sin obedecer aparentemente a ninguna ley. Pero los psicólogos y los psiquiatras ya han demostrado que todos los comportamientos tienen una razón de ser, no se producen espontáneamente ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Podemos no darnos cuenta de sus causas, pero ellas existen. Hay incluso experiencias documentadas que muestran que el cerebro toma una decisión de actuar antes de que la conciencia se aperciba de eso. El cerebro toma la decisión y después informa a la conciencia de esa decisión, pero se hace con tal sutileza que la conciencia pasa a creer que ha sido ella quien ha tomado la decisión. Eso significa que la psicología es la versión compleja de la biología. ¿Sigue mi razonamiento?
—Sí.
—Muy bien. Lo que estoy intentando decirle con todo esto es que cuando se busca la raíz más simple de las cosas, se comprueba que la conciencia tiene por base la biología, que tiene por base la química, que tiene por base la física, que tiene por base la matemática. Le recuerdo una vez más que un electrón no gira hacia la derecha o hacia la izquierda porque le apetece, porque revela libre arbitrio, sino porque lo compelen a ello las leyes de la física. El comportamiento del electrón puede ser indeterminable, debido a su extrema complejidad caótica, pero está determinado. —Se llevó la mano al pecho—. Como todos nosotros estamos hechos de átomos, organizados de una forma extraordinariamente compleja por las leyes de la física, nuestro comportamiento es también determinista. Pero, tal como el electrón, nuestro comportamiento es igualmente indeterminable, dado que resulta de una inherente complejidad caótica. Un poco como ocurre con el estado del tiempo. La meteorología está determinada, pero es indeterminable, debido a la complejidad de los factores y al problema del infinito, y pequeñas alteraciones en las condiciones iniciales provocan resultados imprevisibles a corto o mediano plazo. Es la vieja historia del aleteo de una mariposa que puede provocar una tormenta al otro lado del planeta dentro de un tiempo. También los psiquiatras dicen que un acontecimiento en la infancia puede condicionar el temperamento de un individuo en la edad adulta, ¿no? ¿Y qué es eso sino el efecto mariposa aplicado a la escala humana?
—Estoy entendiendo.
—Lo que quiero decir con esto es que, aunque nuestras decisiones parezcan libres, en realidad no lo son. Muy por el contrario, todas ellas están condicionadas por factores de cuya influencia no tenemos, la mayor parte de las veces, la menor noción.
—Pero eso es terrible —observó Tomás—. Significa que no somos dueños de nosotros mismos. Si ya está todo determinado, ¿para qué nos vamos a preocupar por…, pues, qué sé yo, en mirar a un lado y a otro cuando cruzamos la calle?
—Usted está confundiendo determinismo con fatalismo.
—Pero, pensándolo bien, ¿no son ambos la misma cosa?
—No, no lo son. Desde un punto de vista macrocósmico, todo está determinado. Sin embargo, desde el punto de vista del microcosmos de cada persona, nada parece determinado porque nadie sabe lo que va a ocurrir después. Hay muchos factores externos que nos obligan a tomar decisiones. Por ejemplo, si empieza a llover, decidimos abrir el paraguas. Esa decisión ha sido nuestra, aunque ya estuviese determinada porque, aunque no lo supiéramos, las leyes de la física han conspirado para que lloviese en ese instante y el software incorporado en nuestra mente ha determinado que el paraguas era la respuesta adecuada para tal situación exterior. ¿Lo entiende? La libre voluntad es un concepto del presente. Pero lo cierto es que no tenemos posibilidad de alterar lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? Lo hecho, hecho está. Eso significa que el pasado se encuentra determinado. Si ambos, pasado y futuro, existen, aunque en planos diferentes, el futuro también está determinado.
—Se mantiene el problema —insistió Tomás—. No somos más que marionetas.
—No piense así —dijo el físico—. Piense en un partido de fútbol.
—¿En un partido de fútbol?
—Imagine que ha grabado el Italia-Francia de la final del Mundial 2006. Cuando el partido transcurre, los jugadores están tomando decisiones libres, ¿no? Cogen la pelota y la patean para un lado o para el otro. Pero, al ver la grabación, sabemos que todo está determinado. El partido terminará 1 a 1 e Italia va a ganar en los penaltis. Hagan lo que hagan los jugadores en esa grabación, el resultado está determinado, nunca lograrán alterarlo. Al final del DVD, gana Italia. Más que eso, todas las acciones de los jugadores, que son libres en ese momento, están ya determinadas. Hasta el cabezazo de Zidane a Materazzi. —Sonrió—. Pues la vida es como un partido grabado. Tomamos decisiones libres, pero ellas ya están determinadas.
—Estoy entendiendo, pero eso no me consuela —insistió Tomás—. En resumidas cuentas, eso significa, una vez más, que no somos dueños de nosotros mismos.
Luís Rocha mantuvo los ojos fijos en su interlocutor.
—Significa algo mucho más importante que eso, estimado amigo —sentenció—. Mucho más.
—¿Mucho más importante? —se sorprendió el historiador—. ¿En qué sentido?
El físico dejó pasar un instante mientras consideraba la mejor manera de proseguir con su explicación.
—¿Se acuerda del Demonio de Laplace?
—Pues… más o menos.
—Como sabe, la ciencia ha descubierto que todos los acontecimientos tienen causas y efectos, y que las causas ya son efectos de un acontecimiento anterior, y los efectos se vuelven causas de acontecimientos sucesivos. Lo tiene presente, ¿no?
—Claro.
—Llevando a las últimas consecuencias el incesante proceso de las causas y los efectos, el marqués de Laplace determinó, en el siglo XVIII, que el actual estado del universo es efecto de su estado anterior y causa del que lo seguirá. Si conocemos todo el estado presente de toda la materia, energía y leyes, hasta el más ínfimo detalle, lograremos calcular todo el pasado y todo el futuro. Para recurrir a la expresión que utiliza el propio Laplace, el futuro y el pasado estarían en ese caso presentes ante nuestros ojos. —Señaló a Tomás—. Y ahora pregunto: ¿cuál es la consecuencia de esta comprobación?
El historiador suspiró.
—Todo está determinado.
—¡Bingo! —exclamó Luís Rocha—. Todo está determinado. En cierto modo, el pasado y el futuro existen. Pero de la misma manera que no podemos alterar el pasado, tampoco podemos alterar el futuro, dado que ambos son la misma cosa en tiempos diferentes. Esto quiere decir que, si el pasado está determinado, el futuro también lo está. ¿Entiende? Además, confirmaron este descubrimiento las teorías de la relatividad, cuyas ecuaciones son deterministas y establecen implícitamente que todo lo que ha ocurrido y ocurrirá se encuentra inscrito en toda la información inicial del universo. Recuerde que espacio y tiempo son diferentes manifestaciones de una misma unidad, un poco como el yin y el yang, de tal modo que Einstein concibió el concepto de espacio-tiempo. Así, del mismo modo que Lisboa y Nueva York existen, pero no en el mismo espacio, el pasado y el futuro existen, pero no en el mismo tiempo. Desde Lisboa no consigo ver Nueva York, de la misma manera que desde el pasado no consigo ver el futuro, aunque ambos existan.
—Hmm, hmm.
—Las teorías de la relatividad revelaron, por otro lado, que el tiempo transcurre de modo diferente en diversos sitios del universo, condicionado por la velocidad de la materia y por la fuerza de la gravedad. Los acontecimientos A y B ocurren simultáneamente en un punto del universo y transcurren desfasadamente en otros lugares, en un punto primero el A y después el B, mientras que en un tercer punto se da primero el B y después el A. Esto quiere decir que, en un punto del universo, el B aún no se ha producido, pero se producirá. Ocurra lo que ocurra, ocurrirá porque eso está determinado. —Inclinó la cabeza, siempre con los ojos fijos en Tomás—. Y le pregunto yo ahora: ¿cuándo fue que todo quedó determinado?
—¿Cuándo?
—Sí, cuándo.
—Pues… ¡qué sé yo! Al principio, supongo.
—Exacto —exclamó Luís Rocha—. Todo quedó determinado desde el principio, en el instante en que se formó el universo. La energía y la materia se distribuyeron de determinada forma y las leyes y los valores de las constantes se concibieron de determinada manera, y ello determinó justo en ese momento la historia que tendrían de entonces en adelante toda aquella materia y energía. ¿Lo entiende?
—Sí…
—¿Y no ve la relación que todo eso tiene con el principio antrópico?
Tomás vaciló, buscando el vínculo entre ambas cosas. Pero su vacilación duró sólo un breve instante, el momento de inspirar y espirar, porque, con los ojos desorbitados, vibrante, apabullado, vio que la prueba por fin se completaba.
—Huy…, caramba —balbució, con el aturdimiento arrobado de quien ve surgir la verdad como una luz que encandila—. Esto…, uf…, esto es…, es increíble.
—Lo que quiero decir es que el hecho de que todo esté determinado significa que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá está previsto desde el nacimiento del tiempo. Incluso este diálogo que sostenemos ya estaba previsto. Es como si fuésemos actores en un escenario colosal, cada uno interpretando su papel, en obediencia a un monumental guion que escribió un guionista invisible cuando comenzó el universo. —Dejó que la idea se asentase—. Todo está determinado.
—Dios mío…
—Y es éste el argumento que faltaba y que, a los ojos del profesor Siza, vino a transformar el principio antrópico en la prueba de la existencia de Dios. El universo fue concebido con un ingenio tal que revela inteligencia y con una afinación tal que revela un propósito. Nuestra existencia no tiene la menor posibilidad de ser accidental, por el simple hecho de que todo está determinado desde el principio.