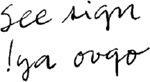
La cola de los visitantes extracomunitarios era enorme y lenta, pero Tomás tenía la esperanza de sortear la dificultad. Dejó a Ariana en la cola y se acercó a los guichets de la Policía fronteriza, para intentar captar si los contactos hechos antes de partir de Lhasa habían producido los resultados acordados. No detectó la presencia que esperaba encontrar e, irritado, cogió el móvil y lo conectó; tuvo todavía que esperar que el aparato consiguiese cobertura, y sólo cuando al fin iba a marcar el número vio el rostro familiar asomar detrás de los guichets.
—Hi, Tomás —saludó Greg Sullivan, siempre con aquel aspecto atildado y limpito que lo hacía semejante a un mormón—. Estoy aquí.
El recién llegado casi suspiró de alivio.
—Hola, Greg —exclamó con una gran sonrisa—. ¿Está todo arreglado?
El agregado estadounidense hizo señas a un hombre bajo, de bigote oscuro y barriga redonda, y ambos cruzaron la barrera aduanera y fueron a reunirse con Tomás.
—Éste es mister Moreira, director de los Servicios de Extranjeros y Fronteras aquí, en el aeropuerto —dijo Greg, presentando al desconocido.
Se saludaron y Moreira fue directo al grano.
—¿Dónde está la mujer en cuestión? —inquirió el responsable del SEF, observando la cola de los pasajeros extracomunitarios.
Tomás hizo un movimiento con la cabeza, y Ariana abandonó la cola para reunirse con los tres hombres. Hechas las presentaciones, Moreira los condujo más allá de la zona aduanera y siguió hacia un pequeño despacho, en el que dejó que la iraní entrase primero. Tomás dio un paso para seguir detrás de ella, pero el pequeño hombre se interpuso en el camino.
—Voy sólo a resolver los trámites de rigor con la señora —dijo, cortés pero firme—. Ustedes pueden esperar aquí.
Tomás se quedó frente a la puerta, algo contrariado, viendo por el cristal a Ariana sentarse dentro del despacho para llenar sucesivos papeles que Moreira le iba entregando.
—Está todo controlado —dijo Greg—. Relax.
—Espero que sí.
El estadounidense se ajustó la corbata roja.
—Oiga, Tomás, explíqueme un poco mejor lo que está ocurriendo —pidió—. Cuando usted telefoneó desde Lhasa, confieso que no entendí muy bien los detalles.
—No los entendió porque no le he contado nada. Por teléfono no era posible, ¿sabe?
—Claro. Pero, entonces, ¿qué ocurre?
—Lo que ocurre es que hemos estado todos en busca de algo que no existe.
—¿Ah, sí? ¿De qué?
—La fórmula para la construcción fácil de una bomba atómica barata. Esa fórmula no existe.
—¿No existe? ¿Cómo es eso?
—No existe, le estoy diciendo.
—Así, pues, ¿qué es ese manuscrito que tanto le preocupa a mister Bellamy?
—Es un documento científico cifrado en el que Einstein probó que la Biblia ha registrado la historia del universo, y donde incluyó una fórmula que, supuestamente, prueba la existencia de Dios.
Greg esbozó una mueca de incredulidad.
—Pero ¿de qué me está hablando?
—Estoy hablando de La fórmula de Dios. El manuscrito de Einstein que los iraníes tienen en sus manos no es un documento sobre armas nucleares, como se pensaba, sino más bien un texto relativo a Dios y a la prueba hecha por la Biblia sobre su existencia.
El estadounidense meneó la cabeza, como si su mente estuviese aún demasiado perezosa e intentase despertarla.
—Sorry, Tomás, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿Einstein elaboró un documento diciendo que la Biblia prueba la existencia de Dios? Pero eso cualquier chico de primaria lo puede decir…
—Greg, usted no me está entendiendo —insistió Tomás, impaciente y cansado—. Einstein descubrió que la Biblia expone la creación del universo con informaciones que sólo ahora la ciencia, recurriendo a la física más avanzada, ha descubierto que son verdaderas. Por ejemplo, la Biblia establece que el Big Bang se produjo hace quince mil millones de años, cosa que los satélites que analizan la radiación cósmica de fondo están ahora confirmando. La cuestión es cómo podían saber eso los autores del Antiguo Testamento hace miles de años.
Greg mantuvo su actitud escéptica.
—¿La Biblia dice que el Big Bang se produjo hace quince mil millones de años? —se admiró—. Nunca he oído hablar de tal cosa. —Hizo una mueca con la boca—. Sólo me acuerdo de los seis días de la Creación…
Tomás suspiró, exasperado.
—Olvídelo. Después le explicaré todo más detalladamente, ¿de acuerdo?
El estadounidense se quedó un buen rato observándolo.
—Vaya —murmuró—. Lo que me interesa es la cuestión de la bomba atómica. ¿Está seguro de que el manuscrito de Einstein no contiene la fórmula de una bomba atómica de fabricación sencilla?
—Segurísimo.
—Pero ¿usted ha visto el manuscrito?
—Claro que lo he visto. Fue en Teherán.
—Eso ya lo sé. Quiero saber si ya lo ha leído.
—No, no lo he leído.
—Entonces, ¿cómo puede estar seguro de lo que está diciendo?
—Porque he hablado con un antiguo físico tibetano que trabajó con Einstein y con el profesor Siza en Princeton.
—¿Y él le ha dicho que el manuscrito no se refiere a la bomba atómica?
—Sí.
—¿Y ha confirmado esa información?
—Sí.
—¿Cómo?
Tomás indicó con la cabeza el despacho del director del SEF, el Servicio de Extranjeros y Fronteras.
—Ariana leyó el manuscrito original y confirmó que todo encaja.
Greg giró la cara y miró a la iraní, que al otro lado del cristal rellenaba los documentos de inmigración.
—¿Ella leyó el manuscrito?
—Sí.
El agregado se quedó un buen rato con los ojos fijos en Ariana, siempre meditativo, hasta tomar una decisión.
—Disculpe —le dijo a Tomás—. Necesito ir allí a ocuparme de unos detalles.
Sacó el móvil del bolsillo y se alejó, desapareciendo por uno de los pasillos del aeropuerto de Lisboa.
Llevó una eternidad acabar con los trámites burocráticos, con papeles de aquí para allá, varios telefonazos y el sellado de los documentos. Entre tanto, regresó Greg y, poco después, el director del SEF lo llamó para que acudiese a su despacho. Tomás los vio por el cristal mientras conversaban, hasta que él y la iraní se despidieron de Moreira y se dirigieron a la puerta.
—Ella queda ahora bajo nuestra custodia —anunció Greg al abandonar el despacho.
—¿Qué es eso de «nuestra custodia»? —se sorprendió Tomás.
—Quiero decir bajo la custodia de la embajada estadounidense.
El historiador miró al agregado con expresión de intriga.
—No lo entiendo —exclamó—. ¿No están regularizados los papeles?
—Lo están, claro que lo están. Pero ella queda bajo nuestra custodia. Va ahora a la embajada.
Tomás miró a Ariana, la vio asustada, y después a Greg de nuevo, sin entender bien la idea.
—¿Va a la embajada? ¿Ella? ¿Con qué propósito?
El agregado se encogió de hombros.
—Tenemos que interrogarla.
—¿Interrogarla? Pero… ¿sobre qué tienen que interrogarla?
Greg le apoyó la mano en el hombro, casi paternal.
—Oiga, Tomás. La doctora Ariana Pakravan es una figura con responsabilidades dentro del programa nuclear iraní. Tenemos que interrogarla, ¿no?
—Pero ¿qué es eso de interrogarla? ¿Van a hablar con ella durante una hora?
—No —dijo el estadounidense—. Vamos a hablar con ella durante varios días.
Tomás abrió la boca, perplejo.
—¿Varios días interrogándola? ¡Ni pensarlo! —Extendió el brazo y cogió de la mano a Ariana—. Venga, vámonos.
La atrajo hacia él, haciendo ademán de proseguir el camino, pero Greg le cerró el paso.
—Tomás, no ponga las cosas más difíciles, por favor.
El historiador lo miró con gesto irritado.
—Disculpe, Greg, aquí hay un error. Son ustedes los que están poniendo difícil lo que no implica dificultad alguna.
—Escúcheme, Tomás…
—No, es usted quien tiene que escucharme —dijo, apoyándole el índice en el pecho—. Quedamos por teléfono en que Ariana podría venir a Portugal y en que ustedes se ocuparían de todo. Quedamos en que ella sería una persona libre y en que ustedes sólo nos darían protección en caso de amenaza de los iraníes. Hagan el favor de cumplir lo prometido.
—Tomás —dijo Greg, armándose de paciencia—, quedamos en todo eso con la condición de que ustedes nos entregaran el secreto del manuscrito de Einstein.
—Y ya lo hemos entregado.
—Entonces, ¿cuál es la fórmula de Dios?
Tomás se inmovilizó, buscando una respuesta en su mente, pero sin encontrar ninguna.
—Pues… eso aún tengo que desvelarlo.
El rostro de Greg se iluminó con una sonrisa triunfal.
—¿Lo ve? Usted no ha cumplido con su parte.
—Pero la voy a cumplir.
—Lo creo, lo creo. El problema es que aún no la ha cumplido. Y, mientras no cumpla con su parte del acuerdo, no nos puede exigir nada, ¿no es verdad?
Tomás no soltó la mano de Ariana, que le imploraba ayuda con los ojos.
—Escuche, Greg. Por culpa de esa historia he pasado unos días en una cárcel de Teherán y me secuestraron unos gorilas en Lhasa. Además, tengo aún a esos energúmenos detrás de mí, por lo que no hay nadie más motivado ni más interesado que yo en desvelar todo este misterio y poner fin a esta situación de locos. Después de haber pasado por todo esto, lo único que pido es que dejen a Ariana venir conmigo a Coimbra. No es pedir mucho, ¿no?
En ese instante aparecieron dos hombres corpulentos y saludaron a Greg con una venia militar. Era evidente que se trataba de dos agentes de seguridad estadounidenses, probablemente soldados de paisano de la embajada de Estados Unidos en Lisboa, llamados al aeropuerto para escoltar a Ariana.
Tomás abrazó de inmediato a la iraní, como si así asumiese el compromiso solemne de protegerla, contra todo y contra cualquier otra cosa que sucediese. El agregado cultural miró a la pareja y meneó la cabeza.
—Lo comprendo todo, en serio que lo comprendo —dijo—. Pero tengo mis órdenes y no puedo dejar de cumplirlas. Informé a Langley de todo lo que usted me dijo hace un momento, y Langley contactó con las autoridades portuguesas y me dio nuevas instrucciones. La doctora Pakravan es nuestra invitada y tendrá que acompañarnos a la embajada.
—Ni pensarlo.
—Ella vendrá con nosotros —sentenció Greg—. Mejor si es por las buenas.
Tomás apretó a Ariana aún con más fuerza.
—No.
El estadounidense respiró hondo.
—Tomás, no complique las cosas.
—Quienes lo complican todo son ustedes.
Greg hizo un gesto con la cabeza y los dos agentes se abalanzaron sobre Tomás, le retorcieron el brazo y lo arrastraron como si fuese un hato de ropa. El historiador se debatió, en un esfuerzo desesperado por liberar el brazo, pero sintió un golpe en la nuca y cayó al suelo. Oyó gritar a Ariana y, a pesar de encontrarse aturdido, intentó incorporarse, pero un brazo firme como el acero lo mantuvo inmovilizado.
—Tranquilo, Tomás —dijo ella, con la voz extrañamente serena, casi maternal—. No me pasará nada, no te preocupes. —Cambió de tono, volviéndose áspera—. Y ustedes déjenlo, ¿han oído? No se atrevan a tocarlo.
—No se preocupe, doctora. A él no le haremos nada. Venga conmigo.
—Quíteme la mano de encima, so guarro. Sé caminar sola.
Las voces se fueron alejando hasta que ya dejaron de oírse. Sólo en ese momento el agente que lo mantenía sujeto en el suelo, con el rostro pegado al suelo frío de granito pulido, lo liberó, dejando por fin que alzase la cabeza y mirase a su alrededor. Sintió un mareo e intentó orientarse. Vio pasajeros con carritos y bolsos de mano, mirándolo con una expresión reprobadora, y vislumbró al agente estadounidense alejándose tranquilamente por el pasillo, rumbo a la zona de recogida de equipajes. Miró en todas las direcciones, en busca de la silueta familiar de la iraní, pero, por más que se esforzó, no distinguió nada. Se levantó con esfuerzo y, ya de pie, venciendo un nuevo mareo, recorrió la terminal con los ojos, deteniendo la atención en un punto u otro, hasta que se vio forzado a rendirse a la evidencia.
Ariana había desaparecido.
La hora siguiente estuvo llena de contactos frenéticos. Tomás volvió a conversar con el director del SEF en el aeropuerto y llamó a la embajada de Estados Unidos. Intentó mover influencias a través de la administración de la fundación Gulbenkian y de la rectoría de la Universidade Nova de Lisboa, y llegó hasta a telefonear a Langley y tratar de hablar con Frank Bellamy.
Todo falló.
La verdad es que se habían llevado a Ariana, que se encontraba ahora muy fuera de su alcance. Era como si se hubiese alzado una muralla opaca en torno a la mujer que amaba, aislándola del mundo y de sí mismo, encerrándola en algún sitio por detrás de los muros reforzados que protegían la embajada estadounidense en Lisboa.
Se sentó en un banco de la zona de llegadas y se frotó la cara con las palmas de las manos. Se sentía desesperado e impotente. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Cómo romper aquella inesperada barrera que lo separaba de Ariana? ¿Cómo se sentiría ella? ¿Traicionada? Por más que considerase las alternativas, sólo vislumbraba una acción posible. Tenía que desvelar por completo el misterio del manuscrito de Einstein. No disponía de ninguna otra opción.
Pero ¿qué le faltaba hacer? Bien, por un lado, necesitaba conocer la segunda vía que había descubierto el profesor Siza. Por el otro, estaba la cuestión aún no resuelta del mensaje cifrado del documento, aquella que supuestamente ocultaba la fórmula de Dios. ¿Cómo la había llamado Tenzing? Ah, sí. Era la fórmula que servía de base a todo lo demás. La fórmula que genera el universo, que explica la existencia, que hace de Dios lo que es.
Metió la mano en el bolsillo y sacó el papelito escrito en Teherán con el mensaje cifrado. Por encima estaba aún el poema ya descifrado. Y por debajo, como si se riese de él, irritantemente burlona por mantener aún oculto su extraño secreto, asomaba la última cifra.
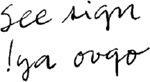
«¿Cómo demonios descifrar este acertijo?», se preguntó. Hizo un esfuerzo para acordarse de las referencias del bodhisattva a la forma que había usado Einstein para ocultar este mensaje. Si la recordaba bien, Tenzing había hablado de un sistema de doble cifrado y también del recurso a…
Sonó el móvil.
¿Acaso sus esfuerzos por fin estaban dando frutos? ¿Acaso alguien le traía la solución para la camisa de fuerza en que los estadounidenses habían colocado a Ariana?
Casi temblando de ansiedad, sacó el móvil del bolsillo y pulsó la tecla verde.
—¿Dígame?
—¿Sí? ¿Tomás?
Era su madre.
—Sí, madre —murmuró, simulando a duras penas la decepción—. Soy yo.
—Ay, hijo. ¡Menos mal que te encuentro! He andado tan angustiada que no te imaginas…
—Sí, estoy aquí. ¿Qué ocurre?
—Me moría de angustia por hablar contigo. Ya estoy cansada de llamarte y tú no atiendes ni dices nada. ¡Parece mentira!
—Oh, madre, usted sabía perfectamente que estaba en el Tíbet.
—Pero podías decir algo, ¿no?
—Y lo he hecho.
—Sólo el día en que llegaste. Después no volviste a decir nada más.
—¿Qué quiere, madre? Aquello fue un incordio del que prefiero no hablar, y el hecho es que no he tenido tiempo de llamarla. Listo, paciencia. Pero aquí estoy, ¿o no?
—Gracias a Dios, hijo mío. Gracias a Dios.
Doña Graça comenzó a sollozar del otro lado de la línea, y Tomás mudó de semblante, el enfado dio paso de inmediato a la preocupación.
—¿Y, madre? ¿Qué ocurre?
—Es tu padre…
—¿Qué ocurre con él?
—Tu padre…
—¿Sí?
—Lo han ingresado.
—¿Lo han ingresado?
—Sí. Ayer.
—¿Dónde?
—En el hospital de la universidad.
La madre lloraba ahora abiertamente al otro lado de la línea.
—Madre, cálmese.
—Me han dicho que me prepare.
—¿Qué?
—Me han dicho que va a morir.