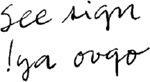
Avanzada ya la mañana y, tal vez por vigésima vez en sólo una hora, Tomás contempló la hoja de papel e imaginó una nueva estrategia para descifrar el acertijo. Pero el enigma seguía infranqueable, tuvo incluso la impresión de que aquellas trece letras y aquel signo de exclamación se reían de sus esfuerzos.
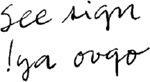
Meneó la cabeza, inmerso en el problema. Se le hacía evidente que cada una de las cifras remitía a una cifra diferente, y no tenía siquiera la certidumbre de que la primera fuese realmente una cifra. See sign significaba en inglés «vea la señal». Se trataba probablemente de una indicación que había dado Einstein en relación con alguna señal que había hecho en el manuscrito. El problema es que, como no había podido leer el documento, Tomás no tenía forma de comprobar si era así. ¿Habría alguna señal misteriosa escondida en algún sitio del texto original?
El criptoanalista meneó la cabeza.
Tal vez fuese imposible determinar tal cosa sin acceder al manuscrito. Por más vueltas que le diese al problema, siempre llegaba a la conclusión de que realmente necesitaba leer el documento, buscar en él pistas ocultas, escrutar el texto en busca de la señal que Einstein mandaba ver. See sign. «Vea la señal». Pero ¿qué señal?
Se recostó en la silla de la cocina y dejó el lápiz. Con un suspiro resignado, Tomás desistió en ese instante de entender esta primera línea; el hecho es que no podía acceder al manuscrito y todo lo que hiciese para interpretar el tenor de esas dos palabras sin tener el documento delante estaría condenado al fracaso. Se incorporó, inquieto, fue al frigorífico a buscar un zumo de naranja y volvió a sentarse a la mesa de la antecocina. Sentía una impaciencia punzante que le consumía las entrañas.
Miró de nuevo el papel y se concentró en la segunda línea. Por su aspecto, este mensaje estaba sin duda cifrado mediante un sistema de sustitución. Le parecía evidente que se habían sustituido las letras originales por otras letras, según una orden predeterminada por una clave. Si descubría la clave, desvelaría la cifra. El problema era entender qué clave había usado Einstein para cifrar esa línea.
Leyó varias veces las letras de la segunda línea, hasta que, convencido de que se trataba de hecho de un sistema de sustitución, se puso a considerar diversas hipótesis. Podría estar frente a una sustitución monoalfabética, que sería relativamente sencilla de desvelar. Pero si fuese una sustitución polialfabética, que recurría a dos o más alfabetos de cifra, la operación se complicaría gravemente.
Podía también ser una sustitución poligrámica, según un esquema en el que unos grupos de letras se sustituyen íntegramente por otros grupos. O si no, pesadilla de las pesadillas, sería una sustitución fraccional, en la que el propio alfabeto de la cifra estaría también cifrado.
Presentía que sería muy difícil. La opción más natural, no obstante, le parecía la sustitución monoalfabética; así, pues, decidió avanzar con ese presupuesto. Siendo ése el sistema, tenía perfecta conciencia de que la clave de la sustitución no se podía haber elegido al azar. Sería, por ejemplo, un alfabeto de César, uno de los más antiguos alfabetos de cifra conocidos, utilizado por Julio César en sus intrigas palaciegas y campañas militares. Le bastaría con alterar el punto de inicio del alfabeto normal y encontraría la solución.
En ese instante, sonó el timbre de la entrada.
Doña Graça salió de la sala que estaba ordenando y se dirigió apresuradamente a la puerta.
—Vaya trajín —farfulló entre dientes, y cogió el telefonillo—. ¿Quién es? —Pausa—. ¿Quién? —Pausa—. Ah, un momento. —Miró a su hijo—. Es el profesor Rocha para ti. Te está esperando abajo.
—Ah —exclamó Tomás—. Dígale que ya bajo.
Sintiéndose casi aliviado por interrumpir el trabajo agotador que duraba toda la mañana sin producir frutos, Tomás dobló el papel con el acertijo y fue a la habitación a buscar una chaqueta.
Estacionaron a la sombra de un roble. Al bajar del coche, Tomás contempló la pequeña vivienda oculta detrás de un muro y de unos arbustos, en medio de la tranquila avenida Dias da Silva, la arteria donde residían la mayoría de los profesores de la universidad. La casa tenía un aspecto acogedor, aunque fuese notorio que faltaba la mano de un jardinero: la hierba había crecido demasiado e invadía las zonas de paso y hasta el patio frente a la puerta.
—¿Aquí es dónde vivía el profesor Siza? —preguntó Tomás, recorriendo con los ojos la fachada de la vivienda.
—Sí, es aquí.
El historiador miró a su colega.
—¿Es duro volver aquí?
Luís Rocha miró la casa y respiró hondo.
—Claro que lo es.
—Disculpe que le haya pedido este favor —dijo Tomás—. Pero me parece importante que vea el lugar donde ocurrió todo.
Traspusieron la verja de la entrada y se dirigieron a la puerta. El físico sacó una llave del bolsillo y la metió en la cerradura, haciéndola girar hasta que la puerta se abrió con un chasquido. Le hizo señas a Tomás para que entrase y siguió tras él.
Los acogió un silencio absoluto dentro de la vivienda. El pequeño hall de entrada tenía el suelo embaldosado, con una puerta a la izquierda que se abría a la sala, y otra a la derecha, a la cocina, de donde venía el suave rumor de un frigorífico aún conectado.
—Pero todo parece estar muy ordenado.
—Dice eso porque no ha visto el despacho —observó Luís Rocha, pasando adelante e internándose por el corto pasillo frente al hall—. ¿Quiere verlo? Sígame.
Al fondo del pasillo, había tres puertas. El físico abrió la de la izquierda, y mostró la entrada protegida por un precinto de la Policía. Le hizo señas a Tomás para que mirase.
—Caramba —explicó el historiador.
Un mar de libros, de papeles y de carpetas se extendía por el suelo en medio de un caos indescriptible, mientras que los estantes de los muebles de madera estaban casi vacíos, adornados sólo por alguno que otro volumen que había resistido al vendaval.
—¿Lo ve? —preguntó el físico.
Tomás no conseguía despegar los ojos de aquel montón de obras y documentos.
—¿Fue usted quien se encontró con este desorden?
—Sí —asintió Luís—. Había quedado con el profesor Siza en venir aquí a comprobar unos cálculos que él había hecho sobre las consecuencias de una hipotética alteración de masa de los electrones. El profesor había faltado a una clase días antes, pero no le di a ello mucha importancia, sabiendo, como sé, que es un poco distraído. Pero cuando llegué al portón me di cuenta de que la puerta de entraba se encontraba abierta de par en par. Me pareció extraño y entré. Llamé al profesor y no respondió nadie. Vine a ver el despacho y me encontré con… esto —dijo, señalando ese caos—. Entendí enseguida que se había producido un asalto y llamé a la Policía.
—Ya… —murmuró Tomás—. ¿Y qué hicieron ellos?
—Primero, nada especial. Precintaron el recinto y se dedicaron a sacar unas muestras. Después vino la judicial varias veces e hicieron muchas preguntas, sobre todo acerca de lo que guardaba el profesor aquí. Querían saber si había cosas de valor. Pero después las preguntas fueron haciéndose más inquietantes y algunas de ellas, reconozco, me resultaron muy extrañas.
—Como por ejemplo…
—Querían saber si el profesor viajaba mucho y si conocía a gente de Oriente Medio.
—¿Y usted? ¿Qué les respondió?
—Bien…, pues… es evidente que el profesor viajaba. Iba a conferencias y a seminarios, contactaba con otros científicos…, en fin, lo normal en quien dedica su vida a la investigación, supongo.
—¿Y él conocía a personas de Oriente Medio?
Luís Rocha esbozó una mueca.
—Debía de conocer a alguien, qué sé yo. Hablaba con mucha gente, ¿no?
Tomás giró la cabeza y observó de nuevo todo el desorden de los libros desparramados por el suelo: daba la impresión de que habían volcado allí un montón de escombros. Era evidente que alguien había llegado al lugar y había tirado todo al suelo, en busca no se sabe bien qué. O, mejor dicho, Tomás lo sabía. Lo sabía Tomás Noronha, lo sabía Frank Bellamy y lo sabían unas pocas personas más. Los asaltantes eran los hombres de Hezbollah y buscaban el documento Die Gottesformel, el viejo manuscrito que acabaron encontrando en algún rincón de ese despacho.
Por detrás de Tomás, Luís apoyó su mano en el picaporte de la puerta del medio y la abrió.
—Voy al cuarto de baño —dijo, entrando en el pequeño recinto decorado con azulejos blancos y azules—. Siga tranquilo con su trabajo, ¿de acuerdo?
Cerró la puerta.
Momentáneamente solo, Tomás miró una vez más el despacho invadido y dio media vuelta. Su atención se fijó en la tercera puerta del pasillo; estiró el brazo y la abrió. Una gran cama indicaba que se trataba del dormitorio del profesor Siza.
Movido por la curiosidad, Tomás entró en la penumbra de la habitación y la observó con atención. Había cierto olor a moho en el aire, era evidente que el recinto se encontraba cerrado desde hacía varias semanas, como si estuviese suspendido en el tiempo, a la espera de que lo rescatasen para la vida. Las persianas estaban cerradas, lo que creaba una atmósfera tranquila en aquel aposento silencioso, un lugar sereno recogido a media luz. En flagrante contraste con lo que ocurría al otro lado de la puerta, todo estaba allí muy ordenado, cada objeto en su lugar, cada lugar con una función.
Una fina capa de polvo se había depositado en los muebles, dando la impresión de que el paso del tiempo se medía por el polvo acumulado. El historiador abrió un cajón y encontró allí fajos de cartas y postales. Cogió el fajo que estaba más arriba y se fijó en las fechas: eran de los últimos meses. Supuso que en la parte superior se encontraba la correspondencia más reciente, y por debajo, la más antigua. Miró las cartas e intentó identificarlas. La mayor parte parecía estar relacionada con asuntos de la facultad, con noticias sobre coloquios, novedades editoriales, pedidos de información bibliográfica y otras referencias de carácter puramente académico. Encontró, entre los sobres, tres postales, y las analizó distraídamente. Dos eran de la familia y estaban escritas con una letra de mujer, pero la tercera suscitó su atención. Miró el haz y el envés y sintió que su curiosidad aumentaba.
Trac trac trac.
El ruido metálico de una llave girando en una cerradura lo hizo volverse hacia el pasillo. Luís había acabado de usar el cuarto de baño y abría la puerta para salir.
Con un gesto rápido y disimulado, Tomás escondió la tercera postal en el bolsillo de la chaqueta y adoptó una actitud distraída.
Lo primero que hizo Tomás cuando llegó a su casa fue buscar el número en la agenda del móvil y hacer la llamada.
—Greg Sullivan, here —anunció la voz nasal del otro lado de la línea.
—Hola, Greg. Soy Tomás Noronha. ¿Cómo está?
—¡Ah! Hola, Tomás. ¿Cómo está?
—Muy bien.
—He oído decir que pasó momentos difíciles en Teherán.
—Sí, fue complicado.
—Pero salió del apuro, ¿no? ¡Como un profesional!
—No exageremos…
—¡En serio! Cualquier día llega a verme con un acento muy british y dice: «Mi nombre es Noronha. ¡Tomás Noronha!». —Soltó una carcajada—. ¿Eh? ¡Un verdadero James Bond!
—No se burle, vamos.
—Oiga, estoy orgulloso de usted, ¿lo sabía? Atta boy!
—Vale, basta. —Tomás carraspeó, e intentó ir directamente al tema que lo había llevado a hacer esa llamada telefónica—. Greg, necesito que me haga un favor.
—You name it, you got it.
—Necesito que llame a Langley y le pida a Frank Bellamy que me telefonee con urgencia.
—¿Cómo?
—Que Frank Bellamy me telefonee con urgencia.
Se hizo un breve silencio del otro lado de la línea.
—Oiga, Tomás, mister Bellamy no es una persona cualquiera —dijo Greg, adoptando de repente con su voz un tono respetuoso—. Él es el director de uno de los cuatro directorates de la CIA, con acceso directo al Despacho Oval de la Casa Blanca. No son las personas las que quieren hablar con él, ¿entiende? Él es quien decide hablar con las personas.
—Sí, lo he entendido —asintió Tomás—. Pero también he entendido que, siendo como es él, tan importante, si ha viajado una vez a Lisboa para hablar conmigo, y si habló dos veces más por teléfono conmigo, es porque considera que estoy empeñado en un proyecto crucial para la Agencia. Si es así, sin duda tendrá interés en llamarme en cuanto sepa que tengo algo que decirle.
Nuevo silencio al otro lado de la línea.
—¿Tiene algo que decirle?
—Sí.
Greg suspiró.
—Okay, Tomás. Espero que usted sepa lo que está haciendo. Mister Bellamy no es una persona con la que se pueda jugar. —Vaciló, como si estuviese dándole una última oportunidad a un condenado para redimirse—. ¿Quiere realmente que telefonee a Langley?
—Sí, hágalo.
—Okay.
Sacó del bolsillo de la chaqueta la postal que había sacado del dormitorio del profesor Siza y la examinó con atención. El lugar del remitente se encontraba en blanco, como si tal información fuese innecesaria para el destinatario. La postal sólo incluía un breve mensaje escrito con una letra muy clara, las líneas trazadas con esmero, como si la estética fuese tan importante como el contenido.
Mi querido amigo:
Me alegra haber recibido noticias suyas.
Tengo mucha curiosidad por saber algo más
sobre su descubrimiento.
¿Habrá llegado al fin el gran día?
Búsqueme en el monasterio.
Afectuosamente,
Tenzing Thubten
Leyó varias veces las breves líneas escritas en la postal. No hacía falta ser muy intuitivo para entender que este mensaje levantaba una punta del velo, pero dejaba que lo esencial permaneciese misteriosamente oculto por debajo de sutiles sobrentendidos. ¿Quién era ese Tenzing Thubten? Si llamaba «querido amigo» al profesor Siza, era porque sin duda lo conocía muy bien. Pero ¿de dónde? Si Thubten decía alegrarse por «haber recibido noticias suyas», era porque el profesor Siza había tomado la iniciativa de entrar en contacto con él. Si el remitente manifestaba tener «mucha curiosidad por saber algo más sobre su descubrimiento», era porque el profesor Siza le había comunicado ese hecho. Y si Thubten se preguntaba si «habrá llegado al fin el gran día», era porque ese descubrimiento, cualquiera que fuese, probablemente desencadenaría un acontecimiento que ambos esperaban desde hacía mucho tiempo.
Pero ¿qué demonios de acertijo es éste?, se interrogaba Tomás después de cada lectura del mensaje escrito en la postal.
Sonó el móvil.
—Hello, Tomás —murmuró la inconfundible voz ronca—. He oído decir que quería hablar conmigo.
—Hola, mister Bellamy. ¿Qué tiempo hace en Langley?
—No estoy en Langley —respondió la voz—. Me encuentro en un avión sobrevolando un territorio cuyas coordenadas no le puedo dar. Estoy hablando desde una línea no segura, lo que significa que tendrá que tener cuidado con lo que dice. ¿Me ha entendido?
—Sí.
—Entonces dígame por qué razón tiene tanta necesidad de hablar conmigo.
Casi sin darse cuenta, Tomás se enderezó en la silla: parecía un centinela cuadrándose frente a un oficial.
—Mister Bellamy, creo haber entendido finalmente de qué trata el documento que tanto nos ha abrumado y que me llevó a hacer aquel viaje.
Se hizo un breve silencio, la llamada descarga de estallidos de estática.
—Really?
—Basándome en lo que he descubierto, me parece seguro decir que el tema del documento no debe preocuparnos. Se trata, por otra parte, de un asunto totalmente diferente del que pensábamos que era.
—¿Está seguro?
—Bien…, pues, quiero decir que tengo una certidumbre relativa, ¿sabe? Es la certidumbre que puedo tener en función de lo que he descubierto, nada más. Sólo podré tener la certidumbre absoluta si leo el manuscrito, lo que en este momento no me parece posible por los motivos que usted ya conoce.
—Pero ¿cree realmente que el tema del documento no guarda relación con lo que nos preocupa?
—Eso creo.
—Entonces, ¿cómo explica que nuestro fucking geniecillo haya comentado en privado que lo que había descubierto provocaría el estallido de una violencia jamás vista?
Tomás vaciló.
—Pues…, eh…, ¿él dijo exactamente eso?
—Claro que lo dijo. Se lo dijo a un físico que era nuestro informante. ¿No se acuerda de que le conté esa historia cuando fui a Lisboa?
—Sí.
—Así, pues, ¿en qué quedamos?
El historiador respiró hondo.
—Sólo hay una manera de que yo pueda aclararlo —dijo.
—¿Cuál es?
—Necesito hacer un nuevo viaje.
—¿Adónde?
—Estamos en una línea que no es segura, ¿no? ¿Quiere realmente que le diga cuál sería ese destino?
Frank Bellamy echó pestes.
—Tiene razón —asintió de inmediato—. Oiga: voy a entrar en contacto con nuestra embajada en Lisboa y les daré instrucciones para que pongan a su disposición todos los fondos que le hagan falta, ¿de acuerdo?
—Muy bien.
—So long, Tomás. Usted es un fucking genio.
Frank Bellamy colgó. Tomás se quedó un instante mirando el móvil. Ese demonio de hombre tenía la virtud de irritarlo. Pensándolo bien, consideró, parecía ser un atributo que Bellamy manifestaba con todo el mundo: bastaba fijarse en la actitud de casi vasallaje con que Greg Sullivan y Don Snyder actuaron frente a él durante aquel memorable encuentro en Lisboa. Tomás imaginó al hombre de la CIA en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca y una sonrisa afloró a sus labios. ¿Tendría también el presidente de Estados Unidos un ataque de diarrea por sólo hablar con esa figura siniestra?
Tal vez para compensar los escalofríos que Bellamy le provocaba, Tomás sintió en aquel momento nostalgia de Ariana. Sólo unos pocos días atrás se había despedido de ella y ya lo dominaba la añoranza. Todas las noches soñaba con ella, la veía a lo lejos y la llamaba, pero Ariana se alejaba, arrastrada por una fuerza desconocida, como si alguien la absorbiese más allá del horizonte. Tomás se despertaba en esos instantes muy angustiado, con el corazón oprimido y un nudo en la garganta.
Suspiró.
Intentando abstraerse de la presencia femenina que hasta tal punto lo invadía, bajó los ojos y examinó nuevamente la postal que conservaba aún en su mano. El espacio del remitente permanecía en blanco, pero Tomás sabía que no necesitaba más información que aquella de la que ya disponía. Poseía el nombre del remitente, el tal Tenzing Thubten, y, a pesar de que no había referencia alguna a su domicilio, lo esencial quedaba proclamado en el otro lado de la postal. ¿O no?
Dio la vuelta a la postal y contempló el hermoso monasterio blanco y marrón que se alzaba por entre la neblina, en la cima del promontorio, y que dominaba las casas bajas distribuidas alrededor. Sonrió. Sí, pensó. En efecto, no había quien no conociera aquel palacio tibetano.
El Potala.