
El anfiteatro hormigueaba de estudiantes. Buscaban lugares, acomodaban libros, intercambiaban miradas. Todo aquel espacio en la planta baja del Departamento de Física estaba rebosante de una nerviosa actividad: sin duda la clase prometía ser especial y la novedad había atraído a alumnos de toda la Universidad de Coimbra. Pero lo que llenaba de vida la gran sala era sobre todo aquel bullir constante, una especie de continuo marrullar de las olas sobre la playa desierta; el vocerío acababa entrecortado por el crascitar de las toses, como si el rumor del mar fuese marcado por el graznido melancólico de las gaviotas.
Sumergiéndose en aquel enjambre de estudiantes, Tomás Noronha buscó la parte más retirada del anfiteatro y se instaló en una de las butacas de atrás. Hacía mucho tiempo que no veía un aula desde aquella perspectiva, viendo a los alumnos por la nuca y no cara a cara; pero quería ser discreto, y el fondo del anfiteatro se reveló como el lugar más reservado que encontró. Incómodo por la diferencia de edad con respecto a los alumnos que lo rodeaban, a fin de cuentas los estudiantes rondaban los veinte años y Tomás ya tenía cuarenta y dos, llegó a preguntarse si había hecho bien en ir allí; pero pronto concluyó que sí, aquélla sería la primera clase de la cátedra del profesor Siza que no daría el propio catedrático y, tal como los alumnos de otros departamentos que también acudieron allí, no quería perderse el acontecimiento.
Desde la desaparición del profesor Siza, la universidad había suspendido las clases de Astrofísica, pero la suspensión no podía ser eterna, sobre todo considerando la importancia de aquella cátedra en el programa de la carrera de Física; ante la tardanza en resolverse la cuestión del paradero de Augusto Siza, al fin se decidió que, hasta nueva orden, el profesor Luís Rocha, el principal auxiliar del catedrático, continuaría dictando la cátedra.
Tomás quería conocer al profesor Rocha. Su padre le había dicho que el colaborador de Siza se había puesto muy nervioso con la desaparición de su maestro, lo que, al fin y al cabo, parecía comprensible. Pero todos sabían que el personal de equipo de las ciencias matemáticas y físicas revelaba a veces comportamientos mundanos que podrían calificarse de extravagantes, para utilizar una expresión simpática, y Luís Rocha, según Tomás había oído decir, no constituía una excepción. Su padre le había contado que el auxiliar se había vuelto paranoico desde la desaparición del profesor Siza; se había mantenido varios días encerrado en casa y sus colegas tuvieron que hacerle las compras para abastecerlo de alimentos y otros bienes esenciales.
El comportamiento paranoico, por lo visto, ya estaba controlado, hasta el punto de que Luís Rocha aceptó dar la cátedra de su maestro. Había algo de catártico en ello, es cierto; al dar aquella clase, el profesor auxiliar se asumía como el heredero natural del maestro y, al mismo tiempo, ayudaba a exorcizar los demonios liberados por aquella desaparición tan súbita e inexplicable.
Para Tomás, la clase serviría sobre todo de introducción al hombre que quería conocer. El historiador consideraba importante hablar con el colaborador del profesor Siza; no porque Luís Rocha supiese muchas cosas sobre la desaparición del maestro, sino porque conocería sin duda detalles relativos a su pensamiento, a sus investigaciones, a sus proyectos, y esos pormenores podrían proporcionar pistas valiosas. Tomás balanceó afirmativamente la cabeza. Había hecho bien en asistir a esa clase inaugural.
Consultó el reloj. Ya habían pasado catorce minutos de las once de la mañana, la hora a la que supuestamente debía comenzar la clase. Por lo visto, estaba allí en vigor el célebre «cuarto de hora académico», como era conocido el tradicional retraso que se producía al comienzo de las clases en Coimbra. Contempló el estrado desierto, donde se encontraba el encerado blanco limpio y el escritorio vacío del profesor, y volvió a balancear suavemente la cabeza hacia delante y hacia atrás. Sí, se repitió a sí mismo. Había hecho bien en venir.
Convenía que Luís Rocha también apareciese.

En cuanto el profesor entró, se impuso un silencio absoluto en el anfiteatro. Sólo retumbó entre aquellas paredes el sonido de sus pasos tímidos. El silencio duró solamente unos pocos segundos y luego recomenzó el bullicio, pero ahora más próximo a un susurro; de repente, los alumnos parecían viejecitas asomadas a la ventana comentando la llegada de una nueva vecina, observando su aspecto, leyéndole el rostro, explorando posibles debilidades.
Luís Rocha era un hombre alto con aspecto de haber sido delgado, pero tal vez la cerveza se había hecho dueña de su tripa, o tal vez la habían vencido las grandes comilonas en los buenos restaurantes de la ciudad. Le escaseaba el pelo en la parte superior de la frente y lo que le quedaba tenía canas prematuras. Aparentaba una actitud mansa, incluso pachorruda, pero Tomás sospechaba que ésa era sólo la actitud: por debajo de tal serenidad se agitaba sin duda un temperamento volátil.
El profesor se mantuvo unos instantes sentado en su escritorio, consultando las notas, y después se levantó y encaró a los asistentes. Miró a un lado y a otro, contrayendo la cara con un contagioso tic nervioso.
—Buenos días —saludó.
Los asistentes respondieron con un «buenos días» desafinado.
—Como saben…, eh…, estoy aquí en sustitución del profesor Siza que…, que…, en fin, que no puede estar presente —titubeó—. Como ésta es la primera clase de Astrofísica en este semestre, he pensado que tal vez convendría hacer un resumen general sobre lo esencial de los dos puntos cruciales de la materia…, eh… el…, el Alfa y el Omega. Las ecuaciones y los cálculos quedarán para más tarde. ¿Les parece bien?
Los estudiantes respondieron con un silencio expectante. Sólo dos chicas de la primera fila, preocupadas por no dejar al profesor sin respuesta, asintieron con la cabeza, animándolo para que prosiguiera.
—Bien… ¿Quién sabría decirme qué son los puntos Alfa y Omega?
Luís Rocha era, además de inexperto dando clases, obstinado, comprobó Tomás. El grupo se mostraba pasivo, tal vez por respeto a la figura ausente de Augusto Siza, tal vez porque presentía la inexperiencia de Luís Rocha y quería probarla hasta el límite, pero la verdad es que el profesor insistía en interpelar a los alumnos. Aunque fuese la actitud pedagógica más correcta, tal método constituía sin duda, en aquel contexto, un riesgo innecesario.
Sea como fuere, sólo el silencio le respondió.
—¿Entonces?
Más silencio.
La clase empezaba mal y se volvía algo agobiante, pero Luís Rocha no bajó los brazos y señaló a un alumno con barba.
—¿Qué es el punto Alfa?
El estudiante se estremeció; hasta entonces había apreciado tranquilamente el espectáculo y no esperaba que lo interrogasen.
—Bien…, eh…, creo que…, creo que es la primera letra del alfabeto griego —exclamó con el pecho hinchado de satisfacción y sonriendo por su respuesta.
—¿Cómo se llama usted?
—Nelson Carneiro.
—Nelson, ésta no es una cátedra de Lengua ni de Historia. Después de esa respuesta, yo diría que usted merecería suspender esta asignatura.
Nelson enrojeció, pero el profesor ignoró el rubor y se volvió hacia toda la clase.
—Escúchenme bien —dijo—. Tendré muy en cuenta a los alumnos que colaboren en la clase y sean participativos. Quiero cabezas pensantes, mentes activas e inquisitivas, no quiero esponjas pasivas, ¿han entendido? —Señaló de inmediato a un alumno del otro lado, un chico muy gordo—. ¿Qué es, en Astrofísica, el punto Alfa?
—Es el comienzo del universo, profesor —respondió el joven corpulento muy deprisa, escaldado por lo que momentos antes había pasado con Nelson.
—¿Y el punto Omega?
—Es el fin del universo, profesor.
Luís Rocha se frotó las manos, y Tomás, mirándolo desde el fondo del anfiteatro, tuvo que reconocer que se había equivocado; el profesor no era en absoluto inexperto. Con sólo unas frases, al amenazar a un alumno con suspenderlo y alentando a los demás a participar activamente, puso a todo el grupo en órbita.
—El Alfa y el Omega, el principio y el fin, el nacimiento y la muerte del universo —enunció—. He ahí los temas de nuestra clase de hoy. —Dio dos pasos hacia un lado—. Les pregunto ahora: ¿por qué razón el universo tiene que tener un principio y un fin? ¿Cuál es el obstáculo para que el universo sea eterno? ¿Podrá ser eterno?
Los asistentes se mantuvieron en silencio, aún digiriendo los nuevos métodos.
—A ver usted, ¿cuál es la respuesta?
Señaló a una alumna con gafas, que se sonrojó en el acto al sentirse interpelada.
—Bien, profesor…, eh…, yo no…, yo no lo sé.
—No lo sabe usted ni lo sabe nadie —concluyó el profesor—. Pero es una hipótesis digna de tenerse en cuenta, ¿no? Un universo de duración infinita, sin principio ni fin, un universo que siempre ha existido y siempre existirá. Ahora les pregunto: ¿cómo creen que la Iglesia reacciona ante esta perspectiva, este concepto?
Los alumnos adoptaron una expresión de incredulidad, algunos parecían incluso dudar si realmente habían escuchado la pregunta del profesor.
—¿La Iglesia? —se sorprendió uno de ellos—. ¿Qué tiene que ver la Iglesia con esto, profesor?
—Mucho y nada —repuso el profesor—. La cuestión del principio y del fin del universo no es una cuestión exclusivamente científica, es un problema también teológico. Siendo una cuestión esencial, bordea ya las fronteras de la física, hasta el punto de casi entrar, o lisa y llanamente entrar, en el terreno de la metafísica. ¿Ha habido o no ha habido Creación? —Dejó la pregunta suspendida un instante en el anfiteatro—. Basándose en lo que está escrito en la Biblia, la Iglesia siempre ha preconizado un principio y un fin, un génesis y un apocalipsis, un Alfa y un Omega. Pero la ciencia, en un determinado momento, empezó a elaborar una respuesta diferente. Como consecuencia de los descubrimientos de Copérnico, Galileo y Newton, los científicos llegaron a afirmar que la hipótesis de un universo eterno era la más probable. Es que, por un lado, el problema de la creación remite al problema del creador, por lo que, si se elimina la creación, se elimina la necesidad de un creador. Por otro, la observación del universo parece dar señales de un mecanismo constante y estable, más acorde con la idea de que ese mecanismo siempre ha existido y siempre existirá. Por tanto, el problema está resuelto, ¿no les parece? —Esperó un momento, a la espera de alguna respuesta, pero como nadie intervino el profesor volvió al escritorio, cogió los apuntes y se dirigió a la salida—. Bien, puesto que ustedes creen que la cuestión está zanjada, no hay motivo para que continuemos con la clase, ¿no? Si el universo es eterno, desaparecen el Alfa y el Omega como problemas. Como esta clase estaba dedicada a esos dos problemas y ellos ya están resueltos, lo que me queda por hacer es despedirme, ¿no les parece? —Saludó—. Entonces hasta la semana que viene.
Los alumnos lo miraron, atónitos.
—Adiós —repitió el profesor.
—Pero ¿ya se va, profesor? —quiso saber una estudiante, desconcertada.
—Sí —repuso él, aún junto a la puerta—. Como los veo satisfechos con la respuesta del universo eterno…
—¿Y es posible demostrar lo contrario?
—¡Ah! —exclamó Luís Rocha, como si finalmente hubiese escuchado un argumento válido para continuar la clase—. Ésa es una posibilidad interesante. —Dio media vuelta y regresó al escritorio, colocando allí los apuntes de nuevo—. Entonces la clase no ha terminado. Tenemos que esclarecer un pequeño detalle. ¿Será posible demostrar que el universo no es eterno? En realidad, esta pregunta remite a un problema crucial: el hecho de que las observaciones contradicen la teoría. —Se frotó las manos—. ¿Alguien sabe qué contradicciones son ésas?
Nadie parecía saberlo.
—Bien, la primera contradicción se da en la Biblia, aunque ello no tenga gran relevancia en el ámbito de la física, claro. Pero es una curiosidad que merece la pena explorar. Según cuenta el Antiguo Testamento, Dios creó el universo mediante una explosión primordial de luz. Aunque ésta sigue siendo la explicación esencial para las religiones judía, cristiana y musulmana, la verdad es que la ciencia la ha cuestionado con vehemencia. A fin de cuentas, la Biblia no es un texto científico, ¿no? La tesis del universo eterno pasó a ser, como les he dicho, la explicación más aceptada, por los motivos que ya les he indicado. —Hizo un gesto dramático con la mano—. Sin embargo, en el siglo XIX se hizo un descubrimiento de gran importancia, uno de los mayores descubrimientos jamás efectuados por la ciencia, una revelación que puso en entredicho la idea de la edad infinita del universo. —Miró a los alumnos de un extremo del aula al otro—. ¿Alguien sabe a qué descubrimiento me refiero?
Todos se quedaron callados.
El profesor cogió un rotulador negro y escribió una ecuación en el encerado.
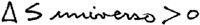
—¿Quién sabe qué es esto?
Los alumnos miraron la pizarra.
—¿Ésa no es la segunda ley de la termodinámica? —preguntó uno de ellos, un chico delgado con gafas y despeinado, habitualmente uno de los más brillantes alumnos de la carrera.
—Exacto —exclamó Luís Rocha—. La segunda ley de la termodinámica. —Señaló cada uno de los elementos de la ecuación escrita en la pizarra—. El triángulo significa variación, la «S» quiere decir entropía, el signo siguiente representa, como saben, el concepto de mayor, y «0» es cero. En definitiva, lo que esta ecuación nos plantea es que la variación de la entropía del universo es siempre mayor que cero. —Golpeó la pizarra con la punta del rotulador—. La segunda ley de la termodinámica. —Señaló al alumno que había hablado antes—. ¿Quién la formuló?
—Clausius, profesor. En 1861, si no me equivoco.
—Rudolf Julius Emmanuel Clausius —precisó el profesor, claramente sumergido en la materia—. Clausius ya había formulado la ley de la conservación de la energía, afirmando que la energía del universo es una constante eterna, nunca puede ser creada ni destruida, sólo transformada. Después decidió proponer el concepto de entropía, que abarca todas las formas de energía y la temperatura, creyendo que ella también sería una constante eterna. Si el universo era eterno, la energía tendría que ser eterna; y la entropía, también. Pero cuando comenzó a hacer mediciones, descubrió, sorprendido, que las fugas de calor de una máquina excedían siempre la transformación del calor en trabajo, provocando ineficiencias. Negándose a aceptar ese resultado, se puso a medir también la naturaleza, incluido el ser humano, y concluyó que el fenómeno persistía en todas partes. Después de mucho indagar, tuvo que rendirse ante la evidencia. La entropía no era una constante, sino que estaba siempre aumentando. Siempre. Nació así la segunda ley de la termodinámica. Clausius comprobó la existencia de esta ley en el comportamiento térmico, pero el concepto de entropía rápidamente se generalizó a todos los fenómenos naturales. Se dio cuenta de que la entropía existía en todo el universo. —Miró a los alumnos—. ¿Cuál es la consecuencia de este descubrimiento?
—Las cosas envejecen —dijo el estudiante de gafas.
—Las cosas envejecen —confirmó el profesor—. La segunda ley de la termodinámica vino a probar tres cosas. —Alzó tres dedos—. La primera es que, si las cosas envejecen, habrá entonces un punto en el tiempo en que van a morir. Eso ocurrirá cuando la entropía alcance su punto máximo, en el momento en que la temperatura se esparza uniformemente por el universo. —Dos dedos—. La segunda es que existe una flecha del tiempo. O sea, que el universo puede estar determinado y ya existir toda su historia, pero su evolución es siempre del pasado hacia el futuro. —Un dedo—. La tercera cosa que vino a probar la segunda ley de la termodinámica es que, si todo está envejeciendo, habrá habido un momento en que todo era joven. Más aún: hubo un momento en que la entropía era mínima. El momento del nacimiento. —Hizo una pausa dramática—. Clausius demostró que hubo un nacimiento del universo.
—¿Usted quiere decir, profesor, que ya en el siglo XIX se sabía que el universo no era eterno?
—Sí. Cuando se formuló y se demostró la segunda ley de la termodinámica, los científicos pronto se dieron cuenta de que la idea de un universo eterno era incompatible con la existencia de procesos físicos irreversibles. El universo está evolucionando hacia un estado de equilibrio termodinámico, en que deja de haber zonas frías y zonas cálidas, y se consolida una temperatura constante en todas partes, lo que implica entropía total o máximo desorden. O sea, que el universo parte de un orden total para acabar en un total desorden. Y este descubrimiento fue acompañado por la aparición de otros indicios. ¿Alguien conoce la paradoja de Olbers?
Nadie la conocía.
—La paradoja de Olbers está relacionada con la oscuridad del cielo. Si el universo es infinito y eterno, no puede haber oscuridad por la noche, dado que el cielo estaría forzosamente inundado de luz proveniente de un número infinito de estrellas, ¿no? Pero la oscuridad existe, lo que es una paradoja. Esta paradoja sólo se resuelve si se atribuye una edad al universo, puesto que así se puede postular que la Tierra sólo recibe la luz que ha tenido tiempo de viajar hasta ella desde el nacimiento del universo. Ésa es la única explicación para el hecho de que exista oscuridad por la noche.
—Por tanto, ha habido realmente un punto Alfa, ¿no? —preguntó un alumno.
—Exacto. Pero aún quedaba un problema sin resolver, relacionado con la gravedad. Los científicos suponían que el universo, siendo eterno, era también estático, y en ese presupuesto se asentó toda la física de Newton. El propio Newton, sin embargo, se dio cuenta de que su ley de la gravedad, que establece que toda la materia atrae materia, tenía como consecuencia última que todo el universo estaría amalgamado en una gran masa. La materia atrae la materia. Y, no obstante, mirando al cielo, ve que no es eso lo que pasa, ¿no? La materia está distribuida. ¿Cómo explicar ese fenómeno?
—¿No fue Newton quien recurrió a la noción de infinito?
—Sí, Newton dijo que el hecho de que el universo fuese infinito impedía que la materia, en su conjunto, se amalgamase. Pero la verdadera respuesta la dio Hubble.
—¿El telescopio o el astrónomo?
—El astrónomo, claro. En la década de 1920, Edwin Hubble confirmó la existencia de galaxias más allá de la Vía Láctea, y, cuando se puso a medir el espectro de la luz que emitían, se dio cuenta de que todas estaban alejándose de nosotros. Aún más: comprobó que cuanto más lejos se encontraba una galaxia, más deprisa se alejaba. Fue así como se entendió la verdadera razón de que, en obediencia a la ley de la gravedad, toda la materia del universo no estaba amalgamada en una única y enorme masa. El universo está, en realidad, en expansión. —El profesor se plantó en el centro del estrado, mirando a la clase—. Les pregunto: ¿cuál es la relevancia de este descubrimiento para el problema del punto Alfa?
—Es simple —dijo el estudiante con gafas, agitándose en su lugar—. Que toda la materia del universo se esté alejando y expandiendo se debe a que en el pasado estuvo unida.
—Exacto. El descubrimiento del universo en expansión implica que hubo un movimiento inicial en el que todo se encontraba unido y se proyectó en todas direcciones. Además, los científicos entendieron que eso encajaba con la teoría de la relatividad general, que incluía el concepto de un universo dinámico. Ahora bien: basándose en todos estos descubrimientos, hubo un sacerdote belga, llamado Georges Lemaître, que, en la década de los años veinte, propuso una nueva idea.
Se volvió hacia la pizarra y escribió dos palabras inglesas.

—El Big Bang. La gran explosión. —Volvió a ponerse frente a los alumnos—. Lemaître sugirió que el universo nace de una colosal explosión inicial. La idea era extraordinaria y resolvía de una vez todos los problemas derivados del concepto de un universo eterno y estático. El Big Bang estaba en consonancia con la segunda ley de la termodinámica, solucionaba la paradoja de Olbers, explicaba la actual configuración del universo frente a las exigencias de la ley de gravedad de Newton y encajaba con las teorías de la relatividad de Einstein. El universo comenzó con una gran explosión repentina…, aunque tal vez la expresión más adecuada no sea explosión, sino expansión.
—Y antes de esa…, eh…, expansión, ¿qué había, profesor? —preguntó una alumna de aspecto aplicado—. ¿Sólo el vacío?
—No hubo antes. El universo comenzó con el Big Bang.
La estudiante hizo un gesto de perplejidad.
—Sí, pero…, eh…, ¿qué había antes de la expansión? Tenía que haber algo, ¿no?
—Eso es lo que le estoy diciendo —insistió Luís Rocha—. No hubo antes. No estamos hablando aquí de un espacio que existía vacío y que empezó a llenarse. El Big Bang implica que no había espacio siquiera. El espacio nació con la gran expansión repentina, ¿entiende? Ahora bien: las teorías de la relatividad establecen que espacio y tiempo son dos caras de la misma moneda, ¿no? Siendo así, la conclusión es lógica. Si el espacio nació con el Big Bang, el tiempo también nació con ese acontecimiento primordial. No había «antes» porque no existía el tiempo. El tiempo comenzó con el espacio, que comenzó con el Big Bang. Preguntar qué había antes de que existiese el tiempo es lo mismo que preguntar qué existe al norte del polo Norte. No tiene sentido, ¿me entiende?
La alumna abrió mucho los ojos y asintió con la cabeza, pero era evidente que la idea le resultaba extraña.
—Este problema del momento inicial es, además, el más complejo de toda la teoría —destacó el profesor, percibiendo la extrañeza de lo que intentaba explicar—. Lo llaman una singularidad. Se piensa que todo el universo se encontraba comprimido en un punto infinitamente pequeño de energía y que, de repente, hubo una erupción, en la que se creó la materia, el espacio, el tiempo y las leyes del universo.
—Pero ¿qué provocó esa erupción? —preguntó el alumno con gafas, muy atento a los detalles.
La cara de Luís Rocha se contrajo en un nuevo tic nervioso. Éste era el punto más delicado de toda la teoría, aquel en el que se daban las mayores dificultades para explicar las cosas; no sólo porque las explicaciones eran contraintuitivas, sino también porque los propios científicos se muestran aún perplejos frente a este problema.
—Bien, éste es el punto en que el mecanismo causal no se aplica —argumentó.
—¿Qué quiere decir que no se aplica? —insistió el alumno—. ¿Está insinuando, profesor, que no hubo causa alguna?
—Más o menos. Fíjense: sé que todo esto parece raro, pero es importante que sigan mi razonamiento. Todos los acontecimientos tienen causas, y sus efectos se vuelven causas de los acontecimientos siguientes. ¿Verdad? —Algunas cabezas asintieron, ésa era una evidencia de la física—. Ahora bien: el proceso causa-efecto-causa implica una cronología, ¿no? Primero viene la causa, después se produce el efecto. —Alzó la mano, intentando enfatizar lo que diría a continuación—. Ahora presten atención: si el tiempo aún no existía en aquel punto infinitamente pequeño, ¿cómo podía un acontecimiento generar otro? No había antes ni después. Luego, no había causas ni efectos, porque ningún acontecimiento podía preceder a otro.
—¿No cree, profesor, que es una explicación poco satisfactoria? —preguntó el alumno con gafas.
—Ni creo ni dejo de creer. Sólo estoy intentando explicarles el Big Bang con los datos que tenemos hoy. La verdad es que, fuera del problema de la singularidad inicial, esta teoría resuelve de hecho las paradojas suscitadas por la hipótesis del universo eterno. Pero hubo científicos que, tal como algunos de ustedes, se sintieron insatisfechos con la teoría del Big Bang y buscaron una explicación alternativa. La hipótesis más interesante que surgió fue la de la teoría del universo en estado permanente, basada en la idea de que la materia de baja entropía se está creando constantemente. En vez de que toda la materia surja en una gran expansión inicial, va apareciendo gradualmente, en pequeñas erupciones a lo largo del tiempo, compensando la parte de la materia que muere al alcanzar la máxima entropía. Siendo así, el universo puede ser eterno. La ciencia encaró seriamente esta posibilidad, hasta el punto de que, durante mucho tiempo, la teoría del universo en estado permanente se presentó en pie de igualdad con la teoría del Big Bang.
—¿Y por qué motivo ya no están las dos en pie de igualdad?
—Por una previsión de la teoría del Big Bang. Al haber una gran expansión inicial, los científicos entendieron que tendría que existir una radiación cósmica de fondo, una especie de eco de esa erupción primordial del universo. La existencia de ese eco se previó en 1948 y preconizaba que tendría una temperatura aproximada de cinco grados Kelvin, o sea, cinco grados por encima del cero absoluto. Pero ¿dónde estaba el eco? —Encogió el cuello, abrió mucho los ojos y extendió los brazos, en una expresión interrogativa—. Por más búsquedas que se hiciesen, no se encontraba nada. Hasta que, en 1965, dos astrofísicos estadounidenses, mientras llevaban a cabo un trabajo experimental en una gran antena de comunicaciones de Nueva Jersey, se sorprendieron por un irritante ruido de fondo, una especie de silbido provocado por vapor. El ruido era agobiante y parecía venir de todas las partes del cielo. Por más que moviesen la antena hacia un lado o hacia otro, en dirección a una estrella o a una galaxia, a un espacio vacío o a una nebulosa distante, el sonido persistía. Pasaron un año intentando eliminarlo. Revisaron los cables eléctricos, buscaron la fuente que estuviese en el origen de la avería, hicieron de todo, pero no había medio de localizar el problema que provocaba aquel ruido insoportable. Agotados todos los intentos, decidieron llamar a los científicos de la Universidad de Princeton, a quienes les contaron lo que ocurría y les pidieron una explicación. Y la explicación llegó. Era el eco del Big Bang.
—¿Cómo es eso del eco? —se admiró el estudiante con gafas—. Que yo sepa, en el espacio no hay sonido…
—Es una forma de decirlo, claro. Lo que estaban captando era la luz más antigua que ha llegado hasta nosotros, una luz que el tiempo había transformado en microondas. Se la llama radiación cósmica de fondo, y las mediciones térmicas revelaron que se encuentra en los tres grados Kelvin, muy cerca de la previsión hecha en 1948. —Hizo un gesto rápido con la mano—. Díganme: ¿nunca les ha ocurrido haber encendido un televisor en una frecuencia en la que no hay emisión? ¿Qué ven en ese caso? ¿Eh?
—Estática, profesor.
—Ruido. Vemos todos esos puntitos pululando en la pantalla y un ruido molesto, un crrrrrrrrrrrr, ¿no? Pues sepan que el uno por ciento de ese efecto proviene de este eco. —Sonrió—. Por tanto, si un día están viendo la televisión y no les interesa nada, les sugiero que sintonicen un canal sin programación y se queden asistiendo al nacimiento del universo. No hay mejor reality show que ése.
—Y esa erupción inicial, profesor, ¿es posible demostrarla matemáticamente?
—Sí. Además, Penrose y Hawking probaron una serie de teoremas que demostraron que el Big Bang es inevitable, siempre que la gravedad consiga ser una fuerza de atracción en las condiciones extremas en que se formó el universo. —Señaló la pizarra—. En una de las próximas clases vamos a ver esos teoremas.
—Pero explique un poco más, profesor, qué ocurrió a continuación del Big Bang. ¿Se formaron las estrellas?
—Todo ocurrió en algún sitio hace entre diez y veinte mil millones de años, probablemente hace quince mil millones de años. La energía estaba concentrada en un punto y se expandió en una monumental erupción.
Se volvió hacia la pizarra y escribió la famosa ecuación de Einstein.

—Como, según esta ecuación, la energía equivale a masa, lo que ocurrió fue que la materia surgió de la transformación de la energía. En el primer instante, apareció el espacio y luego se expandió. Ahora bien: como el espacio está ligado al tiempo, la aparición del espacio implicó automáticamente la aparición del tiempo, que también se expandió. En ese primer instante, nació una superfuerza y aparecieron todas las leyes. La temperatura era altísima, unas decenas de miles de millones de grados. La superfuerza comenzó a separarse en fuerzas diferentes. Se iniciaron las primeras reacciones nucleares, que crearon los núcleos de los elementos más leves, como el hidrógeno y el helio, y también vestigios de litio. En tres minutos, se produjo el noventa y ocho por ciento de la materia que existe o alguna vez existirá.
—¿Los átomos que forman parte de nuestro cuerpo se remontan a ese momento?
—Sí. El noventa y ocho por ciento de la materia que existe se formó a partir de la erupción de la energía del Big Bang. Eso significa que casi todos los átomos que se encuentran en nuestro cuerpo ya han pasado por diversas estrellas y ya han ocupado millares de organismos diferentes hasta llegar a nosotros. Y tenemos tantísimos átomos que se calcula que cada uno de nosotros posee por lo menos un millón que ya perteneció a cualquier persona que vivió hace mucho tiempo. —Alzó las cejas—. Esto significa, estimados alumnos, que cada uno de nosotros tiene muchos átomos que ya estuvieron en los cuerpos de Abraham, Moisés, Jesucristo, Buda o Mahoma.
Se oyó un murmullo en la sala.
—Pero volvamos entonces al Big Bang —dijo Luís Rocha, haciendo que su voz se impusiese sobre el rumor asombrado que se extendía entre los asistentes—. Después de la erupción inicial, el universo comenzó a organizarse automáticamente en estructuras, obedeciendo a las leyes creadas en los primeros instantes. Con el tiempo, las temperaturas bajaron hasta alcanzar un punto crítico en que la superfuerza se desintegró en cuatro fuerzas: primero la fuerza de la gravedad, después la fuerza fuerte, finalmente se separaron la fuerza electromagnética y la fuerza débil. La fuerza de la gravedad organizó la materia en grupos localizados. Al cabo de doscientos millones de años, se encendieron las primeras estrellas. Nacieron los sistemas planetarios, las galaxias y los grupos de galaxias. Los planetas eran inicialmente pequeños cuerpos incandescentes que giraban alrededor de las estrellas, como si fuesen estrellas pequeñas. Esos cuerpos se enfriaron hasta solidificarse, como ocurrió con la Tierra. —Abrió los brazos y sonrió—. Y aquí estamos nosotros.
—Profesor: usted ha dicho que los planetas parecían pequeñas estrellas que acabaron solidificándose. ¿Eso quiere decir que también el Sol va a solidificarse?
Luís Rocha esbozó una mueca.
—¡Vamos! ¡No me estropeen la mañana pensando en eso!
La clase se rio.
—Pero ¿eso va a ocurrir? —insistió la alumna.
—Siempre es agradable hablar del nacimiento, ¿no es así? ¿A quién no le gusta ver a los niños cuando nacen? —Sacudió la mano—. Pero hablar ahora de la muerte…, buf, eso ya es otra cosa. Y, no obstante, la respuesta a su pregunta es afirmativa. Sí, el Sol va a morir. Además, primero morirá la Tierra, después morirá el Sol, después morirá la galaxia, por último morirá el universo. Ésa es la consecuencia inevitable de la segunda ley de la termodinámica. El universo avanza hacia la entropía total. —Hizo un gesto teatral—. Todo lo que nace muere. Lo que nos remite directamente del punto Alfa al punto Omega.
—El fin del universo.
—Sí, el fin del universo. —El profesor estiró dos dedos y se los mostró al grupo—. Todo indica que existen dos posibilidades frente a nosotros.
Se volvió a la pizarra y escribió una frase en inglés.
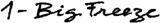
—La primera es el llamado Big Freeze, o gran hielo. Se trata de la consecuencia última de la segunda ley de la termodinámica y de la expansión eterna del universo. Con el aumento de la entropía, las luces se van apagando gradualmente hasta llegar a una temperatura uniforme en todos lados, transformando el universo en un inmenso y helado cementerio galáctico.
—Eso no será mañana, ¿no? —bromeó un estudiante.
Risas en la clase.
—Se calcula que será dentro de unos cien mil millones de años, como mínimo. —Hizo una mueca con su tic nervioso—. Yo sé que es una cantidad de tiempo tan grande que no les dice nada, por ello es mejor que presente las cosas de una manera más comprensible. Imaginen que el universo es un hombre que morirá a los ciento veinte años. Lo que les puedo decir, entonces, es que el Sol apareció a los diez años de vida y nosotros estamos en los quince años de vida. Esto significa que aún existen ciento cinco años de vida por delante. No está mal, ¿no?
Los alumnos asintieron y Luís Rocha se volvió de nuevo hacia la pizarra.
—Bien, vamos a ver ahora la segunda posibilidad del punto Omega.
Escribió con el rotulador negro una frase más en la superficie lisa de la pizarra.

—La segunda posibilidad es la del Big Crunch, o el gran aplastamiento —anunció, dirigiéndose de nuevo al grupo—. La expansión del universo se reduce, llegará un momento en que se detendrá y luego comenzará a encogerse. —Hizo un amplio movimiento con las manos, como si tuviese entre ellas un globo gigante que crece, deja de crecer y al fin se encoge—. Debido a la fuerza de la gravedad, el espacio, el tiempo y la materia empezarán a converger entre sí hasta aplastarse en un punto infinito de energía. —Las palmas de las manos se juntaron—. El Big Crunch es, si así prefieren llamarlo, el Big Bang al contrario.
—¿Como un globo que se infla y se desinfla?
—Exacto. No obstante, la contracción no se debe a un desinflarse, sino a los efectos de la gravedad. —Luís Rocha se llevó la mano al bolsillo y sacó una moneda—. Como esta moneda, ¿ven? —Lanzó la moneda al aire, la moneda alcanzó una altura de un metro y cayó de nuevo en su mano—. ¿Lo han visto? La moneda subió, detuvo el ascenso y bajó, volviendo al punto inicial. Primero venció a la gravedad, después fue vencida por la gravedad.
Otro alumno levantó la mano, y el profesor le hizo una seña con la cabeza para que hablase.
—Profesor: ¿cuál es la más fuerte de esas dos posibilidades de muerte del universo?
Luís Rocha golpeó con el rotulador en el primer punto.
—Los astrofísicos se inclinan por el Big Freeze.
—¿Por qué?
—Por dos motivos, ambos resultantes de las observaciones astronómicas. En primer lugar, porque el Big Crunch requiere que haya mucha más materia en el universo de la que nosotros vemos. La materia encontrada es insuficiente para, a través de la gravedad, provocar la contracción del universo. Para resolver este problema, se lanzó la hipótesis de que hubiese materia negra, o sea, una materia que se mantiene invisible a nuestros ojos, dada su débil interacción. Esa materia negra constituiría el noventa por ciento o más de la materia existente en el universo. El problema es que resulta difícil esa materia negra. Además, si existe, ¿se encontrará disponible en cantidad suficiente para frenar la expansión? —Se encogió de hombros—. En segundo lugar, el Big Freeze parece más probable en razón de nuevas observaciones sobre, justamente, la expansión del universo. En 1998, se descubrió que la velocidad a la que se alejan las galaxias está aumentando. Repito: está aumentando. Eso ocurre probablemente por una nueva fuerza que hasta entonces se desconocía, a la que se ha designado como fuerza oscura, ya prevista por Einstein, capaz de combatir con la fuerza de gravedad. Ahora bien: el Big Crunch requiere que la velocidad de expansión disminuya hasta detenerse y comenzar la contracción, ¿no? Pero si la velocidad de expansión está aumentando, la conclusión sólo puede ser una. —Abarcó a los alumnos con la mirada—. ¿Alguien sabe decirme cuál es esa conclusión?
El alumno con gafas levantó la mano.
—El universo camina hacia el Big Freeze.
El profesor abrió los brazos y sonrió.
—Bingo.