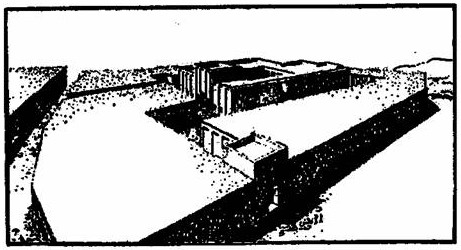
Ensayo de reconstrucción del recinto del templo de Bogazköy (Hattusa).
Poca cosa habría que decir de las excavaciones de Kurt Bittel, pues aun cuando, desde el punto de vista científico, fueron extraordinariamente fructuosas (y continúan siéndolo hoy todavía), sus métodos de trabajo en nada diferían de los usados en todas las demás expediciones. De Anatolia a Mesopotamia, el cuadro no varía: bajo un sol que aturde, los obreros nativos trasladan canastas de un lado a otro o tiran de la carretilla; hombres con sombreros de paja o cascos coloniales, armados con cintas métricas y aparatos fotográficos, contemplando los restos de paredes desnudas, dispuestas según un extraño plan geométrico sin interés alguno para el profano, al que ningún indicio podría hacer barruntar algún descubrimiento sensacional, que sólo los especialistas son capaces de husmear, de presentir, en una atmósfera a veces cargada de emoción.
Con todo, el inicio de las excavaciones se caracterizó por una nota cómica a la par que también peligrosa.
Kurt Bittel nació el año 1907 en la villa de Heidenheim, en Württemberg (Alemania), y después de haber estudiado arqueología, prehistoria e historia antigua en Heidelberg, Marburg, Viena y Berlín, obtuvo en 1930 del Instituto Arqueológico Alemán una beca que le permitió trasladarse a Egipto y a Turquía. En Estambul conoció en 1931 al director de la delegación del Instituto, Martin Schede, el cual le envió a visitar Bogazköy, el cual le propuso, algo más tarde, que fuera él quien se encargara de la dirección de unas excavaciones.
Bittel, que tenía a la sazón solamente 24 años, y era atrevido y emprendedor, aceptó entusiasmado. Parecía haber dado con el objeto de su vida. Durante nueve años, hasta que estalló la segunda guerra mundial, investigó en el mismo paraje, y aún hoy sigue pasando algunas semanas cada año en las ruinas de la antigua capital hitita.
Al principio se trataba solamente de iniciar unas excavaciones sin otra finalidad que la de sondear el terreno y comprobar las conclusiones anteriores, pues harto aparentes eran las deficiencias de las realizadas por el desgraciado tándem Winckler-Macridy.
Posteriormente refirió Bittel, sin comentario alguno, como de su caballerosidad podía esperarse, algunos detalles sobre los trabajos de Winckler.
Según él, Winckler y Macridy fueron, desde un punto de vista científico, unos verdaderos saboteadores, según se desprende de estos dos ejemplos. En el edificio llamado «La casa de la ladera», inició Macridy, probablemente en 1911, pues se ignora exactamente, el despeje de unos restos de murallas; pero abandonó pronto la tarea sin terminarla y sin que en ninguno de sus informes haya quedado la menor constancia de ello. Sabemos de esa actividad suya por una carta en la que se menciona, sin darle mayor importancia, que «por el lado Este había hallado restos que atestiguaban la existencia de utensilios de hierro», un hallazgo sensacional si los hay, pero eso es todo, y ni tan sólo se dispone de croquis alguno.
La nueva expedición pudo llevarse a cabo con los medios aportados por la fundación James Simón, así llamada en honor del anciano mecenas judío de 84 años y gran amigo de los arqueólogos, el mismo gracias a cuya generosidad veinticuatro años antes el antisemita Winckler pudo entrar en posesión de los fondos necesarios para acometer las primeras excavaciones en Hattusas.
Y cuando Bittel y Schede, después de una corta estancia en Alishar Hüjük, en donde H. H. von der Osten estaba realizando excavaciones por cuenta de la Universidad de Chicago, llegaron el primero de septiembre de 1931 a Bogazköy, fueron huéspedes del mismo personaje —Zia Bey— igual que años antes lo habían sido Winckler, Macridy, Puchstein y Curtius.
El venerable descendiente de los Dulgadiroghlu había alcanzado mientras tanto los sesenta años y residía, como antes, en su konak de tres casas de dos pisos: el haremlik para la familia del dueño, el selamlik para los huéspedes y las habitaciones de la servidumbre, y la cocina. No quería reconocer que habían pasado los años, ni quería adaptarse a un mundo que ya no era el mismo de hacía un cuarto de siglo. Para él, nada había variado y seguía aferrado a su ficción de gran señor feudal de antaño, cuando era literalmente dueño y señor de la vida y de la hacienda de los habitantes de sus ochocientas aldeas. Pero desde entonces en Turquía se había implantado la república y Bittel no tardó en darse cuenta de las complicaciones inherentes a la nueva situación.
A Zia Bey no le fue difícil el reunir la mano de obra necesaria, pero a Bittel no se le había ocurrido cuan difícil iba a serle, sin conocer una sola palabra del idioma turco, el poder entenderse con sus nuevos colaboradores. Cuando empezó a gesticular buscando en vano la manera de darles la bienvenida, avanzó de repente uno de los trabajadores y cuadrándose ante él le dijo con voz estridente y en buen alemán con acento berlinés incluso: Margen, Herr Hauptmann! (¡Buenos días, mi capitán!).
Resultó que aquel hombre había hecho la primera guerra mundial en un regimiento alemán del frente de Rumania.
El arquitecto y el fotógrafo llegaron al tercer día, y dos días más tarde, o sea al quinto día de haber llegado Bittel, empezaron las excavaciones en la ciudadela de Hattusas. Pero el primer día de recibir la paga los trabajadores se amotinaron.
¿Qué había sucedido?
Nada más y nada menos que Zia Bey no solamente había cuidado de reclutar la mano de obra, sino que luego había tomado también a su cargo la remuneración, pero haciendo gala de una largueza demasiado bien entendida, se había reservado para sí una buena parte de los treinta kurus a que ascendía el jornal de los obreros.
Se había apropiado simplemente el dinero en buena lógica de señor feudal: ¿cómo no iba a ser suyo lo que pertenecía a sus súbditos?
Desgraciadamente para él, las noticias de las innovaciones políticas y de las reformas sociales de la nueva Turquía habían llegado incluso hasta el centenar de casuchas de Bogazköy. Los obreros se armaron de piedras y se lanzaron al asalto de las tiendas, mientras Bittel, que por no entender el turco no podrá comprender la causa del motín, pedía auxilio a la gendarmería.
La situación continuó tensa hasta que Bittel, enterado de la razón que asistía a los amotinados, prometió darles inmediata satisfacción. Siguió una violenta discusión con Zia Bey, el cual aseguró cándidamente que el mundo se estaba volviendo imposible. La solución no se hizo esperar: el salario, que se aumentó a cincuenta kurus diarios, sería satisfecho directamente a los trabajadores prescindiéndose del rodeo de Zia Bey.
Aun cuando, según hemos dicho, las primeras excavaciones tenían sólo el carácter de sondeo para verificar los resultados de las anteriores, la expedición inició sus trabajos con buen pie. En efecto, al cabo de muy poco tiempo pareció como si todavía no se hubiese extinguido la racha de la buena suerte que había favorecido a Winckler años atrás. Primeramente dieron con un archivo de tablillas que se componía de unos 350 textos cuneiformes redactados en lengua acadia y en hitita, ambas legibles por consiguiente, la primera desde el siglo pasado y la segunda desde los descifres realizados por Hrozny.
Era natural que las investigaciones prosiguieran con ardor después de este éxito inicial, pero precisamente entonces se produjo la quiebra del Banco Danat, de Berlín, signo evidente de que la economía alemana estaba sumida en plena crisis, y con ello la expedición se encontró bruscamente sin medios económicos. Se había empezado con tres mil marcos y tuvieron que proseguirse los trabajos con sólo los mil marcos aportados por el Instituto Arqueológico. A despecho de todas las dificultades económicas a las que se tuvo que hacer frente, todas las excavaciones que Bittel emprendió hasta la segunda guerra mundial en 1939 se vieron coronadas por el éxito.
Al contrario de sus predecesores en Bogazköy, a Bittel no le interesa el estudio de un único aspecto determinado de las excavaciones, sino que demuestra su eclecticismo investigando para hacerse una idea del conjunto.
No tuvo la pretensión, que caracterizó a otros, de querer hacerlo todo por sí mismo, sino que solicitó el parecer de ingenieros y arquitectos, y antes de publicar sus conclusiones consultó a los especialistas de otras disciplinas: biólogos, químicos, zoólogos, etc., gracias a lo cual logró resolver algunos problemas que un arqueólogo, trabajando solo, jamás hubiera podido solucionar.
Como consecuencia de esta colaboración, poco a poco fue perfilándose la historia de la ciudad de Hattusas, la capital de Hatti, en cuyo emplazamiento se comprobó la existencia de cinco estratos culturales. El más antiguo, el IV, data del primer siglo de la dominación hitita; el III a corresponde ya a la época del apogeo del Imperio hitita, o sea al reinado de Shubiluliuma, a mediados del siglo XIV antes de J. C., cuando se levantaron las murallas ciclópeas y los templos. En cuanto al estrato III b, éste permite reconocer el aspecto que presentaba Hattusas en tiempos de Tudhalia IV y hasta su destrucción por las llamas, cuyas huellas quedaron grabadas en las murallas de la ciudad. Los estratos II y I, por contra, son característicos de la influencia frigia y helena, por cuyo motivo ya no son de ningún interés para nosotros.
Bittel sacó nuevas fotografías, no solamente de los edificios de Hattusas propiamente dicha, sino también del santuario rupestre de Yazilikaya cerca de Bogazköy. Gracias a que durante las primeras excavaciones se dieron cuenta de que Buyukkale (la ciudadela) era en tiempos de Shubiluliuma un recinto cerrado, fue luego posible identificar el vasto complejo de edificios que en 1907 Puchstein había despejado a medias cerca de la «Puerta Real» como los restos de un templo y no de un palacio, como se había supuesto en un principio. Las proporciones de la estructura eran asombrosas. En un perímetro de 60x60 metros había más de setenta habitaciones.
El hallazgo más importante realizado por Bittel, y al propio tiempo también el más significativo, fue sin duda alguna el archivo de tablillas. Ya hemos dicho que durante las primeras excavaciones había exhumado 350 tablillas. Pues bien, en 1932 encontró otras 832 y en 1933 fueron ya otras 5.500… Entre los textos cuneiformes se encontraban los famosos sellos bilingües, ya mencionados en el capítulo consagrado a los desciframientos, gracias a los cuales Bittel y Hans Gustav Güterbock, profesor éste en la Universidad de Ankara, pudieron atribuir a Shubiluliuma la inscripción de Nishan Tash y demostrar la exactitud de las primeras lecturas puramente hipotéticas de los jeroglíficos hititas.
Durante nueve años trabajó Bittel sin descanso en la interpretación de este ingente material. Fue nombrado director del Instituto Arqueológico Alemán de Estambul, y tan pronto cesaba la temporada de lluvias se dirigía nuevamente a Buyukkale, en donde mientras tanto se habían construido, para morada de los arqueólogos, algunas casas de barro y techo de paja, no lejos de una fuente.
Las distracciones eran allí tan raras, que el paso de algún lobo solitario constituía un verdadero espectáculo y los hombres se distraían siguiendo las evoluciones majestuosas, entre las nubes, de águilas gigantescas, o el vuelo perezoso de los buitres. No faltaban motivos más o menos fútiles e interminables de conversación en el campamento, como por ejemplo cuando alguno había tenido que sacudirse de la cama algún escorpión verde y peligroso, o cuando, como en 1938, aparecieron bruscamente nada menos que cinco ejemplares de un galeodo, amarillo oscuro y de un pie de largó, con mucho el bicho más peligroso y repugnante del Próximo Oriente. Cuando esta araña se ve en peligro yergue la cabeza y dirige hacia el enemigo un par de pinzas abiertas y amenazadoras. De esto sí que se habló durante muchas semanas.
Antes de empezar la descripción de las excavaciones que bajo la dirección del profesor Bossert se están realizando ahora en el Karatepe, después de su reanudación al finalizar la guerra mundial, vamos a intentar resumir los conocimientos que actualmente poseemos, para dar una idea general del papel histórico desempeñado por este misterioso pueblo hitita. La empresa no es nada fácil, más aún, es peligrosa, ya que los grandes especialistas que se han ocupado en la cuestión están en desacuerdo entre sí, no sólo en innumerables detalles, sino que también, y ello es mucho peor todavía, discrepan en la interpretación general de los hechos que conocemos. Por consiguiente, en este caso no podemos recurrir a ninguna autoridad en la materia a la que poder cargar el mochuelo, pues no hay ninguna verdad «oficial» indiscutiblemente aceptada como tal. Lo que sigue no es más que mi propia interpretación y, en cualquier caso, provisional.
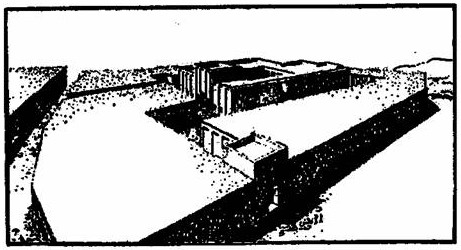
Ensayo de reconstrucción del recinto del templo de Bogazköy (Hattusa).
Empezaremos resumiendo en unos puntos lo que sabemos gracias al estudio de los documentos cuneiformes y de los monumentos hititas:
Primero: En el segundo milenio antes de J. C, Hatti fue una gran potencia durante algunos siglos. Su incontestable superioridad militar y su gran habilidad diplomática, caracterizada por su política en materia de tratados y de enlaces matrimoniales, les permitió a los hititas no sólo realizar sus numerosas conquistas, sino, lo que es más, mantenerlas. Aun cuando no fueran los inventores del carro de combate ligero, lo perfeccionaron y lo utilizaron con gran éxito.
Segundo: Su forma de Gobierno era una federación de Estados sometida a una autoridad central. El «Imperio» comprendía, además del núcleo hitita, innumerables regiones pobladas por grupos étnicos de naturaleza, mentalidad y origen distintos, unidos unos a otros por medio de tratados. Todos los miembros de la federación se beneficiaban de los privilegios inherentes a la superioridad militar y económica del pueblo hitita dominante.
La monarquía, ya lo hemos visto, no era absoluta, sino constitucional, y el rey era en cierto modo responsable ante el «Pankus» o consejo de los nobles. Es muy significativo que su papel en el gobierno se basara en un concepto del Estado y no en la consolidación casual que requiere una oligarquía.
Tercero: El orden social hitita no era rígido, y entre las clases de la sociedad hitita no existían barreras. Prevalecía un sistema feudal en el cual incluso los esclavos disfrutaban de unos derechos netamente definidos.
Los deberes morales y éticos de los ricos desempeñan un gran papel en el código hitita. Considerada desde nuestro punto de vista occidental moderno, la organización social hitita llegó a su mayor grado de perfección en el segundo milenio antes de J. C.
Cuarto: El orden social estaba basado en una legislación humana que difería considerablemente de la de los demás países orientales. Su código prevé el derecho a la reparación de los agravios o perjuicios injustamente causados e ignora en cambio totalmente la ley del Talión, entonces en boga.
Estas características del imperio hitita contrastan singularmente con las otras estructuras políticas orientales del segundo milenio antes de J. C. Incluso si, como hemos dicho, juzgamos al Imperio hitita desde nuestro punto de vista occidental y moderno, en lugar de hacerlo en términos de relatividad cultural, nuestro veredicto será forzosamente muy favorable. A ello se debe la tendencia de atribuir estas características «progresivas» al hecho de que la clase dirigente hitita era indoeuropea.
Pero hay otros aspectos muy importantes que no debemos silenciar si queremos hacernos una idea cabal de la cuestión.
Quinto: La nación hitita no estaba unida por una sola lengua, pues ya hemos visto que sólo en Bogazköy se encontraron inscripciones en ocho lenguas diferentes, cuatro de las cuales, por lo menos, eran utilizadas corrientemente. Tampoco disponía de una escritura unificada. Los jeroglíficos, empleados durante el período imperial exclusivamente para la redacción de textos religiosos y de las inscripciones reales (incluso en caracteres cursivos), fueron inventados probablemente por los hititas, pero fueron utilizados corrientemente sobre todo en las ciudades-Estados del primer milenio, o sea después de la caída del Imperio. La escritura cuneiforme de que se servían las más de las veces los hititas se la tomaron a los asirios.
Sexto: El Imperio hitita no se encontraba unido por una religión única («Los hititas tienen mil dioses»), sino que coexistían muchas religiones mezcladas a innumerables cultos nacionales y locales. Los hititas eran muy tolerantes en materia religiosa; es un principio sensato desde el punto de vista político, si se quiere, pero muy discutible desde el punto de vista cultural, por cuanto la diversidad de creencias en un mismo país constituye un estorbo a la formación de una subestructura espiritual homogénea.
Séptimo: Las artes plásticas hititas durante el período imperial muestran una cierta propensión a la monumentalidad, pero con evidente descuido de la forma. Los escultores se dejan llevar de la fantasía, y si la piedra no cedefácilmente al cincel, se tira a un lado y se echa mano de otro bloque. Se empleaban, unos juntos a otros, relieves a medio terminar con los que ya lo estaban, los viejos con los recientes, sin que jamás se considerase la escritura como motivo de adorno. Cuando era precisa alguna inscripción, se colocaba en donde quedaba sitio. Así sucedía incluso en Yazilikaya, donde, por lo menos en la procesión de los dioses, se advierte un prurito de superación en la expresión de la forma plástica. Podría ser que este templo fuese obra de los hurritas; vemos que varios de los jeroglíficos corresponden a nombres hurritas. De todos modos podemos afirmar que el santuario de Yazilikaya, situado en las cercanías de la capital, no es un ejemplo típico del arte hitita, sino algo único en su género. Como regla general, el arte hitita posee ciertas peculiaridades bastante bastas (con evidentes influencias hurritas y luego asirias), y carece de un estilo propio.
Octavo: La arquitectura hitita difiere claramente de todas las demás de la época. Mientras los otros pueblos levantaban sus edificaciones casi siempre alrededor del templo, para los hititas, pueblo guerrero por excelencia —y esto también vale para Bogazköy—, el centro lo constituye la ciudadela y su recinto amurallado.
Pero, al propio tiempo, los arquitectos hititas demuestran en la construcción de sus ciudadelas una gran inconsecuencia, pues a costa de un esfuerzo digno de titanes, apilaron enormes bloques de piedra en la cresta de un barranco que ya sin ellos nadie hubiera podido escalar, mientras que por otro lado, en el que la pendiente era mucho menos escarpada, cubrieron el exterior de las murallas con losas lisas.
La segunda vez que estuve en Bogazköy observé cómo unos muchachos turcos, estimulados por una buena propina, escalaban ágilmente por las losas. Esto todavía debía haberles sido más fácil a los guerreros descalzos de la antigüedad. Y, ¿qué decir de las absurdas poternas, militarmente hablando, esos túneles de 70 metros de largo que cruzando bajo las murallas desembocaban en la llanura donde acampaba el enemigo, o de esas escaleras que invitaban a descender al pie de la fortaleza, o a asaltarla?
La disposición de la ciudadela de Bogazköy parece un juego de niños, y tan carente de estilo como los bajorrelieves que adornan sus puertas y las esculturas que montan la guardia en las vías de acceso al recinto.
Debo hacer observar, sin embargo, que hasta ahora no se había estudiado la importancia militar de las fortificaciones hititas, y sólo el holandés Kampman, que lo ha intentado, se ha limitado a unas descripciones generalizadas. Hasta ahora nadie ha señalado tampoco la curiosa desproporción que existe entre los cimientos ciclópeos del templo I de Bogazköy, pongamos por caso, y las posibilidades arquitectónicas sumamente limitadas que resultan del empleo, sobre tales cimientos, de barro y de madera en la construcción de los edificios.
Noveno: Con la sola excepción de las sorprendentes Oraciones en tiempo de la peste, de Mursil, en parte alguna encontramos rastros de una literatura hitita. Puede objetarse que tal vez no se haya todavía dado con ella, pues los hititas no sólo escribían sobre piedra y arcilla, sino también sobre planchas de madera, de plomo y de plata, las cuales pueden haberse perdido para siempre; pero esto no es una razón concluyente. Por lo menos se hubiera topado con alguna alusión entre la gran cantidad de documentos exhumados. Los únicos textos de esta especie que se han encontrado en Bogazköy son los fragmentos de la epopeya de Gilgamesh, pero se da el caso de que esta epopeya no es hitita, sino de origen babilónico.
Décimo: Queda todavía por elucidar un punto que interesa especialmente a los prehistoriadores. Precisemos, para empezar, que puesto que nos ocupamos en escribir la historia de una civilización, consideramos como superada la división de la prehistoria en Edad de Piedra, Edad de Bronce, etc. Por consiguiente, no es de gran importancia histórica la afirmación de que los hititas conocieron el hierro muy pronto, quizá ya en tiempos de Labarna. Incluso parece que alrededor de 1,600 años antes de J. C. los hititas poseyeron algo así como el monopolio de la producción del hierro. Pero la función histórica de un nuevo material, contrariamente a lo que se creyó durante mucho tiempo, no coincidía entonces con su descubrimiento. En otras palabras: no debe creerse que también entonces bastaba descubrir un nuevo material para influir inmediatamente en el curso de la historia gracias a su utilización en forma de arma nueva. Si, como todo lo hace suponer, hemos leído y traducido correctamente por «hierro» la palabra «amutum» de los textos de Kultepe, poseemos la prueba de que el hierro era cinco veces más caro que el oro y cuarenta veces más que la plata. De modo que durante varios siglos el hierro debió de ser un objeto de lujo rarísimo, y buena prueba de ello la tenemos en las cartas que los faraones dirigían a los reyes hititas para pedirles hierro. También sabemos que tales demandas fueron desdeñosamente denegadas. El hierro era, pues, un metal precioso, con el que se fabricaban armas de adorno, pero no armas de guerra, y según parece esas primeras armas de hierro no podían competir, ni con mucho, con las de piedra y de bronce que habían demostrado plenamente su eficacia en el campo de batalla.
La verdadera «Edad de hierro» no empezó hasta mucho más tarde, y la iniciaron probablemente los «pueblos del mar», los mismos que destruyeron al Imperio hitita y lo borraron tan completamente del mapa que desapareció durante muchos siglos.
Antes de sintetizar los puntos que hemos expuesto, conviene hacer una advertencia.
Al intentar imaginarnos lo que era realmente la civilización hitita, corremos el riesgo de que nos desoriente el hecho de que la mayoría de las esculturas gracias a las cuales hemos podido formarnos una idea de aquel pueblo proceden de una época en que el Imperio de Hatti hacía quinientos años que ya no existía.
Las mejores representaciones de la vida de los hititas no las encontramos en los monumentos de la edad imperial, sino en los innumerables relieves y esculturas descubiertos en las ciudades-estados de Carquemis, Sendjirli, etc., y también en el Karatepe, las cuales sobrevivieron a la caída del Imperio. Estas obras de arte pertenecen al período comprendido entre los años 800 al 700 antes de J. C.
De ningún modo debemos seguir la tendencia general que hasta hace poco consideraba estas esculturas neohititas como características del arte y del pueblo hititas.
Lo que en realidad presentan estas esculturas no es sino un reflejo provincial de la grandeza hitita ya desaparecida. No hacen sino mostrarnos a unos soberanos apacibles y a unos súbditos satisfechos, gente obesa y despreocupada, tanto los de arriba como los de abajo. En ningún otro de los monumentos del antiguo Oriente encontramos una tal profusión de animales y niños. Los monumentos hititas están literalmente llenos de ellos. La imagen del rey Asitawanda, tal como nos aparece en un relieve del Karatepe, o sea la de un personaje jovial, gran amigo del vino, de las mujeres y de las canciones, puede que sea la de un verdadero padre de su pueblo, pero jamás la de un soberano autoritario. ¿Debemos colegir que también Mursil, el conquistador de Babilonia, o Shubiluliuma, el forjador genial del Imperio, o Mawatallis, el vencedor de Ramsés, tenían esa facha?
El término «Imperio hitita» designa exclusivamente al gran reino de Hatti que hizo sentir su influencia en la historia del Asia Menor y en la del Próximo Oriente desde el siglo XVIII al XII antes de J. C. y únicamente pueden considerarse como genuinamente hititas los vestigios contemporáneos a la época del Imperio. Todos los demás tienen un valor muy relativo.
El diario londinense The Times publicó en diciembre de 1954 un artículo consagrado a las excavaciones anglogermanas de Nimrud-Dagh, en Commagena, dirigidas por Miss Teresse Goell y el doctor Friedrich Karl Dörner, y en él se afirma que todavía en el siglo I antes de J. C. se hacía sentir la influencia hitita en la estatuaria de aquella región. Esta afirmación no deja de ser muy interesante en sí, pero carece de verdadera importancia porque no aduce ningún elemento nuevo susceptible de aumentar los conocimientos que poseemos de la «naturaleza» hitita.
Sí nos contentamos con los vestigios contemporáneos a la gran época del Imperio de Hatti y tenemos en cuenta los diez puntos que hemos enumerado, puede definirse así el papel histórico desempeñado por los hititas:
En el II milenio antes de J. C. existió un Imperio hitita, pero no por eso puede hablarse de una cultura hitita. El genio de la raza se debilitó hasta agotarse en la dominación y en la administración de las tribus heterogéneas del Asia Menor que formaban parte de la federación imperial.
No es por casualidad que conocemos por el nombre de «imperio» al reino de Hatti. Hace unos setenta años se lo dieron por primera vez dos ingleses, Whright y Sayce, imbuidos del espíritu imperial británico del siglo XIX. Deber vivido en el siglo XX, tal vez hubieran escogido el término de «commonwealth», sin duda alguna mucho más adecuado y conforme a la realidad.
Si, habida cuenta de lo que precede, echamos una ojeada a los seiscientos años que duró la dominación hitita, nos damos cuenta de que no se puede hablar tampoco de una historia hitita propiamente dicha. La historia, que supone evolución orgánica y lógica, unidad espiritual y elaboración progresiva de un estilo y de las formas de expresión artísticas, es sinónimo de cultura, como en el caso de los Imperios contemporáneos de Egipto y Babilonia. Pero este tipo de cultura no se da en el Imperio hitita. Durante seiscientos años hubo ciertamente variaciones y peculiaridades estilísticas hititas, pero no hallamos huella alguna de una evolución orgánica.
El Imperio hitita del segundo milenio antes de J. C. es el fenómeno político más sorprendente y el más grandioso de la historia antigua, pero en el plano cultural, contrariamente a lo que suponían muchos arqueólogos en un principio, cegados por el entusiasmo del descubrimiento, su papel como puente o lazo de unión entre Mesopotamia y Grecia carece totalmente de importancia.
Es verdad que Bossert no piensa así. En su opinión los hititas ejercieron realmente una extraordinaria influencia sobre la Grecia primitiva.
Los griegos deben a los hititas los nombres de algunos de sus dioses; existen indicios de que lo propio sucede con la forma de los cascos de sus guerreros, y con un determinado instrumento musical, pero esto es bien poco para que pueda hablarse de una verdadera influencia.
De un Imperio como el hitita podía esperarse todo, de no haberse producido la invasión «de los hombres del mar», que lo sumergió en el olvido hacia el año 1200 antes de J. C.
Pero de nada sirve preguntarse: «¿Qué hubiera sucedido si…?», pues en materia de ciencia histórica las hipótesis carecen de valor.