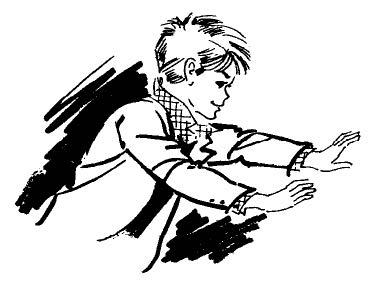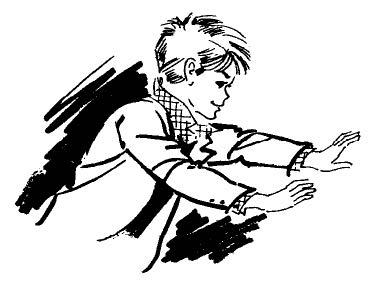
INSTALÁNDOSE EN LA CASA
Los cuatro niños habían quedado en silencio. Sólo Tim movía su rabo y gemía suavemente. Quería que aquel niño volviese.
—Bueno, muchas gracias, Tim —dijo al fin Ana acariciándolo—. No hubiésemos podido quedarnos en esta vieja casa, con una vista tan magnífica, si no te hubieses hecho amigo de Wifredo. ¡Qué chico más extraño!
—Muy extraño —confirmó Jorge, todavía sorprendida de que Tim hubiese hecho tan buenas migas con él, a pesar de que al principio había querido pegarle—. No sé si me llevaré bien con él…
—No seas tonta, Jorge —le reprochó Dick, impresionado aún por la fácil amistad del niño con la liebre, los conejos y el gorrión—. Ese chico debe de querer muchísimo a los animales. No se hubiesen acercado a él de esa manera si no tuviesen en él una confianza absoluta. Una persona a la que le gustan tanto los animales no puede ser mala.
—Apuesto a que yo también conseguiría que se me acercasen si tuviese ese silbato —dijo Jorge, decidida a pedírselo prestado a Wifredo en cuanto pudiese.
Ana regresó a la casa. La encantaba.
«Debe de ser viejísima —pensó—. Parece como si se pasase el día soñando, llena de recuerdos de todas las gentes que han vivido en ella y la han querido. ¡Cómo les habrá gustado esta vida, con tantos kilómetros y kilómetros de hierba, el mar y ese cielo tan grande y tan azul! Es un sitio maravilloso, feliz. Hasta las nubes parecen felices, tan blancas. ¡Qué contraste con el azul del cielo!».
Ana exploró toda la casa. Decidió que las habitaciones de arriba serían para los tres chicos. Encontró en ellas dos colchones, uno pequeño y otro mayor.
«En el pequeño dormirá Wifredo —pensaba—, y el grande será para Dick y Julián. Jorge y yo podemos dormir abajo, con Tim para que nos vigile. Me pregunto si habrá algunas mantas sobre las que poder echarse. A ver… Sí, esto es una cama plegable. Irá muy bien para nosotras».
Se lo estaba pasando maravillosamente. Aquélla era la clase de tareas que le gustaban: arreglarlo todo para los otros. Encontró una pequeña despensa en la que había algunas latas de conservas y un recipiente con leche, pero ésta estaba agria. Vio también dos barras de pan ya endurecido y una lata de bizcochos muy duros también.
«La señora Layman no parece ser muy buena ama de casa —pensó—. Tendremos que bajar al pueblo y comprar algo para llenar la despensa. Podríamos traer jamón; a los chicos les encantará. Nos lo vamos a pasar estupendamente».
Julián se acercó para ver lo que estaba haciendo. Al hallarla tan sonriente, bromeó:
—¿Qué, haciendo de madrecita, como siempre? ¿Decidiendo quién va a dormir aquí y allá, quién hará la compra y quién fregará los platos…? Querida Ana, no sé qué haremos el día que vayamos de excursión sin ti.
—Me gusta hacer esto —contestó Ana—. Julián, necesitamos una o dos mantas, una almohada, comida y…
—De acuerdo, de acuerdo. Iremos a casa y cogeremos ropa y todo lo que haga falta —repuso Julián—. En el camino hacia aquí compraremos toda la comida que necesitemos. Me pregunto si esa mujer de la que habló la señora Layman vendrá a ayudarnos a preparar la comida.
—Bueno… —dudó Ana—. Wifredo dijo que la había mandado que se marchase. Además, la casita es tan pequeña que me parece que será mejor que nos las arreglemos nosotros solos. Yo podría encargarme de cocinar, aunque de todas maneras podemos pasarlo estupendamente comiendo sólo cosas frías. Será fácil acercarnos hasta el pueblo en bicicleta cada vez que nos haga falta algo.
—¡Escucha! —le advirtió de pronto Julián—. Me parece que alguien nos llama.
En efecto, alguien les llamaba. Julián salió a la puerta y vio a la señora Layman en la cancela del jardín. Se acercó corriendo a saludarla.
—Nos gusta muchísimo la casa —le dijo en seguida Julián—. Si está usted de acuerdo, nos instalaremos hoy mismo. Podemos llegarnos en un momento a casa y traer todo lo que nos haga falta. Es un sitio magnífico y el paisaje es el más maravilloso que he visto en mi vida.
—Bueno, es que esta bahía es la segunda del mundo —le explicó la señora Layman—. Sólo la supera la de Sidney, en Australia. No me extraña que vuestros ojos disfruten con el espectáculo.
—Ya lo creo que sí —contestó Julián—. Es sorprendente. Y está todo tan azul… Me gustaría saber pintar para conservarlo en un cuadro. Lo malo es que no sé… Bueno, un poco sí, pero se me da muy mal.
—¿Qué tal os ha ido con Wifredo? —preguntó la señora Layman con ansiedad—. Es… Bien, algunas veces se pone pesado e incluso muy antipático. No tiene hermanos que le ayuden a mejorar su carácter, ¿sabes?
—¡Bah! No se preocupe usted por Wifredo —la tranquilizó Julián sonriendo—. No se pasará de la raya y hará lo que se le diga. Ya lo cambiaremos entre todos. Es una maravilla cómo trata a los animales, ¿verdad?
—Sí, supongo que sí —contestó la señora Layman—. Aunque la verdad es que no me gusta que ande siempre con serpientes como mascotas, escarabajos y búhos que vienen todas las noches a la chimenea para ver si Wifredo quiere hablar con ellos un rato.
Julián rió.
—Bueno, a nosotros no nos importa. Además, se las ha arreglado estupendamente con la parte más difícil. Se ha hecho muy amigo de nuestro perro, Tim. Hasta nos dijo que podíamos quedarnos aquí con la condición de que Tim se quedase también.
La señora Layman se rió a su vez.
—Sí; eso es muy propio de Wifredo —dijo—. Es un chico muy extraño. No le hagáis demasiado caso.
—No se lo haremos —respondió Julián—. Lo que me sorprende es que no se niegue a quedarse con nosotros. Me parece que le gustaría más volver a su casa que vivir aquí con un grupo de niños a los que no conoce.
—No puede volver a su casa —respondió la señora Layman—. Su hermana tiene el sarampión y su madre no quiere que se lo contagie. Así que me temo que tendréis que aguantarlo.
—Pues él tendrá que aguantarnos también a nosotros —dijo Julián—. Muchas gracias por dejarnos su casa, señora Layman. No se preocupe, ya tendremos cuidado con todo.
—Sí, estoy segura de que lo tendréis —afirmó la anciana señora—. Bueno, adiós, Julián, divertíos mucho. Yo me voy en el coche. Dale recuerdos a Wifredo. Y espero que no me llene la casa de animales.
—Eso a nosotros no nos preocupa —aseguró Julián. Y aguardó cortésmente hasta que la señora Layman hubo partido en su coche.
Volvió a la casa y se quedó en el porche, contemplando el magnífico panorama que se extendía a sus pies. La bahía estaba llena de embarcaciones, pequeñas y grandes. Un vapor la cruzaba de lado a lado, dirigiéndose hacia el puerto. Ana se reunió con su hermano.
—Es maravilloso, ¿verdad? —dijo—. Estamos tan altos que parece que tengamos la mitad del mundo a nuestros pies. Aquello que hay allá en medio, ¿es una isla?
—Sí, y con mucha arboleda —contestó Julián—. Me gustaría saber cómo se llama y si vive alguien allí. Desde aquí no se ve ninguna casa.
Dick les llamó:
—¡Ana! Jorge y yo vamos a coger nuestras bicicletas para ir hasta el pueblo. Danos una lista con todo lo que necesites. Julián, ¿quieres que te traigamos algo de casa aparte tu pijama, las cosas de aseo y una muda?
—Sí, esperad un momento —dijo Julián, corriendo hacia la casa—. He hecho una lista de lo que me hacía falta. Aunque, espera. Lo mejor será que vaya con vosotros. Tenemos que traer comida y otras cosas, a menos que mamá quiera traérnoslo todo esta noche en el coche.
—Sí, es una buena idea —asintió Dick—. Iremos primero a «Villa Kirrin», para recoger todas las cosas de Jorge, y luego a casa. Le dejaremos a mamá todas las compras y nuestro equipaje preparado para que nos lo traiga en el coche. Le encantará el paisaje.
—Yo me quedaré a limpiar un poco todo esto y a ver si consigo hacer funcionar la cocina —dijo Ana, feliz—. Cuando mamá venga esta noche ya lo tendré todo en orden. ¡Ah!, aquí está Julián con la lista. Puedes irte tranquilo, Julián. Yo me lo pasaré muy bien arreglando todo esto.
—De acuerdo —dijo Julián, metiéndose la lista en el bolsillo—. Cuídate, Ana. Nos llevamos a Tim para que pasee un poco.
Y se fueron los tres. Tim corría tras ellos, contento de tener la oportunidad de dar un paseo. Ana esperó hasta que se perdieron de vista y se metió de nuevo en la casa. Estaba ya casi dentro cuando oyó que alguien la llamaba. Se volvió y vio a una mujer regordeta de cara sonriente que le hacía señas.
—Soy Sally —gritó la mujer—. ¿Quiere que le ayude a hacer la limpieza o a preparar la comida? Wifredo me dijo que no viniese, pero si me necesita me quedaré.
—Gracias, Sally —repuso Ana—. Creo que me las arreglaré yo sola. Somos muchos y entre todos podemos hacer todo lo que haga falta. ¿Duerme usted aquí?
—No, señorita —contestó Sally acercándose—. Sólo vengo a echar una mano y luego me voy a casa. Si me necesita alguna vez, no tiene más que avisarme y vendré con mucho gusto. ¿Dónde está ese mico de Wifredo? Esta mañana me habló con unos malos modos horribles. Ya se lo diré a su tía. Le toma el pelo a la pobre señora. No haga usted caso de las tonterías que diga.
—No pienso hacérselo en absoluto —sonrió Ana—. ¿En dónde vive usted, por si la necesito?
—Justo al otro lado de la carretera, en el bosquecillo. Cuando pasen por allí con sus bicicletas, verán en seguida mi casa.
Dicho esto, se fue y pronto se perdió de vista. Ana siguió con los trabajos de la casa. Después de limpiar la despensa, encontró un cubo y se dirigió al pozo. Colgó el cubo en el gancho que había al extremo de la cuerda y lo hizo descender suavemente. Pronto estuvo lleno de agua y lo subió. El agua era cristalina y fría como el hielo, pero aun así Ana se preguntó si no sería necesario hervirla para desinfectarla.
Alguien se acercó despacito y se arrojó de pronto sobre ella, lanzando un fuerte grito. Ana dejó caer el cubo y chilló. Al volverse, descubrió a Wifredo que daba saltos a su alrededor, sonriendo.
—¡Idiota! —exclamó Ana—. Ahora tendrás que subirme tú el agua.
—¿Dónde está el perro? —preguntó Wifredo mirando a su alrededor—. No lo veo por ninguna parte. Ya os dije que no os permitiría quedaros a ninguno de vosotros si no se quedaba también el perro. Me gusta. ¡Es un perro estupendo! ¿Por qué no lo habéis dejado aquí conmigo?
—Se ha ido al pueblo con los otros —dijo Ana—. Ahora, ¿quieres hacer el favor de recoger el cubo y subirme el agua?
—No, no me da la gana —contestó Wifredo—. Yo no soy tu criado. Súbetela tú misma.
—Muy bien, yo lo haré. Pero le diré a Jorge, la dueña de Tim, lo antipático que eres. Y ya puedes estar seguro de que entonces Tim no querrá ser tu amigo —dijo Ana recogiendo el cubo del suelo.
—Te subiré el agua. Yo te la subiré —gritó Wifredo arrebatándole el cubo de la mano—. Y no te atrevas a decirle a Jorge nada sobre mí. ¡Pobre de ti como lo hagas!
Rápidamente hizo descender el cubo al interior del pozo. «Bueno —pensó Ana—. ¡Vaya días que vamos a pasar con este chico tan raro!». A Ana no le gustaba en absoluto.