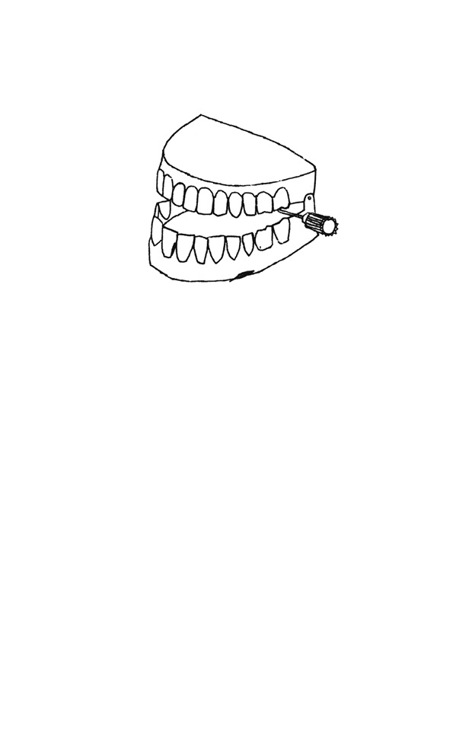
Vimos un capítulo de EastEnders en el sofá verde.
Estamos juntos, mamá, papá y yo, como siempre, porque a Simon le gustaba sentarse en la alfombra con las piernas cruzadas, muy cerca de la tele.
Éste era el episodio en que Bianca se iba de Walford, pero de eso hace mucho tiempo. Sólo me acuerdo porque Simon estaba enamorado de ella. A mí me conmovía, creo. O simplemente me daba pena. Una pena imposible. Éste era nuestro nuevo retrato de familia: los tres sentados, mirando el sitio donde debería estar Simon.
Ya te lo he contado.
Ya he dicho que ver EastEnders era un ritual, que lo grabábamos si no íbamos a estar en casa. Pero no había vuelto a mencionarlo, porque el episodio en que Bianca se marchaba fue el fin de este ritual. Fue la última vez que vimos EastEnders en familia, y fue el último capítulo que yo vi. Punto final. Hasta casi diez años después. Me había quedado sin tabaco. Me había tomado mi última PNR. No tenía nada que hacer, así que me senté en la sala de televisión, en una de las butacas sucias y hundidas, procurando olvidarme de las náuseas, del dolor de cabeza, del hambre, de la rigidez y del agotamiento que me causaban las dos pastillas blancas que tomaba dos veces al día.
Había más gente de lo normal en la sala. Habían traído sillas del comedor, y un par de enfermeras merodeaban alrededor de la puerta. Todo el mundo quería ver ese episodio.
Y él estaba en la melodía de la serie. Estaba en el mapa de Londres, cuando la cámara giraba y ascendía.
A veces parece que el mundo entero es como la letra pequeña que aparece al pie de la publicidad, y los actos más cotidianos, como sonreír o dar la mano, se cargan de mensajes contradictorios. Aquello no era ni una sonrisa ni un apretón de manos, sino un episodio de EastEnders. Era el episodio en el que, tras casi diez años de ausencia, Bianca por fin regresaba. Era pelirroja y pecosa.
Pude haber pensado que era una coincidencia, que estas cosas pasan. No paran de decirme que busque pruebas, que intente distinguir entre lo que es probable y lo que es improbable. Pude haber cerrado los puños, haberme apretado las sienes con los nudillos y haber buscado una explicación racional para mis pensamientos.
Pero no habría servido de nada, porque incluso ahora, no puedo dejar de pensar que él no intentara decirme algo.
Esa noche no podía estarme quieto.
Debí de recorrer el pasillo lo menos cien veces, descalzo, con los pies helados. Cada vez que pasaba veía al auxiliar de enfermería con su manojo de llaves y su carpeta roja y vieja. Unas veces estaba sentado detrás de la mesa, bajo una luz intensa y blanca, y otras veces deambulaba en la penumbra, asomándose a vigilar por las solapas de las puertas de las habitaciones de los pacientes. De vez en cuando me miraba, levantaba una ceja y buscaba mi nombre en la lista.
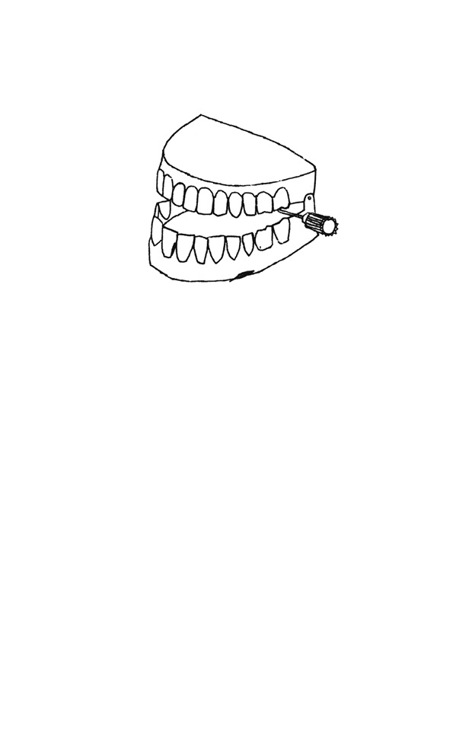
Los empleados se turnaban en las labores de vigilancia: hacían una ronda por todo el pabellón cada quince minutos para asegurarse de que nadie se había fugado, o algo peor. Lo sé porque los he observado. Ellos me observaban a mí y yo los observaba a ellos.
Cuando tu hermano mayor te está llamando, cuando por fin es hora de jugar, si tienes que escaparte de un psiquiátrico lo primero que hay que hacer es observar.
La mañana siguiente, en pijama y sudando, esperé mientras la enfermera cogía mis pastillas de la bandeja, las sacaba del envase y las dejaba caer en un vaso de plástico.
—Aquí tienes, Matt.
—¿Puedes decirme para qué son?
—¿Por qué no me lo dices tú?
—No me acuerdo.
—Creo que sí te acuerdas. Inténtalo.
Empezaba a conocer bastante bien a esa enfermera. Se llamaba Claire, o puede que Anna.
—Inténtalo —insistió—. Son tus pastillas, no las mías.
—¿Viste EastEnders?
—¿Por qué cambias de tema?
—¿Lo viste?
—¿Cuándo?
—Ayer. ¿Lo viste?
—No sigo la serie. ¿Estuvo bien?
—No estoy seguro.
Me dio el vaso con las pastillas y llenó otro vaso de agua.
Las enfermeras de los psiquiátricos no parecen enfermeras. No llevan uniformes, como nosotros en la residencia de ancianos, y no van corriendo por ahí con camisas de fuerza en la mano, como se ve en las películas. Clara-o-puede-que-Anna llevaba unos vaqueros y una rebeca. Tenía un piercing en el labio y mechas rojas en el pelo. No era más que uno o dos años mayor que yo.
—Es importante que te expreses —dijo entonces—. Si no te abres, si no dices cómo te sientes, ¿cómo vamos a ayudarte?
Eso dicen a todas horas, cosas por el estilo. Normalmente yo no contesto, pero esta vez contesté.
—Me duele el diente —dije—. El que me rompí. Mamá no para de darme la lata. Dice que quiere recuperar mi sonrisa. Si no estás muy liada…
—¿Quieres ir al dentista?
—Sólo si no estás muy liada.
Yo nunca pedía nada, y vi que le gustaba que se lo pidiera. Ésos son los momentos que ellos llaman progresos, los registran en sus notas. Lo sé porque los he observado. Ellos me observaban a mí y yo los observaba a ellos.
—Claro que podemos ir. Faltaría más. ¿Tienes algún dentista?
Negué con la cabeza y aparté la mirada… no quería mentir en voz alta, no quería que viera lo que estaba pensando.
—No te preocupes. Hay una clínica de emergencia al lado de la estación. A veces nos hacen un hueco. ¿Sabes qué, Matt? El policía que te trajo aquí se sentía fatal porque te hicieras daño mientras él te custodiaba y quería llevarte al dentista.
—¿Y por qué no me llevó?
Hice la pregunta un poco enfadado. No era mi intención, pero me salió así. No se me dan bien las conversaciones largas. Estaba sudando, notaba que se me estaba empapando la espalda de la bata.
Claire-o-puede-que-Anna también estaba sudando.
—Pues porque no… No funciona así… Eso no se hace. Además, estabas muy alterado, lo más importante era traerte aquí. Pero se lo dijo a todo el mundo para asegurarse de que te llevaríamos lo antes posible. Anda, ¿por qué no te vistes mientras yo lo organizo en cuanto termine con esto?
Me quedé delante del lavabo, mirándome en el espejo.
Me metí un dedo por debajo de la lengua y escupí la papilla de pastillas, que me estaban dando arcadas. A continuación eliminé las pruebas, tirándolas por el sumidero.
El cielo empezaba a despejarse. Las cortinas de mi habitación eran muy finas y no llegaban hasta el borde de la ventana. En el alféizar tenía un cenicero. Estaba prohibido fumar en las habitaciones, pero yo fumaba de todos modos y ellos no eran demasiado estrictos. Le había pedido el cenicero a otro paciente, a cambio de unos bricks de Kia-Ora. Era un cenicero de cristal grueso, como los de los bares, y la luz de la mañana se reflejaba en el cristal formando un arcoíris sobre mi cama.
Me quité el pijama y me tumbé, desnudo, para que el arcoíris me bañara la piel. Empezaba a notar el cansancio tras la mala noche que había pasado. Me dejé llevar por los colores, pensando en lo bonitos que eran, y de pronto oí una especie de rugido.
—Hola, ¿quién hay ahí? —El rugido volvió a sonar. Venía de debajo de la cama—. ¿Quién eres? Calla. Contesta.
Oí entonces una risita, y no me cupo la menor duda de quién era. No me levanté, sólo me tumbé de costado y levanté las sábanas que colgaban por el borde de la cama. La risita se convirtió en un grito de alegría.
—Sabía que eras tú.
Tenía la cara pintada de naranja, con rayas negras, y la nariz era una mancha negra de la que salían rayas que simulaban los bigotes.
—Soy un tigre —sonrió de oreja a oreja—. ¿Parezco un tigre?
—El mejor de todos —sonreí también yo.
Volvió a rugir y se arrastró por el suelo para salir de debajo de la cama.
—Parezco un tigre, pero me deslizo como una serpiente.
Le costaba pronunciar la S y buena parte de las sesiones de logopedia las dedicaba a practicar ese sonido, pero se le daba muy bien deslizarse como una serpiente y yo sabía que quería que se lo dijera.
—Lo haces muy bien, Simon. Muy bien.
Resplandeció de orgullo, dio un salto y me abrazó. Dejé que me aplastara con su peso. Era maravilloso abrazarlo, aunque casi no podía respirar.
Entonces arrugó la cara:
—¿Qué estabas haciendo en el lavabo, Matthew?
—¿Me estabas espiando?
Dijo que sí con la cabeza, marcando los movimientos exageradamente, doblándose desde la cintura.
—¡Te he visto! ¡Te he visto!
—Entonces ya sabes lo que estaba haciendo.
Se inclinó sobre el lavabo y miró por el sumidero. Se movía de un sitio a otro en un abrir y cerrar de ojos, como si volara a través del tiempo.
—¿Por qué has escupido las pastillas? ¿No te pondrás malo?
—Quieres que juguemos, ¿no?
Me miró con una seriedad que nunca le había visto.
—Para siempre. Quiero que juegues conmigo para siempre —dijo.
Me asustó un poco lo serio que estaba. Sentí un escalofrío y me tapé con la manta.
—Tengo ocho años —dijo de pronto. Contó hasta ocho con los dedos y luego, con mucha concentración, sacó la lengua y bajó dos dedos—. ¡Así que tú tienes seis!
—No, yo ya no tengo seis.
Se quedó mirando los dedos, desconcertado. Me sentí culpable por hacerme mayor, por dejarlo atrás. No sabía qué decir. Entonces se me ocurrió una idea. Me estiré para alcanzar el cajón de la mesilla y saqué con cuidado una foto de la cartera.
—Mira. ¿Te acuerdas?
Se sentó en la cama a mi lado. No le llegaban los pies al suelo.
—¡En el zoo! ¡En el zoo! —dijo, pataleando de emoción.
—Eso es. Mira. También hay un tigre.
Fuimos al zoo de Bristol el día de mi cumpleaños, cuando cumplí seis, y nos pintaron la cara de tigres. La abuela Noo nos hizo la foto, con las mejillas unidas, rugiendo a la cámara. La llevó muchos años en el bolso, pero un día, cuando le dije que era mi foto favorita, insistió en regalármela. No servía de nada discutir con ella cuando se empeñaba en algo.
Yo tenía algo más en la cartera, pero no quería enseñárselo a Simon. No quería que se hiciera ilusiones, no fuera a ser que las cosas no salieran bien. Era un papel doblado que guardaba debajo de la tarjeta de crédito. La recepcionista del pabellón lo había imprimido para mí desde Internet unos días antes. Era una mujer muy simpática, que siempre estaba comiendo chicle y les hablaba a las limpiadoras de su hija con mucho orgullo. Les contaba que ya estaba en el último curso de piano y además era una bailarina de primera.
Me quedé escuchando la conversación con la esperanza de que hiciera un paréntesis, pero no se callaba. Ni siquiera hizo una pausa para tomar aire hasta que por fin se volvió a mí.
—¿Puedo ayudarte en algo, cielo? —preguntó.
—Necesito una dirección —dije—. ¿Podría hacer una búsqueda en el ordenador?
—Hmmm.
—Eh… Es de un cámping. Un cámping de caravanas. No recuerdo exactamente dónde está. Creo que en…
—¿Cómo se llama, cielo?
—Perdón. Sí. Se llama Ocean Cove. O se llamaba. No sé sí…
Tenía las uñas largas, pintadas de rojo, y tecleaba como una ametralladora.
—Ocean Cove, parque de vacaciones, en Portland, Dorset. ¿Es ése?

Papá iba al volante del Ford Mondeo ranchera y mamá le iba dando patatas fritas y trocitos de manzana.
Simon se había quedado dormido, con un Transformer en las rodillas. Yo estuve jugando con la Game Boy hasta que se agotó la batería. Entonces jugamos a ver quién era el primero que veía el mar. Mis padres me dejaron ganar. Mamá me lanzó un beso por el retrovisor.
Papá pulsó un botón para abrir el techo, porque le encantaba el aire salado.
Simon se despertó cuando pasamos por encima del resalte que había en la entrada del cámping, para que los coches frenaran. Agrandó los ojos y se puso a aplaudir, incapaz, como siempre, de encontrar las palabras exactas.

—¿Es éste, cielo?
—Sí, ése es. Ahí es donde…
Hizo clic con el ratón y Google le ofreció la dirección, mostrando la imagen de un mapa pequeño y borroso.
Si me hubiese preguntado para qué lo quería, tal vez le habría contado la verdad. Fue ahí donde abandoné a mi hermano y es ahí donde más me necesita.
Es posible que eso la hubiese sacado de su trance, que hubiera ladeado la cabeza con aire compasivo para decir: «¿Sabes qué, cielo? ¿Por qué no esperas aquí un momento mientras voy a ver si alguno de los enfermeros tiene un rato para hablar contigo?».
Pero no lo hizo,
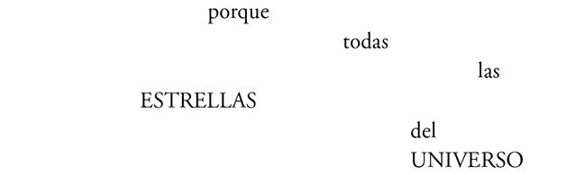
se habían
puesto de acuerdo en ese plan para mí, y porque mientras yo doblaba el papel y lo guardaba en la cartera, empezó a contarle a la mujer de la limpieza que su hija estaba pensando en estudiar también ballet en serio, pero, claro, la semana no tenía tantos días.
Me incorporé de un salto. El arcoíris había desparecido y Simon también. Claire-o-puede-que-Anna estaba en la puerta de mi habitación.
—He pedido un taxi —dijo—. Llegará dentro de veinte minutos.
Me froté la cara con las dos manos. Había mojado la almohada de babas.
—Me parece que alguien ha vuelto a quedarse dormido —dijo Claire-o-puede-que-Anna—. Tienes que vestirte. Hace un día precioso. Parece que la primavera por fin nos dice hola. Te avisaré cuando llegue el taxi.
Me lavé la cara con agua fría y rebusqué entre el montón de ropa que tenía en el suelo. Cogí los pantalones de combate verdes y la cazadora de camuflaje. No es que quiera enrolarme en el ejército ni nada por el estilo, sólo estaba pasando por una fase de vestirme de uniforme, para sentir menos miedo.
Me senté en la cama para atarme los cordones de las botas.
—Sé que sigues ahí debajo, Si.
Simon nunca sabía callarse. Ni siquiera cuando nos escondíamos detrás de la puerta para esperar que entrase papá. En cuanto yo cerraba la puerta, le entraba un ataque de risa.
Claire-o-puede-que-Anna dio las gracias al taxista y le dijo que alguien le avisaría desde el hospital para que viniese a recogernos. La dentista apareció en la sala de espera con una mascarilla sujeta con elásticos.
—Matthew Homes —dijo.
Miré a Claire-o-puede-que-Anna.
—Prefiero entrar solo, si puede ser —dije.
Ella dudó un momento y luego asintió.
—Sí. Claro. Esperaré aquí.
Le dije a la dentista que entraba enseguida, que necesitaba ir un momento al lavabo.
—Estamos en el pasillo, la segunda puerta a la derecha. Ven cuando estés listo.
En las clínicas dentales no hay medidas de seguridad, no hay nadie vigilando en las puertas con un manojo de llaves y carpetas rojas. Yo tenía asignado un dentista, pero la clínica de urgencia está más cerca de la estación.
Cuando tu hermano mayor te está llamando, cuando por fin es la hora de ir a jugar, si tienes que escaparte de un psiquiátrico lo primero que hay que hacer es observar y después dejar que alguien haga por ti la parte más difícil del trabajo. Di: ahh. Soy un paciente mental, no un idiota.