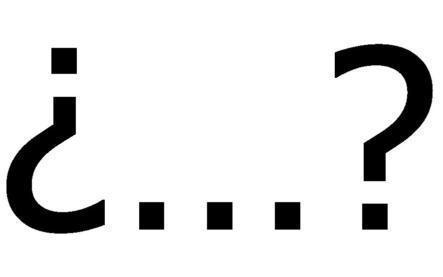
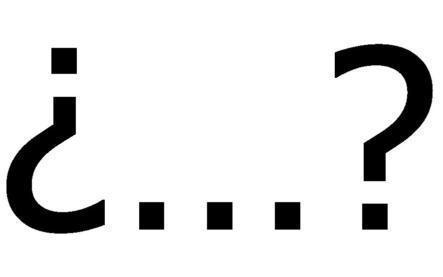

Pertenezco a la primera generación de lo que se ha dado en llamar nativos digitales: personas que han crecido con un ordenador en su casa. Después de unos meses de jugar con un ZX81 que nos prestaron, mi padre nos regaló en 1984 un ZX Spectrum de 48Kb, de esos de teclas de goma, que compró en Suiza en uno de sus viajes al CERN. Como todos, lo utilizamos principalmente para jugar, claro, aunque tanto mi hermano Pablo como yo hicimos nuestros pinitos intentando programar videojuegos. Su mejor producto fue Tesoro 2, en el que dos jugadores apiñando sus dedos en aquel minúsculo teclado debían alcanzar los tesoros que aparecían en pantalla antes que su adversario. El mío fue Plaga, una aventura conversacional, es decir, en modo texto: tus acciones debían describirse escribiendo cosas como «matar monstruo» y los resultados de las mismas aparecían también en descripciones escritas.
Pero el tiempo pasó y el Spectrum, que sufrió media docena de retiros espirituales en el taller para cambiarle la membrana del teclado, se fue quedando antiguo. Así que mi padre hizo un esfuerzo y a finales de los ochenta compró un PC por 400 000 pesetas del ala. Tenía la para entonces escandalosa cifra de dos megas de memoria RAM, necesarias para ejecutar una copia del gestor de base de datos Oracle que me permitiera foguearme en el duro mundo de las aburridas aplicaciones empresariales. Naturalmente, lo usamos principalmente para jugar.
Mi hermano acabó dedicándose a otras cosas, pero yo recalé en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, heredera de aquel Instituto de Informática del que mi padre fue uno de los primeros graduados. En mi primer año allí (1993) conocí Internet, aunque fuera en terminales de texto. Además de ir aprobando las asignaturas, recibí una educación fuera de programa mucho más rica: aprendí a crear páginas web y elaboré unos cursos sobre el tema que al ser de los primeros en español que se publicaban gratis en la red alcanzaron mucha popularidad. Además, formé parte de la revista que hacían los alumnos, que acabé dirigiendo y donde comencé a escribir de forma más o menos regular.
Salí de la universidad en 2001 con un proyecto, un sitio web que ofreciera cursos y artículos con los que enseñar a programar y un trabajo en una academia que daba cursos a distancia a través de Internet, donde diseñé el software que se empleaba para vender los cursos, hice la página web, escribí algunos cursos y fui profesor. Mis inquietudes políticas me llevaron a crear un sitio en Internet sobre el liberalismo y a empezar a escribir para el diario online Libertad Digítal, donde recalan mis huesos hoy día.
Como ven, la informática ha estado conmigo desde muy pronto casi todos los días de mi vida. Como todos, la doy por sentada. Sólo muy de vez en cuando me paro un momento y me dejo llevar por el asombro ante la maravilla que tengo bajo mis dedos. Cuando pulso una tecla en mi ordenador, el impulso mecánico es convertido en una instrucción digital, compuesta de unos y ceros, que es transmitida por un cable de cobre hasta una conexión del ordenador, donde es recibida por un circuito integrado capaz de recibir más de 480 000 bits cada segundo. Tendría que escribir realmente rápido para provocarle problemas. Una vez allí, la información que escribo pasa a guardarse en la memoria, unos circuitos realimentados constantemente para que no pierdan el valor que guardan.
En un momento dado, decidiré guardar lo que estoy escribiendo. El procesador de textos que utilizo está funcionando en un microprocesador con varios núcleos, capaz de ejecutar varios programas a la vez, y compuesto por 582 millones de transistores, una cifra baja comparada con lo que se está vendiendo, pero es que no hace falta ya estar a la última para escribir en el ordenador. El procesador de la tarjeta gráfica, conocido como GPU, está recibiendo las coordenadas del ratón según me acerco al icono que representa un viejo disquete de 3,5 pulgadas, que hace años que no usa ni el tato. Según lo hago, va mostrando el puntero del ratón en el lugar preciso y redibujando la parte de la pantalla donde estaba antes ese puntero.
Cuando pulso, el microprocesador recibe órdenes que va ejecutando y ordena la transferencia de datos de la memoria al disco duro. Este es un ingenio mecánico sorprendente: un disco compuesto por varios platos independientes, hecho seguramente de una aleación de aluminio cubierto de una capa de material magnético de un grosor unas 10 000 veces más fino que una hoja de papel, donde se almacena la información. El disco gira a una velocidad de 7200 revoluciones por minuto y unos cabezales situados a pocos nanómetros de la superficie se encargan de percibir el estado magnético del material que tiene debajo y cambiarlo: es decir, de leer y escribir información. Y eso es precisamente lo que hace al darle al botón de guardar.
Más tarde decidiré enviar esto a mi editor, que me ha puesto unos plazos y es un señor muy serio al que es mejor no decepcionar. Así que abriré mi navegador. Esto le costará más a mi ordenador, cuyo microprocesador ordenará al disco duro transferir muchos datos a la memoria, de modo que seré capaz de percibir el retraso entre mi orden y el resultado, algo que cada vez sucede menos a menudo. Abriré la dirección de mi correo electrónico, que ahora está guardado en servidores propiedad de una empresa norteamericana, como cada vez nos pasa a más gente, sin que tenga ni idea de dónde se encuentran físicamente. Esto obligará a funcionar a la red. Primero, el microprocesador dará la orden adecuada al circuito que se encarga de Ethernet, porque soy un antiguo que no usa portátil y tiene su ordenador de sobremesa conectado a la red mediante un cable. El chip en cuestión dividirá la información en paquetes más pequeños, les pondrá una cabecera donde se indica el destino y los enviará por un cable. Al otro lado, un dispositivo llamado router los recibirá y los reenviará fuera de mi casa mediante impulsos eléctricos transmitidos a través de un cable de cobre hacia una centralita telefónica. El sistema es tan complejo que si muchos vecinos lo hacemos a la vez, la velocidad se resiente porque los cables producen unas emisiones que interfieren con los envíos de datos de los demás.
Los bits que transmiten esos impulsos eléctricos llegarán a la centralita e irán moviéndose por el mundo de ordenador en ordenador, a través de distintas tecnologías. Posiblemente no serán transmitidos a ningún satélite, pero seguro que en algún punto serán transformados en luz y emitidos a través de unas fibras más finas que el cabello humano. En algún punto geográfico desconocido, mis pobres y maltrechos bits, cansados de tanto viaje, llegaran a su destino, un centro de datos donde otro router los cogerá y los enviará a algún ordenador de los muchos que hay conectados allí. Este recibirá mi petición de enviar un fichero a una dirección y enviará una serie de datos con dirección a otro servidor, otro ordenador situado en otro punto del mundo. En concreto, el que gestiona el correo electrónico de mi editor. Y los bits viajarán de nuevo, y lo harán otra vez cuando decida descargar el fichero que alberga este libro. Los distintos componentes de su ordenador se pondrán en marcha, siguiendo las instrucciones diseñadas por programadores de medio mundo, con el objeto de leer estas líneas. O eso espero.
Ha sido un largo camino desde el ábaco, sin duda. 0, si nos ponemos estrictos, desde que unos cuantos ingenieros se dedicaron a poner un montón de válvulas de vacío que hasta entonces se empleaban en radios y otros cacharros semejantes y las conectaron de tal modo que podían usarse para hacer cálculos. Pero ¿qué retos nos quedan a partir de ahora? ¿Habrá algo que nos asombre como nos asombra la tecnología actual cuando nos ponemos a pensar en ella a fondo, cuando recordamos el milagro que la hace funcionar en concierto, en plena armonía, la mayor parte del tiempo?
Los gurús tienen una gran ventaja cuando se dedican a predecir el futuro: si fallan nadie se acuerda de lo que en su momento y si aciertan tampoco, al menos hasta que el propio gurú se encarga de resaltar su enorme talento y perspicacia. Así que para terminar este libro sobre el pasado permítanme jugar un poco al futurista.
Los dispositivos que llamamos ordenadores son sólo una de las formas que estos adoptan. Casi todo son ordenadores ahora, según el sentido original de la palabra. Nuestros móviles lo son, incluso los más sencillos. Y ese proceso provocará que tengamos varios aparatos para gestionar nuestra información y conectarnos a la red y queramos que nuestros datos sean iguales en todos ellos y que podamos acceder a las mismas aplicaciones. De modo que el proceso que se inició a mediados de los setenta se está revirtiendo. Pasamos entonces de ejecutar programas en grandes ordenadores a los que nos conectábamos por medio de terminales más o menos tontos a ejecutar esos mismos programas en un ordenador propio y guardando los datos nosotros. Pero cada vez hacemos más cosas en aplicaciones web, que se ejecutan en servidores alojados por ahí, en eso que llamamos la nube y que guardan nuestros datos por nosotros. Perdemos el control, pero ganamos en ubicuidad. Dentro de unas décadas este proceso, sus consecuencias y sus protagonistas, serviría para un nuevo capítulo de este libro. Ese será el cambio más importante, y en parte más invisible, del que menos nos daremos cuenta.
Lo peor de este proceso, y lo que temen algunos hackers que, como Richard Stallman, ya han puesto el grito en el cielo, es que la descentralización radical que han traído los ordenadores personales e Internet se diluirá en gran medida. Aunque cada gran empresa sea mucho menos vulnerable que su ordenador o el mío, serán objetivos demasiado apetitosos tanto para gobiernos como para ladrones y delincuentes privados. Y poco o nada podremos hacer por evitarlo.
Se irán eliminando algunas formas de interacción con el ordenador, eliminando intermediarios como el ratón o quizá el teclado. Los móviles se convertirán en el único cacharro que necesitemos para la mayor parte de nuestras tareas, absorbiendo las funcionalidades de todos los demás aparatos que no necesiten de un tamaño mayor. La nanotecnología se irá haciendo cada vez más presente, existiendo aparatos de tamaño microscópico que funcionen mediante un ordenador de a bordo reparando nuestro cuerpo o atacándolo, que de todo habrá. La mayor parte de los objetos que usemos terminarán siendo fabricados mediante nanotecnología, reduciendo los costes a su mínima expresión.
En general, de todas las predicciones de los futurólogos profesionales, las que más tardarán en llegar son las que implican el uso en mayor o menor medida de inteligencia artificial, un campo donde la investigación no ha dado los frutos esperados y siempre ha ido mucho más lenta de lo que pudiéramos desear. Cosas como las traducciones simultáneas automáticas tardarán en llegar a un nivel de calidad aceptable, aunque quizá sí empiecen a emplearse de forma corriente robots que limpien la casa, conduzcan o realicen otras tareas más o menos repetitivas en nuestra vida cotidiana.
En concreto, el suceso que Ray Kurzweil y otros han calificado como singularidad posiblemente tarde en llegar mucho más de lo que esperan. En ese punto, las computadoras serán más inteligentes que los humanos, de modo que empezarán a ser capaces de rediseñarse a sí mismas para hacerse mejores y el ordenador que resulte de ese proceso lo volverá a hacer… dejando a los seres humanos sin ninguna modificación que permita mejorar sus capacidades, sin posibilidad de seguir el incremento exponencial del conocimiento que serán capaces de producir estas máquinas.
Pero aun así, lo que está por venir nos producirá el mismo asombro con el que recibirían nuestros abuelos nuestro mundo de hoy, cambiado de arriba abajo gracias a las tecnologías cuya historia hemos perfilado en estas páginas.