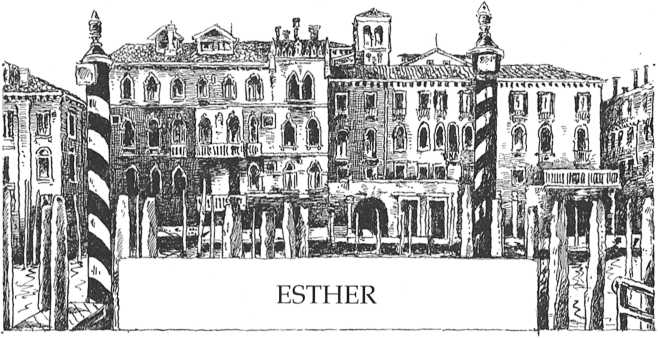
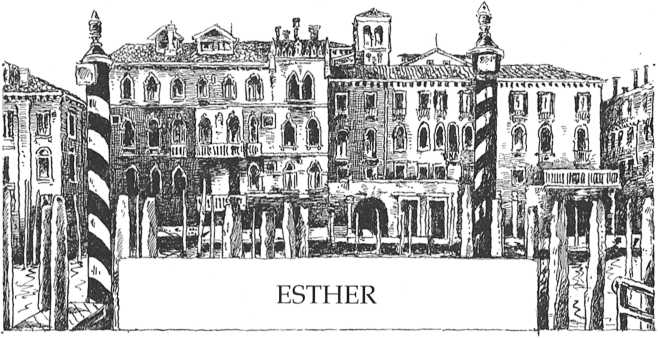
Esther llegó sola. Pasó por delante del café donde estaba sentado Próspero con los otros sin sospechar quién la observaba desde una de las ventanas. Poco antes de que las manecillas del reloj de la cocina de Ida marcaran las tres, Víctor hizo salir a todos de casa, menos a Barbarossa.
—¿Qué pasa? —preguntó Avispa cuando se dio cuenta de cómo miraba Próspero hacia fuera.
—Ha venido de verdad —respondió él, sin quitarle ojo de encima a Esther.
—¿Tu tía? —Avispa se inclinó sobre su hombro con curiosidad—. ¿Es ella? —Próspero asintió.
—¿Quién? —preguntó Bo, con la boca llena de helado. Había pedido una copa enorme, la misma que Riccio, sólo que éste ya estaba devorando la segunda.
—Nadie —murmuró Próspero, y observó cómo su tía entraba en casa de Ida. Llevaba botas de agua altas y la lluvia caía sobre su paraguas.
—Me la imaginaba muy diferente —le susurró Avispa a Próspero—. Más grande… Y más seria.
—Eh, ¿no te gusta el helado, Pro? —le preguntó Riccio y se lamió un poco de chocolate que tenía en la nariz—. ¿Quieres que me lo coma?
—Déjalo en paz —le dijo Avispa.
Cuando Esther llamó a la puerta de casa de Ida, le abrió una monja con cara de mal humor, que no le dijo nada y le hizo un gesto para que la siguiera. Ida le tuvo que suplicar a Lucía durante casi una hora para que se pusiera la ropa de monja, pero ahora tenía un aspecto muy impresionante. Con paso decidido condujo a su invitada a la habitación que normalmente era el cuarto de la limpieza y la despensa. La mesa cíe planchar, las botellas de agua y los paquetes de harina habían desaparecido y en su lugar había un escritorio que Víctor había bajado del desván, después de soltar muchas palabrotas, un par de sillas sencillas y un candelabro grande. Las blancas paredes sólo estaban adornadas con un cuadro de la Virgen con su hijo, que acostumbraba estar en la cocina.
—Signora Hartlieb, supongo —dijo Ida, y se levantó al otro lado del escritorio cuando Lucía hizo entrar a Esther.
Junto a Ida se encontraba Víctor, sin barba, sin disfraz, sólo Víctor, tal y como Esther lo conocía. En cambio, la fotógrafa llevaba, al igual que Lucía, el hábito oscuro de las hermanas de la caridad.
—Decidle a la signora Spavento que tiene que devolverme las cosas antes de que oscurezca —le había dicho a Próspero la monja que le dio la ropa a través del portal del orfanato. Parecía sentirse muy culpable, como si estuviera cometiendo un delito. ¿Pero qué no harían por la amable y generosa signora Spavento?
—Siéntese, por favor, signora Hartlieb —dijo Ida, cuando entró Esther y miró con cara seria la silla antigua—. ¿No ha podido venir su marido?
—No, tenía trabajo que hacer y estaba muy ocupado. Al final nos vamos pasado mañana.
Víctor observó cómo se sentó Esther, cómo se puso la falda sobre las rodillas y miró la habitación blanca. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, él asintió con la cabeza.
—Ya conoce al signor Getz —dijo Ida, y volvió a sentarse tras la mesa—. Le he pedido que venga después de que la policía me ha contado que ustedes le confiaron la búsqueda de sus sobrinos. Además, es un buen amigo del convento.
Esther miró al detective como si no estuviera segura de si su presencia era buena o mala para ella. Luego se volvió de nuevo hacia Ida.
—¿Por qué me ha hecho venir? —preguntó mientras se alisaba la falda.
—Es más que evidente, signora —respondió Ida con indulgencia—. Tenemos que cuidar de muchos niños y disponemos de poco dinero, muy poco. Cuando sabemos, como en el caso de sus sobrinos, que existen parientes…
—¡No estoy en disposición de ocuparme de los dos! —la interrumpió Esther bruscamente—. Yo quería, pero sólo el pequeño. —Estaba nerviosa y se toco el lóbulo de la oreja—. Seguro que el signor Getz ya le ha contado lo que hemos tenido que sufrir por su culpa. Quizá Bo también las ha engañado con su carita de ángel, pero yo ya estoy curada de espanto. Es tozudo, caprichoso y un insolente. Menudo pájaro. En resumidas palabras… —tomó aire profundamente—, lo siento, pero ni por amor a mi hermana fallecida estoy dispuesta a quedármelo, y en nuestra familia tampoco hay nadie que pueda adoptar a uno o los dos chicos. O sea, que si pudiera acoger a los dos… Al fin y al cabo, ellos querían venir a esta ciudad como fuera. La familia pondrá a disposición de su orfanato el poco dinero que dejó su madre.
Ida asintió con la cabeza. Suspiró profundamente y juntó las manos sobre el escritorio.
—Es una pena, signora Hartlieb —dijo, y miró hacia la puerta.
Víctor también lo había oído. En el pasillo se oían unos pasos que se acercaban, todo según lo planeado. Entonces llamaron a la puerta. Esther Hartlieb volvió la cabeza.
—¿Sí, adelante? —gritó Ida.
Se abrió la puerta y Lucía hizo entrar en el cuarto a Barbarossa.
—¡El nuevo ha vuelto a causar problemas, hermana! —exclamó ella, y miró al pelirrojo, como si estuviera ante una araña peluda u otro animal inquietante.
—Yo me encargo de él —respondió Ida. Lucía salió del cuarto con cara de mal humor.
Barbarossa se quedó ante la puerta, como si estuviera desorientado. Cuando vio la mirada curiosa de Esther, le sonrió con desánimo.
—Disculpe, signora Hartlieb —dijo Ida—. Pero este chico acaba de llegar y tiene muchos problemas con los otros. ¿Te han vuelto a hacer enfadar, Ernesto?
Barbarossa asintió y miró disimuladamente a Esther. Entonces empezó a sollozar, primero muy bajito y luego cada vez más fuerte.
—¿Sería tan amable de dejarme un pañuelo, madre Ida? —dijo al tiempo que se sorbía los mocos—. Me han vuelto a quitar mis libros.
—¡Oh, no! —Ida rebuscó en su hábito, pero Esther fue más rápida. Con una sonrisa tímida le dio a Barbarossa su pañuelo bordado.
—Grazie, signora —murmuró él, y se secó las lágrimas de las largas pestañas.
Víctor miró disimuladamente a Esther y comprobó que apenas levantaba la vista del pequeño pelirrojo.
—Ve con la hermana Caterina, Ernesto —le indicó Ida a Barbarossa—, y dile que les mande a los otros niños que te devuelvan tus libros y que los castigue a su habitación.
Barbarossa se sonó de manera educada en el pañuelo de Esther y asintió. Se dirigió hacia la puerta con indecisión.
—¿Madre Ida? —murmuró cuando ya tenía la mano en el pomo de la puerta—. ¿Podría decirme cuándo iremos a visitar el museo de la Accademia? Me gustaría ver de nuevo los cuadros de Tiziano.
«¡Dios mío! —pensó Víctor—. ¡Quizá se está pasando un poco!» Pero la mirada embelesada de Esther le abrió los ojos. Sin duda, Barbarossa sabía lo que se hacía.
—¿Tiziano? —preguntó Esther, y le sonrió al pequeño—. ¿Te gusta la pintura de Tiziano?
Barbarossa asintió.
—A mí también me gusta mucho —dijo Esther. De repente hablaba de manera distinta, con voz muy suave. No se parecía en nada a la que Víctor había oído hasta entonces.
—Tiziano es mi pintor favorito.
—¿Ah, sí, signora? —Barbarossa se apartó los rizos rojos de la cara—. Entonces, seguramente habrá visitado ya su tumba en la iglesia de Santa Maria Gloriosa dei Frari, ¿no? Mi favorito es el cuadro en el que él se pintó a sí mismo: cómo implora a la Virgen que la peste no le afecte a él ni a su querido hijo. ¿Lo ha visto?
Esther negó con la cabeza.
—Su hijo acabó muriendo de peste —añadió Barbarossa—. Y Tiziano también. Por cierto, usted, signora, se parece un poco a la Virgen del cuadro. Me gustaría enseñárselo alguna vez.
«¡Por todos los leones alados! —pensó Víctor—. Ahora le ha dado por las sensiblerías a este adulador.» Sin embargo, si no recordaba mal, la Virgen del cuadro tenía una cara bastante severa y quizá se parecía de verdad un poco a Esther Hartlieb. Sea como fuera, el cumplido consiguió su objetivo.
Esther se puso roja como un tomate, la nariguda de Esther. Se sentó en el borde de la silla y se miraba la punta de los zapatos. Entonces se volvió de repente hacia Ida.
—¿Sería posible? —balbuceó—. Es decir, usted ya sabe que mi marido y yo sólo vamos a estar en la ciudad hasta pasado mañana, ¿pero sería posible que pudiera ir con el niño…?
—Ernesto —la interrumpió Ida con una sonrisa fría—. Se llama Ernesto.
—Ernesto —Esther repitió el nombre, como si estuviera chupando un caramelo de miel—. Sé que se trata de una petición poco habitual, pero… ¿sería posible que pudiera llevar a Ernesto a una pequeña excursión? Me gustaría que me enseñara la iglesia de Santa Maria Gloriosa dei Frari, podríamos comer un helado o montar en barca, y lo traería de vuelta esta misma noche.
La hermana Ida enarcó las cejas. A Víctor le pareció que su cara de sorpresa fue muy creíble.
—Ciertamente, se trata de una petición muy poco habitual —dijo Ida, y miró a Barbarossa, que seguía de pie poniendo la cara más inocente del mundo, con las manos detrás de la espalda, como hacían los niños bien educados. Además, se había cepillado el pelo hasta conseguir que le brillara—. ¿Qué te parece la oferta de la signora Hartlieb, Ernesto? —preguntó Ida—. ¿Te apetece hacer una excursión con ella? Ya sabes que nosotros no la haremos hasta dentro de una semana.
«Tan sólo di “sí”, barbilampiño —pensó Víctor, que no le quitaba la vista de encima—. Piensa en las camas duras del orfanato.» Barbarossa miró a Víctor como si hubiera leído sus pensamientos. Luego miró a Esther. Ni un perro habría sabido poner una mirada de ingenuidad mejor.
—¡Sería maravilloso hacer esta excursión, signora! —exclamó, y le brindó a Esther una sonrisa tan empalagosa como el pudin de Lucía.
—Es usted una persona encantadora, signora Hartlieb —dijo Ida, e hizo sonar la pequeña campana de plata que tenía ante sí, en la mesa—. Hasta el momento, Ernesto no lo ha pasado muy bien aquí. En lo que respecta a sus sobrinos —añadió cuando Lucía entró de nuevo—, me apena tener que decirle que no quieren verla. ¿Desea que le pida a la hermana Lucía que los vaya a buscar?
La sonrisa que tenía Esther en la cara desapareció de inmediato.
—No, no —respondió rápidamente—. Los vendré a visitar más adelante, cuando vuelva de visita por la ciudad.
—Como usted quiera —dijo Ida, y miró a Lucía, que esperaba en la puerta—. Por favor, ayude a Ernesto a que se prepare para salir, hermana. La signora Hartlieb lo ha invitado a una excursión.
—Qué amable de su parte —murmuró Lucía mientras cogía a Barbarossa de la mano—. Quiere que le lave rápidamente el cuello y las orejas, ¿no es así?
—Ya me las he lavado —dijo Barbarossa, y por un instante su voz no pareció tan amable ni tan tímida. Pero Esther no se dio cuenta. Estaba ensimismada en sus cosas, sentada en la silla dura, delante del escritorio de Ida y miraba el cuadro de la Virgen. Víctor habría dado tres de sus barbas postizas para poder leerle el pensamiento.
—¿Tiene padres el niño? —preguntó Esther cuando Lucía ya se había ido con Barbarossa.
Ida dejó escapar un profundo suspiro y negó con la cabeza.
—No. Ernesto es el hijo de un anticuario adinerado que desapareció la semana pasada en circunstancias misteriosas. La policía cree que tuvo un accidente marítimo en la laguna, durante una cacería nocturna. El niño está con nosotros desde entonces. La madre dejó al padre hace años y no está preparada para hacerse cargo del niño. Sorprendente, ¿verdad? Es un chico tan encantador.
—Sin duda. —Esther miró hacia la puerta, como si Barbarossa aún estuviera ahí—. Es tan distinto a… a mis sobrinos.
—El parentesco no es garantía de amor —dijo Víctor—. A pesar de que nos guste creerlo.
—¡Cierto, cierto! —Esther esbozó una sonrisa triste—. Escuche, a mí me encantaría tener un niño, pero… —miró al techo, donde la pintura estaba en tan mal estado, que parecía que fuera a caer de un momento a otro sobre su peinado tan elegante— no he encontrado a ninguno al que le gustara tenerme como madre. Ya ve lo que ha ocurrido con mis sobrinos. Me parece que los dos me consideran una especie de bruja. —Volvió a mirar al techo—. No, probablemente me toman por una persona muy aburrida —murmuró, y esbozó de nuevo una sonrisa triste—. Yo desearía que hubiera en algún lugar un niño apropiado para mí.
Víctor e Ida intercambiaron una mirada de complicidad.
Esther trajo a Barbarossa pronto esa noche. Próspero y Bo observaron desde la ventana del salotto cómo cruzaban la plaza uno junto al otro: Barbarossa lamía un helado enorme sin mancharse. A Bo le habría gustado saber cómo se lo acababa. Esther iba cargada de bolsas, pero con la mano izquierda cogía a Barbarossa y tenía una sonrisa de felicidad en los labios.
—¡Mirad cómo se lo come con los ojos! —Riccio se inclinó sobre el hombro de Bo—. Y me apuesto lo que queráis a que todos esos paquetes son para él. ¿No os arrepentís de haberla asustado tanto y que ahora no os quiera adoptar?
Bo negó enérgicamente con la cabeza, pero Próspero pensaba en otra persona que se había parecido mucho a Esther. Estaba muy alegre cuando Víctor lo sacó de sus pensamientos.
—¿No te parece que hacen una buena pareja? —le murmuró a Próspero al oído—. Como si hubieran sido hechos el uno para el otro, ¿no?
Próspero asintió.
—Venga. No pongas esa cara de preocupación durante un rato —dijo Víctor, y le dio una palmadita en la espalda—. Dentro de dos días, vuestra tía volverá a casa. Y Bo no estará sentado a su lado en el avión.
—No me lo creeré hasta que el avión haya despegado —murmuró Próspero. Y mientras miraba cómo Esther le limpiaba de helado la boca a Barbarossa, se preguntó por centésima vez dónde estaba escondido Escipión. Le habría gustado contarle que su idea loca parecía haber funcionado.