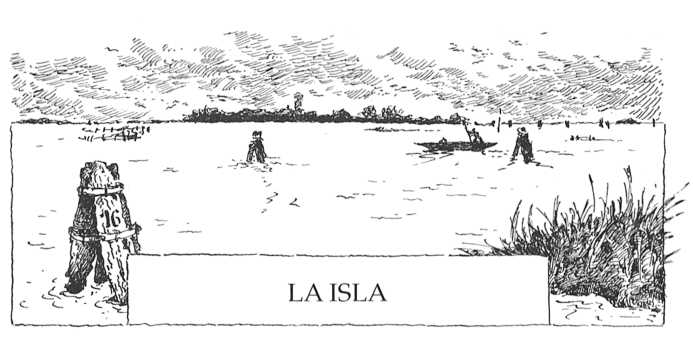
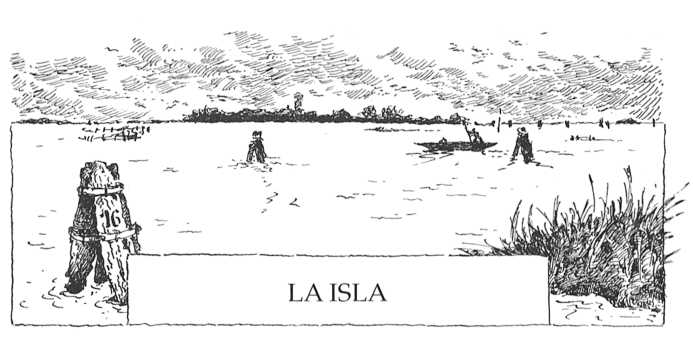
El conte los esperaba.
Su embarcación estaba anclada cerca de la orilla oeste del golfo. Era un barco de vela. Las luces de situación resplandecían sobre el agua y en la popa colgaba un farol rojo bien visible.
—¡Un barco de vela! —murmuró Mosca cuando llegaron junto a él—. Ida tenía razón. Ha venido de una de las islas.
—Es probable. —Escipión se puso la máscara—. Pero el viento es favorable, así que lo podremos seguir fácilmente con la lancha.
—A la laguna. —Riccio respiró hondo—. Oh, maldita sea. Maldita sea, maldita sea.
Próspero no dijo nada. No le quitó la vista de encima a la luz roja y siguió apretando con fuerza el ala. Había dejado de soplar aquel viento gélido y la barca de Mosca se deslizaba tranquilamente sobre el mar en calma. Pero, de repente, Riccio se agarró al borde de la embarcación mirándose fijamente los zapatos, como si tuviera miedo de que pudiesen volcar si miraba, ni que fuera por un instante, el agua negra.
El conte se encontraba en la popa, en la parte trasera del velero, y llevaba puesto un abrigo gris y ancho. No parecía tan viejo y débil como Próspero se lo había imaginado tras su encuentro en el confesionario. Tenía el pelo blanco, pero aún parecía estar en buena forma, a juzgar por lo erguido que estaba. Detrás del conte había otra persona, más pequeña y delgada que él, vestida de negro de pies a cabeza y con la cara escondida tras una capucha. Cuando Mosca llegó al lado del velero, el segundo hombre le lanzó a Próspero una cuerda con un gancho, para que no se separaran las embarcaciones.
—Salve! —gritó el conte con voz ronca—. Supongo que tendréis tanto frío como yo, así que acabemos con esto de una vez. Este año el invierno ha llegado muy pronto.
—De acuerdo. Aquí tiene el ala. —Próspero le pasó a Escipión el fajo, quien a su vez se lo dio al conte. La pequeña barca tembló bajo los pies de Escipión, que casi tropezó, por lo que el conte se abalanzó rápidamente sobre el borde del velero, como si temiese que aquello que había anhelado durante tanto tiempo pudiera perderse. Pero cuando le dieron el fardo, cambió la expresión de su cara arrugada y de repente pareció la de un niño que tiene entre los brazos un regalo muy deseado.
Quitó con impaciencia todas las mantas con las que estaba envuelto.
—¡Ésta es! —le oyó susurrar Próspero. El hombre pasó la mano sobre la madera pintada muy emocionado—. Morosina, mírala. —Le hizo un gesto impaciente a su acompañante, que había estado durante todo el rato apoyado en el mástil de la barca. Cuando el conte lo llamó fue junto a él y se quitó la capucha. Los chicos se sorprendieron al ver que era una mujer, un poco más joven que el conte, con el pelo gris y recogido.
—Sí, ésta es —le oyó decir Próspero—. Dales su recompensa.
—Encárgate tú de ello —dijo el conte, que volvió a tapar el ala con las mantas.
Sin decir una palabra más, la mujer le dio a Escipión una bolsa vieja.
—¡Toma, cógela! —dijo—. Y utiliza el dinero para cambiar de profesión. ¿Cuántos años tienes? ¿Once, doce?
—Gracias a este dinero me convertiré en adulto —respondió Escipión, que cogió la pesada bolsa y la puso en la barca entre él y Mosca.
—¿Lo has oído, Renzo? —La mujer se apoyó en el borde del velero y miró a Escipión con una sonrisa burlona—. Quiere ser mayor. Qué diferentes son los deseos de la gente.
—La naturaleza se encargará de concedérselo dentro de poco —respondió el conte, que envolvió de nuevo el fardo del ala con otra lona—. Nuestros deseos son muy distintos. ¿Quieres contar el dinero, Señor de los Ladrones?
Escipión puso la bolsa sobre la falda de Mosca y la abrió.
—¡Por San Pantalón! —exclamó Mosca, que sacó un fajo de billetes y empezó a contarlos con cara de asombro. Próspero se inclinó sobre su hombro para mirar con curiosidad. Incluso Riccio se olvidó de su miedo al agua y se levantó, pero en cuanto la barca empezó a balancearse, se sentó de nuevo rápidamente—. ¡Cielos! ¿Habíais visto alguna vez tanto dinero? —preguntó.
Escipión miró uno de los billetes a la luz de su linterna, contó los fajos de la bolsa y le hizo un gesto afirmativo a Mosca, todo contento.
—Parece que es correcto —le dijo al conte y a su acompañante—. Ya lo contaremos en nuestro escondite.
La mujer del pelo gris hizo un gesto de despedida con la cabeza.
—Buon ritorno! —dijo.
El conte se puso junto a ella. Próspero le lanzó la cuerda con la que se habían atado al velero y el conte la recogió.
—Buon ritorno y mucha suerte en el futuro —exclamó.
Luego se dio la vuelta.
A una señal de Escipión, Próspero y Mosca cogieron los remos y a cada palada se alejaron de la barca del conte. La desembocadura del canal en la que Ida esperaba parecía estar muy lejos, tremendamente lejos, y detrás de ellos Próspero vio a pesar de la oscuridad que el conte dirigía su velero hacia el lugar donde la Sacca della Misericordia se unía con la laguna.
Escipión tenía razón, el viento les era favorable. Soplaba una brisa débil y cuando llegaron a la lancha de Ida aún podían ver la vela del conte. Ataron rápidamente la barca de Mosca al puente y subieron a la otra embarcación más grande.
—Venga, contadme, ¿ha salido todo bien? —preguntó Ida con impaciencia cuando los cuatro subieron a bordo—. Sólo he podido ver que tiene un velero, porque estabais demasiado lejos.
—Ha ido todo perfecto. Nosotros tenemos el dinero y el conte el ala —dijo Escipión, que puso la bolsa con el botín entre sus piernas—. Había una mujer con él. Y tenía usted razón, se dirige hacia la laguna.
—Ya me lo imaginaba. —Ida le hizo una señal a Giaco, que tenía ya el motor encendido y puso rumbo hacia el golfo.
—Lamentablemente ha apagado la luz roja —gritó Mosca para que le oyeran a pesar del ruido del motor—, pero por suerte es un barco muy fácil de reconocer.
Giaco murmuró algo incomprensible y mantuvo la dirección, como si no hubiera nada tan fácil como seguir a otra embarcación bajo la luz de la luna.
—¿Habéis contado el dinero? —preguntó Ida.
—Más o menos —contestó Escipión—. Hay muchísimo.
—¿Puedo usar los prismáticos? —pidió Mosca.
Ida se los pasó y se tapó la cabeza con el chal.
—¿Los ves? —preguntó ella.
—Sí. Avanzan muy lentamente delante de nosotros, pero están a punto de llegar al golfo.
—¡No te acerques demasiado, Giaco! —dijo ella.
Pero el hombre negó con la cabeza.
—No se preocupe, signora —murmuró.
Dejaron la ciudad tras de sí. Cada vez que Próspero miraba atrás, le parecía que era como un tesoro perdido que brillaba en la oscuridad. Pero en un momento dado desapareció todo el resplandor y quedaron rodeados por la noche y el agua. El ruido del motor rompía el silencio, pero de vez en cuando les llegaban ruidos de otras embarcaciones que pasaban a su lado. No eran los únicos que estaban en la laguna, aunque se lo pareciera. Continuamente aparecían luces en la oscuridad, rojas, verdes y blancas; luces de posición como las que tenía la lancha de Ida.
Aunque el conte hubiera visto su barca, ¿cómo iba a saber que lo estaban siguiendo? Al fin y al cabo, ya había pagado al Señor de los Ladrones.
Próspero miró algo nervioso el agua, un mar de tinta que en algún lugar, apenas visible, se fundía con la oscuridad del cielo. Bo y él no habían estado nunca ahí, a pesar de que los demás chicos les habían hablado mucho de la laguna, de todas las islas que había sobre el agua llana, de los pequeños cañizales junto a pueblos y fortalezas en ruinas abandonadas desde hacía mucho. Tiempo atrás había huertos de frutas y verduras para abastecer la ciudad. O monasterios y hospitales adonde se llevaba a los enfermos. Lejos, sobre el agua negra.
Con mucho cuidado, Giaco el silencioso condujo la lancha por el bricole, a través de los postes de madera que sobresalían del agua por todos lados y que indicaban el camino entre el agua poco profunda con sus marcas blancas.
—¡Ahí está San Michele! —murmuró Mosca.
Lentamente se acercaron al muro de la isla, en la que muchos siglos atrás se enterraba a los muertos de Venecia. Cuando la isla cementerio volvió a desaparecer en la oscuridad, el velero del conte cambió de rumbo hacia el noreste. Dejaron atrás Murano, la isla de cristal, y siguieron hacia adelante, mar adentro en aquel laberinto de islas cubiertas de hierba.
—¿Ya hemos pasado la isla a la que llevaban a los enfermos de peste? —preguntó Riccio con preocupación cuando pasaron junto a la silueta de una casa medio derruida. Conocía Venecia mejor que nadie, pero ahí, en medio de las islas, estaba tan perdido como Próspero.
—Hace rato —murmuró Próspero, que pensaba que la barca que tenían delante iba a seguir navegando eternamente, para siempre jamás. Ojalá Bo estuviera dormido cuando volviese a casa, ya que de lo contrario significaría que Avispa había pasado una mala noche. Su hermano era capaz de armar un escándalo de mil demonios si se enteraba de que los otros habían ido a encontrarse con el conte y Avispa lo había hecho dormir con un poco de leche caliente y un cuento.
—Te refieres a San Lazzaro. —Ida Spavento lanzó una colilla encendida por la borda—. No, esa isla se encuentra al otro lado de la ciudad, pero no es tan tétrica como dice la gente. Madonna, si fueran ciertas todas las historias de fantasmas de la laguna…
—¿Historias de fantasmas? —Riccio se sopló las manos para calentarlas—. ¿Cuáles?
Mosca rió, pero su risa sonó forzada. Todos conocían esas historias, porque Avispa se las había contado docenas de veces. En su escondite, bien acurrucados bajo sus mantas, era divertido asustarse unos a otros, pero ahí fuera, en mar abierto, en mitad de la noche, era muy distinto.
—Déjame ver, Mosca. —Riccio cogió los prismáticos para pensar en otra cosa—. ¿Hasta dónde quiere ir ese hombre? Como siga así, llegaremos a Burano y nos quedaremos más tiesos que un pollo congelado.
Y siguieron y siguieron en medio de la oscuridad. Todos notaban que empezaban a tener sueño a pesar del frío. De repente, Riccio soltó un silbido entre dientes. Se arrodilló para ver mejor.
—¡Creo que han aminorado la marcha! —murmuró con emoción—. ¡Se dirigen hacia aquella isla! No tengo ni idea de cuál es. ¿Usted la conoce, signora?
Ida Spavento le cogió los prismáticos y miró hacia el velero. Próspero se apoyó sobre su hombro y vio dos luces en la orilla, un muro alto y más lejos, detrás de unas ramas negras, la silueta de una casa.
—¡Madonna, creo que sé qué isla es! —la voz de Ida transmitió cierto miedo—. ¡Giaco, no te acerques! Apaga el motor y las luces de posición.
Cuando el motor enmudeció, les rodeó un silencio repentino, que a Próspero le pareció como un animal invisible, que acechaba en la oscuridad. Oía el ruido que hacía el agua de la laguna al chocar contra la lancha, la respiración de Mosca, que estaba a su lado, mientras a lo lejos resonaban unas voces sobre el agua.
—¡Sí que lo es! —murmuró Ida—. La Isola Segreta, la Isla Secreta. Corren muchas historias inquietantes sobre ella. En el pasado, los Vallaresso, una de las familias más antiguas de la ciudad, tenían una casa ahí, pero de eso hace ya mucho. Pensaba que la familia se había mudado hacía tiempo y que la casa se había desmoronado. Pero estaba equivocada por completo.
—¿Isola Segreta? —Mosca miró las luces de la isla—. Es la isla a la que no se acerca nadie.
—Es verdad, no resulta fácil encontrar a un barquero que lo haga —respondió Ida, sin quitarse los prismáticos de los ojos—. Se dice que está embrujada y que han ocurrido cosas terribles… ¿Ahí se supone que está el tiovivo? ¿El tiovivo de las hermanas de la caridad?
—¡Escuchad! —susurró Riccio.
Se oyeron unos ladridos fuertes y amenazadores.
—¡Debe de haber muchos perros! —murmuró Mosca—. Y muy grandes.
—¿No le basta, signora? —preguntó Riccio con voz aguda a causa del miedo—. Ya hemos seguido al conte hasta esta maldita isla. Cuando hicimos el trato no hablamos de nada más, así que dígale a su silencioso amigo que nos lleve de vuelta a casa.
Pero Ida no respondió. Siguió observando la isla a través de sus prismáticos.
—Están desembarcando —dijo en voz baja—. Ajá, con que ese aspecto tiene el conte. Según vuestra descripción me lo imaginaba mayor. Y la que está junto a él… —bajó aún más el tono— tiene que ser la mujer a la que se refería Escipión. ¿Quién pueden ser esos dos? ¿Aún viven los Vallaresso en la isla?
Mosca, Próspero y Escipión miraban hacia la Isola Segreta con la misma atención que Ida. Sólo Riccio estaba sentado con cara de mal humor junto a la bolsa del dinero, con la vista fija en la ancha espalda de Giaco, como si de esa manera pudiera calmar su miedo.
—Hay un embarcadero —murmuró Escipión— y unas escaleras de piedra que suben por la orilla, hasta una puerta en el muro.
—¿Y quién hay ahí? —Mosca se agarró asustado al brazo de Próspero—. ¡Hay dos personas más!
—Son estatuas —lo tranquilizó Ida—. Ángeles de piedra. Ahora abren la puerta. Oh, los perros son muy grandes.
Los chicos podían verlo todo sin prismáticos: eran unos dogos blancos enormes, grandes como terneros. De repente, como si hubieran presentido algo raro, los ladridos se dirigieron hacia el agua y empezaron a ladrar tan fuerte y con tanta furia, que incluso Ida se asustó y dejó caer los prismáticos. Próspero los cogió, pero se le resbalaron y acabaron en el agua.
El ruido cortó el silencio como una navaja.
Horrorizado, Riccio se tapó las orejas con las manos, como si de esa manera pudiera evitar lo ocurrido, mientras los otros se arrodillaban en la barca asustados. Parecía que al único a quien no trastornaba todo aquello era a Giaco. Seguía impasible tras el timón.
—Nos han oído, signora —dijo como si nada—. Están mirando en nuestra dirección
—Es verdad —murmuró Escipión, y miró por encima del borde de la lancha—. ¡Menuda mala suerte!
—¡Lo siento mucho! —susurró Ida—. ¡Oh, Dios mío! ¡Baja la cabeza, tú también, Giaco! ¡Creo que la mujer tiene un arma!
—¡Lo que faltaba! —exclamó Mosca, que se tapó la cabeza con su chaqueta.
—¡Claro, a ti no te verán! —exclamó Riccio, y se arrodilló en el suelo con la bolsa del dinero—. ¡Pero el resto de nosotros brillamos como la luna en la oscuridad! ¡Yo ya he dicho que era una idea descabellada! ¡Ya he dicho que tendríamos que haber dado media vuelta!
—¡Riccio, cierra la boca! —le cortó Escipión.
Los perros de la isla ladraban cada vez más nerviosos. Entre los ladridos se mezcló la voz de una mujer enfadada y entonces… se oyó un disparo. Próspero se agachó y tiró de Escipión hacia abajo, cuando vio el fogonazo. Riccio empezó a llorar.
—¡Giaco! —gritó Ida—. ¡Da la vuelta! ¡De inmediato!
Sin decir una palabra el hombre encendió el motor.
—¿Y qué pasa con el tiovivo? —Escipión quiso levantarse, pero Próspero volvió a tirarlo al suelo.
—¡El tiovivo no puede devolverle la vida a un muerto! —gritó Ida—. ¡Dale gas, Giaco! ¡Y tú, Señor de los Ladrones, baja la cabeza!
El ruido del motor retumbaba en sus oídos y el agua les salpicaba cuando Giaco dejó atrás la Isola Segreta. Cada vez se hacía más pequeña, hasta que se la tragó la noche.
Ida y los chicos se sentaron apretados unos contra otros, con caras de desilusión y miedo, pero aliviados de haber salido sin un rasguño.
—¡Ha faltado poco! —dijo Ida, y se echó el chal sobre las orejas—. Siento haberos convencido para meteros en esta locura. ¡Giaco! —gritó enfadada—. ¿Por qué no has tratado de disuadirme?
—Porque es imposible disuadirla de algo así, signora —respondió el hombre sin volverse.
—Bueno, ahora da igual —dijo Mosca—. Lo principal es que tenemos el dinero.
—¡Exacto! —murmuró Riccio, aunque seguía sin levantar la vista del suelo, de lo asustado que estaba.
Sin embargo Escipión miraba enfadado el rastro de espuma que dejaba tras de sí la barca.
—Venga, olvídalo —dijo Próspero con una palmadita—. A mí también me habría gustado ver el tiovivo.
—¡Está ahí! —dijo Escipión y miró a Próspero—. Estoy seguro.
—Bueno, me da igual —dijo Riccio—. Ahora tendríamos que contar nuestro dinero.
Como Escipión y Próspero no dieron muestras de que fueran a ayudar, él y Mosca se pusieron manos a la obra, mientras Ida estaba sentada a su lado, enfrascada en sus pensamientos, echando una colilla tras otra a la laguna. Cuando se reflejaron en el agua las primeras luces de la ciudad, Riccio y Mosca aún estaban contando.
Al llegar a la Sacca della Misericordia, cerraron la bolsa.
—Parece que todo está bien —dijo Mosca—. Más o menos. Es fácil perder la cuenta con tantos billetes.
Ida asintió y miró la bolsa con cara de preocupación.
—¿Tenéis algún sitio donde dejarla? Es mucho dinero.
Mosca miró a Escipión desconcertado, y éste se encogió de hombros.
—Escondedlo donde guardáis el dinero de Barbarossa. Es un sitio seguro.
—De acuerdo. —Ida suspiró—. Entonces os dejaré junto a vuestra barca. Supongo que tendréis un lugar calentito para dormir. Saluda al pequeño y a la chica de mi parte, Próspero. Yo… —quería decir algo más, pero Riccio la interrumpió, precipitadamente, como si las palabras le quemaran en la boca.
—Escipión va a otra parte. Quizá lo pueda llevar.
Próspero agachó la cabeza, Mosca jugaba con las hebillas de la bolsa del dinero y evitó mirar a Escipión.
—Ah, por supuesto. —Ida se volvió hacia él—. Se ha acabado la tregua. ¿Quieres que te lleve hasta el puente de la Accademia, donde te he recogido, Señor de los Ladrones?
Escipión negó con la cabeza.
—Fondamenta Bollani —dijo en voz baja—. ¿Le va bien?
«Ya no pertenecemos al mismo grupo», pensó Próspero. Intentó acordarse de su rabia, de la sorpresa al descubrir que Escipión les había mentido. Pero sólo veía su mirada pálida, los labios apretados con los que intentaba reprimir las lágrimas. Escipión estaba sentado tieso como un palo, con los hombros tensos, como temeroso de desmoronarse si tomaba aire una vez más. O si miraba a uno de sus amigos.
Parecía que Ida también se daba cuenta del gran esfuerzo que estaba haciendo.
—¡Muy bien, Giaco, primero a la barca y luego hacia Fondamenta Bollani! —dijo Ida rápidamente.
Cuando llegaron al canal donde se encontraba la barca de Mosca, empezó a nevar de nuevo, pero muy poco, sólo caían unos cuantos copos sobre el agua. A Ida le entró uno en el ojo y parpadeó.
—Ya me he quedado sin ala —dijo, y miró hacia las casas que había a orillas del canal—. Probablemente me pasaré toda la noche mirando el techo de mi habitación, preguntándome si ya la habrán puesto en la espalda de un león. O quién era ese conte misterioso y la mujer del pelo gris. —Se tapó bien con el abrigo porque estaba tiritando de frío—. En una cama calentita se puede pensar tranquilamente sin ningún peligro.
La barca de Mosca se balanceaba plácidamente en el lugar donde la habían dejado. Un gato se había acurrucado bajo el banco del timón, pero saltó a la orilla asustado cuando se acercó la lancha.
—Buona notte! —dijo Ida antes de que Próspero, Riccio y Mosca saltaran a su barca—. Venid a visitarme de vez en cuando, pero no esperéis hasta ser adultos y que ya no os pueda reconocer. Y si alguna vez necesitáis ayuda, ya sé que ahora sois ricos, pero nunca se sabe, pensad en mí.
Los chicos la miraron con timidez.
—¡Gracias! —murmuró Mosca y se puso la bolsa del conte bajo el brazo—. Es muy amable. Mucho…
—No volveremos a entrar a robar en la Casa Spavento. Seguro que no —añadió Riccio, lo que le valió un codazo de Mosca.
Ambos estaban a bordo de la barca cuando Próspero se volvió hacia Escipión. El Señor de los Ladrones estaba sentado y miraba hacia las casas oscuras.
—Puedes pasar a buscar tu parte cuando quieras, Escipión —dijo Próspero.
Durante un instante pensó que no le respondería, pero luego se volvió.
—Eso haré —dijo y lo miró—. Saluda a Avispa y Bo de mi parte. —Luego volvió a darle la espalda rápidamente.
