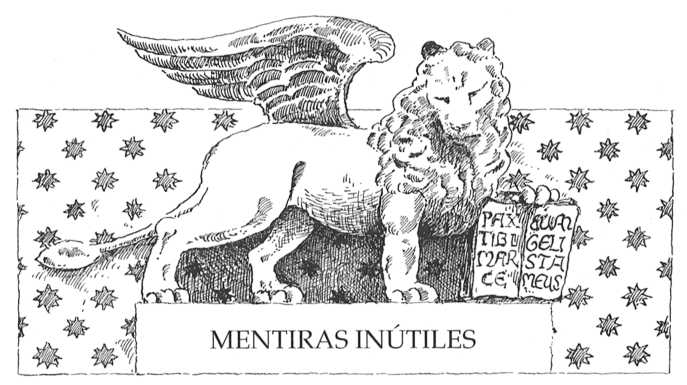
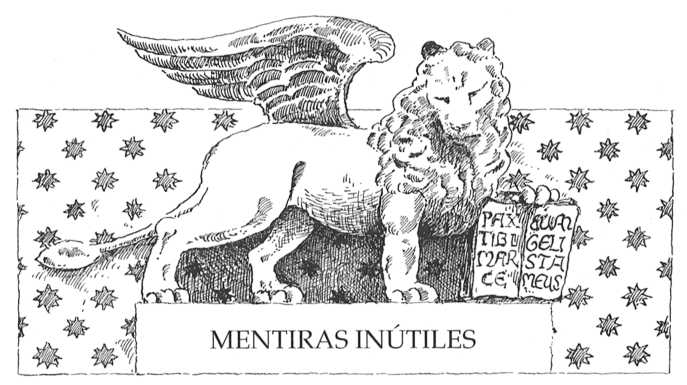
Víctor se retrasó. Eran casi las cuatro menos cuarto cuando llegó al elegante vestíbulo del Hotel Gabrielli Sandwirth. Había estado en ese mismo lugar hacía menos de un mes. Entonces vigilaba a alguien que se alojaba ahí. Había conocido muchos hoteles de la ciudad de la misma manera. Cuando estuvo en el Sandwirth llevaba, por lo que recordaba, una barba densa y negra y unas gafas horribles. Él mismo apenas se reconoció en el espejo, lo cual era una prueba clara de que era un disfraz excelente. Hoy llevaba su propia cara, lo que siempre le causaba la extraña sensación de ser más pequeño.
—Buona sera —dijo cuando llegó al mostrador de recepción.
—Buona sera. ¿Qué puedo hacer por usted?
—Me llamo Víctor Getz. Tengo una cita con el matrimonio Hartlieb… —Víctor sonrió como para disculparse— y lamentablemente me he retrasado. ¿Podría preguntar si los señores aún se encuentran en su habitación?
—Por supuesto. —La mujer sonrió y se puso un mechón de pelo negro detrás de la oreja—. ¿Qué le parece toda esta nieve? —dijo mientras cogía el teléfono—. ¿Se acuerda de la última vez que nevó en Venecia?
Dejó que la palabra «nieve» se le deshiciera en los labios como si fuera un bombón. Víctor se hizo una idea tan clara de la cara que debía de tener de niña como si le hubiesen enseñado una foto suya. Sonrió mientras observaba a la recepcionista, que no paraba de mirar hacia fuera, hacia los copos de nieve, que se iban acumulando lentamente en los ventanales, como si el mundo girara a paso de tortuga.
—Hola, signora Hartlieb —dijo al auricular—. Ha venido a verla el signor Víctor Getz.
Los Hartlieb no miraban la nevada que estaba cayendo. Ante su ventana estaba San Giorgio Maggiore en la laguna, como si hubiera salido buceando del agua. La vista era tan bonita que Víctor sintió una punzada en el corazón, pero Esther y su marido estaban de espaldas a la ventana, uno junto al otro, y sólo tenían ojos para él. Ojos de odio. Víctor, incómodo, se cogió las manos por detrás de la espalda.
«¿Por qué no me habré puesto como mínimo un bigote? —pensó—. Me habría resultado mucho más fácil mentir.» Pero los niños le habían robado todas sus barbas y bigotes. Por lo tanto, ellos también tendrían la culpa si la nariguda de Esther, que era muy observadora, lo pillaba en una mentira.
—Me alegro de que haya recibido mi mensaje —dijo en un inglés perfecto. Con Víctor sólo hablaba en su lengua materna—. Después de la conversación telefónica con su antipática secretaria, tenía dudas de que todavía se encontrara en la ciudad.
—Casi nunca salgo de Venecia —respondió Víctor—. La echo mucho de menos cuando estoy lejos.
—¡¿De verdad?! —Esther arqueó sus cejas depiladas casi un centímetro.
«Asombroso —pensó Víctor—, no lo entiendo.»
—Por favor, signor Getz. —El señor Hartlieb era grande como un armario y casi tan pálido como los copos de nieve que caían fuera—. Infórmenos sobre sus pesquisas.
—Mis pesquisas, sí. —Víctor se balanceaba nervioso sobre la punta de los pies—. Por desgracia, el resultado de mis pesquisas es bastante claro. El pequeño, al igual que su hermano mayor, ya no está en la ciudad.
Los Hartlieb intercambiaron una mirada rápida.
—Su secretaria nos había dado a entender algo así —dijo Max Hartlieb—. Pero…
—¿Mi secretaria? —lo interrumpió Víctor y se acordó justo a tiempo de que Avispa, Próspero y Riccio habían estado en su oficina para dar de comer a la tortuga—. Ah, claro, mi secretaria. —Se encogió de hombros—. Tal y como ustedes saben, estuve persiguiendo a Bo y a su hermano. La foto que les envié lo demuestra, pero por desgracia no tuve la ocasión de atraparlos. Había demasiada gente, como ustedes comprenderán, pero descubrí que sus sobrinos se habían unido a una banda de jóvenes ladrones. Lamentablemente, uno de ellos me reconoció, ya que lo sorprendí hace mucho tiempo robándole el bolso a una mujer. Este ladronzuelo de dedos largos convenció a sus sobrinos de que en Venecia ya no estaban a salvo. Muy a mi pesar, la conclusión de mis investigaciones es que… —carraspeó. ¿Por qué se le hacía un nudo en la garganta siempre que iba a mentir?— hum, la conclusión de mis investigaciones es que, hace dos o tres días, se colaron como polizones en uno de los transbordadores que amarran aquí con regularidad. Desde su ventana tienen una buena vista al embarcadero.
Confundidos, los Hartlieb se volvieron y miraron hacia el muelle, donde se amontonaba un enjambre de turistas extranjeros en un barco de vapor.
—Pero… —Esther Hartlieb parecía tan desilusionada que casi le dio pena a Víctor—. ¿Adónde va este barco, por el amor de Dios?
—A Corfú —respondió. Lo dijo con toda la sangre fría del mundo, de no ser por el nudo que se le hizo en la garganta. «¿Qué estoy haciendo? —pensó—. ¡Estoy mintiendo a mis clientes! Si fuera Pinocho me saldría la nariz por la ventana y todas las palomas de la ciudad se podrían posar sobre ella…»
—¡Corfú! —exclamó Esther y miró a su marido como si le estuviera pidiendo ayuda para que no la dejara ahogarse.
—¿Está completamente seguro? —preguntó Max Hartlieb con desconfianza.
Víctor le aguantó la mirada con la cara más inocente que fue capaz de poner. Tan sólo carraspeó. Qué suerte que no supieran lo que significaba.
—No puedo estar seguro del todo, claro —dijo—. Cuando alguien sube a un barco de polizón no aparece en la lista de pasajeros, pero les he enseñado la foto de los niños a algunos marineros cuando el barco ha vuelto hoy a puerto, y dos de ellos los han reconocido sin dudar. Pero no podían recordar qué día subieron a bordo.
Max Hartlieb abrazó a su mujer para consolarla. Ella se quedó tiesa como un maniquí y miró a Víctor. Durante un instante, tuvo el mal presentimiento de que llevaba escrita la mentira en la frente con color rojo.
—¡No puede ser! —dijo Esther Hartlieb y se apartó de su marido—. Ya le he contado que no es ninguna coincidencia que Próspero decidiera venir a Venecia. Esta ciudad le recuerda a su madre. No me creo que se haya vuelto a ir. ¿Adónde, cielo santo?
—Probablemente subió al barco porque se dio cuenta de que esta ciudad no es tan paradisíaca como en las historias de su madre —dijo el marido.
—… y porque también se dio cuenta de que ella no está aquí, a pesar de que esto parezca el Paraíso —murmuró Víctor y miró por la ventana.
—No. No. No —Esther Hartlieb sacudió con fuerza la cabeza—. No tiene sentido. Tengo el presentimiento de que está aquí. Y si Próspero sigue en la ciudad, Bo también.
Víctor se miró los zapatos. Aún quedaban restos de nieve medio derretida. ¿Qué podía decir?
—He hecho copias de la fotografía de los niños que nos envió, signor Getz —añadió Esther—. Nos llegó al cabo de poco de hablar por teléfono con su secretaria y he mandado imprimir carteles. La recompensa que ofrecemos es considerable. Sé que me ha desaconsejado que busque a los niños de esta manera, y admito que una recompensa atraerá a todo tipo de gentuza, pero pienso poner los carteles en todos los canales, bares, cafés y museos. Ya he dado la orden. Pienso encontrar a Bo antes de que se muera en esta miserable ciudad de una pulmonía o de tuberculosis. ¡Hay que protegerlo de su egoísta hermano!
Víctor sacudió la cabeza cansado.
—¿Es que aún no lo han entendido? —exclamó—. Han huido porque ustedes quieren separar a Bo de su hermano.
—¿Cómo se atreve a hablarnos en este tono? —dijo Esther Hartlieb asombrada—. ¿Es que de repente somos los culpables de todo?
—¡Los chicos dependen uno del otro! —gritó Víctor—. ¿No lo entienden?
—Pues le regalaremos un perro a Bo —respondió Max Hartlieb con toda calma—. Ya verá lo rápido que se olvida de su hermano.
Víctor lo miró como si aquel hombretón se hubiese quitado la camisa y le hubiera enseñado con una sonrisa en los labios que no tenía corazón en el pecho.
—Respóndame una pregunta —dijo Víctor—. ¿A usted le gustan los niños?
Max Hartlieb frunció el ceño. Detrás cíe él la nieve se acumulaba sobre los ángeles de San Giorgio, que parecía como si ahora tuvieran un sombrero blanco.
—¿Los niños en general? No, no mucho. Son muy nerviosos, hacen mucho ruido y siempre están sucios.
Víctor volvió a mirarse los zapatos.
—… Y además —continuó Max Hartlieb—, no tienen ni la más mínima idea de lo que es importante.
Víctor asintió.
—Bueno… —dijo lentamente— es raro que de seres tan inútiles acaben saliendo personas tan excelentes y sensatas como usted, ¿no le parece?
Entonces se volvió y se fue. Salió de la habitación y se encontró con la maravillosa vista del largo pasillo del hotel. En el ascensor, el corazón le latía desbocado sin que supiera por qué. La recepcionista le sonrió cuando cruzó el vestíbulo. Entonces volvió a mirar afuera, donde poco a poco iba oscureciendo y no paraba de nevar.
El embarcadero que había delante del hotel estaba desierto, como si el gélido viento lo hubiese arrasado. Sólo dos personas bien abrigadas esperaban junto al agua al siguiente vaporetto. Al principio Víctor pensó en comprar un billete, pero luego decidió ir a pie. Necesitaba tiempo para pensar y un paseo le ayudaría a calmar un poco su alterado corazón. Como mínimo, eso esperaba. Cansado como estaba, echó a andar contra el viento, pasó por el Palacio Ducal, que estaba iluminado por unos focos de color rosa, y siguió por la Plaza de San Marcos, donde no quedaba casi nadie, ahora que se estaba poniendo el sol. Sólo las palomas seguían ahí, picoteando entre las sillas de los cafés, en busca de migas. «Tengo que avisar a los chicos —pensó Víctor, mientras el viento le llenaba la cara de cristales de hielo—. Tengo que contarles cuál es la situación: que dentro de poco encontrarán un cartel con su foto en todas las esquinas de la ciudad. ¿Y luego?» Vaya pregunta. ¿Cómo iba a saberlo? No sabía nada más. Sólo que hacía un frío tremendo. «No tengo ni sombrero —pensó Víctor—. Y el cine queda bastante lejos. Iré mañana a primera hora. A la luz del día, las malas noticias no parecen tan negativas.»
Emprendió el camino hacia su piso. Cuando se encontraba ante el portal de su casa se acordó que esa noche aún tenía que vigilar a otra persona. Suspiró y subió las escaleras. Tenía tiempo de tomarse una taza de café.