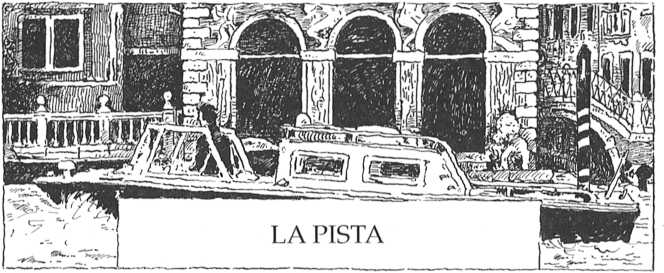
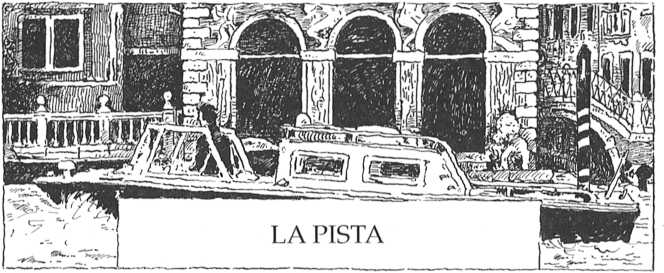
A Víctor le dolió la cabeza durante tres días. Pero más, mucho más que los chichones le dolía el orgullo. ¡Lo había engañado una banda de niños! Le rechinaban los dientes cada vez que pensaba en ello. Los carabinieri se lo llevaron a la comisaría como si fuera un criminal vulgar y corriente, lo trataron como a un secuestrador de niños, lo empujaron y lo insultaron y, cuando ya estaba a punto de explotar de la rabia que sentía y quiso enseñarles su carnet de detective, se dio cuenta de que aquellas pequeñas ratas le habían robado la cartera.
Basta. Basta de sentir compasión por ellos. Basta ya.
Mientras se enfriaba los chichones con hielo y daba calor a su tortuga resfriada con una luz roja, no hacía más que pensar en cómo podía volver a encontrar a la banda. No paraba de darle vueltas en su cabeza a todo lo que le había dicho Bo, hasta que una palabra resonó dentro de él como la campana de una iglesia.
Cine.
Vivimos en un cine.
¿Y si resultaba que era cierto? ¿Y si era algo más que una locura de un niño?
Víctor no le había contado nada a la policía sobre las extrañas explicaciones de Bo, aunque ahora ellos también buscaban a los niños, después de que se hubiera comprobado que le habían robado la cartera, que era un detective de verdad y que no se estaba haciendo pasar por uno. Pero él no quería que los policías atraparan a aquellos pequeños ladrones. «Ah, no, los cogeré yo mismo», pensó mientras estaba sentado en la alfombra y les acariciaba la cabeza a sus tortugas. «¡Van a ver que no soy tan tonto como ellos creen!»
¡Maldita sea! Una de las tortugas estornudó. Si no se equivocaba era Paula. El veterinario decía que no podía contagiar a Lando. De forma que las dos seguían compartiendo la caja de cartón, aunque ya no las dejaba en el balcón, donde hacía mucho frío de noche, sino que las ponía sobre el escritorio de su oficina. «También es mejor que no las separe —pensó—, si no quizá se morirán de soledad.»
Un cine…
¿Qué había dicho Bo? Que no tenía sillas ni proyector… Tenía que ser un cine abandonado. Claro. Un cine que estuviera cerrado y cuyo propietario lo hubiese dejado vacío porque aún no sabía qué hacer con él. No había demasiados cines en Venecia. Víctor consultó la guía telefónica, también la del año anterior, y llamó a todos los cines que encontró, incluso a los que estaban más lejos, como en Lido o Burano. En la mayoría le preguntaron si quería reservar un par de entradas, pero en uno, el Fantasía, no respondió nadie, y en otro no aparecía la dirección después del nombre. Stella se llamaba, y el número sólo aparecía en la guía del año anterior.
«¡Stella y Fantasía, ya tenemos a dos candidatos!», pensó Víctor mientras recalentaba el risotto del día anterior. Luego llevó la tortuga resfriada al veterinario otra vez y de vuelta a casa pasó por el cine Fantasía, donde no habían respondido a su llamada de teléfono.
Cuando llegó, estaban abriendo para la primera sesión de la tarde. No había mucha gente, sólo dos niños y una pareja de novios compraron entradas y desaparecieron en la oscura sala. Víctor se acercó hasta la taquilla y carraspeó.
—¿Quiere una entrada para las primeras filas o para el fondo? —preguntó la taquillera, que estaba masticando un chicle—. ¿Dónde quiere sentarse?
—En ningún lado —respondió Víctor—. Pero me gustaría saber si ha oído hablar alguna vez de un cine que se llama Stella.
La taquillera, que tenía los labios pintados de rojo, hizo un globo y lo dejó estallar.
—¿Stella? Está cerrado desde hace un par de meses.
A Víctor le dio un vuelco el corazón, un vuelco pequeño a causa de la emoción.
—Sí, ya me lo imaginaba —respondió a la mirada de desconcierto de la mujer con una sonrisa de alegría—. ¿Sabe la dirección…? —Puso la caja donde estaba su tortuga enferma junto a la taquilla.
La mujer hizo estallar otro globo y miró algo nerviosa la caja de cartón.
—¿Qué lleva ahí dentro?
—Una tortuga resfriada —respondió él—. Pero ya se encuentra mejor. Bueno, ¿sabe la dirección?
—¿Puedo verla? —preguntó la mujer.
Víctor suspiró y apartó la toalla con la que había tapado la caja para proteger a la tortuga del frío viento que soplaba. Paula sacó su arrugada cabeza, parpadeó y volvió a esconderse en su caparazón.
—¡Qué mona! —exclamó la taquillera y lanzó el chicle a la papelera—. No, no sé la dirección, pero podría preguntársela al dottor Massimo. Es el propietario de este cine y también del Stella. Él debería saber dónde está, ¿no?
—Por supuesto. —Víctor sacó su libreta—. ¿Dónde puedo encontrar al tal dottor Massimo?
—En Fondamenta Bollani —respondió aburrida la taquillera y bostezó—. No sé el número, pero cuando vea la casa más grande de la calle, ahí vive él. Es un hombre muy rico. Sólo tiene los cines como diversión, pero de repente ha decidido cerrar el Stella.
—Ya veo —dijo Víctor y volvió a tapar la caja de cartón de Paula con la toalla—. Bueno, entonces pasaré a hacerle una visita. Aunque ¿no tendrá su número por casualidad?
La taquillera garabateó el teléfono en un pedazo de papel y se lo dio.
—Si habla con él, dígale que se han vendido casi todas las entradas de la sesión, ¿de acuerdo? Si no, al final acabará decidiendo cerrar el Fantasía también.
Víctor miró a su alrededor ante el cine vacío.
—No sé qué película ponen. La cola llega hasta la calle —dijo y se fue en busca de una cabina de teléfono. Se le había vuelto a acabar la batería de su móvil. No debería haberse comprado un trasto de ésos.
—Pronto —gruñó una voz grave al otro lado de la línea cuando por fin dio con una cabina que funcionaba.
—¿Hablo con el dottor Massimo, el propietario del viejo cine Stella? —preguntó. Paula no paraba de moverse dentro de la caja, como si estuviese buscando una salida a la cárcel en que estaba metida.
—Sí, en efecto. ¿Le interesa el cine? Si es así, venga. Fondamenta Bollani 233. Estaré aquí una media hora más si quiere hablar de ello.
«¡Clac!», oyó Víctor. Se quedó mirando el auricular, muy sorprendido. «Pues sí que es rápido», pensó mientras intentaba salir de la cabina con su caja de cartón. Tenía media hora y la siguiente parada de vaporetto estaba lejos. Sólo le quedaban sus pies doloridos.
La casa del dottor Massimo no era sólo la más grande de Fondamenta Bollani, sino también la más bonita. Las columnas que la adornaban parecían flores que se habían convertido en piedra, las barandillas de los balcones parecían estar hechas de mármol y las rejas de hierro forjado de las ventanas de la planta baja y el portal de entrada estaban cubiertas de flores y hojas, como si no hubiese nada más fácil que trepar por el hierro.
Una chica del servicio hizo entrar a Víctor y lo condujo a través de las columnas, hasta un patio interior donde había una espectacular escalinata que subía al primer piso. La chica subió los escalones tan rápido que apenas tuvo tiempo para ver nada más. Cuando se inclinó por la barandilla para echar un último vistazo a las fuentes del patio, su guía se volvió hacia él y le dijo con impaciencia:
—El dottor Massimo sólo tiene diez minutos más para hablar.
—¿Qué tiene que hacer el dottore que es tan urgente? —Víctor no pudo evitar hacer aquella pregunta.
La muchacha lo miró con tanta incredulidad como si hubiese preguntado el color de los calzoncillos de su jefe. Y Víctor la siguió, tan rápido, que no la perdió de vista en aquel laberinto de pasillos y puertas a través del que le conducía. «Tanto jaleo para obtener una dirección —pensó—. Tendría que haber llamado otra vez.»
Al final, cuando casi no podía ni respirar y Paula ya debía de estar mareada, la chica se detuvo y llamó a una puerta que era lo bastante alta para un gigante.
—Sí, adelante —dijo la misma voz sonora que le había gruñido por teléfono. El dottor Massimo estaba sentado a su inmenso escritorio, en un despacho que era más grande que todo el piso de Víctor y recibió a su visitante con una mirada fría y escrutadora.
El detective carraspeó. Desentonaba mucho en aquella habitación tan lujosa, con su caja de cartón y su tortuga bajo el brazo y sus zapatos, que estaban muy gastados de tanto correr. Además, cuando entraba en una habitación que tenía un techo tan alto siempre tenía la sensación desagradable de que se encogía.
—Buenos días, dottore —dijo—. Víctor Getz. Hemos hablado por teléfono. Por desgracia, ha colgado tan rápido que no he tenido tiempo de contarle el motivo de mi llamada. No he venido para comprar su viejo cine, sino…
Antes de que pudiera continuar, se abrió la puerta que había detrás de él.
—Padre —dijo una voz joven—. Creo que la gata está enferma…
—¡Escipión! —El dottor Massimo enrojeció de cólera—. ¿No ves que tengo visita? ¿Cuántas veces tengo que decirte que llames antes de entrar? ¿Qué habría ocurrido si los caballeros de Roma hubieran llegado ya? ¿Cómo habría quedado yo si mi hijo interrumpe nuestra reunión por culpa de una gata que está enferma?
Víctor se volvió y vio un par de ojos negros asustados.
—Verdaderamente no está bien —murmuró el hijo del dottor Massimo y bajó de repente la mirada, pero Víctor ya lo había reconocido. Llevaba el pelo recogido en una pequeña trenza tensa y sus ojos no transmitían tanta confianza en sí mismo como en su último encuentro, pero era él sin ninguna duda: el chico que había ayudado a huir a Bo y Próspero; el chico que le preguntó la hora con tanta inocencia antes de que él y sus amigos lo engañaran de la manera más pérfida posible.
La vida estaba llena de sorpresas.
—Si está enferma se debe probablemente a que ha tenido crías —dijo el dottor Massimo en tono despectivo—. No vale la pena pagar al veterinario. Si se muere ya te compraré otra. —Sin prestar más atención a su hijo, el dottore volvió a dirigirse de nuevo a Víctor—. Continúe, señor…
—Getz —repitió, mientras Escipión seguía tieso como un palo detrás de él—. Tal y como le he dicho, no deseo comprar el Stella de ninguna de las maneras. —Por el rabillo del ojo vio el salto que dio Escipión al oír el nombre del cine—. Estoy escribiendo un artículo sobre los cines de la ciudad y me gustaría incluir al Stella, por eso quería pedirle permiso para visitarlo.
—Interesante —dijo el dottore y miró por la ventana el canal que había abajo, justo en el momento en que llegaba un acuataxi—. Discúlpeme, pero creo que acaba de llegar mi visita de Roma. Tiene mi permiso para ver el cine, por supuesto. Se encuentra en la calle del Paradiso. Escriba en su artículo que es una vergüenza para esta ciudad que una sala tan buena tenga que cerrar. Aquí sólo sobrevive aquello que les interesa a los turistas.
—¿Por qué lo ha cerrado? —preguntó Víctor.
Escipión seguía en la puerta y escuchaba aterrorizado la conversación entre Víctor y su padre.
—¡Un experto que vino del continente lo declaró en ruinas! —El dottor Massimo se levantó, fue hasta un armario lleno de cajones e intentó abrir uno—. ¡En ruinas! Toda la ciudad está en ruinas —exclamó con desprecio—. Me exigió que lo reformara. ¡Pero me habría costado un dineral! ¿Dónde está la llave? Mi administrador la trajo hace unos meses. —Buscó por los cajones con impaciencia—. Escipión, ven, ayúdame a buscar si aún estás aquí.
Víctor tenía la impresión de que Escipión había tomado la decisión de huir de ahí. Ya había asido el picaporte, pero cuando el dottore lo miró, pasó junto a Víctor con el rostro pálido y se acercó a su padre.
—Dottore! —La muchacha del servicio sacó la cabeza por la puerta—. Le espera su visita de Roma. ¿Recibirá al señor en la biblioteca o quiere que lo haga subir aquí?
—Bajaré a la biblioteca —respondió el dottor Massimo rotundamente—. Escipión, encárgate de que el señor Getz te dé un recibo por la llave. Serás capaz de hacerlo, ¿no? En el llavero hay una etiqueta con el nombre del cine.
—Ya lo sé —murmuró sin mirar a su padre.
—Envíeme una copia de su artículo en cuanto sea publicado —dijo el dottore mientras se iba precipitadamente.
Cuando salió de la habitación se hizo un silencio absoluto. Escipión se encontraba junto al cajón abierto y observaba a Víctor de la misma manera que el ratón observa al gato. Entonces fue corriendo hasta la puerta.
—¡Alto, detente! —gritó Víctor, que se interpuso en su camino—. ¿Adónde quieres ir? ¿A avisar a tus amigos? No es necesario. No pienso comérmelos. Ni tampoco llevarlos a la policía, a pesar de que me habéis robado la cartera. Me da igual que des cobijo en el cine viejo de tu padre a una pequeña banda de ladrones. ¡Me importa un pimiento! Lo que me interesa son los dos hermanos a los que habéis acogido: Próspero y Bo.
Escipión se lo quedó mirando sin decir nada.
—¡Eres un cotilla miserable! —le soltó. Entonces se agachó y tiró de la alfombra sobre la que estaba Víctor, con tanta fuerza que le hizo perder el equilibrio y lo tiró al suelo de espaldas. Aun así evitó que se le escapara de las manos la caja donde llevaba a su tortuga. Escipión se precipitó hacia la puerta como una gacela. Víctor se echó a un lado para cogerlo por las piernas, pero el chico saltó fácilmente por encima de él y antes de que Víctor pudiera volver a ponerse de pie ya había desaparecido.
Hecho una furia, el detective empezó a perseguirlo tan rápido como le permitían sus piernas. Pero cuando llegó junto a la barandilla, ya sin aliento, Escipión ya estaba saltando los últimos escalones.
—¡Quieto ahí, pequeña rata! —gritó Víctor. Su voz resonó con tanta fuerza por toda la casa que dos muchachas del servicio salieron corriendo al patio asustadas—. ¡Detente! —Se inclinó tanto por la barandilla que se mareó—. ¡Os encontraré! ¿Me has oído?
Pero Escipión sólo le hizo una mueca y salió corriendo de la casa.
