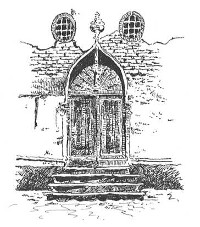Víctor se sentó en la Plaza de San Marcos, rodeado por cien sillas y mil columnas mientras bebía un café solo con tres azucarillos, que resultaban difíciles de remover en aquella taza minúscula. Y era tan caro que prefería no pensar en ello. Llevaba más de una hora sentado en aquella silla fría y dura mirando las caras de la gente que pasaba cerca de su mesa. No se había puesto el bigote del día que tropezó con Próspero. Esta vez había renunciado a ponerse un bigote postizo, pero llevaba unas gafas con cristales sin graduación que le hacían parecer un poco tonto e inofensivo. Se miró a sí mismo satisfecho. «Perfecto —pensó—, un camuflaje perfecto: Víctor el turista. Gorra y cámara de fotos colgada sobre el pecho.» Era uno de sus disfraces favoritos. Como iba de turista, podía hacer todas las fotos que quisiera sin levantar ninguna sospecha. O mezclarse con los grupos de gente de viajes organizados que bajaban de un barco, daban una vuelta por la ciudad durante cinco horas, fotografiaban todo lo que tuviera pinta de ser antiguo y mostrase un poco de oro en la fachada.
«¡Cómo me gusta mi trabajo!», pensó y parpadeó al mirar el sol a lo lejos. Sus rayos resplandecían en los ventanales de la basílica, como si el cristal se estuviese derritiendo bajo el calor del sol. En el vértice del tejado había unos ángeles con las alas doradas que parecían subir hacia el cielo y sobre la entrada principal, entre los cientos de estrellas resplandecientes, se hallaba el león con sus alas extendidas.
Casi todos los que entraban en la Plaza de San Marcos por primera vez parecían tan perplejos como si hubiesen llegado a un lugar fabuloso que sólo habían visto en sueños. Algunos se quedaban medio hechizados, como si no quisieran irse nunca más. Otros ponían cara de niño, mientras miraban atónitos los ventanales resplandecientes y el león entre las estrellas. Sólo unos pocos se quedaban como si aquella avalancha de belleza no les conmoviera lo más mínimo y seguían paseando con cara de palo, orgullosos de que no hubiera nada en el mundo que pudiese sorprenderlos. Víctor nunca estaba seguro de si debía compadecer o temer a aquella gente.
Mientras removía su café con una cuchara que era demasiado pequeña para sus dedos, llegó un sinfín de personas a la plaza y él las examinó con paciencia, una detrás de otra. Pero las dos caras que buscaba no estaban allí. «¡Bueno! Quizá confío demasiado en mi suerte», pensó, se sonó la nariz, que ya empezaba a estar muy fría, y le pidió otro café al servicial camarero. Como mínimo, era mejor estar ahí sentado en vez de los hartones que se había dado andando en los últimos días. Había estado en las comisarías de los carabinieri, en los orfanatos, en los hospitales, en la estación. Había hablado con pilotos de barca y revisores de vaporetto, les había enseñado la fotografía de Bo y Próspero y había soportado a regañadientes cientos de respuestas negativas. Si Próspero no hubiese chocado con él, Víctor habría tenido serias dudas de que los hermanos hubiesen llegado a Venecia.
Ya basta. Víctor sintió que la oportunidad que había perdido le revolvía de nuevo las tripas. Sí, sí, sólo tendría que haberlo cogido y, ¡zas!, habría atrapado al chico. Borrón y cuenta nueva. Aburrido, Víctor se puso unas gotas de café en la punta de la nariz. El hombre que estaba sentado en la mesa de al lado dejó bien claro que no le gustaban tales diversiones y miró a Víctor en tono desaprobatorio por encima de su periódico. El detective le hizo una mueca y se limpió el café de la nariz con la manga. Basta de tonterías. Ya era hora de que se pusiera a pensar en ganar dinero. Una de sus tortugas se había resfriado, no paraba de estornudar, pobrecita, y los veterinarios eran muy caros.
Una paloma se puso debajo de la mesa, una de las miles que había en la plaza, y empezó a picotearle los cordones de los zapatos. Cuando le dio la vuelta al bolsillo de la chaqueta para lanzarle las migas del bocadillo de su desayuno ante su pico inquieto, se le cagó en la punta del zapato para darle las gracias. Vaya día.
Víctor suspiró profundamente y miró la hora. Faltaban poco para las tres. «Ya es hora de que me eche al estómago algo más que café», pensó. Tuvo que sonarse de nuevo la nariz a causa de lo fría que la tenía. Entonces vio de repente a seis niños al otro lado de la plaza, que estaban junto a las mesas de la cafetería de enfrente. Llamaron su atención porque andaban muy deprisa y porque el chico al que seguían los demás, como si fuera su jefe, llevaba una máscara negra que le hacía parecer un ave de rapiña. Se dirigían hacia la basílica. Entre ellos había una chica y un niño bastante pequeño, pero no era rubio. Víctor levantó el periódico y los observó disimuladamente. El chico flaco con el pelo pincho, que seguía al jefe, le sonaba de algo, pero antes de que pudiera verlo bien desaparecieron todos de repente, tragados por un enorme grupo de turistas canadienses que llevaban mochilas de color rojo chillón. Debían de haber llenado un vaporetto ellos solos. «¡Apartaos a un lado, aves migratorias!», gruñó Víctor y estiró el cuello para intentar verlos, a pesar de lo corto que lo tenía. Ahí. Ahí detrás estaban de nuevo: cuatro chicos, una chica y el jefe enmascarado. También estaba el muchacho flaco que tanto le sonaba. Maldita sea otra vez, este pelo pincho… ¡Claro! Víctor se levantó. Ya había pagado sus cuatro cafés. Un detective paga siempre en cuanto le sirven, ya que no se le puede escapar un sospechoso porque el camarero no sea lo bastante rápido. Fue andando hasta la basílica y se sentó a una mesa cerca de ella sin quitar la vista de encima a los niños.
«¡Sí, es él!», pensó Víctor y se puso bien las gafas falsas. «Es el chico que estaba con Próspero. Y el…»
—¡Date la vuelta! —murmuró y observó al chico del pelo oscuro que se había quedado un poco atrás, a través del objetivo de su cámara de fotos. El cariño con que había puesto su brazo sobre el pequeño. Sí, tenía que ser él, Próspero…
—¡Mira hacia aquí! —susurró entre dientes—. ¡Mira hacia aquí, por favor, Próspero!
En la mesa que había a su derecha se volvió una mujer y lo miró con desconfianza. Víctor le sonrió avergonzado. ¿Por qué no era capaz de quitarse la costumbre de hablar consigo mismo en voz alta?
Ahí. Por fin. El chico del pelo negro se dio la vuelta.
—¡Maldita sea, es él! —Víctor empezó a tamborilear con los dedos sobre la mesa de lo contento que estaba—. Próspero el Feliz. Vaya, amigo, en este momento acaba de abandonarte tu suerte y Víctor la ha recogido. ¿Te has cortado el pelo? Lo siento, pero con esto no conseguirás despistarme. ¿Y qué le ocurre al pequeño al que abrazas tan fraternalmente? Tiene el pelo tan negro como si se hubiese caído en un barril de tinta.
Tinte. Claro.
El detective se puso a cantar en voz baja para sí mismo, mientras iba sacando una foto detrás de otra de la basílica, de los leones con alas y… de los dos hermanos.
Todo aquel que vive en Venecia viene una vez al día a la Plaza de San Marcos. Sólo hay que tener paciencia. Paciencia. Aguante. Suerte. Un montón de suerte. Y buena vista…
A Víctor le faltaba muy poco para empezar a ronronear como un gato satisfecho y feliz.