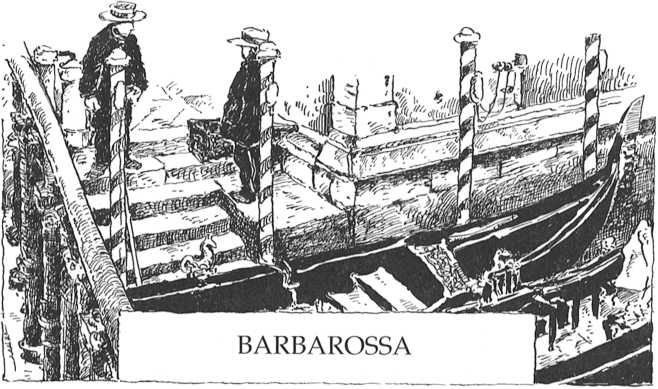
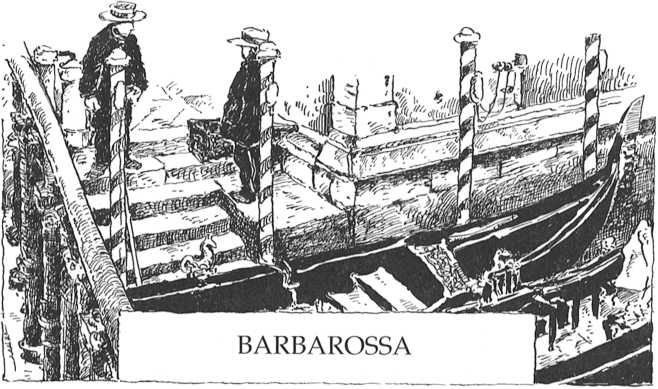
La tienda en la que habían cambiado más de un botín del Señor de los Ladrones por dinero en efectivo se encontraba en un callejón cerca de la basílica de San Marcos, justo al lado de una pasticceria que exponía todo tipo de deliciosos dulces tras sus escaparates.
—¡Ven de una vez! —le dijo Próspero a Riccio, que estaba con la nariz pegada al cristal. Al final le hizo caso a regañadientes y se fue medio hipnotizado por el olor a almendras.
En la tienda de Barbarossa no olía ni la mitad de bien. Por fuera no se diferenciaba casi en nada del resto de tiendas de antigüedades que había en la ciudad de la luna. En el escaparate estaba escrito «Ernesto Barbarossa, Ricordi di Venezia» con una letra muy recargada. Al otro lado del cristal, sobre unas fundas de terciopelo raído, había jarrones y unos candeleras grandes rodeados de góndolas e insectos de cristal. Había también objetos de porcelana fina junto a montones de libros en un lado y fotografías con marcos de plata apoyadas contra máscaras de papel. En la tienda de Barbarossa uno podía encontrar todo aquello que deseara y si había algo que el barbirrojo no tenía en las estanterías, se encargaba de conseguirlo, aunque fuera con métodos deshonestos.
Cuando Próspero abrió la puerta de la tienda, una docena de campanas de cristal sonó sobre su cabeza. Había unos cuantos turistas entre las estanterías llenas de cosas. Cuchicheaban entre ellos, tan bajito que parecía que estuvieran en una iglesia. Quizá se debía a las arañas que colgaban del techo oscuro de la tienda y cuyas flores de cristal tintineaban, o a todas las velas que había en los pesados candelabros, a pesar de que fuera brillaba el sol. Próspero y Riccio se abrieron paso entre los desconocidos sin levantar la vista del suelo. Uno de los clientes tenía entre las manos una pequeña estatua que Mosca le había vendido al barbirrojo hacía dos semanas. Mientras Próspero miraba la etiqueta del precio, que estaba atada al pedestal, casi tiró la figura de yeso que había en mitad de la tienda.
—¿Sabes cuánto nos pagó Barbarossa por la estatua? —le preguntó a Riccio.
—No. Ya sabes que tengo muy mala memoria para los números.
—Ahora en la etiqueta hay un par de ceros más —susurró Próspero—. Ha hecho un buen negocio el barbirrojo, ¿no crees?
Se acercó hasta el mostrador e hizo sonar el timbre que había junto a la caja, mientras Riccio le hacía muecas a una mujer enmascarada que les sonreía desde un cuadro. Hacía lo mismo siempre que iba a aquella tienda, ya que en la máscara negra de la mujer había un agujero a través del cual Barbarossa espiaba a sus clientes para ver si le estaban robando.
Al cabo de dos segundos, se corrió la cortina de cuentas y apareció Ernesto Barbarossa en persona. Era tan gordo que Próspero se preguntaba cómo era capaz de moverse por aquella tienda llena a rebosar de objetos.
—¡Espero que esta vez me hayáis traído algo mejor! —les susurró, aunque los dos niños se habían dado cuenta de que el hombre miraba con gran codicia la bolsa que Próspero sujetaba contra su pecho, como si fuera un gato que observaba a un ratón gordo.
—¡Creo que estará contento! —respondió Próspero. Riccio no decía nada, sino que miraba fijamente la barba rojiza de aquel hombre como si esperara que en cualquier instante pudiera salirle algo de ahí.
—¿Por qué me miras así la barba, enano? —gruñó el barbirrojo.
—Eh, yo, yo… —Riccio se puso a tartamudear—, sólo me preguntaba si era natural. Me refiero al color.
—¡Claro que sí! ¿Acaso afirmas que me la tiño? —replicó Barbarossa—. Se os ocurre cada idea más ridícula… —Se tocó la barba con sus dedos gordos y llenos de anillos y señaló con la cabeza a los turistas que seguían cuchicheando entre las estanterías—. Los voy a despachar en un momento —murmuró—. Mientras tanto, entrad en mi oficina, pero que no se os ocurra tocar nada, ¿entendido?
Próspero y Riccio asintieron con la cabeza y desaparecieron detrás de la cortina de cuentas.
La oficina de Barbarossa tenía un aspecto completamente distinto al de la tienda. No había arañas de cristal, ni velas encendidas, ni escarabajos de cristal. La luz de aquella habitación sin ventanas provenía de un tubo de fluorescente y aparte del escritorio y un sillón de cuero sólo había dos sillas, unas estanterías que llegaban hasta el techo llenas de cajas etiquetadas con una letra muy minuciosa y un póster del museo de la Academia, colgado detrás del sillón, en la pared blanca.
Debajo de la mirilla de Barbarossa había un banco tapizado. Riccio se subió a él para mirar en la tienda.
—¡Tienes que ver esto, Pro! —susurró—. El barbirrojo se mueve entre los turistas como un gato gordo. Me parece que no sale nadie de esta tienda sin haber comprado algo.
—Sí, y seguro que les cobra mucho.
Próspero dejó la bolsa que contenía el botín de Escipión sobre una silla y miró a su alrededor.
—Seguro que se la tiñe —dijo Riccio en voz baja, sin quitar el ojo de la mirilla—. Me he apostado tres tebeos con Avispa a que lo hace. —Barbarossa era tan calvo como una bola de billar, pero tenía una barba densa y rizada. Y roja como la piel de un zorro—. Creo que detrás de esa puerta hay un baño. ¿Por qué no miras si esconde ahí algún tinte?
—Si es absolutamente necesario… —Próspero se acercó a la pequeña puerta, de la que colgaba un cuadro de la Virgen María que sonreía, y giró el pomo.
—¡Tío, aquí hay casi tanto mármol como en el Palacio Ducal! —le oyó decir Riccio—. Es el lavabo más lujoso que he visto nunca.
Riccio volvió a mirar por el agujero.
—¡Sal de ahí, Próspero! —le dijo en voz baja—. El barbirrojo ha acompañado a los últimos turistas a la puerta y está cerrando.
Pero Próspero no salió.
—¡Se la tiñe, Riccio! —exclamó—. Tiene el bote junto al aftershave. ¡Puaj, qué peste hace! ¿Quieres que tiña un trozo de papel de váter para tener una prueba?
—¡No! ¡Quiero que salgas de ahí ahora mismo! —Riccio saltó del banco—. Rápido, maldita sea, que vuelve.
Cuando la cortina de cuentas tintineó, Próspero y Riccio estaban sentados en las sillas plegables que había delante del escritorio de Ernesto Barbarossa, con cara de no haber roto un plato en su vida.
—Hoy os descontaré el dinero de un escarabajo de cristal —dijo el barbirrojo, mientras se dejaba caer en su enorme sillón—. Tu hermano pequeño —lanzó una mirada acusadora a Próspero— rompió uno la última vez que estuvo aquí.
—No es cierto —protestó Próspero.
—Sí que lo es —contestó Barbarossa sin mirarlo mientras cogía unas gafas del cajón de su escritorio—. ¿Qué me ofrecéis hoy? Espero que no sean sólo mica amarilla y cucharas de plata de escaso valor.
Con cara inexpresiva, Próspero vació su bolsa sobre la mesa. Barbarossa se inclinó hacia delante, cogió las pinzas para el azúcar, el medallón y la lupa con sus fuertes dedos, les dio varias vueltas y los miró desde todos los ángulos posibles mientras los chicos lo observaban a él. El hombre no pestañeaba, dejaba una cosa a un lado, la volvía a coger, la apartaba, la examinaba de nuevo, hasta que Próspero y Riccio, hartos ya de esperar, empezaron a hacer ruido con los pies. Al final el anticuario se reclinó en su sillón, suspiró, dejó las gafas sobre la mesa y empezó a tocarse la barba, como si estuviera acariciando la piel de un animal.
—¿Oferta o demanda? —preguntó.
Próspero y Riccio intercambiaron una rápida mirada.
—Oferta —respondió el primero e intentó disimular, como si esta vez supiera el valor que tenía el botín de Escipión.
—Oferta —repitió Barbarossa, que juntó las puntas de los dedos y cerró los ojos durante un instante—. Bueno, tengo que admitir que me habéis traído dos piezas muy buenas, por eso os ofrezco —abrió los ojos de nuevo— cincuenta euros. Y porque sois vosotros.
Riccio contuvo la respiración a causa de la sorpresa. Vio delante de sí todos los pasteles que podría comprar con cincuenta euros. Montañas de pasteles. Pero Próspero negó con la cabeza.
—No —dijo y miró al barbirrojo a los ojos—. Doscientos cincuenta, si no, no hay trato.
Durante unos segundos Barbarossa fue incapaz de disimular su sorpresa, pero recuperó la compostura rápidamente y se dibujó en su cara redonda una expresión de sincera indignación.
—¿Te has vuelto loco, jovencito? —exclamó—. Os hago una oferta generosa, es más, una oferta generosísima ¿y encima me vienes con esta exigencia descabellada? ¡Ya le puedes decir al Señor de los Ladrones que no me vuelva a enviar a unos jóvenes tan estúpidos como vosotros si quiere seguir haciendo negocios con Barbarossa!
Riccio hundió la cabeza entre los hombros y lanzó una mirada de preocupación a Próspero. A pesar de que se había quedado sin palabras, abrió la bolsa y metió dentro los objetos del botín, uno detrás de otro.
Barbarossa lo observó sin mover ni un dedo, pero cuando Próspero estaba a punto de coger las pinzas para el azúcar, levantó la mano tan súbitamente que le dio un buen susto.
—¡Basta ya de juegos! —gruñó el hombre—. Eres un chico muy listo. Demasiado para mi gusto, pero el Señor de los Ladrones y yo hemos hecho buenos negocios hasta ahora y por eso os pagaré doscientos euros, aunque la mayoría de cosas que me habéis traído no son más que chatarra. Pero las pinzas me gustan. Dile a tu jefe que me traiga objetos como éstos más a menudo y que entonces seguiremos manteniendo nuestra relación, a pesar de que sus recaderos sean tan desvergonzados como tú. —Miró a Próspero de arriba abajo, con una mezcla de miedo y respeto—. Y otra cosa más —carraspeó un poco—. Pregúntale al Señor de los Ladrones si aceptaría un encargo…
—¿Un encargo? —ambos chicos se miraron.
—Un cliente mío muy importante —Barbarossa puso un par de hojas de papel sobre el escritorio— está buscando a un hombre con mucho talento que pueda, digamos, conseguirle una cosa que mi cliente desea poseer a toda costa. Por lo que sé, el objeto se encuentra aquí, en Venecia. Seguro que se trata de algo chupado para alguien que se hace llamar… —Barbarossa se rió en tono burlón— el Señor de los Ladrones. ¿No?
Próspero no contestó. El barbirrojo no había visto nunca a Escipión y seguramente pensaba que se trataba de un adulto. No tenía ni la más mínima idea de que el Señor de los Ladrones tenía la misma edad que sus recaderos.
Pero, al parecer, eso no suponía ningún problema para Riccio.
—Claro que se lo preguntaremos —dijo él.
—Excelente. —Barbarossa se reclinó de nuevo en el sillón con una sonrisa de felicidad. Tenía las pinzas para el azúcar en la mano. Acarició con sus dedos gordos el borde arqueado—. Si quiere aceptar el trabajo, que os envíe a uno de vosotros con la respuesta. Entonces organizaré un encuentro con mi cliente. La recompensa… —Barbarossa bajó el tono de voz— será muy generosa, tal y como me ha asegurado mi cliente.
—Tal y como ha dicho Riccio, se lo diremos —repitió Próspero—. Pero ahora nos gustaría que nos diese nuestro dinero.
Barbarossa soltó una carcajada tan fuerte que Riccio se asustó.
—¡Sí, sí, ahora te doy el dinero! —dijo con la respiración entrecortada—. No te preocupes, pero antes salid de mi despacho. No pienso abrir la caja fuerte mientras unos ladronzuelos como vosotros me estén mirando.
—¿Tú que opinas? ¿Crees que Escipión aceptará el encargo? —le susurró Riccio a Próspero al oído, mientras estaban apoyados en el mostrador y esperaban a que saliera Barbarossa.
—Creo que lo mejor es que no se lo contemos —respondió Próspero, mirando el cuadro de la mujer enmascarada.
—¿Por qué no?
Próspero se encogió de hombros.
—No lo sé. Tengo un presentimiento. No confío en el barbirrojo.
Justo en ese instante apareció Barbarossa por la cortina.
—Aquí tenéis —dijo y les dio un gran fajo de billetes—. Pero id con cuidado y que no os lo roben de camino a casa. Ya sabéis que todos esos turistas que hay ahí fuera atraen a los ladrones como moscas con sus cámaras de fotos y sus monederos llenos de dinero.
Los dos chicos no hicieron caso de su sonrisa burlona. Próspero cogió el fajo de dinero y lo miró sin estar muy convencido.
—No es necesario que lo cuentes —le dijo Barbarossa como si le hubiera leído el pensamiento—. Está todo, tan sólo he descontado el dinero del escarabajo de cristal que rompió tu hermano pequeño. Fírmame este recibo. Supongo que sabrás escribir, ¿no?
Próspero lo miró enfadado y garabateó su nombre en el lugar donde le señaló el barbirrojo. Cuando iba a escribir su apellido, se detuvo un instante y puso uno falso.
—Próspero —gruñó el hombre—. Tú no eres de Venecia, ¿verdad?
—No —respondió el chico, que se puso la bolsa vacía sobre el hombro y se dirigió hacia la puerta de la tienda—. Vamos, Riccio.
—¡Dadme una respuesta sobre el encargo cuanto antes! —gritó Barbarossa.
—Eso haremos —respondió Próspero, aunque ya había decidido que no le diría ni una palabra a Escipión del tema. Entonces cerró la puerta tras de sí.