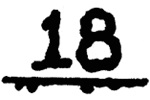
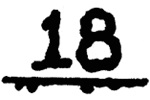
—Dana, apártate de la puerta —ordenó el doctor Gray—. Y procura calmarte.
¿Que me calme?
—Estarás estupendamente —dijo el científico—. Yo cuido muy bien de todos mis especímenes.
¿Especímenes?
No quería calmarme. Y tampoco quería ser un espécimen.
—Soy un chico, no un espécimen —le espeté furioso.
No creo que me escuchara. Me apartó de su camino y luego accionó la unidad de control remoto que llevaba en la mano. La puerta se abrió lo justo para que él pudiera pasar.
Y se cerró enseguida a sus espaldas con un sonoro ¡clic!
Estaba prisionero.
Encerrado en aquel congelador con tres docenas de marcianos.
El corazón me palpitaba con fuerza. En los oídos notaba un agudo silbido y en las sienes un latido molesto. Tenía la sensación de que la cabeza me iba a estallar.
Jamás me había sentido tan enfadado en toda mi vida.
Lancé un grito de rabia.
Las criaturas informes comenzaron a parlotear. Me volví hacia ellas, sorprendido. Su cháchara sonaba como la de unos pequeños chimpancés.
Una habitación llena de chimpancés parloteando entre sí.
Sólo que no se trataba de chimpancés. Eran monstruos llegados de Marte. Y yo estaba encerrado con ellos en aquel laboratorio.
Un espécimen.
—¡Noooooo! —grité enloquecido y corrí hacia la ventana.
»¡No puede dejarme aquí! —chillé mientras golpeaba el cristal de la ventana con los puños.
Tenía ganas de llorar. Quería gritar hasta que se me secara la garganta. Nunca me había sentido tan furioso y, a la vez, tan aterrorizado.
—¡Déjeme salir! ¡Doctor Gray, déjeme salir de aquí! ¡No puede retenerme! —le grité, sin dejar de golpear contra el cristal de la ventana con todas mis fuerzas.
«Golpearé hasta que consiga romper el cristal», me propuse.
«Lo romperé, saltaré a través de la ventana y escaparé de este maldito sitio.»
Aporreé frenéticamente el cristal.
—¡Déjeme salir de aquí! ¡No puede hacer esto!
El cristal era grueso y muy duro. No había la menor posibilidad de que pudiera romperlo.
—¡Déjeme salir! —proferí en un último grito de súplica.
Cuando me volví hacia la sala, las criaturas dejaron de parlotear y me miraron con sus ojos negros, semejantes a botones.
Ya no latían ni se balanceaban. Permanecían completamente inmóviles. Como si se hubieran helado.
«¡Voy a congelarme!», pensé entonces.
Me froté con fuerza los antebrazos, pero no conseguí infundirles calor. Tenía las manos tan frías como el hielo.
«Me llenaré de carámbanos —pensé—. Me congelaré hasta morir aquí dentro. Voy a convertirme en el hombre de hielo.»
Las criaturas continuaban inmóviles con sus ojos clavados en mí, como si estuvieran estudiándome, como si estuvieran decidiendo qué hacer conmigo.
Repentinamente, mi criatura, la que yo había llevado hasta allí, rompió el silencio. La reconocí por las venas azules que latían en la parte delantera de su cuerpo gelatinoso. Comenzó a parlotear produciendo un sonido muy fuerte.
Las otras criaturas se volvieron como para oír lo que les decía.
¿Acaso estaba hablándoles?
¿Estaba comunicándose con las demás en algún parloteo marciano?
—¡Espero que estés explicándoles que te salvé la vida! —le dije—. ¡Espero que les digas que soy un buen chico! ¡Estuviste a punto de escurrirte por el desagüe del fregadero… ¿lo recuerdas?!
Claro que aquella extraña criatura no podía comprender lo que le decía.
No sé por qué razón le había gritado. Supongo que estaba perdiendo el control. Estaba completamente colgado.
Mientras la criatura continuaba parloteando, observé a las demás. Todas escuchaban en silencio. Empecé a contarlas. Ellas eran tantas… y yo… ¡uno solo!
¿Serían amistosas? ¿Les gustarían los extraños? ¿Les caerían bien los seres humanos?
¿Cómo se sentirían al haber sido encerradas en aquella habitación congelada?
¿Podían sentir algo?
Eran interrogantes cuyas respuestas en realidad yo no deseaba conocer.
Sólo quería largarme de allí.
Decidí volver a intentar salir por la ventana. Sin embargo, antes de que yo echara a andar, mi criatura dejó de parlotear.
Y las demás comenzaron a desplazarse.
Silenciosamente, se congregaron, muy arrimadas unas a otras, hasta formar una compacta cuña amarillenta. Y luego, deslizándose a una velocidad mayor de la que pudiera yo imaginar, se lanzaron al ataque.