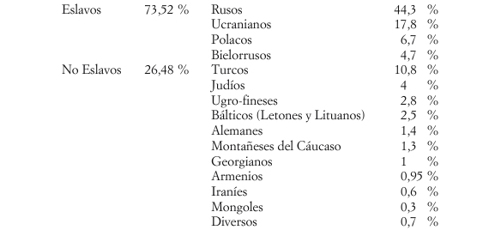
Alejandro II, el zar que abolió la servidumbre, se ganó por esta razón el título de el Libertador, que los búlgaros también le dan por el papel que desempeñó para lograr la independencia de su país. Alejandro III mereció el apelativo de el Pacificador, porque durante su reinado Rusia no se vio envuelta en ningún conflicto armado, lo que no impidió que, durante su reinado, se completara la expansión en Asia central, que supuso para el Imperio más de cuatrocientos mil kilómetros cuadrados de nuevos territorios. Nicolás II, por su parte, asumió también esta vocación de paz, impulsado más por la patente debilidad del Imperio que por un genuino espíritu de paz o por un rechazo conceptual de la guerra como instrumento de las relaciones internacionales. El caso es que, apenas iniciado su reinado, el que había de ser el último zar, propuso a las potencias una conferencia por la paz y para el desarme cuyo propósito sería poner fin a la carrera de armamentos. La iniciativa no era totalmente desinteresada, pues Rusia, que se veía rezagada respecto de Austria-Hungría en la modernización de su ejército, pretendía que una serie de acuerdos internacionales aliviaran esa situación y la permitieran ganar tiempo. La conferencia se celebró en La Haya en mayo de 1899 con la participación de veintiséis países, y aunque no logró llegar a un acuerdo general, ni siquiera a establecer, como se había proyectado, un arbitraje obligatorio de los conflictos, se adoptaron algunas «reglas de guerra», como la que, provisionalmente, prohibía el uso de «proyectiles lanzados desde aerostatos». Su acuerdo más importante, sin duda, fue la creación del Tribunal Internacional de La Haya y representaba el inicio de tantas conferencias sobre desarme y limitación de armamentos como desde entonces han tenido lugar. Años más tarde, en 1907, se celebró una II Conferencia sobre los mismos temas en la que también estuvo presente Rusia.
En el estricto ámbito de la política europea, Rusia se atenía a los términos de su alianza con Francia, que tuvo una primera ocasión de manifestarse con motivo de las «atrocidades turcas», como se denominó la matanza de armenios a manos de los otomanos, que tuvo lugar en el otoño de 1894. Se les unió en la protesta Gran Bretaña, pero aquella cooperación en defensa de lo que hoy llamaríamos los derechos humanos y en contra del genocidio no llegó a nada y la hipocresía de las potencias quedó muy a la vista. Taylor describe así el incidente:
Mientras el gobierno británico fue impulsado por un vendaval de indignación pública, los franceses se sumaron solo para comprobar que no se perjudicaba de ningún modo a Turquía. Por su parte, los rusos, opresores ellos mismos de muchos armenios, protestaron también, pero solo para constatar que de todo aquello no saldría nada que beneficiase a los armenios1.
Rusia no acababa de olvidarse del viejo sueño de los estrechos y de Zargrado, como llamaban históricamente a Constantinopla, y en julio de 1895 en una reunión oficial en San Petersburgo se llegó a un acuerdo en el que se precisaba que «necesitamos el Bósforo y la entrada del mar Negro». Y se añadía: «El libre paso por los Dardanelos lo conseguiremos más tarde por vía diplomática». De todos modos, debe aclararse que este proyecto no se situaba en el estricto ámbito de las cuestiones europeas, sino que estaba conectado con Extremo Oriente. Como subraya Taylor, «el ferrocarril Transiberiano no estaba terminado, e incluso, cuando estuviera listo, sería solo de vía única. [En consecuencia] Rusia dependía de las rutas marítimas incluso en relación con Extremo Oriente, y eso significaba el paso por el canal de Suez así como por los Estrechos»2.
El presunto pacifismo de Nicolás II, que había sido saludado por toda Europa con motivo de la Conferencia de La Haya de 1899, era mucho más aparente que real, como quedó a la vista por su actuación en Extremo Oriente, que es todo un ejemplo de aventurerismo agresivo y mal planificado y que llevó a Rusia a la derrota frente al Japón. La desgraciada política de Nicolás II respecto del Japón se ha explicado por algunos historiadores como fruto de un acontecimiento que tuvo lugar en 1891, cuando Nicolás era todavía zarevich y tenía solo 23 años. Visitaba el futuro Nicolás II oficialmente Japón cuando, en el curso de uno de los actos previstos, concretamente en la pequeña ciudad de Otsu, muy cerca de Kyoto, un policía japonés, víctima de un evidente desequilibrio mental, le dio en la cabeza un sablazo con una catana. El incidente pudo tener graves consecuencias, pero, afortunadamente, quedó en nada gracias a la pronta intervención de Jorge de Grecia, primo del zar, que le acompañaba en el viaje. El futuro zar, afirman quienes quieren justificar así su presunta arraigada animadversión contra los japoneses, habría sido incapaz de considerar el desgraciado incidente como un hecho aislado y, a partir de entonces, Nicolás II alentó un odio inextinguible hacia los nipones, a los que en su diario y, a veces, en conversaciones privadas llamaba, despectivamente, «los macacos»3. Parece indispensable, sin embargo, matizar esta afirmación, que extraemos de la obra de Heller, pues de la lectura del Diario del entonces futuro zar no se deduce en absoluto este odio. En la entrada correspondiente al 1 de mayo de 1891 (el atentado había tenido lugar el 29 de abril), ya en Tokio, se lee lo siguiente: «No guardo rencor al buen pueblo japonés por la repulsiva conducta de este fanático. Sigo admirando como antes su ejemplar sentido del orden y de la higiene y, debo confesarlo, continuo embelesado por las […] que veo a lo lejos en las calles […]»4.
Sin duda alguna, más allá de meras explicaciones de índole psicológica, y por razones mucho más complejas de orden geopolítico, el enfrentamiento de Rusia con Japón, que se venía fraguando desde bastantes años antes, se hizo inevitable desde los primeros años del siglo XX. Japón, como ya había hecho con la decadente China imperial, se sentía forzado a jugarse el todo por el todo con Rusia, una vez que esta, por la inercia de su proceso expansionista y también por imperativas razones geopolíticas, había decidido convertirse en una potencia del Pacífico. Pero, como sucedió con Gran Bretaña en Asia central, esa rivalidad no hubiera tenido por qué acabar, necesariamente, en conflicto armado, que se hizo, sin embargo, inevitable por los imprudentes movimientos expansivos de Rusia.
Pero, antes que un cara a cara armado con Japón, en el que en San Petersburgo nadie acababa de creer, Rusia deseaba continuar su política de infiltración y dominio en China, que venía de mucho más atrás, como hemos visto en capítulos anteriores, y que, en este último tramo del siglo XIX, se centraba, sobre todo, en Manchuria. La China manchú era un imperio en plena descomposición, en una situación similar a la de la Turquía otomana, y Rusia intentaba aplicar al caso chino su secular experiencia con su vecino del sur: estimular el proceso de descomposición para obtener ventajas duraderas. Hasta aquel momento la potencia que había tenido más presencia e influencia en China había sido Gran Bretaña, que, gracias a su supremacía naval, había estado en condiciones de impedir la injerencia de otros países y que, de hecho, monopolizaba su comercio. Pero el comienzo de la construcción del ferrocarril Transiberiano cambiaba radicalmente los supuestos, pues iba a permitir a Rusia concentrar fuerzas en Extremo Oriente, en una cantidad y con una velocidad desconocidas hasta el momento, aparte de las obvias ventajas que eso supondría desde el punto de vista mercantil. Japón, por su parte, despierto ya de su sueño secular, en trance de una modernización acelerada y con patentes planes de poner pie en el continente, percibió el mismo peligro y decidió utilizar a Corea como el indispensable «colchón» frente a la nueva potencia del Pacífico. Este iba a ser el primer motivo de su enfrentamiento con Rusia, después de haber sido causa principal del enfrentamiento chino-nipón.
Corea se convirtió así, por su situación geopolítica, en la manzana de la discordia, como volvería a serlo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto del mundo bipolar que alumbró esa contienda.
Corea era tradicionalmente un reino tributario de la China manchú y el Gran Secretario manchú, Li Huang-chang, quería retenerlo a toda costa en la órbita china. Este dirigente chino cobró inmediata conciencia del peligro que representaba Japón, cada vez más interesado y presente en la península, y trató de evitar, por todos los medios posibles, la infiltración nipona. Japón había decidido ya romper el vínculo secular que unía a Corea con China y se enfrentó con el poder manchú en una guerra que empezó en agosto de 1894 y que terminó con la derrota china. Por el tratado de Shimonosheki (1895) el Japón obtenía «a perpetuidad» la península de Liao-tung, desde la desembocadura del Liao hasta la del Yalú, con Port Arthur, espléndida base naval, lo que suponía que Japón conseguía su objetivo de plantar sus reales en el continente. Asimismo Formosa (la actual Taiwán) y las islas Pescadores eran cedidas por China y quedaban bajo soberanía japonesa. Además, se reconocía la plena independencia de Corea, situación formal que encubría el total sometimiento a Japón.
El predominio japonés en la zona, de acuerdo con las prescripciones del tratado, era evidente, y, lógicamente, Rusia no iba a permanecer pasiva, pues con Japón en Port Arthur se esfumaban sus planes de influencia y predominio, por no hablar de los sueños de monopolio, en el Imperio manchú. Apenas una semana después de la firma del tratado, Rusia, con el apoyo de Francia y de Alemania —que en aquel momento competían por la amistad rusa—, envió un ultimátum a Japón exigiéndole que abandonase la península de Liao-tung, al tiempo que se presentaba como «salvador de China», pues el principal argumento que se utilizaba era la integridad del Imperio manchú. Los japoneses, aconsejados por los británicos, aceptaron el ultimátum, cedieron Liao-tung y abandonaron Weihaiwei y, por supuesto, Port Arthur, ambicionado por San Petersburgo pero que, andando el tiempo, se convertiría en el símbolo del fracaso de la Rusia imperial en el Lejano Oriente. Pero Japón no olvidó la afrenta rusa, y cauta pero decididamente se preparó para un enfrentamiento que, ahora más que nunca, parecía inevitable. Corea quedaba convertida ya en manzana de la discordia entre ambas potencias, ya que ambas aspiraban a su control total y no parecían dispuestas a considerar ningún plan de reparto, como el que se impondría en la segunda mitad del siglo XX, con el paralelo 38 como línea divisoria.
Antes del enfrentamiento abierto con Japón —que no se produciría hasta ocho años después—, Rusia trató de obtener todos los réditos posibles de su auto-asignado papel de «salvadora» de China. En primer lugar, con ayuda de capital francés, San Petersburgo concedió a China el prestamo de 100 millones de rublos oro que necesitaba para satisfacer la indemnización al Japón prevista en el tratado de Shimonoseki. Como fruto de este acuerdo, en diciembre de 1895 se creó el Banco Ruso-Chino, lo que ponía al Imperio ruso en condiciones de intervenir en las finanzas chinas. Es digno de notarse que aunque los franceses contribuían con las cinco octavas partes del capital, solo tenían tres puestos en el consejo de administración, mientras que los rusos, por medio del Banco Internacional de San Petersburgo, disponían de cinco.
Unos meses después, en junio de 1896, Rusia y China firmaron un acuerdo secreto en virtud del cual se establecía entre ambos imperios una alianza militar que obligaba a los signatarios a prestarse asistencia «con todas sus fuerzas marítimas y terrestres» en caso de agresión de Japón a territorio chino, ruso o coreano. En ese caso, y mientras durase la guerra, todos los puertos chinos se abrirían para los barcos de guerra rusos. Rusia no pidió la cesión de ningún territorio chino, pero era evidente que esperaba la oportunidad para plantear esa exigencia, que era una consecuencia obligada de sus planes de expansión en la zona. Lo que sí logró Rusia fue la concesión por ochenta años del que sería llamado Ferrocarril de la China Oriental, que partía de Chita, en la zona de Siberia al este del lago Baikal, y llegaba a Vladivostok. La línea atravesaría toda la Manchuria y se convertiría, según los planes rusos, en instrumento fundamental de la penetración rusa en el norte del Imperio manchú. Estas intenciones quedaban bien a la vista, pues el ferrocarril tendría el ancho de vía ruso, en lugar del chino, más estrecho, lo que mostraba la voluntad de enlazar el ferrocarril de Manchuria con la red siberiana. Este ferrocarril se completó en 1903.
La ocasión que Rusia esperaba para exigir de China territorios se produjo cuando, en noviembre de 1897, Alemania, con el pretexto del asesinato de dos misioneros de esa nacionalidad, reclamó la bahía Kiaochow, en la costa sur de la península Shantung, que, con la de Liao-tung, forma el golfo de Chihli, que se abre sobre el mar Amarillo. Rusia, dando una interpretación abusiva del tratado que la unía con China, envío varios barcos a Port Arthur (base naval situada en el extremo sur de la península de Liao-tung, a unas 100 millas al norte de la base alemana, y que actualmente lleva el nombre de Lushung), al tiempo que concedía un nuevo préstamo al debilitado Imperio manchú y exigía el monopolio de la construcción de ferrocarriles y de empresas industriales en las tres provincias que formaban parte de Manchuria y en Mongolia. Como se puede suponer, detrás de esta oferta que daba una nueva vuelta de tuerca a la cuestión ferroviaria estaba Witte, obsesionado con este medio de comunicación y transporte como moderno instrumento de penetración. Aunque después criticó algunos aspectos de la política rusa en Extremo Oriente, en enero de 1898 Witte le había dicho sin ambages al embajador británico que «la posición geográfica de Rusia debe quedar asegurada, más pronto o más tarde, por el predominio político en el norte de China», y añadió que, eventualmente, Rusia absorbería varias provincias chinas al sur de la Gran Muralla, incluida Pekín como premio mayor5. Las ambiciones rusas no podían ser más amplias ni más transparentes.
Una vez que Rusia logró el arriendo de Liao-tung, en la primavera de 1898, incrementó las presiones para lograr una nueva concesión ferroviaria, que, desde el Ferrocarril de la China Oriental en construcción, bajaría hacia el sur, hasta Port Arthur. Dos años antes ya se había negado China al proyecto, usando el pretexto del ancho de vía, al no querer aceptar el ancho ruso, incompatible con el chino. Pero ahora, con Rusia legitimada en su posesión de Port Arthur, la petición rusa tenía mucha más lógica y se hizo con la concesión para el que se llamó Ferrocarril de Manchuria del Sur, con ancho de vía ruso, que partiría de Harbin —punto importante en la línea del otro ferrocarril— y ponía a Port Arthur a quince días de San Petersburgo, lo que en aquella época era todo un record, pues evitaba un larguísimo viaje marítimo.
Después de que Rusia y Alemania consiguieran concesiones territoriales en China, las demás potencias, Francia y Gran Bretaña sobre todo, quisieron tomar parte en lo que parecía un reparto por anticipado del Imperio manchú. Rusia y Gran Bretaña acordaron que las concesiones ferroviarias al norte de la Gran Muralla fueran para Rusia y las del valle de Yangtsé para los británicos. Pero la agobiante presencia extranjera en China produjo en el verano de 1900 un levantamiento anti-imperialista, la rebelión de los Boxers o boxeadores, llamada así porque la secta del Loto Blanco, inspiradora de la revuelta, tenía en su bandera un puño, el «puño de la justicia». El ejército se sumó también al levantamiento y asedió el barrio de Pekín donde estaban las embajadas extranjeras. Las potencias europeas, más los Estados Unidos y Japón, formaron una fuerza de 35.000 hombres y 600 piezas de artillería, cuyo componente principal era el contingente ruso, al mando del general Linevich, que se apoderó de Pekín y liberó a los europeos sitiados. La rebelión fue un pretexto para que los rusos ocupasen Manchuria, lo que produjo un incremento de la irritación japonesa, que cada vez disimulaba menos sus intenciones guerreras, mientras el entorno inmediato del zar, falto no solo del más elemental realismo, sino de la inteligencia indispensable, en el sentido militar del término, no alcanzaba a enterarse del embrollo en que estaba enredándose Rusia.
Entre agosto de 1903 y febrero de 1904 se desarrollaron nuevamente negociaciones entre Rusia y el Japón sin que ninguna de las partes mostrase un interés real y efectivo por llegar a un acuerdo que delimitase las zonas respectivas de influencia en Corea y Manchuria, aunque hay que reconocer que Tokio hizo mayores esfuerzos y mostró mayor capacidad de compromiso.
Los japoneses, con la garantía del apoyo diplomático de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, están convencidos de que tendrán que luchar. Los rusos piensan que podrán evitarlo e infravaloran la disposición y la determinación de sus oponentes y responden tarde y confusamente a las propuestas japonesas. La última comunicación rusa no llega a Tokio hasta después de que han empezado las hostilidades6.
Pero parece fuera de toda duda que fue Rusia la culpable directa de que la guerra se hiciera inevitable. Un historiador de origen ruso, Constantine Pleshakov, describe así la situación:
No se podía responsabilizar a Japón de la guerra inminente. Los oligarcas de Tokio estaban dispuestos a hacer concesiones. En fecha tan avanzada como octubre de 1904, el ministro del Exterior, Komura, había dejado en claro esa posición. Sugirió la posibilidad de que Japón reconociera que Manchuria se encontraba bajo el poder de Rusia a cambio de que Rusia renunciara a sus reclamaciones con respecto a Corea. El zar no accedió. En consecuencia, todas las negociaciones con Tokio se estancaron7.
El 13 de enero de 1904 Japón envió una nota imperiosa a los rusos exigiendo la inmediata retirada de Manchuria por parte de las tropas rusas, que no fue respondida. El 7 de febrero (24 de enero según el calendario juliano ruso) Tokio rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, dos días después de que un consejo imperial nipón hubiese decidido iniciar inmediatamente las hostilidades. El virrey ruso Alekseiev pidió permiso a San Petersburgo para iniciar la movilización y declarar el estado de guerra, pero el ministro de Exteriores, Lamsdorff, le contestó aclarándole que «la ruptura de relaciones diplomáticas no implica en absoluto el principio de una guerra». En aquel momento, la flota principal japonesa se dirigía ya a toda máquina hacia Port Arthur, al mando del almirante Togo Heihachiro, un avezado marino que se había formado en el buque escuela inglés HMS Worcester, fondeado en Portsmouth8. Cuarenta y ocho horas después, los japoneses iniciaban por sorpresa las hostilidades sin previa declaración de guerra, pese a las seguridades del ingenuo Lamsdorf.
Solo una lamentable falta de información podía explicar que los rusos se sintieran tan seguros frente a los japoneses, por los que sentían un desprecio que les impedía valorar adecuadamente la fuerza militar japonesa y, en concreto, la de su Armada. En menos de cincuenta años Japón había conseguido poner a flote una de las más poderosas Armadas del mundo. Según Pleshakov, «en vísperas de la guerra contra Rusia, Japón disponía de seis acorazados, ocho cruceros acorazados, dieciséis cruceros ligeros, veinte destructores y cincuenta y ocho torpederos». A pesar de que la mayor parte de esta flota había sido construida en astilleros extranjeros, sobre todo ingleses, la construcción naval nipona crecía con extraordinaria rapidez. El espíritu de innovación japonés, que había de hacerse mundialmente famoso en la segunda mitad del siglo XX, ya era perceptible en la industria de defensa9. A estas excelentes capacidades navales hay que añadir la profesionalidad de los marinos nipones, muy bien formados, como ya hemos señalado al referirnos al almirante Togo Heihachiro.
La flota japonesa reunía todas las condiciones para controlar las aguas del Pacífico oriental. Por el contrario, la flota rusa, a pesar de una honorable tradición que arrancaba de Pedro el Grande, no había sido capaz de llevar a cabo el inaplazable esfuerzo de modernización que todos los países con ambiciones e intereses marítimos habían realizado desde las últimas décadas del siglo XIX. La flota rusa había sido aniquilada en Sevastopol, durante la guerra de Crimea y, desde entonces no se había recuperado.
La burocracia y la corrupción —escribe Pleshakov—, las dos enfermedades rusas tradicionales, afectaban intensamente a la flota. Hasta las decisiones más insignificantes debían ser aprobadas por el Almirantazgo de San Petersburgo. La burocracia naval reprimía toda iniciativa. Robaba. Mentía. Engañaba… En 1904, Rusia tenía 100 almirantes. Inglaterra, poseedora de la mayor flota del mundo, tenía 69; Francia, 53; Alemania, solo 9. Muchos almirantes rusos jamás habían sido comandantes activos en el mar. Más de un tercio ni siquiera había navegado en los últimos diez años10.
Solo el almirante Makarov, valiente e innovador marino que se había distinguido en la guerra ruso-turca de 1877-1878, estaba a la altura de las nuevas exigencias del combate naval. En el Ejército de Tierra la situación era similar. Kuropatkin abandonó su cargo de ministro de la Guerra para ponerse al frente de las tropas destacadas en el Lejano Oriente, en un alarde de coraje que no se veía acompañado de la necesaria competencia.
Los efectivos navales rusos en Extremo Oriente eran relativamente modestos, ya que, entre los dos puertos principales del Pacífico, Vladivostok y Port Arthur, Rusia disponía exclusivamente de 3 acorazados, 1 crucero acorazado, 7 cruceros ligeros y 7 destructores. El gobierno ruso había hecho gestiones para comprar dos acorazados que Chile construía en Inglaterra, pero este país, aliado de Japón, se opuso a la transacción. Por el contrario, los japoneses sí pudieron comprar dos acorazados que se construían también en Inglaterra para Argentina y que serían bautizados como el Nishin y el Kusuga. La comparación entre ambas flotas era, por tanto, netamente favorable para los japoneses. Asimismo, como escribe un marino español, José María Blanco Núñez, de quien tomamos estos datos, «la flota japonesa, además, era homogénea, y la rusa un verdadero muestrario»11. Resulta por todo ello increíble que los rusos, ignorantes de la clara superioridad naval cuantitativa y cualitativa nipona, confiaran casi ciegamente en su capacidad de controlar el mar. En un nuevo alarde de desinformación, los rusos estaban convencidos de que los efectivos militares de tierra de los japoneses no pasaban de los 200.000 hombres, cuando la realidad era que triplicaban esa cifra. Aferrados a la idea de la superioridad rusa sobre los «macacos» japoneses, el alto mando ni se molestó en trasladar las mejores tropas de que disponía, que tenían su base en Europa, a una zona que se empeñaba en considerar un teatro bélico de importancia menor.
Rotas ya las relaciones diplomáticas, sin que los rusos acertaran a calibrar la importancia y consecuencias de este gesto de Tokio, los acontecimientos se precipitaron imparablemente. El 8 de febrero de 1904 (27 de enero en la datación rusa), muy poco antes del mediodía, Togo atacó a la flota rusa que estaba fondeada en Port Arthur, en una acción que ha sido considerada un anticipo del ataque de Pearl Harbour en 1941 y que tenía todas las características de lo que puede denominarse una acción preventiva. Un escuadrón ruso salió del puerto al día siguiente para enfrentarse con los nipones, con los que se enzarzaron en un cañoneo mutuo en el que los rusos llevaron la peor parte.
La guerra que no iba a tener lugar «porque yo no quiero», según la arrogante sentencia de Nicolás II, se había convertido en una pavorosa realidad, que cogió a los rusos carentes de la preparación indispensable frente a un adversario mejor armado y con la ventaja capital de tener sus bases muy cerca de los frentes de batalla. Por el contrario, los rusos, a 8.000 kilómetros, disponían de un ferrocarril todavía no terminado y de una sola vía. El zar nombró a Kuropatkin comandante en jefe de los ejércitos de tierra, pero, como había previsto Witte (que le había llegado a decir que cuando llegase a Mukden detuviera al almirante Alexeiev y lo enviase a San Petersburgo), el doble mando Kuropatkin-Alexeiev influyó negativamente en la conducción de las operaciones, que, para los rusos, fueron de desastre en desastre.
Nicolás II decidió formar un Segundo Escuadrón del Pacífico, que estaría constituido por buques de la flota del Báltico y que sería enviado hasta la zona de guerra, dando prácticamente la vuelta al mundo. Los problemas logísticos que planteaba semejante proyecto eran casi insuperables, pero el zar estaba dispuesto a superar todos los obstáculos. Y, ciertamente, se puede decir que lo logró, salvo el más importante y decisivo: obtener la victoria sobre la flota japonesa. No vamos a entrar aquí en el detalle de los complejos preparativos que hubo que superar para formar ese nuevo escuadrón. Solo nos referiremos a los aspectos más importantes de aquella operación12.
Pero la guerra no se libraba exclusivamente en el mar, ya que, simultáneamente al ataque a Port Arthur, los japoneses habían realizado dos importantes operaciones de desembarco en el continente, que fueron todo un éxito. El avance japonés por Manchuria continuó sin pausa, aunque con muchas dificultades, tanto por la resistencia rusa como por lo abrupto del terreno. La gran batalla que puso fin a las hostilidades en tierra se produjo en febrero de 1905, duró casi todo el mes y tuvo lugar en las cercanías de Mukden. Un especialista ruso, A. A. Svechin, en una obra publicada en 1910, resume así el resultado de la batalla de Mukden: «Si no fuimos capaces de atacar, no fue por la superioridad del enemigo, ni por debilidad moral ni a causa de las pérdidas, sino solo por nuestra incapacidad para organizar un ataque a gran escala»13.
Las derrotas en tierra fueron seguidas por una decisiva batalla naval en la que la flota rusa fue aniquilada. Como ya hemos anticipado, en una discutible y arriesgada decisión, el zar, ante los problemas que habría suscitado el envío al Lejano Oriente de la flota del mar Negro, por el cierre de los Estrechos en virtud de los tratados internacionales, decidió despachar a la zona del conflicto a la anticuada flota del Báltico, al mando del almirante Zinovi Rozhestvenski, en un largo viaje que debía circundar África y doblar el cabo de Buena Esperanza. Más exactamente se decidió que la flota expedicionaria se dividiría en dos escuadrones: el más importante seguiría esa ruta del cabo de Buena Esperanza, mientras que el otro utilizaría la vía más corta, que era la del canal de Suez.
La ambivalente relación anglo-rusa se puso a prueba con motivo de la larga singladura de la flota del Báltico. Inglaterra era todavía la dueña indiscutida de los océanos y los rusos eran conscientes de que en ese largo viaje habría muchas ocasiones en que los rusos podrían quedar a merced de la buena voluntad de los británicos, aliados con su enemigo. El objetivo de la operación era salvar Port Arthur y dominar el mar del Japón. Rozhestvenski, que era un buen profesional, estaba convencido de que cuando él llegara a la zona, la flota de Port Arthur habría sido ya aniquilada, por lo que debería enfrentarse a los japoneses solo con las unidades de la flota del Báltico, que eran una extraña colección de buques, muchos de ellos muy antiguos.
En los primeros días de la larga singladura tuvo lugar el incidente de Dogger Bank, que estuvo a punto de romper las ya delicadas relaciones anglo-rusas. En las primeras horas de la noche del 8 de octubre el buque de reparaciones Kamchatka informó que estaba siendo atacado, algo que parecía creíble en el ambiente de psicosis y temor a un ataque japonés que reinaba en escuadrón ruso y que había hecho pensar a algunos que unidades niponas podían haber llegado nada menos que al mar del Norte. Dogger Bank, donde se produjo el incidente, era un gran banco de arena situado a unas 60 millas al este de la costa inglesa. En un determinado momento, tras el aviso del Kamchatka, Rozhestvenski creyó ver con sus prismáticos un torpedero y dio la orden de abrir fuego a los cañones de su buque insignia, el Suvarov. Muy poco después se comprobó que el supuesto enemigo eran unos modestos barcos pesqueros ingleses, que fueron hundidos. Pero el cañoneo del Suvarov, que apenas duró diez minutos, produjo daños en otros dos buques de la flota, el Donskoi y el Aurora, algunos de cuyos hombres quedaron heridos, incluido el capellán de este último, que acabó muriendo, convirtiéndose en la primera víctima de la expedición. El «fuego amigo» producía las primeras bajas en el escuadrón. El almirante ruso, convencido de que los supuestos torpederos —que seguía creyendo haber visto— no podían estar muy lejos e ignorante de quiénes eran sus víctimas, ni siquiera se detuvo para recoger a los pescadores náufragos. Una actitud considerada, con razón, intolerable por los británicos, que agravó aún más las consecuencias del incidente y que estuvo a punto de ampliar el conflicto, pues, no lo olvidemos, Gran Bretaña era aliada de Japón.
Cuatro días después del incidente de Dogger Bank, también llamado de Hull, el escuadrón llegó a Vigo, ante la aprensión de las autoridades españolas, que, informadas del incidente y de su repercusión en la situación internacional, no sabían cómo reaccionar. El capitán de navío José María Blanco Núñez ha relatado con precisión las incidencias de esta escala en Vigo en el artículo ya citado de la Revista General de Marina (agosto-septiembre de 2004)14. Cuando ya estaba muy avanzada la primavera de 1905, la flota arribó a aguas del mar de la China. Caído Port Arthur desde diciembre, la presencia de la flota rusa en aquellos mares carecía, militarmente, de cualquier sentido. Agotados tras la larga travesía, se obligaba a los marinos rusos a enfrentarse con la flota japonesa, que estaba casi indemne y que tenía a su frente al habilísimo almirante Togo.
Las flotas rusa y japonesa se encontraron frente a frente el 14 de mayo, según la datación rusa (27 de mayo, según el calendario occidental), en el estrecho de Tsushima, entre Corea y el archipiélago nipón. Rozhestvenski tardó en percibir la presencia y situación de los japoneses e, inadvertidamente, se metió en un cuello de botella. Muy pronto un nuevo explosivo japonés, la shimosa, empezó a hacer estragos en las naves rusas, que quedaron convertidas en infiernos flotantes. Cuarenta minutos después de iniciado el duelo entre los dos almirantes, el Suvarov había quedado fuera de juego y, apenas una hora después, corría la misma suerte el Alejandro III, que le había sucedido como buque insignia. Diversas vicisitudes afectaron a los barcos de la flota rusa, todas ellas tristes, aunque no exentas de rasgos de heroísmo, pero el resultado era evidente: el Segundo Escuadrón del Pacífico había sido aniquilado por los japoneses.
Los rusos, derrotados por tierra en Mukden, se veían ahora de nuevo derrotados en el mar, en Tsushima. Era ya imposible continuar la contienda. Después de la batalla se concluyó un armisticio, pues aunque ninguno de los dos contendientes estaba totalmente agotado, ni uno ni otro deseaban proseguir la guerra. Los rusos se habían quedado sin flota, pero contaban aún con numerosas tropas de tierra, pero no solo estaban en mala posición, sino que tenían que enfrentarse con la revolución que había estallado en la metrópoli, además de haberse agotado por completo los recursos financieros disponibles. Pero, sobre todo, se sentían hundidos moralmente, con el prestigio por los suelos dentro y fuera del país, y no estimaban realista la continuación de la lucha, a pesar de que el general Nikolai Linevich, que había sustituido a Kuropatkin como comandante en jefe, se mostraba dispuesto a pasar a la ofensiva. Los japoneses, por su parte, tenían también sus arcas agotadas y no se sentían con la fuerza suficiente como para dar a los rusos el golpe decisivo. Además, se encontraban muy satisfechos de lo que habían conseguido. Habían expulsado a los rusos de Corea, se habían acercado a Vladivostok, habían ocupado Sakhalin y habían logrado desembarcar un contingente en la desembocadura del Amur. Y, por supuesto, se habían apoderado de Port Arthur.
En secreto, Japón se dirigió a Estados Unidos, cuyo presidente, Theodore Roosevelt, acogió favorablemente la propuesta de mediación. Si en Washington habían contemplado con preocupación la consolidación del poder ruso en el Pacífico, no les inquietaba menos que Japón se constituyera en la potencia hegemónica en la orilla asiática del océano. Por eso los americanos se prestaron a patrocinar las negociaciones de paz, con el decidido propósito de lograr un cierto equilibrio entre los contendientes. No querían que el ganador se lo llevase todo ni que el perdedor quedase demasiado humillado.
La conferencia de paz se celebró en Portsmouth (New Hampshire) y el plenipotenciario ruso fue Sergei Witte, que siempre se había mostrado contrario a la guerra con los nipones. Era una clara señal de que Rusia deseaba verdaderamente la paz. El tratado de Portsmouth (agosto/septiembre de 1905) estableció que ambas potencias retirarían sus tropas de Manchuria, retirada que debía estar completada, según una convención posterior firmada en octubre, en abril de 1907. Rusia cedía a Japón sus derechos de arrendamiento sobre Port Arthur y el territorio adyacente; aceptaba la partición de Sakhalin a lo largo de paralelo 50 grados, con lo que las dos bahías más grandes y más útiles de la isla quedaban en la zona japonesa, pero ambas potencias aceptaban la neutralización de la misma y se comprometían a no obstaculizar la navegación en los estrechos de Tatar (que separa a la isla del continente) ni de La Perouse (situado al sur y que la separa del archipiélago de Japón). Rusia cedía a Japón la mayor parte del Ferrocarril de Manchuria del Sur y se comprometía a que en la explotación del Ferrocarril de la China Oriental no perseguiría «propósitos estratégicos». Finalmente, Rusia reconocía a Japón «intereses políticos, militares y económicos prominentes» en Corea y se comprometía a no oponerse a cualquier tipo de medidas que Japón considerara conveniente adoptar en esa península. Rusia renunciaba a cualquier «concesión exclusiva en Manchuria» y concedía derechos de pesca a los japoneses en las costas rusas de los mares de Japón, Okhostk y Bering.
Riasanovsky se encuentra entre quienes estiman que los rusos quedaron bastante bien y escribe que «las cláusulas del tratado de Portsmouth llevaban la impronta de la hábil diplomacia de Witte […] y representan, en conjunto, una solución bastante satisfactoria para Rusia». Y destaca no solo que, a pesar de la insistencia de Japón, no se previó ninguna indemnización de guerra, sino también que el gobierno ruso había concluido la paz en el momento oportuno, ya que cuando se firmó el armisticio, el país estaba ya enredado en lo que se había de llamar la Revolución de 190515.
Indirectamente, la derrota rusa en la guerra contra Japón facilitó el fin del secular enfrentamiento con Gran Bretaña. Efectivamente, terminada la guerra, en Londres evolucionaba la situación a favor de un entendimiento con Rusia, secular rival en Asia central en el marco del Gran Juego. El secretario del Foreign Office, sir Edward Grey, que apostaba por la consolidación de la «Entente cordial» anglo-francesa, lo expresará netamente más adelante: «No podemos proseguir a la vez una política de entendimiento con Francia y otra dirigida contra Rusia». Al mismo tiempo, el nuevo ministro ruso de Exteriores, Izvolsky, tras la frustración que supuso la derrota en Extremo Oriente, estimaba que Rusia debía volver a desarrollar una política balcánica que, sin duda, encontraría la oposición de Austria-Hungría y aseguraba que había que buscar apoyos diplomáticos, dada su debilidad militar después de la derrota. Parecía difícil, en ese sentido, reforzar la alianza franco-rusa sin contar con el nuevo aliado de los franceses, Gran Bretaña. Como fruto de las negociaciones se llegó al acuerdo anglo-ruso de 30 de agosto de 1907. Por sus cláusulas, Tíbet se convertía en un Estado «tampón» neutral y Rusia renunciaba al contacto directo con Afganistán, medidas todas ellas que garantizaban la seguridad de la frontera noroeste de India, principal objetivo estratégico británico. Seguramente la parte más importante del acuerdo era la que versaba sobre Persia, que se dividía en zonas de influencia. La parte norte, al sur del Cáucaso, del mar Caspio y del Turkestán ruso, quedaba bajo la influencia rusa; el sureste, fronterizo con India y ribereño del golfo de Omán, bajo la británica, y la zona central, que incluía la costa del Golfo, sería neutral. Escribe Taylor que ninguna de las dos partes abordó la cuestión del petróleo y que «fue completamente por accidente que los británicos quedaran mejor situados al respecto»16. Esta opinión está confirmada por la del ministro inglés en Teherán, que estimaba que la zona atribuida a Gran Bretaña era «incapaz de desarrollo económico». Con este acuerdo de 1907 quedaba bien a la vista el interés político del gobierno de Londres por llegar a un buen entendimiento con Rusia. Alemania quedaba excluida, pero, deseoso de mantener buenas relaciones con Berlín, Izvolski había tenido buen cuidado de poner al día a los alemanes antes de concluir el acuerdo. La reconciliación ruso-británica quedó confirmada en junio de 1908 cuando Eduardo VII y Nicolás II se encontraron en Reval (la actual Tallin, capital de Estonia). El Gran Juego había concluido.
El asesinato de Plehve el 15 de julio de 1904 y el nombramiento para sustituirle del príncipe Sviatopolk-Mirski, hombre moderado y de talante tolerante, hizo pensar a los más optimistas que Rusia podría haber dejado atrás su etapa más negra de autoritarismo y represión. El nacimiento en el mismo año 1904 en la familia del zar de un heredero masculino, después de cuatro hijas, fue considerado un feliz acontecimiento, heraldo de una época más benigna. Pero la alegría duró muy poco, una vez que se constató que el recién nacido padecía la terrible enfermedad de la hemofilia. La guerra con Japón también ensombreció el panorama, cuando las reiteradas derrotas en mar y tierra hicieron comprender a los dirigentes rusos que se las tenían que ver con un enemigo muy difícil. Las esperanzas se esfumaron enseguida y la vida cotidiana de los rusos ordinarios ni experimentó ninguna mejoría notable ni se libró de la represión y de la falta de horizontes.
Sobre este fondo de inquietud y resistencia, de reacción y represión, que se incrementa en Rusia en el tránsito del siglo XIX al XX, y que se agigantó aún más con el comienzo de la guerra con Japón, se fueron acumulando los elementos que hacían más que probable un estallido revolucionario. Faltaba una chispa para producir el incendio, como anunciaba el título de la revista de los bolcheviques, que, por cierto, no desempeñaron ningún papel destacado en el proceso. La chispa saltó inesperadamente y por pura casualidad el 22 de enero de 1905 (9 de enero, según el calendario juliano, vigente todavía en aquel momento en Rusia), una fecha que ha pasado a la historia con el nombre de «domingo sangriento» o «domingo rojo». Ni los bolcheviques ni ninguno de los otros partidos políticos que, como hemos dicho, ya existían y funcionaban, por supuesto en la clandestinidad, tuvieron nada que ver con el acontecimiento que desencadenó aquel abortado proceso revolucionario. Solo a Plekhanov se le puede atribuir una cierta capacidad de previsión cuando afirmó que el desastre de Port Arthur removería los fundamentos el régimen de Nicolás II como la derrota de Sevastopol lo hizo con el de Nicolás I. De la gravedad de la situación puede dar idea que en el número de Año Nuevo de la revista Novoe Vremia (Nuevos Tiempos), órgano que gozaba de todas las bendiciones del poder, se había afirmado «no es posible vivir por más tiempo de esta manera», frase que se repitió después insistentemente. La propia clase política del régimen entendía que había que cambiar para sobrevivir. Pero ni Nicolás II ni su entorno inmediato parecían darse cuenta de la tempestad que se avecinaba.
Aquel 9/22 de enero, una gran manifestación pacífica, portando retratos del propio zar e iconos de las más veneradas imágenes, se dirigió hasta el Palacio de Invierno de San Petersburgo con la pretensión de presentar a Nicolás II —que, por cierto, no se encontraba allí— una serie de peticiones, extraídas muchas de ellas del programa de los liberales: asamblea constituyente, sufragio universal y secreto, plenitud de libertades civiles, responsabilidad de los ministros «ante el pueblo», igualdad de todos ante la ley, además de otras de carácter social y fiscal, como la jornada de ocho horas, impuesto progresivo sobre la renta, seguridad social para los trabajadores, derecho de huelga y fin de la guerra de Extremo Oriente. Al frente de la manifestación se encontraba el padre o pope Gapón, antiguo capellán de prisiones que, con estímulo y permiso oficial, había fundado una especie de «sindicato amarillo», protegido por la policía. Carrère d’Encausse escribe que «Gapón no era ni un agente provocador, ni un simple instrumento de la policía. De ahí su misterio y su fuerza. Él creía en lo que estaba haciendo: su aspiración era reconciliar al zar con su pueblo y, por eso mismo, actuaba abiertamente y, desde 1904, se había convertido en el dirigente del movimiento sindical de la capital». Este extraño personaje —«cuyo carisma era real»— había llegado a agrupar en su sindicato a 18.000 o 20.000 obreros, una cifra muy importante y, desde luego, muy superior a la de los inscritos en los movimientos sindicales de los socialdemócratas. Cuando en diciembre de 1904 se produjo un conflicto en las fábricas Putilov, con motivo del despido de algunos obreros, Gapón se puso al frente del movimiento que exigía su readmisión y, tras el fracaso de su intento, se generaron una serie de huelgas de solidaridad y se fue conformando la idea de una huelga general. Pero Gapón no pensaba en la revolución y solo aspiraba a presentar, respetuosa y pacíficamente, al soberano la causa del pueblo17. Por las intenciones de quien dirigía la manifestación y por la suplicante actitud de los manifestantes era imposible prever un desenlace sangriento. Aquella riada de gente que se dirigía hacia el Palacio de Invierno era el prototipo de la manifestación pacífica.
Por causas que no están plenamente aclaradas —aunque se lanzaron hipótesis que atribuían el incidente a una provocación voluntaria— el ejército disparó contra los manifestantes con el resultado de unos 150 muertos y varios centenares de heridos. La conmoción en toda Rusia fue enorme y en los días siguientes indignadas masas de trabajadores urbanos de otras ciudades se echaron a la calle, siguiendo el rastro de las de San Petersburgo. Una huelga prácticamente general se adueñó de una buena parte de Rusia. Como señala Riasanovsky, «según testimonio de muchas fuentes dignas de crédito, [la matanza] entrañó la ruptura decisiva entre el zar y los numerosos obreros que, hasta el “domingo sangriento” le habían seguido siendo fieles»18. Carrère d’Encausse ha insistido en que la más grave consecuencia política del «Domingo sangriento» fue la ruptura del vínculo secular que había unido al zar con su pueblo. En su libro La malheur russe escribe: «A pesar de la pompa que, al hilo de los siglos, había invadido cada vez más la corte, el contacto entre soberano y pueblo se había mantenido vivo durante mucho tiempo, de padre a hijo. Pero progresivamente […] este vínculo emocional se había ido atenuando, hasta desaparecer con Nicolás II». En su biografía sobre este zar, al comentar las cifras de muertos y heridos del «domingo sangriento» insiste en esta idea:
El verdadero balance está en las consecuencias políticas de esta sangrienta jornada. Ante todo, es la imagen del zar, padre del pueblo, que queda rota. Ha dejado masacrar a sus súbditos, esto es lo que queda en la conciencia colectiva; y la confianza popular en un soberano bueno, pero mal aconsejado, no se restaurará jamás. Además, la autocracia queda condenada en todos los espíritus, salvo en los que la hacen funcionar y en sus más irreductibles partidarios. Y esta masacre se añade, en la memoria popular, a las vidas sacrificadas en una guerra inútil. ¿Qué pasa, pues, con este régimen que no sabe más que matar o dejar matar?19.
La respuesta del régimen a las huelgas que se extendían por doquier fue la declaración de la ley marcial en San Petersburgo, con el general Trepov, un «halcón» próximo al gran duque Sergio, encargado de aplicarla, en virtud de su nombramiento como gobernador general de la capital. Un brutal despliegue de represión devolvió el orden a la capital en cuestión de días. Sviatopolk-Mirski, que, dimitido, se mantenía aún en Interior, fue al fin sustituido por Aleksandr Bulygin. Cediendo, al fin, mínimamente, ante las fuertes presiones que había tenido que sufrir desde que llegó al trono, Nicolás II firmó el 18 de febrero de 1905 tres documentos por medio de los cuales trataba de contentar a todos, a costa de hacer promesas claramente contradictorias entre sí. El primero de estos documentos es el que se ha llamado «el manifiesto de febrero», que parece deberse, una vez más, a la inspiración y la pluma de Pobodonostsev. En él el zar anuncia su voluntad de mantener la autocracia y llama a su defensa a todos los ciudadanos de buena voluntad. El segundo es un rescripto dirigido al nuevo ministro del Interior, Bulygin, en el que se expresa la voluntad imperial de convocar una asamblea consultiva, que asociaría a los ciudadanos al trabajo legislativo. El tercero es un ukase dirigido al Senado en el que se anuncian medidas de tolerancia religiosa y de alivio de las normas represivas que pesaban sobre las minorías étnicas.
Pero el régimen zarista seguía sin calibrar adecuadamente todo lo que estaba pasando y es increíble constatar cómo todavía en julio el gobierno insistía en medidas como la de una asamblea puramente consultiva, que, lógicamente, produjo una pésima impresión. Sobre todo porque un nuevo manifiesto imperial, publicado el 19 de agosto, en la misma línea del manifiesto de febrero, condenaba a los revoltosos y reafirmaba la autocracia, llamando a los súbditos leales a su defensa. La ceguera del régimen para tomar nota de la nueva situación y para recuperar la iniciativa era increíble. Contemplados aquellos sucesos con perspectiva histórica se puede concluir que nadie hizo más para derribar al zarismo que Nicolás II y sus supuestos leales. No cabe duda de que si el régimen autocrático hubiera estado a la altura de las circunstancias —y, en consecuencia, hubiera iniciado los pasos hacia su propia y efectiva disolución—, Rusia se habría librado de la Revolución bolchevique de 1917. El nuevo manifiesto arrancó a los optimistas las últimas esperanzas de que Rusia entrara por la vía de la modernización. La misma decepción general produjo la publicación de una ley que convocaba elecciones para una Duma de Estado de carácter consultivo que sería elegida indirectamente por un cuerpo electoral reducido, que discriminaba a muchas categorías de ciudadanos. Esta Duma quedaba sometida totalmente a la voluntad del zar, que podía disolverla en cualquier momento y que fijaba su calendario y su orden del día. Además, los diputados, que no disfrutarían de inmunidad parlamentaria, tenían que aceptar el principio de la autocracia y jurar su acatamiento. Solo la promesa, reiterada una vez más, de una mayor tolerancia religiosa o la de derogar algunas leyes que discriminaban a las minorías étnicas tenían un cierto carácter positivo, en cualquier caso insuficiente. El fracaso de la iniciativa fue total y mostraba hasta qué punto el gobierno había perdido todo contacto con la bullente sociedad rusa20.
En el verano de 1905 se multiplicaron las huelgas y las revueltas campesinas en muchas provincias. Se registraron, incluso, motines militares, el más conocido de los cuales fue el del acorazado Potemkin, inmortalizado por una película de Eisenstein, al servicio de la propaganda soviética. El zar y su entorno se mostraban incapaces de entender el proceso que se desarrollaba a su vista y, menos aún, encauzarlo o dirigirlo. El propio zar, que ya tiene plena constancia de que su hijo y presunto heredero está afectado por la hemofilia, se encuentra anonadado y se muestra incapaz de reaccionar ante tanto conflicto que le desborda.
Como protesta contra las torpes medidas del régimen, que no era capaz de darse cuenta de que los rusos ya no se conformarían con menos que con un régimen que implicase el fin de la autocracia, entre el 20 y el 30 de octubre se produjo una gigantesca huelga general, de la que se ha dicho que «fue la más grande, la más seguida y la más eficaz de todas las huelgas de la historia»21. La huelga empezó en Moscú el 7 de octubre promovida por el Sindicato de Ferroviarios, que no solo pedían mejores salarios y jornada de ocho horas, sino también reivindicaciones políticas como libertades civiles y una asamblea constituyente democráticamente elegida. A partir de aquel comienzo la huelga se generalizó y se sumaron a ella, además de los ferroviarios, sus iniciadores, los médicos, los estudiantes, los impresores, los funcionarios de correos y telégrafos, los profesores y los actores y bailarines de los teatros imperiales. En algunas ciudades se levantaron barricadas y hubo choques entre huelguistas y policías. La huelga fue ocasión para que, a través de innumerables reuniones, las reivindicaciones de los huelguistas y de los partidos políticos se aireasen y divulgasen por todo el país. Además, en el curso de la misma apareció espontáneamente una institución que había de tener una enorme relevancia en la historia posterior de Rusia; nos referimos a los soviets. Después de los creados en los Urales y en Ivanovo-Voznessensk, el 13 de octubre, ya en plena huelga general, se constituyó el soviet o consejo de los trabajadores de San Petersburgo, que había de cobrar una enorme importancia en el proceso revolucionario ruso y que se transformó rápidamente en un auténtico poder obrero. Ante la inacción de las autoridades, este soviet asumió funciones administrativas, como lo hicieron los que se constituyeron en otras ciudades, como el de Moscú, formado a finales de noviembre.
Ante esta gran eclosión popular al régimen no se le ocurrió reaccionar con alguna medida inteligente. Solo Witte percibió en profundidad el sentido de los acontecimientos y dio un vuelco a sus propias ideas: si en febrero había manifestado que el programa liberal era excesivo y que el gobierno representativo solo significaría anarquía y terror rojo, hasta el punto de que afirmó que lo que Rusia necesitaba era un dictador, el 6/13 de octubre sometió al zar un informe que contenía un preciso análisis de la situación y, como escribe Rogger, «casi parecía un miembro de la intelligentsia liberal a la que poco tiempo antes había descrito como no representativa del país». Witte partía del reconocimiento de una grave situación que él veía como un levantamiento general de la sociedad, ante la cual, le decía al zar, solo cabían dos respuestas: una dictadura militar, que consideraba impracticable porque faltaban los medios para imponerla y, sobre todo, el hombre capaz de encarnarla, o bien una política de acomodación a la situación, que implicaba abordar la realización de una serie de reformas indispensables. Witte se inclinaba, desde luego, por la segunda alternativa y en su memorándum hacía suyos aspectos importantes del programa liberal y propugnaba la introducción de garantías para la inviolabilidad de los ciudadanos, las libertades de prensa, conciencia, reunión y asociación, así como la igualdad de todos los rusos ante la ley. Le parecía absolutamente imprescindible un gabinete de ministros capaz de aplicar una política uniforme y, desde luego, una Duma cuyas decisiones entendía que no entrarían en conflicto con el interés nacional. «Tenemos fe —concluía— en el tacto político del pueblo ruso porque es impensable que quiera la anarquía, que amenazaría, además de con todos los horrores del conflicto civil, con el desmembramiento del Estado». Witte no aludía para nada a una Constitución, ni insinuaba la supremacía de la Duma sobre el zar, pero, a pesar de la prudencia de las palabras empleadas, era evidente que lo que él describía se alejaba ya de la autocracia y suponía la aceptación de un principio de constitucionalidad, es decir, de limitación del poder.
Aunque todavía Nicolás consideró la idea de la dictadura militar, el fracaso de Trepov, que no lograba imponer el orden en la capital y, en general, la degradación de la situación le inducen a aceptar, con las mayores reticencias, algunas de las ideas de Witte, sobre todo después de que el influyente gran duque Nicolás le convenciera de que Rusia carecía de los medios necesarios para aplicar una política de fuerza. De este modo, el 18 de octubre se publicó el llamado «Manifiesto de Octubre», que hacía suyas algunas de aquellas ideas, como el consejo de ministros, dirigido por un primer ministro. Esta idea se convirtió al día siguiente en norma legal y Witte fue designado primer ministro. El manifiesto prometía también la plenitud de los derechos civiles, incluido el sufragio universal, y establecía como «principio inconmovible» que ninguna ley sería efectiva sin la aprobación de los representantes elegidos por el pueblo. El manifiesto —que no hablaba para nada de Constitución, pero que tampoco aludía a la autocracia— es un documento de la máxima importancia en la historia de Rusia y algunos historiadores, como Carrère d’Encausse, Riasanovsky y Florinsky, han afirmado que con él el país se transformó en una monarquía constitucional. Una afirmación que se puede discutir, porque, aunque se introducían algunas limitaciones en el ejercicio del poder, lo cierto es que Nicolás II no renunció nunca expresamente a la autocracia. Pero el impacto del manifiesto en toda la sociedad rusa fue enorme y si algunos lo saludaron como el primer paso hacia la ansiada liberación, otros dudaron de la sinceridad de las intenciones del régimen y de su máximo representante. Como llegó a decir un liberal «kadete», V. D. Nabokov: «No podemos creer que los lobos de ayer se hayan transformado milagrosamente en los corderos de hoy». En el otro extremo del espectro político, los que podríamos llamar «ultras», más zaristas que el propio zar, empezaron a organizarse en bandas de «patriotas», como las denominadas «Centurias Negras» (a veces traducidos como «Cien Negros»), que se dedicaron a atacar a los revolucionarios, a los liberales, a los judíos, a los estudiantes, en suma, a todas las categorías de ciudadanos, culpables en su opinión, de haber socavado el régimen zarista.
Witte, jefe ya del gobierno de Rusia, se dio cuenta de que eran necesarias nuevas leyes y nuevas instituciones, pero también nuevos hombres. Por ello, prescindió inmediatamente del más nefasto de los ministros de los gobiernos anteriores, Pobedonostsev, pero fracasó en su propósito de incluir a algunas de las personas más significativas del movimiento reformista moderado. Tal fue el caso de líder de los zemstva, Shipov, y de otros conocidos liberales, incluidos los que habrían de ser llamados «octubristas», que aceptaban el manifiesto imperial. Estos «no querían servir junto con un hombre que, tan claramente, era un producto de lo más odioso del viejo orden». La inclusión en el gobierno de Durnovo como ministro del Interior tampoco facilitó la adhesión de otras personalidades independientes. Pero el juicio de la posteridad ha sido bastante duro con los «kadetes» liberales porque se piensa que si hubieran colaborado con el experimento de Witte quizá la evolución hubiera sido diferente. En lenguaje que entenderían bien los españoles de finales del siglo XX, se podría decir que los «kadetes» optaron por la «ruptura», que en aquel momento era totalmente imposible porque, aunque en pérdida creciente de popularidad y de legitimidad, el zarismo era todavía demasiado fuerte y solo podía pensarse en una «reforma», que, con patentes limitaciones, era lo que quiso poner en marcha Witte, que conocía muy bien hasta dónde podía llegar. Aun si Witte hubiese deseado concederla, era seguro que el emperador vetaría la asamblea constituyente que pedían los «kadetes»22. El caso es que Witte, que, como escribe Carrère d’Encausse, «soñaba con un verdadero ministerio político, representativo de la sociedad, se vio forzado a rodearse de funcionarios». Apenas asumida la dirección del gobierno, Witte decretó una amnistía política (21 de octubre), que permitió el regreso de muchos exiliados que vinieron a fortalecer a las organizaciones revolucionarias. Pero la amnistía se estimó insuficiente por la oposición, y a los sectores más conservadores del régimen les pareció un escándalo23.
La violencia, tanto la revolucionaria como la reaccionaria de las «Centurias Negras», que se cebaba en los judíos, no cesó y durante el invierno 19051906 la agitación se extendió por todas las zonas rurales del imperio, hasta el punto de que algunos autores, como Service, estiman que «solo el hecho de que Nicolás II pudiera seguir contando con gran número de regimientos que no se habían enviado a combatir al Extremo Oriente le permitió seguir en el trono». Y añade que «el zar estuvo en un tris de ser derrocado»24.
Pero el gobierno se decidió a imponer el orden a cualquier precio y su reacción fue patente sobre todo a partir del otoño de 1905; jugó a su favor el resquebrajamiento de la unidad de la oposición y el cansancio de una buena parte de los ciudadanos, hartos, después de tantos meses, de la confusión y del desorden permanentes. La convocatoria de una nueva huelga general el 1 de noviembre no solo chocó con la hostilidad del público, sino con el poco entusiasmo de una parte de los trabajadores. Como el soviet de San Petersburgo era el motor principal de la agitación revolucionaria, la represión del gobierno se cebó especialmente en sus componentes. En noviembre fue detenido el presidente del Comité Ejecutivo del soviet, Nosar, y, solo una semana después, su sucesor, Trostki, que hacía sus primeras armas revolucionarias, junto con 256 delegados. La ley marcial, extendida a cuarenta y una provincias, se aplicó con enorme dureza. En San Petersburgo, un regimiento de la Guardia —junto con los soldados de la guarnición local, que los revolucionarios habían pensado que se pasarían a su bando— destruyó las barricadas levantadas por los revoltosos, haciendo uso de la artillería, con el resultado de un número de muertos entre 500 y 1.000.
Mientras se volcaba en la represión, el gobierno daba nuevos pasos en el camino de las reformas, como las normas relativas a la prensa, promulgadas el 24 de noviembre, que suprimían la censura previa, si bien estableciendo penas de multa y cárcel para los editores de publicaciones que, en opinión de los funcionarios correspondientes, se hubieran excedido en el ejercicio de sus derechos. Witte consiguió que el zar accediera a que Finlandia recuperara su estatuto de autonomía (22 de octubre), pero, paradójicamente, en Polonia se establecía la ley marcial. El primer ministro encargo a su ministro de Agricultura, Kutler, un proyecto de reforma agraria que preveía la nacionalización de todos los dominios de más de mil hectáreas, la redistribución de las tierras, en usufructo, a los campesinos y la indemnización de los propietarios expropiados. Pero al zar le pareció un proyecto demasiado avanzado y cesó sin más a Kutler. En la misma línea de las reformas de Witte, hay que referirse a la ley electoral de 11 de diciembre de 1905, con arreglo a la cual se elegiría a la Primera Duma. Se concedía un amplio derecho de sufragio —sobre todo si lo comparamos con el proyecto Bulygin—, que, sin embargo, no solo estaba lejos de ser universal, sino que era indirecto, desigual y discriminatorio25.
Pero, decididamente, el zar no se sentía a gusto con un primer ministro como Witte, cuya personalidad le desbordaba, y le pidió la dimisión. Así pues, antes incluso de que la Duma se constituyera, Witte, que había sido el motor del proceso, fue despedido de su cargo de presidente del Consejo de Ministros, una vez que había obtenido el nuevo préstamo francés que, como subraya Rogger, permitía al gobierno un amplio margen de independencia respecto de la Duma. «Nicolás, que le agradeció ese éxito, también le consideraba el autor de sus desgracias y le criticó por los resultados de las elecciones». Fue sucedido por un viejo burócrata, Goremykin, chapado a la antigua e incapaz, por tanto, de adaptarse a la nueva situación y, menos aún, de colaborar con la Duma. De su insignificancia da idea que se le llamara «Su Ilustre Indiferencia». Poco más de medio año (octubre de 1905-abril de 1906) había durado el gobierno Witte. Como una de las acusaciones del zar contra Witte era la incapacidad de este para restablecer el orden, también fue cesado el ministro del Interior, Durnovo, al que sucedió Piotr Arkadevich Stolypin, un alto funcionario que se había distinguido como gobernador, primero en Grodno (1902) y desde 1903 en la difícil provincia de Saratov, donde combinó su preocupación por la cuestión agraria con un implacable rigor contra las frecuentes revueltas campesinas. Carrère d’Encausse comenta: «Un presidente del Consejo de Ministros débil, un ministro del Interior fuerte: Nicolás II estima haber encontrado una buena combinación para restaurar el orden, recuperando además su autoridad sobre el gobierno»26.
La Duma, que el mismo Rogger afirma que «no era un parlamento y [que] ni siquiera suponía la implementación de los principios proclamados el 17 de octubre», debía reunirse el 27 de abril de 1906. Cuatro días antes, el 23 de abril (6/10 de mayo según el calendario juliano), se dieron a conocer la Leyes Fundamentales, que se configuraban como la norma suprema del ordenamiento jurídico ruso, esto es, una especie de Constitución, pero poco acorde con el significado que los liberales daban a este concepto, que implica siempre una limitación del poder, poco visible en estos textos si tenemos en cuenta que al emperador no solo se le atribuían inmensos poderes, sino que conservaba el simbólico y expresivo título de «autócrata» (aunque se había hecho desaparecer el adjetivo «ilimitado» que le había acompañado en otros tiempos), lo que hace difícil que se pueda hablar de «monarquía constitucional». Entre estos poderes que conservaba el zar se contaban el control total del poder ejecutivo, de las fuerzas armadas, de la política exterior, el poder de declarar la guerra y acordar la paz, las normas sobre sucesión en el trono, el control de la corte imperial y de los dominios imperiales, y otros de diversa importancia, como el del seguir siendo supremo dirigente de la Iglesia ortodoxa rusa. Era el zar quien convocaba las sesiones anuales de la Duma, respecto de la cual se arrogaba el derecho de disolución y el de veto de las medidas acordadas por la Cámara. Asimismo conservaba el derecho de promulgar ukases con fuerza de ley, que, sin embargo, debían ser sometidos a la aprobación de la Duma en la siguiente sesión de la misma, a más tardar dos meses después de que se iniciase esta última.
Por otra parte, los poderes legislativos y presupuestarios de la Duma estaban sometidos a estrecha regulación: así, se le escapaba el cuarenta por ciento del presupuesto, y carecía de cualquier competencia en los capítulos relativos a Ejército, Marina, Corte imperial y deuda pública. Los ministros eran responsables exclusivamente ante el emperador y podían ser preguntados por los diputados sin que estuvieran obligados a responder ni ser obligados a dimitir por un voto de censura. Solo podían ser sometidos a interpelación de acuerdo con una compleja normativa, ya que este derecho no correspondía a los diputados individuales, sino a la Cámara en su conjunto. A la vieja institución del Consejo de Estado se la constituía de hecho como una Segunda Cámara, con iguales derechos que la Duma, lo que socavaba gravemente los ya recortados poderes de esta, de la que se convertía en un eficaz contrapeso. En su conjunto, estas Leyes Fundamentales produjeron el descontento de toda la oposición. El líder «kadete» Miliukov las calificó como «un empeoramiento de las peores partes de las peores constituciones europeas», y el autor de un panfleto que circuló por aquellas fechas, Rubakin, dijo que las leyes no eran mejores que la Constitución que Abdul Hamid había dado a los turcos en 1876, que había sido suspendida un año después.
Según datos del historiador americano Warren B. Walsh, que recoge Riasanovsky, de los 497 miembros de la Primera Duma, la minoría mayoritaria (con el 38 por 100 de los escaños) era la de los «kadetes», con 184 diputados; 124 pertenecían a diversos grupos de izquierda; 45 eran de diversas formaciones de derechas; 32 a grupos nacionales o religiosos, como polacos o musulmanes y 12 no tenían adscripción política. Los «kadetes» no solo eran los más numerosos, sino también los mejor organizados y los que tenían dirigentes mejor preparados y más prestigiosos. De los «kadetes» se separaron los «octubristas», que aceptaban el Manifiesto de Octubre como base suficiente para una monarquía constitucional, mientras que el núcleo duro del partido se sentía muy insatisfecho y aspiraba a que fuera rápidamente superado. Se puede decir que la izquierda estaba infrarrepresentada, pues tanto los social-demócratas como los socialistas revolucionarios habían boicoteado las elecciones27.
El 27 de abril (1906) el zar inauguró las sesiones de la Duma, pero —detalle significativo— no en la sede de esta, el Palacio Táuride, que había sido la residencia de Potemkin, el favorito de Catalina la Grande, sino en la sede imperial, el Palacio de Invierno, lo que mostraba quién tenía la primacía en el nuevo esquema institucional. La Duma preparó una respuesta al deslavazado discurso del Trono, aprobada por unanimidad, en la que se volvía sobre los grandes temas del programa liberal: sufragio universal, elecciones directas, estricta garantía de los derechos civiles, gobierno responsable ante la Duma, supresión del Consejo de Estado y expropiación de las tierras. Además, se pedía el castigo de quienes violaban los derechos civiles, así como el fin de las expediciones de las escuadras paramilitares, de los pogromos contra los judíos, de la pena de muerte y de la vigente ley marcial. Pero Nicolás se negó a recibir al presidente de la Duma, que se disponía a entregarle esa respuesta, y exigió que se le transmitiese por los canales ordinarios, es decir, a través de Goremykin, presidente del Consejo de Ministros. Era evidente que, con esta desairada actitud, las relaciones entre el zar y la Duma no iban a ser fáciles ni pacíficas. Para que no hubiera ninguna duda, el nuevo primer ministro, Goremykin, leyó el 13/26 de mayo, ante una Duma que le escuchó con un tenso silencio, una declaración en la que se afirmaba que las demandas de la Cámara eran inadmisibles o intempestivas porque violaban tanto las Leyes Fundamentales como la prerrogativa imperial y la seguridad del Estado. La respuesta de la Duma, tras un tenso debate, fue un voto de censura, que implicaba la petición de dimisión del gobierno.
Desde el primer momento era, pues, evidente que cualquier intento de colaboración entre el gobierno y la Duma era imposible, tanto por la intransigencia de esta como, sobre todo, por el patente propósito de gobernar sin tenerla en cuenta, relegándola a una posición subordinada. La tensión entre el gobierno y la Duma llegó a tal extremo que, tras 73 días y 40 sesiones totalmente infructuosas, el zar decidió disolver la Primera Duma el 9 de julio (1906), con el propósito de convocar nuevas elecciones, de las que, previa modificación de la ley electoral, esperaba que saliera una asamblea más dócil.
A pesar de su fracaso y de su fugacidad, la Primera Duma deja en la historia de Rusia y del zarismo una marca indeleble: la de la irreversibilidad de la situación y de la institución que la encarna. A Nicolás le habría encantado olvidarse de una asamblea que, a la vista de la primera experiencia, solo servía para complicar aún más la compleja tarea de gobernar el imperio. En su entorno, además, eran muchos los que le aconsejaban que se olvidara de una institución que era extraña a las tradiciones rusas y que, según estos elementos reaccionarios, podría convertirse en la piqueta que destruyera el entero sistema zarista. Pero estas resistencias llegaban tarde porque Rusia había llegado al punto de no retorno y ya no era posible prescindir de la Duma, que introducía en el sistema autocrático el antitético principio de la representación. El zar se plegaba, pero aspiraba a conseguir una Duma dócil y manejable. Por eso, decidido a que no se repitiera lo que él estimaba un fracaso de Witte al organizar las elecciones, confió a Stolypin —la estrella ascendente del panorama político ruso— el gobierno y, con él, el encargo de lograr unos resultados electorales más favorables.
Para Carrère d’Encausse,
[…] la llegada de Stolypin a la cabeza del gobierno es un acontecimiento de talla. Al soberano le gusta este hombre, dotado de una fuerte personalidad que, desde todos los puntos de vista, es muy diferente de la de Witte […]. Nacido en 1863, es un hombre joven que tiene casi la misma edad del soberano [Nicolás había nacido en 1868], lo que le diferencia de tantos otros ministros, viejos y amodorrados […]. El nuevo jefe del gobierno dice lo que piensa, no lo que el zar espera oír […]. Si admite el orden constitucional es por puro pragmatismo, y en esto está también de acuerdo con el soberano. Como él, odia a los revolucionarios, como ha mostrado en Saratov. Pero está convencido de que Rusia debe vivir de acuerdo con su tiempo, por lo que las nuevas instituciones le son necesarias. Solo es preciso adaptarlas a la sociedad y, ante todo, a la sociedad rural; y es a esa tarea a la que Stolypin se va a dedicar28.
Este enfoque tan optimista de la académica francesa llega hasta el punto de que el capítulo que dedica a esta etapa lo denomina, con interrogación: «¿Hacia un imperio liberal?». Los acontecimientos posteriores y la propia conducta de Stolypin demostrarán que solo forzando mucho las palabras se podría aplicar la etiqueta «liberal» a lo que Rusia vive en esta época. Preocupado por la cuestión campesina, Stolypin aprovechó el interregno entre la disolución de la Primera Duma y la constitución de la Segunda para promulgar una serie de ukases que iniciaban el proceso de la reforma agraria de acuerdo con sus ideas.
Convocada la Segunda Duma, el gobierno puso en juego todos los recursos imaginables para lograr unos resultados electorales más favorables, pero Stolypin fracasó, como había fracasado Witte antes de él. El hecho de que las elecciones se celebraran mientras el país estaba sometido al estado de excepción, lo que por sí solo arrojaría ya muchas dudas sobre la limpieza de tales comicios, quedó contrapesado por la participación de los socialdemócratas y de los socialistas revolucionarios, que se empeñaron activamente en la campaña electoral. Pero las esperanzas del gobierno de lograr una cámara más propicia a sus puntos de vista se mostraron vanas, pues las posiciones políticas se habían radicalizado y, en vez de converger al centro, se polarizaron en los extremos. Los «kadetes» perdieron en la Segunda Duma la posición preeminente que habían tenido en la Primera y solo consiguieron 98 escaños. Los socialdemócratas lograron 54 puestos (de ellos 18 para los bolcheviques); los socialistas revolucionarios, 37; los trudoviki (laboristas), 104, y los socialistas populares, 16. Los diversos partidos de la derecha, incluidos los «octubristas», consiguieron un total de 114 escaños y actuaron como la «mayoría gubernamental». Solo 31 diputados de la Primera Duma reencontraron su escaño en la Segunda29.
Stolypin era un hombre inteligente al que no se le puede calificar de reaccionario, como quedó a la vista por su oposición a la disolución de la Primera Duma, pero muchas de sus actuaciones como ministro del Interior fueron de una enorme dureza. En efecto, su supuesta moderación no impidió que, durante la campaña electoral para la Segunda Duma, emplease todos los medios imaginables —incluidos los que no eran en absoluto legales— para que triunfaran las opciones más favorables al gobierno. Como Witte, Stolypin se propuso formar un gobierno de coalición en el que estuvieran representados por sus figuras más notables las principales fuerzas presentes en la Duma, pero todas las personalidades requeridas se negaron a entrar en el ejecutivo.
A pesar de todo, Stolypin estaba dispuesto a colaborar con la Duma, pero esta se mostró poco propicia a la colaboración y resultó tan ingobernable como la Primera. Stolypin no se arredró y al tiempo que intentaba la casi imposible colaboración, hacía un amplio uso de ukases con el propósito, baldío, de enfrentar a la Cámara con hechos consumados. Pero el problema de la tierra, que ha sido históricamente la gran piedra de contradicción en la política rusa, se convirtió en la principal cuestión parlamentaria del momento, sin que fuera posible llegar a un mínimo acuerdo básico sobre la misma, por lo que se puede afirmar que esa fue la causa del fracaso de la Segunda Duma. Stolypin no aceptaba en absoluto que la propiedad privada de los nobles se expropiase, ni siquiera con indemnización. No le entusiasmaba asignar a los campesinos lotes de tierra en propiedad individual, sobre todo si procedían de la nobleza, y prefería que los campesinos adquirieran tierras de la comuna campesina. El debate sobre la reforma agraria de Stolypin demostró sin lugar a dudas la imposibilidad de establecer unas relaciones mínimamente normales entre gobierno y Duma, lo que condujo a un callejón sin salida que hacía previsible una nueva disolución. Una hábil campaña de cartas y telegramas de monárquicos y gentes de la derecha que exigían la disolución prepararon el terreno. Además, tanto el zar como el primer ministro se quejaron de que la Duma se había convertido en la plataforma desde la cual se lanzaban llamamientos al desorden y la rebelión. El pretexto inmediato utilizado por Stolypin fue un discurso del diputado Zurabov en el que, con una extraordinaria violencia, atacó a las fuerzas armadas, «derrotadas en Extremo Oriente y cuya actividad consiste en entrenar a las tropas para tareas represivas, en vez de instruirlas para la defensa del territorio». Zurabov remató su intervención pidiendo a los militares que se negaran a desempeñar ese papel. Stolypin estimó que aquello suponía un llamamiento a la sedición y un «complot contra la seguridad del Estado», y pidió oficialmente a la Duma que levantara la inmunidad parlamentaria de todos los diputados socialdemócratas, a los que, tras encontrar en sus sedes folletos revolucionarios, se acusaba de conspiración para subvertir a las fuerzas armadas y preparar la revolución30. La comisión de investigación creada al efecto estaba, por supuesto, en contra de tal pretensión, pero no le dio tiempo a pronunciarse porque la disolución se precipitó. Era el 16 de junio (3 de junio en el calendario juliano). La Segunda Duma había durado poco más de tres meses.
El mismo día en que fue disuelta la Segunda Duma, Nicolás II y Stolypin modificaron arbitrariamente la ley electoral, en flagrante violación de los procedimientos previstos en las Leyes Fundamentales. Asimismo se fijaba la fecha del 1 de noviembre de aquel año de 1907 para la constitución de la próxima Duma. La arbitraria reforma de la ley electoral, con el fin de lograr una Duma más dócil, era una patente muestra de que la autocracia no había terminado y de que no tenía ningún sentido hablar de «monarquía constitucional» ni de «imperio liberal». La nueva ley se alejaba del objetivo del sufragio universal y establecía un sufragio restringido, que ya no se utilizaba en ningún país de Europa. Pero eso no le importaba al zar, sino todo lo contrario, dada su visceral oposición a todo lo que oliera a parlamentarismo. No en vano en el manifiesto de disolución y reforma de la ley electoral aparecía una significativa frase: «La Duma debe ser rusa en su espíritu». La autocracia volvía por sus fueros y el zar daba marcha atrás respecto de las promesas del Manifiesto de Octubre. Riasanovsky escribe que,
[…] para justificarse, el zar invocó el poder que le había conferido la historia y su derecho a revocar lo que él mismo había otorgado, y declaró que ¡no respondería del destino de Rusia sino ante el altar de Dios, que era quien se la había confiado! La modificación tenía evidentemente por objeto hacer elegir una Duma dispuesta a cooperar con el gobierno. Rogger escribe que «el coup d’etat de Stolypin, llamado así porque violaba las Leyes Fundamentales, fue un movimiento atrevido que reflejaba, si es que no creaba, un realineamiento de las fuerzas políticas». Explica que las elecciones para los zemstva de 1906-1907 revelaron la importancia del retroceso del liberalismo. Los kadetes perdieron 14 de las 15 presidencias de zemstva que tenían; los «octubristas» ganaron 6, que sumadas a las 13 que ya poseían significaban 19 presidencias; la derecha pasó de no tener ninguna a conseguir 11. El giro a la derecha de los «octubristas» y la absorción del partido comercial-industrial, a finales de 1906, prefiguraban su configuración como aliados de Stolypin. Incluso los partidarios de la lucha armada de las masas no podían sino admitir que esta no tenía posibilidades en las presentes condiciones. La revolución había concluido primero en su fase proletaria, después en la campesina y finalmente en la parlamentaria. Stolypin había intuido y, a la vez, había acelerado su fin31.
Como consecuencia de la nueva ley electoral, la representación campesina se redujo a menos de la mitad, la de los obreros se recortó también de forma draconiana, mientras que el número de diputados de la nobleza aumentaba de manera totalmente desproporcionada, dado el reducido número de sus electores. Además, Polonia, el Cáucaso y algunas otras regiones fronterizas perdían diputados; Asia central no estaba representada, con el pretexto de que estaba demasiado retrasada. Al mismo tiempo, el modo de escrutinio, inspirado parcialmente en el ejemplo prusiano, se hacía más complejo y aún más indirecto. Asimismo se autorizaba al ministro del Interior a delimitar a su antojo las circunscripciones electorales. Se ha calculado que con la nueva ley electoral de junio de 1907 se llegaba a los siguientes resultados: el voto de un terrateniente contaba aproximadamente tanto como los sufragios de cuatro miembros de la alta burguesía, de 65 miembros de las clases medias, de 260 campesinos o de 540 obreros. En otros términos, los 200.000 miembros de la nobleza terrateniente disponían del cincuenta por ciento de los escaños de la Duma32. El resultado de esta ley electoral tan restrictiva fue la Tercera Duma, paradójicamente la única que cumplió íntegramente su mandato de cinco años, que se inició en noviembre de 1907. Los grupos que apoyaban al gobierno eran, como ya hemos señalado, los «octubristas» y asociados, con 154 escaños; 97 conservadores y moderados de derechas, que en 1910 constituirían la Unión Nacional Rusa, y, finalmente, 50 diputados de extrema derecha, que iban más allá, en sus planteamientos reaccionarios, que Stolypin y que el propio zar33.
Además de la reforma agraria, en la que, por su complejidad, no vamos a detenernos, también fue notable la obra de Stolypin en educación. Se escolarizó un enorme número de niños, con el resultado de un espectacular descenso del analfabetismo, que era uno de los objetivos más claros del programa político del primer ministro. Mientras que a principios de siglo más de la mitad de los reclutas llamados al servicio militar eran analfabetos, en 1914 sabían leer y escribir el 75 por ciento de los conscriptos. Pero el indudable éxito de la enseñanza primaria, obra de los zemstva y de las asambleas municipales, no tuvo equivalente en la enseñanza secundaria, en la que fracasaron los esfuerzos de Stolypin para que accedieran a ella los hijos de las clases modestas. En el ámbito universitario, la voluntad de elevar el nivel con la apertura de nuevas universidades, como la libre de Moscú y la estatal de Saratov, se vio contrapesada por los vaivenes de la política universitaria, que si en algún momento ensayó alguna medida liberal, tan pronto como aumentaba la agitación estudiantil volvía a la mano dura. El ministro de Instrucción, Schwartz, volvió a poner en vigencia las normas restrictivas contra los estudiantes judíos, que habían dejado de aplicarse desde 1905.
Stolypin trató de mejorar la situación de los judíos en el imperio derogando las normas que limitaban su derecho de residencia o el de ejercer profesiones y actividades. Pero sistemáticamente el zar se opuso a estas normas, con la consiguiente decepción de los judíos, muchos de los cuales optaron por la emigración o por la integración en grupos revolucionarios. Esta política antisemita, en cualquier caso, privó a Rusia de unas elites preparadas y dañó mucho su imagen exterior, hasta el punto de que los Estados Unidos denunciaron en 1911 el tratado ruso-americano de 1832, como protesta por el trato que se daba a los judíos.
Stolypin consiguió, además, un nuevo préstamo francés en enero de 1909 y estimuló la inversión extranjera, que en 1908-1913 suponía el 55 por 100 de todas las inversiones (en los años de Witte había llegado al 63,5 por 100). Su política económica fortaleció al rublo, que llegó a ser una de las monedas más sólidas, y logró que el presupuesto registrara superávit durante varios ejercicios. Asimismo la producción creció espectacularmente tanto en la agricultura como en la minería y la industria. Todo esto hizo posible que el Estado llevara a cabo una activa política de gasto que se volcó en la industria de defensa, lo que, a su vez, supuso un inestimable beneficio para la metalurgia, la ingeniería, los astilleros, la industria textil y la de alimentación humana y animal (forraje). Es un dato que merece ser destacado el interés de la Duma por la cuestión de la modernización de las fuerzas armadas. Como escribe Carrère d’Encausse: «El recuerdo de la guerra de Crimea y de los desastres de Extremo Oriente planea sobre los debates parlamentarios, tanto más porque a partir de 1909-1910 la atmósfera internacional toma un aspecto inquietante. Es entonces cuando Stolypin se decide a hacer votar los créditos para el Ejército y la Armada»34. Los visitantes extranjeros estaban impresionados por el desarrollo ruso y algunos estimaban que en veinte años Rusia podría estar a la cabeza de Europa. Era la opinión de un economista francés, citado por Rogger, que pensaba que a mediados del siglo XX Rusia dominaría el continente, tanto desde el punto de vista político como del económico35.
Curiosamente, el interés de la Duma por los problemas militares suscitó los celos del ministro de la Guerra, general Sukhomlinov, que estimaba que esas cuestiones pertenecían al «dominio reservado» del zar, actitud que provocó un choque entre el ministro y el presidente de la Comisión de Defensa, Guchkov. También el Consejo de Estado protestaba por la «injerencia» de la Duma y, posiblemente, Nicolás II animaba el conflicto desde la sombra, con la intención de reducir las facultades de la Duma. Un nuevo conflicto, el de los zemstva, enfrentó al primer ministro con la Duma. La causa fue un proyecto de ley que aplicaba a Polonia los zemstva, pero mientras Stolypin deseaba a toda costa atribuir en estas instituciones la primacía a los rusos, los octubristas querían restablecer un cierto equilibrio a favor de los polacos, para no dar un pretexto al nacionalismo de estos últimos. El proyecto fue aprobado en la Duma por una mayoría muy escaso pero, para sorpresa de Stolypin, fue derrotado en el Consejo de Estado, donde creía que no habría de tener problemas. Algunos de los consejeros de Estado que se opusieron con más virulencia al proyecto pertenecían al entorno inmediato del zar, por lo que Stolypin empezó a darse cuenta de que el zar, que controlaba a su gusto esta última asamblea, le estaba retirando su apoyo. Ante esta evidencia, Stolypin presentó su dimisión, pero Nicolás II la rechazó: en Rusia los ministros no se marchaban cuando querían, sino cuando el zar lo decidía. Forzado Nicolás a no dejar contra las cuerdas a su todavía primer ministro, un extraño compromiso constitucional —la suspensión por tres días de las Cámaras legislativas en marzo de 1911— permitió la promulgación de la ley por vía de ukase, de acuerdo con las Leyes Fundamentales. Pero esta extraña pirueta, si salvó momentáneamente la cara del primer ministro, arruinó definitivamente su futuro político, ya que supuso su ruptura tanto con la Duma como con el zar y asestó un duro golpe a su credibilidad, que quedó mal ante todos, el zar, los liberales y los conservadores.
Unos pocos meses después, en septiembre de 1911, Stolypin caía asesinado en el Teatro de la Ópera de Kiev. Su asesino era un tal Bogrov, un típico agente doble que se movía en los medios socialistas revolucionarios y anarquistas, pero que también había trabajado para la policía. Poco antes, el propio Stolypin había dicho que la policía se encargaría de desembarazar al zar de un primer ministro que se había hecho indeseable.
Como ocurre a menudo en la Historia, particularmente en la de Rusia —escribe también Carrère d’Encausse—, tales muertes no son nunca completamente aclaradas, a pesar de los trabajos de las comisiones de investigación. Se dio pie para varias versiones, de las que la menos creíble parece ser en este caso la de un asesinato político inspirado por las propias autoridades36.
La obra de Stolypin es, sin duda, la más importante que se lleva a cabo en la última etapa del zarismo y solo se puede lamentar que no pudiera culminarla. Muy seguro de sí mismo, en cierta ocasión llegó a decir: «Dadme veinte años y transformaré a Rusia». Una actitud que solo podía provocar el disgusto del zar. Quizá no tiene mucho sentido discutir si Stolypin fue o no un «liberal», porque, obviamente, una buena parte de su acción política hace imposible esa calificación, pero nadie le puede discutir la consideración de reformista. Se trataba de un hombre conservador y con un fuerte componente de nacionalismo ruso, que mostró prosiguiendo la política de rusificación forzosa de las regiones no rusas del Imperio, muy especialmente en Finlandia. También queda a la vista su carácter conservador, no solo por su política represiva, sino también por su chocante falta de rigor con el terrorismo de extrema derecha que por estos años hizo su aparición en Rusia y que en 1906 y 1907 asesinó a dos diputados de la Duma pertenecientes al partido «kadete».
La gran expansión territorial del Imperio ruso, que culmina a finales del siglo XIX con las conquistas de Asia central, puso bajo la autoridad del zar un variopinto conjunto de pueblos, diversos por raza, religión y cultura, que complicó extraordinariamente la cuestión de las nacionalidades. En 1897 se llevó a cabo el primer censo de población medianamente fiable que se había hecho nunca en Rusia, que nos da una idea de cómo estaba compuesto desde el punto de vista étnico aquel enorme conjunto humano que totalizaba unos 122.666.000 habitantes. De acuerdo con los datos que aporta H. Bogdan, la composición de la población del Imperio en el tránsito del siglo XIX al XX sería la siguiente:
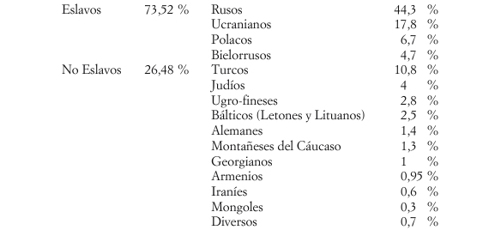
A esta división, elaborada a partir de una base etno-lingüística, Bogdan añade una repartición fundada sobre las religiones. De acuerdo con ella, las poblaciones de tradición cristiana, con no menos del 80 por 100, son ampliamente mayoritarias, seguidas por los musulmanes, con un 13 por 100, y los judíos, con un 4 por 10037. De ese cuadro se deduce también que, en conjunto, los no rusos —eslavos y no eslavos— eran mayoritarios, pues totalizaban un 55,7 por 100. No están incluidos los dos millones y medio de habitantes del Gran Ducado de Finlandia. En total, un mosaico de más de 100 etnias habitaban en el Imperio de los zares, lo que planteaba inevitables problemas de gobernabilidad.
La política del Imperio respecto de estos pueblos no rusos no solo no fue la misma a lo largo del tiempo, sino que presentó matices muy notables, según los diversos pueblos a los que debía aplicarse, aunque en algunos momentos, como ocurrió durante la última etapa del zarismo, predominara claramente la política de rusificación. Señala Rogger que el poder central siempre buscó la uniformidad legal y administrativa y trató de imponer el principio de que el Imperio era una entidad unitaria rusa y no una estructura multinacional, y menos aún, de carácter federal38. Hasta principios del siglo XIX, como subraya Bogdan, el poder zarista se había caracterizado por la moderación y la tolerancia hacia estos pueblos, y como contraprestación solo exigía de ellos un mínimo de lealtad. En Polonia, los países bálticos y Finlandia se respetaron las tradiciones políticas, culturales y religiosas e incluso el régimen social de la propiedad agraria, las Dietas locales siguieron funcionando, aunque, como en el caso de Finlandia, con amplios interregnos entre sus sesiones.
La Revolución de 1905 interrumpió la política de rusificación, y por medio del Manifiesto de 30 de octubre de 1905, que, como sabemos, daba pasos hacia una cierta «constitucionalización» del régimen zarista, se garantizaba el respeto a las libertades nacionales y el derecho de cada nacionalidad a utilizar su lengua y a practicar su religión. Una primera consecuencia de esta nueva política fue la aparición, por todo el territorio del Imperio, de periódicos en las diversas lenguas nacionales.
La situación de estos pueblos no rusos suscita un intenso debate sobre la cuestión nacional, sobre todo entre los sectores políticos e intelectuales de la izquierda, que, sin embargo, no preocupó durante mucho tiempo a las clases dirigentes del Imperio. Estas habían extraído de la experiencia revolucionaria de 1905 la falsa impresión de que los llamados «alógenos», aparte de Polonia y algunos de los pueblos del Cáucaso, eran fieles al sistema zarista. En efecto, los pueblos no rusos apenas si habían tomado parte en los acontecimientos revolucionarios, pero el sistema zarista, en vez de agradecer este comportamiento, acentuó las medidas represivas, la política de rusificación y, en general, la falta de consideración hacia las nacionalidades no rusas. Basta con constatar cómo las leyes electorales se cebaron con ellas restringiendo cada vez más su representación en las Dumas, hasta el punto de que la ley de 1907 no daba ninguna representación a los «atrasados» pueblos de Asia central. En la Primera Duma los pueblos no rusos contaron con 89 representantes (frente a 265 rusos), número no demasiado amplio pero que permitía la presencia de todos los componentes importantes del complejo mosaico étnico del Imperio. Algo parecido ocurrió en la Segunda Duma, pero ya en la Tercera, elegida de acuerdo con la citada ley de 1907, los alógenos solo contaron con 39 diputados de un total de 442. Carrère d’Encausse alude al efecto de la derrota frente a Japón en los pueblos de los territorios asiáticos del Imperio:
El poder ruso, sus representantes locales, especialmente el gobernador del Turkestán, general Kuropatkin, constataron, durante el período posterior a la derrota, que esta era valorada por las poblaciones autóctonas como un desquite en representación de todos los oprimidos: a partir de entonces se perfila una cierta solidaridad de los pueblos colonizados; no faltan los síntomas que expresan la satisfacción de las poblaciones no rusas por lo que consideran un debilitamiento del Imperio39.
En suma, un nacionalismo naciente empezaba a germinar en estos pueblos, aparentemente dormidos, que se manifestaría con fuerza desde principios del siglo XX, pero sobre todo cuando la Primera Guerra Mundial llevó a su conciencia la convicción de que sus intereses nada tenían que ver con los rusos.
La ceguera del poder central, que intensifica su política de rusificación en la periferia no rusa del Imperio, hace crecer el resentimiento mientras, por otra parte, se debate con pasión la futura organización del Estado multinacional y se forman grupos y asociaciones de base nacional con propósitos culturales o abiertamente políticos. Como escribe Bogdan, «al endurecimiento del poder se respondió con la radicalización de la intelligentsia alógena, para la que, a partir de entonces, la cuestión nacional pasará por el derrocamiento del régimen»40. Sobre todo a partir de 1905, en toda la periferia no rusa del Imperio se multiplican las iniciativas nacionalistas, que, en conjunto, constituyen un movimiento imparable ante el que el poder zarista no sabe responder. Es curioso señalar —como hace Service— que aunque aparentemente la nación rusa es la principal favorecida del Imperio, la conciencia nacional rusa no estaba totalmente desarrollada, hasta el punto de que las tradiciones y lealtades locales conservaban mucha influencia sobre los rusos. Por eso, escribe este autor, «el nacionalismo no era un sentimiento predominante entre los rusos: en los albores del siglo XX, la mayoría estaba más motivada por las creencias cristianas, las costumbres campesinas, las lealtades aldeanas y la glorificación del zar que por los sentimientos patrióticos rusos». Por el contrario, «los polacos, finlandeses, armenios y georgianos tenían un sentido más definido de su identidad nacional que los rusos». Seguramente no es ajeno a este hecho el dato de que «los súbditos alemanes, judíos y polacos de Nicolás II tenían un nivel de alfabetización mucho más elevado que los rusos». El mismo Service reitera y matiza más adelante estas afirmaciones sobre el nacionalismo y escribe que «los campesinos rusos y ucranianos se identificaban más con su aldea que con cualquier imperio, dinastía o ideal nacional, y los habitantes del imperio que habían desarrollado una conciencia nacional, como los polacos, estaban profundamente descontentos por el trato que recibían, de modo que siempre causarían problemas»41.
El asesinato de Stolypin en marzo de 1911 y su sustitución por el débil pero bien intencionado Vladimir Nikolaeivich Kokovtsov coinciden con un patente aumento del descontento popular y con el creciente descrédito de la familia imperial, especialmente de la emperatriz. El descontento popular tuvo su manifestación más notoria en el recurso continuo a la huelga por parte de los sindicatos, recién legalizados, que hicieron de la protesta permanente su arma predilecta. Entre 1910 y 1914 las oleadas de huelgas se suceden casi sin descanson con hitos significativos como los sangrientos acontecimientos que tuvieron lugar en las minas de oro del Lena en abril de 1912, duramente reprimidos por el gobierno, con el resultado de casi doscientos muertos, y que fueron denominados por la prensa como «el segundo domingo rojo». En la comisión de investigación que se creó se dio a conocer un joven abogado, Aleksandr Kerenski, que adquiriría mucha notoriedad y que sería elegido diputado en las elecciones para la Cuarta Duma, que tuvieron lugar en noviembre de 1912, que iban a ser las últimas del zarismo. Frente al centenar de escaños que obtuvieron los «kadetes» y sus aliados de centro-izquierda, la extrema derecha consiguió 145 (52 para los extremistas y 93 para los nacionalistas), mientras que los socialdemócratas solo obtuvieron 13 y los trudoviki (laboristas) 10. Aquella asamblea no reflejaba, ciertamente, la configuración ideológica del país, sino más bien el talante de la clase dirigente del régimen, cada vez más inclinada del lado de la represión, que, una vez más, se había hecho una cámara a la medida, gracias a la ley electoral de 1907. Tras señalar que en 1913 se contabilizaron millón y medio de huelguistas, Carrère d’Encausse se pregunta: «¿Hay que concluir de todo ello que Rusia corría hacia la revolución?». Y se contesta: «Ciertamente no. Pero la sociedad se daba cuenta de las debilidades del sistema político y trataba de aprovecharlas para expresar sus reivindicaciones […]. Todo atestigua una descomposición del sistema político ruso, incapaz de apelar a hombres de cualidad con sentido de los intereses del Estado»42.
Las continuas e insoportables presiones de la emperatriz —que culpaba a Kokovtsov de todos los males que aquejaban a Rusia y, sobre todo, de las crecientes críticas a la familia imperial, cada vez más patentemente prisionera y embaucada por Rasputin— llevaron al cese del primer ministro en febrero de 1914. La gestión de Kokovtsov no fue tan negativa, sobre todo si consideramos que estuvo permanentemente sometido a las intromisiones de Alejandra, que hacían muy difícil la ya de por sí compleja tarea de la gobernación del inmenso Imperio. Siguiendo las pautas de Witte, Kokovtsov obtuvo en el mercado financiero de París, en noviembre de 1913, un préstamo de 500 millones de francos, que sirvieron para construir un ferrocarril de interés estratégico destinado a proteger las fronteras occidentales del Imperio.
Pero es imposible relatar la evolución política de Rusia en este período crepuscular del zarismo sin aludir a la situación de la familia imperial y, muy especialmente, al papel desempañado por la emperatriz Alejandra, que, como ya hemos dicho, influía y controlaba cada vez de un modo más evidente a su esposo Nicolás y, pasando por encima de él, a los ministros. La hemofilia del zarevich Aleksis, nacido en 1904, destrozó cualquier atisbo de normalidad que pudiera existir en aquella desgraciada familia. La enfermedad, mantenida en secreto, llevó a la emperatriz a la búsqueda incesante de un milagro, lo que se concretó en el recurso continuo a una serie de curanderos sin ningún crédito, que culminaron con su sometimiento total a Rasputín, que no solo se convirtió en el consejero personal y médico de la familia, sino que, además, intervino activamente en política, nombrando y destituyendo a cargos de la mayor importancia por el procedimiento de influir en Alejandra, que seguía dócilmente las sugerencias del supuesto «santo hombre». El entorno de la familia imperial se convirtió así en una especie de «corte de los milagros» en el que los embaucadores iban y venían ante el escándalo creciente no solo del círculo íntimo de los Romanov, sino también de ciertos sectores de la opinión pública, cada vez más conscientes e informados del penoso ambiente que reinaba en Palacio, donde el falso misticismo milagrero de la emperatriz se mezclaba continuamente con la más descarnada reacción autoritaria ante las reivindicaciones de una sociedad cada vez más despierta. No es nuestro objetivo dedicar a Rasputín más atención que la imprescindible, pero es necesario poner todo el énfasis en el enorme ascendiente que consiguió en la Corte rusa. A Stolypin, que le recibió a instancias de la emperatriz, le llamó la atención «su gran poder hipnótico», pero, al mismo tiempo, subrayó también la «repulsión» que le inspiraba. Muy parecida fue la reacción de Kokovtsov, su sucesor, que llegaría a escribir en sus Memorias: «El problema Rasputín se convirtió en la cuestión más urgente, y la dominante durante todo el tiempo que dirigí el gobierno». La intromisión del starets en la intimidad de la familia imperial provocó muchos rumores acerca de sus relaciones con la emperatriz y las duquesas —«rumores tan falsos como escabrosos»— y suscitaron una corriente crítica contra Rasputin que culminó cuando, gracias a sus manejos, logró que el monje Heliodoro, su compañero de juergas, alcohólico y analfabeto, fuera nombrado arzobispo de Tobolsk43.
Tras el forzado cese de Kokovtsov, fue nombrado primer ministro Goremykin, que ya lo había sido en 1906, después de Witte. Para nada se tuvo en cuenta la voluntad de uno y otro, tratados como piezas intercambiables sometidas al capricho de Rasputín y de la emperatriz. Goremykin comentaría que se veía como un viejo abrigo de piel al que se recurre cuando llega la ocasión, para meterlo de nuevo en el armario entre naftalina cuando se cambia de opinión. Pero lo cierto es que, bajo su mandato, Rusia prosiguió su progreso económico, claro está que mucho más por el propio impulso de una sociedad en cuyo seno era perceptible un dinamismo creciente que por los aciertos de la política del gobierno. Como ya hemos señalado anteriormente, no sería acertado calificar a la Rusia anterior a la Primera Guerra Mundial como un Estado constitucional, pero, desde luego, la autocracia ya no es lo que había sido antes de 1905 y cada vez son más patentes los elementos propios de un Estado de derecho.
La rivalidad de Rusia respecto de Austria-Hungría en los Balcanes, especialmente después de la anexión por el Imperio de los Habsburgo de Bosnia-Herzgovina y de las guerras balcánicas, y las crecientes dificultades con Alemania, cada vez más implicada en el Imperio otomano y con claros planes expansivos, simbolizados por el ferrocarril de Bagdad, son los datos más significativos. Por otra parte, la reconciliación con Gran Bretaña en Asia, después del acuerdo de 1907, y la posterior inclusión de Rusia, previamente aliada ya con Francia, en la Entente franco-británica configuran la alianza que se va a oponer a los llamados Imperios centrales, esto es, las dos potencias germánicas más el decadente Imperio otomano. Estas alianzas son, de alguna manera, soluciones forzadas por la necesidad sentida por sus componentes de no quedarse aislados. Rusia seguía teniendo problemas con Gran Bretaña en Asia, donde ambas potencias buscaban la hegemonía, y con Francia no faltaban discrepancias en Oriente Próximo, pero es evidente que cada vez parecía más intensa la rivalidad con Alemania y con Austria-Hungría y, además, más «difícil de mantener dentro de los márgenes de la diplomacia», como escribe Service44. Estas rivalidades internacionales llegaron a tal grado de tensión que, contra lo que podría haberse esperado, no fue, en última instancia, la confusa situación interior la que produjo el estallido revolucionario y la caída de los Romanov, sino la guerra. Incluso si se hubiera producido el destronamiento de Nicolás II e incluso la caída de la dinastía, lo que es difícilmente imaginable sin la guerra es la llegada al poder de los comunistas.
No es nuestro propósito abordar el estudio de la Primera Guerra Mundial, que, incluso después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, parecía que podía evitarse. La aceptación por Serbia de casi todas las condiciones impuestas por el ultimátum de Austria-Hungría hizo pensar que se alejaba el peligro de una guerra, y los más pesimistas solo preveían la posibilidad de una guerra localizada, algo así como una nueva guerra balcánica y, desde luego, en cualquier caso, de corta duración. En algunos sectores próximos al poder se estimaba abiertamente que una guerra corta y, desde luego, victoriosa daría mayor unidad interna a la sociedad y al Imperio45. Nicolás II trabajó para evitar la guerra y trató de convencer a Guillermo II para que frenase a Austria-Hungría. Pero, al mismo tiempo, se daba cuenta de que Rusia no podía permanecer al margen si su principal aliado balcánico, Serbia, era atacado. Por eso trató por todos los medios de acelerar la preparación de sus ejércitos, que, ciertamente, no estaban en condiciones de afrontar a sus enemigos potenciales, los imperios germánicos. Nicolás no quería en absoluto la guerra, pero sabía que no podía permitirse el lujo de la neutralidad. La derrota diplomática de 1908, cuando Rusia, tradicional defensor de los eslavos y de los ortodoxos, permaneció prácticamente impasible ante la anexión de Bosnia-Herzegovina por parte de Austria-Hungría, había dañado el prestigio del zarismo no solo desde el punto de vista internacional, sino incluso ante la propia opinión pública. Cuando el 15/28 de julio Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, Rusia, para mostrar su resolución y prevenir el aniquilamiento de su aliado eslavo de los Balcanes, dio la orden de movilización. Alemania exigió que Rusia cesara en su preparación y, ante la negativa de San Petersburgo, le declaró la guerra el 19 de julio/1 de agosto, y, dos días después, hizo lo mismo con Francia. Cuando Alemania invadió Bélgica, aliada de Gran Bretaña, este país entró también en la contienda, al lado de Francia y de Rusia. En contra de cualquier previsión, iba a empezar la primera «guerra total», que duraría años y no semanas y en la que participarían tantos países que, después de haber sido denominada «Gran Guerra», ha pasado a la historia como Primera Guerra Mundial: «desde las guerras napoleónicas no había habido tantos países involucrados de manera directa en un conflicto militar»46.
Como en los demás países implicados en la guerra, en Rusia la opinión pública se vio arrebatada por el impulso patriótico, y la enorme mayoría de la sociedad apoyó al gobierno y se dispuso a participar en el esfuerzo bélico. El hecho de que Rusia participase en la contienda al lado de las democracias occidentales hizo que incluso en los sectores más liberales se aceptase más fácilmente una guerra en la que algunos veían una oportunidad para la modernización política y social del país. La propia Duma, que celebró sesión el 26 de julio, cerró filas tras el gobierno y su presidente, Rodzianko, invitó al ejecutivo a que se dedicase a la conducción del gobierno y se olvidase de la asamblea hasta que acabasen las hostilidades. Solo los 5 bolcheviques, los 6 mencheviques y los 10 trudoviki (laboristas) se negaron a dar al ejecutivo un cheque en blanco. Lo que no impidió que los dirigentes de estos dos últimos partidos, como Kerenski y Khaustov, prometieran que la democracia rusa y el proletariado defenderían su tierra natal de cualquier ataque exterior. Y cuando, ya en agosto, la enorme mayoría de la Duma votó los créditos de guerra, estos grupos no se atrevieron a votar en contra y prefirieron ausentarse de la Cámara o abstenerse. Como escribe Rogger, «aun cuando estaban decididos a ‘hacer la guerra a la guerra’, no estaban seguros de que el pueblo fuera a seguirles». Como consecuencia de este ambiente, tan parecido a la union sacrée que en Francia unió a la derecha y a la izquierda en el empeño bélico, la movilización se llevó a cabo con escasos incidentes y las huelgas cesaron casi por completo. Kropotkin y Plekhanov, padres, respectivamente, del anarquismo y del marxismo se dirigieron a sus camaradas para que considerasen que la derrota del militarismo germánico era su deber principal y prioritario47.
En medio de este entusiasmo general solo unas pocas voces se opusieron a la entrada de Rusia en la contienda. Una de estas voces fue la de Witte, el antiguo primer ministro tan dado a oponerse a las corrientes predominantes de opinión. Cuando estalló el conflicto regresó apresuradamente de Biarritz, donde pasaba sus vacaciones estivales y le dijo al embajador francés, Maurice Paleológue:
Esta guerra es una locura. Le ha sido impuesta a la prudencia del emperador por políticos tan torpes como poco previsores. La guerra no puede sino ser funesta para Rusia. Solo Francia e Inglaterra tienen base para esperar algún beneficio de la victoria, pero nuestra victoria me parece muy dudosa […]. Supongamos la victoria completa de nuestra coalición y a los Hohenzollern y los Habsburgo condenados a mendigar la paz. Pero entonces no solo se produciría la ruina de la prepotencia germánica, sino la proclamación de la República en toda Europa central. Y, al mismo tiempo, sería el fin del zarismo.
Con una lucidez de la que, desde luego, no hicieron gala ninguno de los políticos en el poder, Witte añadía que Rusia no tenía necesidad de ninguna conquista nueva, ya que ni siquiera había comenzado a explotar seriamente sus posesiones de Siberia, Turkestán y el Cáucaso, por no hablar de algunas partes de la propia Rusia. Además preveía ya que el desmembramiento de los imperios germánicos conduciría a una «Polonia reconstituida en su integridad territorial que no se conformaría ya con la autonomía que tan tontamente se le ha prometido. Polonia —subrayaba Witte— exigirá y obtendrá su independencia absoluta». Otra voz que se alzó en contra de la guerra fue la de Rasputín, que ya en 1908 había afirmado que «los Balcanes no valen la pena de una guerra» y que en 1914 telegrafía así a la emperatriz: «¡Que Papá no haga la guerra! Porque la guerra significará el fin de Rusia y de vosotros. ¡Pereceréis todos!». Y en un tono profético escribió al zar:
Querido Amigo. Lo digo una vez más. Una nube terrorífica cubre Rusia. Desgracia y pena inmensas, noche sin claridad sobre un mar de lágrimas sin límites. Y pronto la sangre […]. Tú eres el Zar, el Padre del Pueblo; no permitas que los dementes se salgan con la suya y pierdan al pueblo. De acuerdo, se vencerá a Alemania. Pero ¿y Rusia? Cuando pienso en ella, no veo víctima más desolada en todos los siglos. Está toda ella ahogada en sangre48.
Pero el entusiasmo patriótico empezó a esfumarse tan pronto como el pueblo se vio sumido en el torbellino de sufrimiento y muerte propio de cualquier guerra, y muy especialmente de aquella primera guerra total que se abatía sobre el continente europeo. Las primeras derrotas de los rusos en las batallas de Tannenberg y de los Lagos Mazurianos, en los meses de agosto y septiembre, obligaron a las tropas del zar a abandonar la Prusia Oriental y les costaron unas 170.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, relativamente poco para lo que vendría después. Por otra parte, los avances rusos frente a los austro-húngaros en Galitzia y Bukovina, que les llevaron a principios de noviembre hasta Cracovia y el norte de Hungría, les sirvieron de compensación. Pero estas conquistas se perdieron después de la gran ofensiva que las potencias germánicas lanzaron en abril de 1915, que también les hizo perder a las tropas del zar la totalidad de Polonia, con sus industrias y minas de carbón, Curlandia, Lituania y una buena parte de Bielorrusia. Estos planes combinados de las potencias germánicas aspiraban a forzar a Rusia a pedir una paz separada, como consecuencia de la acertada percepción de la debilidad de la máquina militar rusa. Pero entre ofensiva y ofensiva, de un modo similar a como sucedía en el frente occidental, en el oriental se pasó también por largas fases de guerra estática en que los ejércitos contendientes se vigilaban desde sus respectivos sistemas de trincheras, que, de norte a sur, cortan toda Europa como un anticipo de lo que sería el Telón de Acero.
Para mayor complicación, Rusia se había visto obligada a abrir un nuevo frente en el Cáucaso, ya que Turquía también había entrado en la guerra en octubre de 1914. La existencia de tres frentes obligó a una penosa división de los efectivos disponibles e impidió a Rusia llevar a cabo su plan inicial de aplastar a Austria-Hungría, considerado desde siempre por los generales rusos el enemigo más fácil de derrotar. Los fallos de la máquina militar rusa en cuanto a equipamiento y entrenamiento de sus efectivos se hicieron patentes en toda su gravedad. Unos fallos ante los que el Alto Mando ruso solo sabía hacer frente echando mano de su inagotable potencial humano, lo que se tradujo en una enorme carnicería, que no impedía los repliegues ni las derrotas. Escribe Rogger que «de los cerca de 15 millones de hombres que sirvieron en las fuerzas armadas rusas durante los tres años de la guerra, aproximadamente la mitad fueron eliminados por el enemigo de una u otra manera: 2,4 millones fueron hechos prisioneros; 2,8 millones fueron heridos o resultaron enfermos; 1,8 millones quedaron muertos». Y eso a pesar de que Rusia movilizó a menos hombres que Alemania y pocos más que Francia49.
A estos fallos estrictamente militares hay que añadir los que provienen de la pésima dirección de la guerra. La falta de coordinación y de entendimiento entre el ministro de la Guerra, general Sukhomlinov, y el comandante en jefe, gran duque Nicolás, hace pesar sus efectos sobre la conducción de las operaciones. Para mayor confusión, Nicolás II estaba empeñado en hacerse cargo del mando supremo de las tropas, ya que estimaba que ese era su deber. En un primer momento su entorno inmediato logra impedir que el zar realice sus propósitos, generosos y valientes, pero totalmente equivocados, de trasladarse al frente de batalla, mas, a medida que el desarrollo de las operaciones se muestra cada vez más adverso, Nicolás II estima que está obligado a sufrir con sus soldados. Después de la ofensiva de la primavera de 1915 el pueblo ruso percibe la derrota en sus propias carnes.
Una vez que Rusia se ha visto implicada en la guerra, el zar y sus consejeros están decididos a obtener de la contienda las mayores ventajas posibles. A principios de 1915, el ministro de Exteriores ruso, Sazonov, exigió a sus aliados que, cuando se derrotara a los imperios centrales, el estrecho de los Dardanelos se incorporase al Imperio ruso. Para garantizar estas exigencias se firmaron con Gran Bretaña y Francia los correspondientes tratados secretos, que confirmaban la voluntad expansiva de Rusia.
Pero la situación no cesa de empeorar y en junio de 1915 el zar decide convocar la Duma, en medio de presiones que exigen que los ministros sean responsables ante el Parlamento, lo que, según el embajador francés, Paléologue, «significaría nada menos que el fin de la autocracia». A pesar de la resistencia de la emperatriz y su entorno, la Duma se reúne en la segunda mitad de julio. Según Carrère d’Encausse,
[…] esta sesión de la Duma —una Duma elegida todavía según criterios restringidos— marca un verdadero giro en la vida política rusa y demuestra que la institución parlamentaria, por el simple hecho de que existía y por mal elegida que estuviese, era capaz de asumir la autoridad, de imponerse, de superar su composición para transformarse en una verdadera asamblea. A pesar de todas las restricciones que le habían sido impuestas, la Duma gana la dignidad de un verdadero Parlamento durante este verano trágico de 1915.
En esta sesión, que se prolongó hasta bien entrado agosto, 345 diputados, sobre un total de 375 presentes, votaron una iniciativa para que fueran procesados el general Sukhomlinov y los funcionarios que habían colaborado con él, y se pidió que Rasputín desapareciese de la vida pública y que fuera expulsado de la capital. El 25 de agosto, el Bloque Progresista, que se había fundado poco antes de que comenzase esta sesión estival de la Duma, propuso un programa de nueve puntos, que fue apoyado por 300 diputados y que suponía la creación de un régimen parlamentario. Precisamente coincidiendo con la presentación del programa del Bloque Progresista, el mismo 25 de agosto, se anunció que Nicolás II asumía el mando supremo de las fuerzas armadas. El embajador francés, Michel Paléologue, que narraría más tarde en un importante libro sobre esta época el deplorable efecto que en los medios oficiales había producido la decisión de Nicolás II, que era considerado por muchos un gafe, escribe: «Será directamente responsable de las derrotas […]. Se dice que el emperador y la emperatriz no se creen seguros en Tsarkoie Selo y quieren buscar refugio en medio del ejército»50.
Nicolás no hace ningún caso de la Duma, le vuelve la espalda y pierde así la última oportunidad de evitar el desplome del régimen. Ni siquiera el hecho de estar en guerra le lleva a estimar que debe hacer un esfuerzo para lograr el máximo apoyo de toda la sociedad rusa, y si ya en noviembre de 1914 había arrestado a los diputados mencheviques y bolcheviques, acusados de oponerse al esfuerzo de guerra, desde finales de 1915 se incrementó la acción represiva de la temible policía política, la Okhrana, que actuó contra los huelguistas, que habían vuelto a salir a la calle. Por otra parte, y por medio de la creación de diversos comités, se trataba de intensificar el esfuerzo de guerra a cualquier precio, asociando en la medida de lo posible a la población. Objetivo inteligente al que, sin embargo, el zar, dada su innata desconfianza, no supo sacar partido. En esa misma línea está la nacionalización de las grandes fábricas de armamento de Petrogrado, Putilov y Obukhov, con lo que se intentaba impedir las huelgas y, con ellas, la parálisis de la producción.
Nicolás II, rechazando la idea de un ministerio responsable ante el Parlamento, convencido de que habría supuesto el paso hacia un verdadero sistema constitucional, no comprendió que estos comités habían abierto ya a los parlamentarios la vía del poder ejecutivo y echado las bases de una sociedad civil asociada al poder. Sin que se diera cuenta verdaderamente, Rusia se deslizaba hacia un sistema político diferente51.
Fruto de la influencia de la emperatriz sobre Nicolás II fue la destitución del primer ministro Goremykin, objeto de las críticas de la emperatriz y del starets desde tiempo atrás. Para sustituirle, Alejandra y Rasputín sugieren el nombre de Boris Stürmer, antiguo miembro del Consejo de Estado, de casi setenta años, del que elogian su firmeza, que no era sino un exceso de autoritarismo. Además, el designado había sido acusado de corrupción y, sobre todo, su apellido alemán era la peor recomendación posible, en un momento en el que la guerra contra Alemania había llevado el antigermanismo de los rusos a un punto culminante. Recordemos que nada más empezar la guerra, la capital del Imperio perdió su antiguo nombre de San Petersburgo, por sus obvias resonancias alemanas, que fue cambiado por el de Petrogrado, de contundentes raíces rusas. Habían corrido rumores de que los alemanes estaban infiltrados en los círculos de poder y el pueblo había reaccionado llevando a cabo auténticos pogromos de alemanes en Moscú y en Petrogrado. Con ese telón de fondo es fácil entender el desastroso efecto que produjo el nombramiento de un hombre de ascendencia alemana para encabezar el gobierno.
El nuevo gobierno, odiado por todos, era inaceptable, por supuesto, también para la Duma, como quedó a la vista en un duro discurso de Miliukov en el que incluso llegó a denominar a la emperatriz «esa mujer alemana». Nicolás no tuvo más remedio que despedir a Stürmer en noviembre de 1916, nombrando para sucederle al ministro de Transportes, Trepov. Pero Nicolás hacía las cosas siempre a medias y mantuvo en el gobierno, como ministro del Interior, al odiado Protopopov —defendido a capa y espada por la emperatriz, que llegó a viajar a Mogilev para convencer al zar—, a pesar de las protestas del nuevo primer ministro. Trepov solo se mantuvo seis semanas en el poder y fue sustituido, ya en febrero de 1917, por el príncipe Golitsyn, un hombre sin experiencia política, sin influencia y sin ambiciones —según le define Rogger— que sería el último primer ministro del zar52. Con una torpeza infinita, este baile de ministerios alcanzó también a la cartera de Exteriores, en la que, a principios de 1917, Sazonov fue sustituido por el controlador general del Imperio, Nikolai Nikolaievich Pokrovski, que era un buen financiero pero que carecía de cualquier conocimiento del complejo mundo de la política internacional.
Al menos desde mediados de 1916, los políticos más señalados de la situación empezaron a plantearse el futuro. Cada vez estaba más aceptada por todos la idea de que el zar era el gran obstáculo no solo para alcanzar la paz, sino también para emprender la necesaria tarea de reorganizar y normalizar Rusia. Lvov, Guchkov, Miliukov y Kerenski, en la intimidad de las logias masónicas, se plantearon la posibilidad de llevar a cabo alguna acción contra el zar, pero, salvo Guchkov, que exploró con los generales del ejército la hipótesis de un golpe de Estado, los demás se echaron atrás. Es muy significativo que los propios generales que estaban con el zar en el cuartel general (Stvka) en Mogilev le hicieran saber a Guchkov que no harían nada para salvar a la monarquía. También lo es que nadie denunciase estas maniobras conspiratorias ante la temible Okhrana. Service llega a la conclusión de que «la opinión que Nicolás II merecía en las altas esferas se había vuelto por completo en su contra». Lo cierto es que cada vez estaba más generalizada la idea de que «la sustitución de Nicolás II facilitaría un incremento decisivo de la eficiencia económica y administrativa», hasta el punto de que «en 1916, incluso el Consejo de la Nobleza, un tradicional bastión zarista, estaba reconsiderando su lealtad al soberano». La propia familia imperial trató de influir sobre el soberano para que se desprendiera de la mala influencia de la emperatriz y del «santo hombre» y para que adoptase medidas políticas que enderezasen la situación. En el invierno de 1916 el gran duque Nikolai Mihailovich, cuyo talante liberal era bien conocido, visitó a su primo Nicolás II y le entregó una carta en la que le pedía que alejase a la emperatriz, si no de su vida personal, sí, al menos, de todo cuanto concerniese a la política. Pero Nicolás II entregó, torpemente, la carta a Alejandra, que le pidió que si el gran duque insistía en esa cuestión, le enviase a Siberia. Poco después fue el gran duque Pablo, tío del zar, quien, en nombre de la familia, le pidió medidas de carácter político: «Anunciad una Constitución, para provocar un choque y cortar la hierba bajo los pies de los extremistas». Pero la respuesta de Nicolás II ante la sugerencia fue la de siempre: el día de su coronación había jurado transmitir intacto a su heredero el poder autocrático y nada le haría abandonar ese propósito. Hasta la viuda del gran duque Sergio, hermana de Alejandra, abandonó el convento en el que voluntariamente se había recluido, para tratar, inútilmente, de convencerla. La reacción de la emperatriz, de cuyo sano juicio hay muchas razones para dudar, la despachó con cajas destempladas. A pesar de todo, la influencia de Rasputín era cada vez mayor sobre aquella extraviada mujer, a la que halagaba diciéndola que era como una «segunda Catalina», mientras que el zar era un alma cándida, «un hijo de Dios», al que había que dirigir estrechamente para que no cometiera errores. Posiblemente el juicio del «santo hombre» sobre Nicolás se acercaba bastante a la realidad, pero no cabe ninguna duda de que la estatura política de Alejandra estaba a años luz de la de la gran Catalina.
Las intrigas de Rasputín llegaron a tal punto que, en la mejor tradición rusa, parece ser que maquinó hacer abdicar a Nicolás II en beneficio del zarevich, que quedaría sometido a la regencia de la emperatriz, lo que le habría dado al «santo hombre» todo el poder. En contrapartida, Alejandra temía también, insistentemente, que si eran los enemigos de la familia real quienes forzasen a Nicolás II a abdicar, a ella se le ingresara, también a la fuerza, en un convento —otra tradición rusa— mientras se elegía como zar al gran duque Nicolás, cuyo prestigio sobre el ejército seguía siendo muy grande53. En este caótico ambiente conspiratorio y mientras no ya el pueblo sino la misma clase gobernante perdía ostensiblemente la confianza en el sistema y en su máximo representante, el descontento popular afloraba cada vez más a la superficie de un modo más patente. Desde finales de 1915 se registraron incidentes provocados por los nuevos reclutas que se negaban a incorporarse a filas. Al año siguiente se produjeron algunos motines en regimientos destinados a los frentes. Pero no se puede hablar de una rebelión generalizada, y desde el punto de vista de los rusos se trataba de incidentes aislados, sin que nadie viera en ellos el anuncio de una revolución inminente. La situación se hacía, sin embargo, insostenible y en muchas regiones de Rusia el campesinado, esto es, la mayor parte de la población, se vio condenado a la miseria. No solo se llevaban a los jóvenes para enviarlos a la carnicería del frente, sino que también eran requisados los caballos, faltaban los productos manufacturados y el hundimiento de los precios de los cereales y del heno agravó la situación de la mayoría de los campesinos. Aunque, como ocurre siempre en estos casos, algunos avispados aprovecharon la ocasión para enriquecerse. Pero no eran solo los campesinos los que tenían que afrontar el deterioro progresivo de sus condiciones de vida. También en las ciudades, especialmente en Petrogrado y Moscú, la situación se hacía difícilmente soportable, pues faltaban los alimentos y el carburante para calefacción. Como consecuencia, se multiplicaban las reuniones y manifestaciones públicas de protesta y menudeaban los incidentes, ante los cuales el ministro del Interior, Protopopov, no tenía más receta que la de incrementar la represión. A los soldados del frente les llegaban cartas y rumores sobre la situación interior, lo que aumentaba su desmoralización y les conducía a la convicción de que ellos y sus familias, campesinos y obreros, eran los que llevaban la peor parte y a los que les tocaba padecer las privaciones que a los sectores más acomodados de la población parecían no afectarles. A su vez los soldados, a pesar de las prohibiciones, escribían cartas a sus familias en las que criticaban la conducción de las hostilidades y el trato de que eran objeto. La torpe política del zarismo parecía decidida a fabricar sin descanso una masa creciente de revolucionarios. No puede extrañar que los soldados de la guarnición de Petrogrado, «descontentos por la deficiente calidad de la comida y la rígida disciplina militar [fueran] cada vez más reticentes a obedecer las órdenes de reprimir los disturbios en otros sectores de la sociedad»54.
La situación se le había ido de las manos al gobierno, incapaz de frenar la escalada de los precios y la escasez de ciertos productos, que se intentó atajar introduciendo el racionamiento. Tal fue el caso del azúcar, racionado en Moscú desde el otoño de 1916, o de la harina y el pan, racionados también en la segunda ciudad del Imperio desde el 20 de febrero, ya en vísperas de la revolución. El poder adquisitivo de los salarios descendió hasta niveles preocupantes, pues, salvo el período 1914-1915, los aumentos eran inferiores a la inflación. Service escribe que los obreros de Petrogrado, que eran los mejor pagados del país, «recibían en 1917 un salario en términos reales inferior entre un 15 y un 20 por 100 al de antes de la guerra». En suma, la clase gobernante había creído desde el principio que la guerra sería corta, y la inesperada prolongación de las hostilidades le impidió hacerse cargo de una situación imprevista y tomar las medidas adecuadas para afrontar la nueva realidad.
El asesinato de Rasputín, a finales de diciembre de 1916, por un grupo de conjurados entre los que destaca el príncipe Feliks Yusupov, esposo de una sobrina del zar, puso fin, simbólicamente, a una etapa, la última del zarismo, y, de alguna manera, abrió el período revolucionario. Pero no vamos a detenernos aquí acerca de un episodio que desborda el mero interés político y que, por otra parte, es suficientemente conocido. Lo que sí nos interesa destacar es que, desde aquellos últimos meses de 1916, tanto la agitación creciente del movimiento obrero como las conspiraciones a las que hemos aludido anunciaban evidentemente cambios políticos inaplazables e irreversibles, que llamaban imperiosamente a la puerta. El agotamiento del sistema, que carecía por completo de toda capacidad de recambio, hacía, incluso, no solo posible sino muy probable una revolución. Es como si, desde las entrañas de la Tierra rusa, la aplazada Revolución de 1905 pugnara por salir a la superficie para retomar la marcha que la represión no la había permitido completar.
El movimiento obrero había recobrado desde finales de 1916 toda su capacidad de agitación y el Grupo de Trabajadores de las industrias de guerra, que existía desde 1915, había asumido la dirección del movimiento, si bien, durante muchos meses, su principal característica había sido la prudencia. Advertía a los trabajadores que las huelgas prematuras y aisladas eran negativas y, por el contrario, recomendaba la acción común con las otras clases en contra del gobierno zarista. Pero el creciente descontento desbordó toda prudencia y, con motivo del aniversario del Domingo Sangriento de 1905, se organizó una huelga masiva (9 de enero de 1917, según el calendario juliano) en la que, según algunas fuentes, se echaron a la calle en Petrogrado 300.000 personas, aunque otros datos limitan la participación a 140.000. El aplazamiento de la reapertura de la Duma, previsto para el 6 de enero, sirvió también como pretexto para los huelguistas. Algunos días después, el 24 de enero, el Grupo de Trabajadores, dominado por los mencheviques, convocó a una nueva manifestación para el 14 de febrero, día en que la Duma iba a inaugurar sus sesiones, pero, al mismo tiempo, lanzó un manifiesto en el que se pedía la formación de un gobierno provisional que defendiese los principios democráticos. Protopopov hizo detener de inmediato a todos los miembros del Grupo, aunque, a pesar de todo, la manifestación se celebró y logró reunir a no menos de 84.000 personas.
El 21 de febrero la agitación continuaba en Petrogrado, mientras los rumores de todo tipo se extendían por la capital. Faltaba el pan y se discutía la posibilidad de racionarlo, aunque desde el gobierno se afirmaba que había harina en abundancia. Asustados por el ambiente, tan cargado, los panaderos se sentían tentados de cerrar sus tiendas, lo que habría supuesto un irremediable conflicto. Al día siguiente, una huelga paralizó la fábrica Putilov de Petrogrado, una de las más grandes del país, y un día después las obreras de la industria textil se echaban también a las calles de la capital, protestando por las largas colas que debían guardar para conseguir pan y pidiendo la ayuda y la solidaridad de los obreros de las fábricas metalúrgicas. El 23 de febrero (8 de marzo del calendario occidental), jueves, era el Día Internacional de la Mujer y se repitieron las manifestaciones que paralizaron prácticamente en su integridad la vida productiva de la capital. La agitación netamente revolucionaria prosiguió durante los días siguientes con la novedad de que a los obreros y a las mujeres, que seguían ocupando las calles, se les unieron estudiantes y burgueses, lo que suponía que la revuelta ya lo era de toda la sociedad rusa. Abiertamente se había pasado de las reivindicaciones meramente materiales de las clases trabajadoras a las exigencias de cambio político, que hacían suyas todas las clases sociales. Ya no solo se pedía pan, sino el fin del zarismo. Ante esta situación, ni la policía, ni los cosacos, ni el ejército regular se atrevían a disparar contra el pueblo en masa, sino que, por el contrario, se produjeron escenas de confraternización. Se reconociese o no, aquello era ya una revolución en toda regla, mucho más amplia y generalizada que la de 1905 y, desde luego, con raíces populares más evidentes que la tópica Revolución bolchevique, que tendría lugar siete meses después. Es de notar que la propia emperatriz, en contra de la que había sido su actitud habitual, insistió en que no se debía disparar contra la multitud y hasta llegó a afirmar que el problema del aprovisionamiento podía volver loco a cualquiera, dando así una cierta justificación a la protesta popular. El día 25 la situación estaba claramente fuera de control. Ese mismo día Nicolás II envía un perentorio telegrama a Khabalov, comandante de la plaza: «Os ordeno detener, mañana, los desórdenes de la capital, que son inaceptables a la hora de una difícil guerra contra Alemania y Austria». El general fijó carteles anunciando que las tropas tenían autorización para disparar contra la multitud y aquella misma tarde-noche se escucharon los primeros disparos en la Perspectiva Nevsky, que causaron numerosas víctimas. Al caer la noche una compañía del regimiento Pavlovski se amotinó y, tras él, hicieron lo mismo todos los regimientos de la Guardia, históricamente las tropas más leales del zarismo. Los regimientos Preobrazhenskii, Semionovskii y de Lituania se pasaron al lado de los amotinados, mientras que los intentos de restablecer el orden se saldaban con el fracaso más absoluto, ya que, una tras otra, todas las unidades militares hacían causa común con los rebeldes. Los obreros abrieron las cárceles y liberaron a los detenidos políticos, muchos de ellos dirigentes destacados del movimiento obrero y de los partidos de izquierda, que se sumaron inmediatamente a lo que ya era una revolución en marcha. El 27 de febrero muchos edificios públicos, incluido el propio Palacio de Invierno, residencia imperial, fueron invadidos por las masas, que incendiaron a los más odiados, como por ejemplo las sedes de la Okhrana.
Nicolás II desoyó a quienes, como Rodzianko, presidente de la Duma, le aconsejaban que tomase medidas políticas para afrontar la situación. El zar desconfiaba de las intenciones de los que le rodeaban y, sobre todo, de la Duma y creía que sus propuestas no eran sino tretas para forzarle a las concesiones políticas a las que siempre se había negado. Fiel a sus hábitos, pensaba, por el contrario, que era preciso intensificar la represión, por lo que pidió que algunos regimientos que estaban en el frente volviesen a la capital. Pero se encontró con que el Alto Mando, para el que la única prioridad era la guerra, no parecía muy dispuesto a inmiscuirse en lo que consideraba asuntos políticos. Era evidente que el régimen se había quedado sin apoyos. Su hermano, el gran duque Mikhail, le telegrafió instándole a que abandonase el Cuartel General y volviese a Petrogrado. El regreso del zar, al que se había resistido siempre, ya era inaplazable porque el 27 por la tarde el primer ministro Golytsin no solo había dimitido, sino que se había dirigido al zar pidiéndole que se formase una regencia provisional o una especie de dictadura encomendada al gran duque Mikhail. Era una manera de pedirle a Nicolás II que abdicara, sugerencia a la que en un primer momento se opuso contundentemente. El 1 de marzo, cuando viajaba de vuelta hacia Petrogrado, su tren fue desviado a Pskov por supuestas razones militares. Increíblemente, fue en aquella situación cuando se decidió a dar el paso hacia la reforma política, a la que se había opuesto tan testaruda y reiteradamente, pero que ya era absolutamente inútil. Allí mismo se redactó un manifiesto en el que el zar prometía «dar al Estado ruso un orden constitucional» así como «poderes al presidente de la Duma para que nombrase inmediatamente un Gabinete provisional que dispusiera de la confianza del país». Asimismo se aludía a la convocatoria de «una asamblea legislativa que examinase rápidamente un proyecto de nuevas leyes fundamentales para el Imperio ruso». Pero ya era demasiado tarde. Por sugerencia del general Alekseiev, los comandantes del frente dirigieron un mensaje a Nicolás II en el que le rogaban que, para salvar la monarquía, abdicase en favor de su hijo, el zarevich Alexis, que quedaría bajo la regencia del gran duque Mikhail.
Nicolás, a la vista de la situación, se dio cuenta de que no tenía otra salida y, aceptando la sugerencia, firmó en Pskov el acta de abdicación en el pobre Aleksis. La Duma —que ante la situación había designado una especie de gobierno con el nombre de Comité Provisional— fue informada del paso dado por el zar y envió inmediatamente a Pskov a Guchkov y a Chulgin para tomar nota oficialmente de la abdicación. Pero, antes de que llegasen, Nicolás pidió entrevistarse con un médico de su confianza, el doctor Fedorov, que, a sus preguntas, le hizo saber que, médicamente, el zarevich carecía de salud y de condiciones físicas para reinar normalmente. En ese momento, en Nicolás se impusieron los sentimientos de padre sobre los eventuales intereses de la dinastía y decidió abdicar directamente en su hermano el gran duque Mikhail. Pero los diputados de la Duma, que desconocían la gravedad de la enfermedad del zarevich, sobre la que nunca se había informado abiertamente a la sociedad, no acabaron de entender las razones de la decisión de Nicolás y se opusieron a lo que veían como una grave alteración de las leyes de sucesión dinástica. Pero, aun sin explicar, la decisión ya estaba tomada y nada se pudo hacer para torcer la voluntad del zar, inútil en cualquier caso pues la suerte de la dinastía Romanov estaba ya perdida. Preocupado, no obstante, por guardar al máximo los formalismos legales y con la intención de que la transición fuera lo menos traumática posible, Nicolás firmó otros dos documentos, en virtud de los cuales se nombraba oficialmente al príncipe Lvov —que formaba parte del Comité designado por la Duma— jefe de gobierno y al gran duque Nikolai Nikolaievich, de nuevo, comandante en jefe del Ejército. Pero al gran duque Mikhail no le entusiasmaba la perspectiva, sobre todo cuando comprobó que la izquierda, con Kerenski como principal animador, exigía abiertamente el fin de la monarquía. En consecuencia, el 4 de marzo firmó también su propia abdicación, lo que suponía, efectivamente, el fin de la dinastía Romanov y de la monarquía en Rusia55.