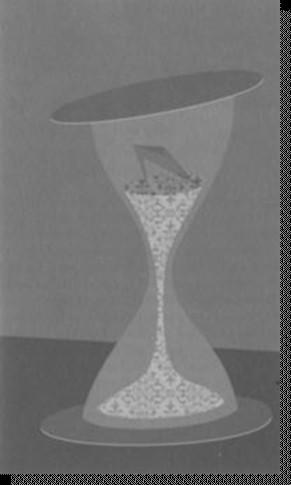
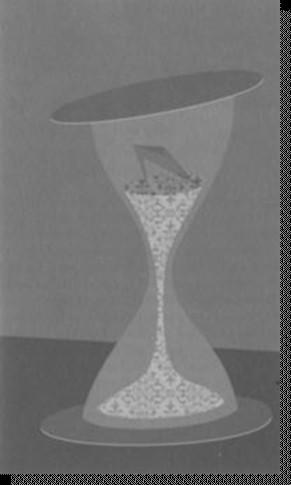
Son las once y media de la mañana y hace una hora que tu avión de la compañía KLM ha despegado desde el aeropuerto de Hong Kong. En Madrid, tu ciudad de destino final, son las cinco y media de la tarde. En este momento te estás comiendo a dos carrillos un beef con puré de patata y verduras después de haber engullido un bollo de pan untado en mantequilla por no se sabe qué razón, porque tú odias la mantequilla. Estás masticando la carne guisada gracias a la botella de vino que te estás metiendo entre pecho y espalda. Con lo fina que eres en España para lo del vinito y aquí no le haces ascos a un caldo chileno peleón de nombre Santa Dominga. Te estás poniendo cerda y lo sabes. Cerda porque nada más despegar te comiste ávidamente el aperitivo que te dio la azafata holandesa que bien podría ser quesera o vaquera, constituido por una bolsita de almendras y ¡atención! un zumo de tomate sin pimienta ni sal ni limón. Tú no tomas zumo de tomate jamás y menos aún si has desayunado dos horas antes cuatro piezas sushi, unos cuantos dumpling, fideos chinos, cereales con yogur, té, tostadas, una magdalena pequeñita monísima con moras y un plato de fruta. ¿Qué te está pasando? ¿Te llevan de vuelta a tu casa o a un campo de concentración? ¿Qué ha pasado con tu preocupación por las dietas? ¿Y por la comida sana? ¿Y tus problemas de estómago?
El pasajero que va sentado delante de ti, en un movimiento brusco, como un nadador en una prueba de espalda, echa el respaldo hacia atrás y te tira todo el vaso de vino encima de los pantalones, te moja hasta las bragas, de rebote pone perdido el libro que llevas encajado entre el reposabrazos y la cadera, el mp3 que te cuelga del cuello y la almohada que reposa en tus rodillas. Ahora ya no sólo estás hinchada por la retención de líquidos y llena de granos por el max-mix culinario, además vas hecha un cuadro, no te puedes cambiar porque has facturado toda la ropa, te quedan doce horas de vuelo y apestas a tintorro.
Por otra parte, menos mal que no puedes acceder a la ropa porque podrías caer en la tentación de ponerte cualquiera de los modelitos folclóricos que te has comprado, como lo ha hecho la chica del lanzador de respaldos, que luce unas chanclas de madera pintadas a mano que cualquiera aguanta el frío y el dolor de pies. ¿Por qué compramos de otra forma cuando estamos de vacaciones? No sólo compramos más, también compramos mucho peor. ¿Por qué decidimos que podemos reinterpretar cualquier prenda o complemento típico en un ejercicio estilístico imposible? Tú no eres John Galliano y además nunca has reparado en las blusas del chino de venta al por mayor que hay al lado de tu casa y son exactamente las mismas. En Madrid te parecen un horror y en Hong Kong te has comprado seis. Una o dos para ti, depende de cómo te queden con los jeans, y cuatro para tus amigas. Ellas no van a saber qué hacer con las prendas y si al menos estuviéramos hablando de tu madre, que podría apañarlas como mantelitos o tapetitos, pues amortizarías la inversión, pero tus amigas, como mucho y en un acto de total generosidad y cariño, intentarán olvidar el incidente y listo. Al fondo de un cajón. Tú, embrujada eternamente por tu viaje, colgarás los modelitos «typycal algo» en una percha que irá perdiendo posiciones en la parrilla de salida de tu armario. Las blusas acabarán entrando y saliendo de un baúl estación tras estación sin que nunca encuentres el momento de ponértelas. Quizá te atrevas con una de las prendas un día de esos en que no deberías haber salido de casa. Y después de enfrentarte a la estupefacción y la sorpresa de los que te esperaban tal y como eres siempre tendrás que saber explicar por qué te has disfrazado de china en pleno mes de octubre, así, con el pluma encima y unas medias gordas y botas altas de tacón. No es el nuevo año chino, no tienes amigos chinos, no te guste ir a cenar a los chinos, no hay, en definitiva, ninguna razón lógica que pueda explicar tu comportamiento, pero ahí estarás tú, buscarás un chascarrillo que te salve, cantarás el osito Misha como elemento de distracción «de un país lejano llego…», pero los que te conocen no sabrán qué hacer, los mismos que siempre te habían concedido el título de ¡qué mona va siempre esta chica!
No te pongas triste si te reconoces en este momento ridículo porque es un momento ridículo bastante universal. No te castigues. Lo que te ha ocurrido alcanza a cualquier hijo de vecino y, por lo tanto, todos los que hayan viajado te comprenderán. Las conductas del turista abducido se repiten por contagio o por la ausencia de la capacidad de improvisación en lugares que nos son ajenos y, en principio, por ello, inhóspitos y amenazantes. En cualquier caso hay que saber perdonarse, pero tampoco vale ser totalmente complaciente, porque una cosa es que determinadas conductas estereotipadas sean comprensibles porque «no hay quien tire la primera piedra» y otra que tengan un mínimo sentido. La autocrítica es fundamental en la futura evasión del ridículo turístico. Si no nos compramos unas madreñas un fin de semana descanso en Asturias, ¿por qué asumimos el riesgo de caernos de unos zapatos-puente que nos elevan a seis centímetros del suelo y pesan dos kilos cada uno? ¿Por qué nos atrevemos con un sombrero tirolés en una barbacoa dominguera a la vez que entonamos el iorelei, iorelei, iorelei ji ju? ¿Por qué se nos ocurre cocinar con batas de manga mariposa imposibles de remangar? ¿Por qué llevas un tatuaje maorí en la cara? ¿Qué hace una túnica de monje budista encima de tu sofá? Y sobre todo, ¿por qué te estás comiendo las salchichas con palillos?
Los precursores de esta tendencia a cargar con prendas y objetos imposibles son los souvenirs. Ahora los rechazamos como la máxima expresión de la horterada turística pero hemos nacido entre ellos. Entre platos con grabados de pueblos y leyendas como «Recuerdo de Cuenca» y entre sus primos, los platos refraneros; figuritas de porcelana (rurales, profesionales); los bastones con mensaje y las porras con amenaza tipo «soy el rey de la manada»; muñequitos móviles que te sorprendían en un ataque exhibicionista (habitualmente monje o mono); ceniceros, cuadros, grabados, medallas, vírgenes y santos fluorescentes, relicarios, joyeritos, pastilleros, mini-cubertería para aceitunas, mejillones o berberechos, palillos típicos, servilleteros, portafotos, mechero de mecha, micro-ajedrez o damas-parchís, riñoneras, viseras, abanicos y todas las cosas pequeñas que pueden ensuciar la paz y la coherencia de tu vida y tu casa. Es verdad que el típico souvenir pierde la comba de las últimas generaciones. Pero, pensándolo fríamente y dejando los traumas infantiles aparte (inducidos por porras, monjes, monos). ¿No ha sido, al final, un gran error alejar el souvenir de nuestro entorno para sustituirlo por algo peor? El souvenir tiene su propia entidad. Pertenece al lugar del que procede y no pretende ser nada más. No se mezcla nunca con tus cosas. Es lo que tiene que ser. Sin embargo, ahora nosotros cargamos con recuerdos imposibles y pretendemos integrarlos en nuestra vida, en nuestro armario y en la decoración de nuestro hogar. A la fuerza. A lo bestia. ¿No será mejor guardar en un cajón un visor-catalejo-pasador de diapositivas que llegar de Kenia con una figura de un cazador de ñus de metro ochenta que te mira directamente a los ojos? ¿No será mejor regalar a un amigo una navaja suiza llavero que presentarte en su casa con un objeto indescifrable?
En este último supuesto la amenaza de la adquisición imposible no sólo pondrá en peligro la integridad de tu espacio vital sino también la confianza y la amistad. Tú vas al hogar de tu mejor amigo con un paquete de regalo enorme y sin avisar, con la urgencia de una niña pequeña incapaz de reservar un regalo hasta la fecha señalada. Llamas al timbre. El no te esperaba. Abre la puerta y tú, semi-oculta detrás de esa caja, anuncias ¡Sorpresa! Entras en el saloncito y lo miras a los ojos con la satisfacción de la que ha pasado dieciocho horas pegada al objeto por temor a que se rompiera al facturarlo. Piensas que él puede entender el esfuerzo que te ha supuesto haber sido, además de amiga, porteadora. Tienes un jet lag de caerte muerta pero la ilusión de la entrega te ha mantenido despierta o, al menos, consciente. Y allí estás, con los brazos extendidos y una sonrisa temblorosa, a punto de hacer el traspaso definitivo del regalo. Entonces dices: Es para ti o Es una tontería o ¡Ábrelo ya! Tu amigo lo desempaqueta ante ti con reservas. Al descubrir el objeto imposible y después de unos segundos de silencio masculla un poco convincente Me encanta, que no será poco convincente porque no le gusta sino porque le avergüenza reconocer que no tiene ni idea de qué es «esa cosa». Entonces hace el amago de apoyarlo sobre la chimenea, o en la mesa, pero reacciona a tiempo porque si es un utensilio de cocina ¿qué pinta en el salón? En ese punto tu amigo siente que es un ignorante y un desagradecido y que tiene mala suerte porque le podía haber tocado a otro de tus compañeros del alma porque en la pandilla siempre habéis sido cuatro. Te vuelve a dar el objeto. Bajo una pretendida sonrisa adivinas una mueca de horror. Se disculpa: Espera un momento. Desde la habitación más alejada llama a un amigo común, uno de la pandilla de cuatro. Hey, Luis, ¿tú sabes de dónde ha venido Elena? ¿Tienes idea de qué puede ser una cosa verde cilíndrica de 40 centímetros de alto con dos tiras de cuero en la parte superior? ¿Has probado a ver si suena? Mientras tanto tú estás en el salón con tu regalo imposible-increíble y piensas que no le has dado ninguna pista a tu amigo y que, ahora mismo, es probable que te odie por ello y por el mal trago que le has obligado a pasar. ¿Embajada de Kenia, por favor? Si desea tramitar su visado, marque 1; si desea información, marque 2; si desea identificar un regalo cabrón, marque 3.
A estas alturas habrán pasado dos años desde esa fatídica tarde y nadie sabrá todavía qué narices es ese cacharro reconvertido en lámpara de esquina.
¿Por qué transformar nuestras casas y las de nuestros seres queridos en pasajes del terror? Piénsalo. Si jamás llevarías una espada toledana a tu casa, ¿qué pinta el cazador de ñus en tu salón? ¡Que llevas un año sin dormir por su culpa! ¡Reconócelo de una vez!
Viajar puede ser muy peligroso, no tanto por los imprevistos que nos acechan durante el periplo como porque pone literalmente en peligro lo que somos. A veces, por unos días; otras veces, para siempre. Seas como seas, si viajas, te verás conducida irremisiblemente a un lado atrayente y poderoso, un lado equivalente al que generaba el anillo de Tolkien o el que arrastraba a Luke Skywalker pero en idiota; el conocido como el lado absurdo de viajar.
Es más fácil pensar que nuestros comportamientos responden a razones lógicas y necesidades de viaje, pero ¿por qué tomamos todos a la vez la misma foto que ya tenemos en la guía? y, si hemos comprado con un mes de antelación esa guía, la más completa, ¿por qué, además, portamos los cuatro mapas que hay sobre el mostrador de la recepción del hotel, más los folletos de las excursiones, más un guía vivo, gordito y pequeño que habla español y que nos cuenta todo lo que está en la guía extra-mega-completa-plastificada?
Son sólo unos pocos ejemplos del poder del lado absurdo de todos los viajes que hacemos, hemos hecho y haremos. Porque si realmente no existe esa fuerza, si en realidad sólo nos dejamos llevar por un patrón para que nuestro viaje cuadre dentro del esquema clásico de viaje, ¿qué explicación tienen los comportamientos que no nos llevan a nada? Aterriza un avión. El comandante pide que nos mantengamos en nuestros asientos. Cinco segundos después se oye el primer clic. Se levanta un pasajero e inmediatamente en un perfecto ejercicio de mimetización, imitación o envidia «yo no voy a ser menos» lo hace su contrario al otro lado del pasillo. El siguiente movimiento es como la celebración de un gol en cuanto a la coordinación de los culos de los aficionados: todos se elevan a la vez. Cinco segundos después todo el pasaje está levantado mientras el avión rueda por la terminal con la señal luminosa «abróchese el cinturón» encendida. La tripulación continúa sentada. Las maletas van y vienen. Las trolleis caen sobre las cabezas de los pasajeros. Los más avezados empiezan a formar una cola en el pasillo. Cargados, buscan el móvil mientras calculan qué puerta abrirán para el desembarque y se preparan para un rápido giro de cintura de 180 grados en el caso de que la intuición les falle. Esto ya es bastante lamentable pero peor es la situación de los que podríamos llamar atlas del vuelo. ¿Qué hacen todos los pasajeros de las filas de ventanilla con el cuello en un ángulo de 90 grados, la cabeza pegada al maletero, la rodilla hincada en el asiento y los codos sobre los respaldos, convertidos ahora en improvisadas paralelas? Los pasillos del avión están a reventar. Maletas, bolsos, tetas, corvas, culos y espinillas encajan a la perfección en un tetris humano. Los pasajeros-atlas o pasajeros-pilares no se pueden mover pero tampoco retroceden a una posición de descanso. Si tú eres una de esas personas, especie de gigante encajado en un avión pequeñito, acabarás de tirar por tierra veinte sesiones de osteopatía y habrás resucitado un esguince cervical. No sabrás por qué intentas endemoniadamente encender el móvil a la vez que el resto del pasaje. No entenderás por qué no te sientas de nuevo hasta que abran las puertas. Sólo verás las mochilas y los bolsos de los demás y te dolerá el cuello un montón, y los codos y la cabeza. Recibirás quince mensajes y querrás contestar todos a la vez. Estarás, entonces, cegada y poseída por el lado absurdo de viajar.
Si el lado absurdo de viajar tuviera que tener su Monte del Destino o su Estrella de la Muerte, está claro que elegiría un crucero. En ellos encontramos la mayor concentración por metro cuadrado de actividades sin sentido. ¿Qué haces bañándote en la piscina de un barco en mitad del mar? La única excusa, que no explicación, es que pretendes relajarte para la que te viene encima. Estás a la espera de que lleguen las seis de la mañana. Te vas a pegar un madrugón de infarto. Hora de citación de la excursión del día: 6.30, desayuno. Llegada a Malta. 45 grados en Valletta. Grupo de 89 personas comprendidas en un arco que va desde la niña histérica de 3 años a las dos amigas octogenarias que se la juegan seriamente con la deshidratación. Seis horas de pateo ininterrumpido, cuesta arriba, cuesta abajo y almuerzo en restaurante típico o kit de avituallamiento compuesto por bocata, lata de refresco y dos piezas de fruta. En este último caso, atentos a las señales. Si el crucero es tan cutre como para alimentarte en plan visita de escolares a la Alhambra, es fundamental que vigiles los botes salvavidas, no vaya a ser que estés navegando el Mediterráneo en la barcaza de Chanquete. Una cosa es que en la balsita mediterránea no te vayas a encontrar la tormenta perfecta y otra muy distinta irte a pique sin ningún tipo de glamour. Que el capitán huela a pescado no es buena señal. No te dejes engañar por la cena de gala que se repite cada noche ni por el posterior baile con dj u hombre orquesta ni por la obligada Conga, convertida en la actividad más divertida del crucero. Si menear el trasero y hacer el gusano mientras agarras la cintura a una señora que patina todo el rato y sientes las manos sudorosas de su marido en la tuya es lo mejor que puedes hacer en cualquier lugar del mundo, elimina ese lugar como destino. Eres una persona equilibrada y quizá más de tierra que los espárragos. Hay que pensar más de diez veces el plan crucero. Si es un viaje de pareja de luna de miel, adiós a la intimidad. Si es un viaje de amigas dispuestas a intercambios vacacionales, adiós a cualquier posibilidad de huida o finta: te vas a encontrar al plasta un día tras otro. Y si es un viaje de pareja en vías de extinción, ojo con arrimarse a la barandilla en cubierta o imitar a Kate Winslet en Titanic, porque tu futuro ex novio no es Leonardo DiCaprio y mucho menos El rey del mundo. A ver si vas a caer como un saco de patatas por la borda. Seguro que no serías la primera.
Viajar siempre es una prueba de fuego. Para la pareja, para las amistades, para tus tarjetas de crédito, para ti. No hay nada que un buen viaje no transforme. Hay que detallar que cuando hablemos de viaje entenderemos por ello, en este caso, un desplazamiento que suponga un cambio real de escenario, cultura y, si es posible, horario y con una duración nunca inferior a una semana. En algunos casos las reacciones pueden producirse antes, incluso en dos o tres días, pero la convivencia se guisa a fuego lento y una visión precipitada puede resultar engañosa. Por lo tanto, nos ceñiremos a esos viajes que entran directamente en la categoría de las vacaciones. Duración estimada: una semana-quince días. Coste: una pasta.
Encuadradas en esta clasificación podemos encontrar otras sub-categorías: la ya mencionada: viaje en pareja, y además: viaje en grupo organizado, viaje en grupo de amigos y viaje en solitario. Y derivadas de la primera: viaje en pareja de luna de miel, viaje en pareja somos superfelices así, viaje en pareja necesitada de un empujón, viaje en pareja necesitada de reanimación, viaje de resurrección de la pareja y viaje de pareja y tú ¿quién coño eres?
En cuanto a los grupos, categoría de conflicto asegurado, hallaremos viaje de grupo de amigos organizado por una agencia, viaje de amigos «a nuestro aire» organizado por uno de ellos y viaje de amigos «a nuestro aire» organizado por todos (caótico desde el primer taxi).
Para viajar sola hay que querer o no hay que tener más narices. Por lo tanto, podríamos denominar estas sub-categorías viajes de placer individual o viajes de sufrimiento individual. Ambas pueden derivar en viaje improvisado de pareja (pagada o no), viaje de nuevo grupo de amigos (comprados o no) o viaje de arrimada total. Esta última categoría suele germinar en las excursiones (las de crucero son el mejor caldo de cultivo porque la arrimada siempre puede localizar de nuevo a sus víctimas).
Cada una de estas categorías más los viajes mochileros y derivados pasarán seguro por su propia experiencia del lado absurdo de viajar y por su particular jet lag.
El jet lag es un fenómeno físico. Nuestro cuerpo sufre los cambios horarios en el sueño y en las comidas. No tienes hambre a la hora de comer y no tienes sueño a la hora de dormir o te quedas pegada la mitad del día y comes de noche. Sea como sea tu jet lag físico, hay otro que tiene más que ver con nuestro horario emocional. El que nos mantiene en hora con lo que queremos. Por eso, a veces, en nuestro lugar de destino, cambiamos el reloj, pero otras preferimos saber siempre qué hora es allí de dónde venimos. El tiempo nos mantiene pegados. El arraigo horario es en ocasiones muy poderoso.
Viajar es peligroso, absurdo y constituye una prueba de fuego para cualquiera porque la distancia y un tiempo diferente nos transforman. Eso no es malo aunque estés más gorda y tengas más granos o dermatitis. Es distinto y nuevo. Además volverás a tu ser como un reloj, la rutina es lo que tiene, que se impone. La experiencia de un viaje tiene su precio pero siempre merece la pena aunque en un ataque de simpatía te conviertas en la pesada, graciosilla, cuenta-chistes o arrimada de una excursión en un día de lluvia, te hagas amiga del guía bajito y simpático, e intentes corregir la trayectoria de un conductor anciano que ha hecho siete millones de veces ese recorrido en su vida pero sin tus mapas, tu móvil con GPS, tu roll on anti-mosquitos y tu cancionero que quiere ser una invitación subliminal al karaoke nocturno. No te avergüences de tu auténtico lado viajero.
Quién sabe qué habría hecho Cenicienta si hubiera tenido la opción de viajar. ¿Habría intentado llegar a otra fiesta en otro lugar ganándole horas al tiempo? ¿O quizá Cenicienta corría porque perdía un avión? ¿Y si en realidad huía del príncipe? Los zapatos de cristal deben de hacer mucho daño y si se te rompen más. Allá donde vayas prueba a quitarte el reloj. Cuando tengas hambre, come. Cuando tengas sueño, duerme. Cuando no quieras estar sola, busca compañía. Cuando desees tu soledad, no permitas que te la rompan. Da igual donde estés. Tú eres mejor que Cenicienta. Si tienes que correr, hazlo descalza.
COLORÍN COLORADO