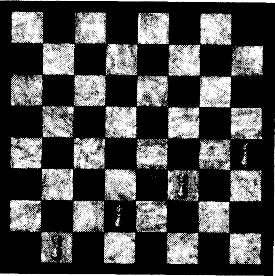
Sophia se había levantado esa mañana muy ilusionada, pues estaba ante un día especial. Después de asearse, había preparado el desayuno a su hermano Adrián y ambos se habían marchado a la escuela. Un día más, no habían podido dar los buenos días a su padre, quien había partido a primerísima hora a la universidad, en donde era profesor asociado. En cuanto a su madre… Hacía más de dos años de su fallecimiento después de sufrir una larga y dolorosa enfermedad. Aún la echaban mucho de menos, especialmente en aquellos momentos en los que había que hacer frente a los pequeños detalles a los que ella siempre prestaba atención. Desde aquel fatídico día, pese a contar con tan sólo trece años, Sophia no tuvo más remedio que ejercer el papel de madre en su casa y cuidar no sólo de Adrián, sino también de su padre. A menudo cocinaba, ayudaba con las tareas de la limpieza, se ocupaba de hacer la colada y planchar la ropa… Y, a pesar de que todas aquellas tareas le quitaban muchísimo tiempo, conseguía sacar adelante sus estudios con brillantez.
Aquel día estaba contenta porque no habría clases; al menos, no de la forma habitual. Poco después de llegar a la escuela, todos sus compañeros de curso —incluidos tres profesores— habían subido a un autobús y se dirigían al palacio de Cnosos porque aquel día tocaba excursión o «visita cultural», tal y como la denominaban los profesores.
Prácticamente media hora después de su partida, llegaban al impresionante lugar en el que se levantó una de las principales edificaciones —probablemente la principal— de la cultura minoica. Tras descender del autobús, Sophia se dirigió, junto a sus profesores y compañeros hacia el llamado Patio Occidental, desde donde daría comienzo la visita que tenían programada. Allí aguardaba un guía que les saludó con cordialidad y les dio la bienvenida. Era joven, de constitución achaparrada, tez morena y tremendamente extrovertido.
—Como bien os habrán informado vuestros profesores, es imposible realizar una visita completa al recinto en un solo día. Cuando fue construido, el palacio de Cnosos contaba con mil quinientas habitaciones repartidas en aproximadamente diecisiete mil metros cuadrados de superficie. Una pequeña mansión, como podéis comprobar —bromeó el guía con voz pomposa, soltando una risotada al final—. Aun así, creo que tendré tiempo suficiente para enseñaros las principales estancias donde habitó en su día el rey Minos. Por cierto, ¿sabéis que estáis ante uno de los lugares con más leyenda de nuestro planeta?
Los jóvenes murmuraron entre sí y lo contemplaron con curiosidad. El guía, haciéndose el interesante, carraspeó un par de veces.
—Pues sí —prosiguió, elevando el tono de su voz notablemente—. Según cuenta la leyenda, en algún lugar de este palacio se encontraba encerrada una criatura excepcional, descrita por muchos como un ser humano con cabeza de toro: el Minotauro. Al parecer, ese ser fue uno de los castigos que le impuso Poseidón al rey Minos II, por incumplir la promesa de ofrendarle un toro. ¿Os imagináis la cara del rey al ver semejante monstruo? Horrorizado, decidió ocultarlo en un laberinto en este mismo lugar.
»No olvidéis que se trata de una leyenda mitológica —se apresuró a aclarar el guía al contemplar las caras de horror entre los muchachos—. Sin entrar en demasiados detalles, os diré que el rey Minos decidió que entregaría al Minotauro siete doncellas y siete jóvenes atenienses, pues se alimentaba de carne humana. Al ver la desgracia que había caído sobre su pueblo, el joven ateniense Teseo se ofreció voluntario. Su intención era colarse en el retorcido laberinto y acabar con la aberrante criatura. Según cuenta la historia lo consiguió gracias a la ayuda de Ariadna, hija del rey Minos, quien le facilitó un ovillo de hilo que le sirvió de guía para abandonar el laberinto después de derrotar al Minotauro. Una vez fuera, ambos se dieron a la fuga.
—¿Eso es todo? —preguntó uno de los compañeros de Sophia, quien sin duda esperaba más detalles sobre cómo Teseo dio muerte al Minotauro.
—En realidad, no —respondió el guía—. He omitido muchos apartados de esta historia porque podéis encontrarlos sin problema alguno en cualquier libro. Sin embargo, no habrá texto alguno capaz de explicar tan sólo con palabras el esplendor de este palacio. Y ahora, sin más preámbulos, demos comienzo a la visita.
Sophia siguió los pasos del guía junto a sus compañeros en dirección al Propileo Oeste del palacio. Mientras, este les explicaba cómo sir Arthur John Evans fue su descubridor y cómo, a principios del siglo XX, llevó a cabo las excavaciones para sacar a la luz aquel maravilloso conjunto arquitectónico de la era minoica. La joven quedó asombrada al ver aquellas columnas de color rojo con su capitel y la base pintada en negro.
Mientras el guía hablaba, Sophia admiraba la extraordinaria belleza de las pinturas que decoraban el Corredor de la Procesión. La noche anterior, antes de acostarse, se había quedado leyendo cuanta información había encontrado por internet para ir bien documentada a la visita. A Sophia le apasionaba todo lo relacionado con las culturas antiguas y soñaba con ser, algún día, una afamada arqueóloga. Por eso sabía todo cuanto el guía les estaba contando y conocía al detalle la historia del rey Minos y el Minotauro.
—¿En qué parte del palacio de Cnosos se supone que estuvo encerrado el Minotauro? —preguntó Sophia tan pronto salieron al Patio Central.
El guía se dio la vuelta y observó detenidamente a la muchacha. No era muy alta y llevaba el cabello castaño sujeto con una cola de caballo. Sus llamativos ojos verdes aguardaban su respuesta tras unas gafas que apenas llamaban la atención. Tras hacer un mohín, se encogió de hombros.
—Eso, mi joven amiga, es un misterio —contestó el hombre—. En la historia no se especifica si se escondía en algún lugar bajo nuestros pies, si quedaba más próximo a la entrada oriental o cerca del Santuario de las Criptas. Lo que sí es seguro es que no se encontraba en las inmediaciones del Salón del Trono, que es al lugar al que ahora nos dirigimos.
Tras decir aquellas palabras, el guía se perdió por unas escalinatas. Sophia ya sabía qué había allí: una habitación de reducidas dimensiones con paredes de estuco rojo y una decoración muy sobria. Seguramente después verían el Baño Lustral y el Mégaron de la Reina, ubicado en el ala Este del palacio y que contenía el bellísimo y famoso fresco de los delfines.
Aprovechando el barullo que se había formado y que los profesores no habían dudado en adelantarse para hacerse con un sitio privilegiado en el Salón del Trono, Sophia se escabulló sin ser vista. Se escondió en el primer vano que encontró y esperó a que todos sus amigos hubiesen desaparecido del Patio Central. Una vez regresó la calma, se encaminó a la zona oriental del palacio, donde la estructura se hacía aún más compleja… si es que era posible. Tal y como había leído, en esa zona podían encontrarse hasta cuatro plantas y el arranque de un quinto piso. Si ella hubiese querido esconder al Minotauro, lo hubiese hecho en el lugar más complejo del recinto.
Se adentró en un habitáculo y, a partir de ahí, comenzó su expedición particular hasta las profundidades del palacio de Cnosos. Pocos minutos después, se vio envuelta en un reconfortante silencio, como el que se respiraba cuando iba a la biblioteca. Nadie la molestaría y podría recorrer aquellas estancias a sus anchas, admirando los frescos que había en las paredes y la ardua labor que habían llevado a cabo los arqueólogos para desenterrar tantos años de historia.
Descendió por unas escalinatas y luego por otras, recorrió sinuosos pasillos y la penumbra comenzó a rodearla. No tardó en extraer de su bolsillo una pequeña linterna que se había traído de su casa. No tendría problemas con las baterías, porque su linterna se recargaba con energía cinética. Lo tenía todo meditado y calculado.
Ni siquiera se dio cuenta de lo que había tocado. Estaba contemplando uno de los frescos de la pared cuando la piedra del suelo se movió un metro a su derecha. Cuando dirigió la luz de su linterna, vio que una oquedad se había abierto a su lado. Unas escalinatas de piedra perfectamente conservada la invitaban a descender a las profundidades del abismo.
Sophia dudó un instante antes de dar el primer paso. La atraía enormemente la idea de descubrir los secretos que albergaba el palacio de Cnosos. Quién sabe si nadie lo habría visitado jamás. Pero, por otra parte, su sensatez le hacía pensárselo dos veces. ¿Y si había algún peligro allá abajo? ¿Y si se cerraba el acceso y se quedaba encerrada para siempre? Nadie la había visto ir hasta allí. Nadie sabía dónde se había metido. ¿Qué haría si la echaban de menos?
La muchacha sacudió la cabeza y dejó a un lado las reticencias. Oportunidades como esa no se presentaban más que una vez en la vida y, si en verdad quería llegar a ser una buena arqueóloga, la decisión estaba clara. Así pues, decidió adentrarse en la oscuridad.
Apenas había descendido un par de metros cuando un ruido sordo a sus espaldas le heló la sangre. Sus horribles presentimientos se acababan de hacer realidad y la oquedad se había cerrado con la misma rapidez con la que había aparecido. Sophia se dio la vuelta de inmediato y ascendió unos peldaños, hasta que sus manos palparon la áspera superficie de piedra. ¡Estaba atrapada!
—¡Socorro! —gritó inútilmente—. ¡Auxilio! ¡Estoy aquí abajo!
El eco de sus palabras se perdió en la oscuridad. Desesperada, iluminó las paredes que la rodeaban y comenzó a aporrearlas con sus puños, esperando encontrar una clave que activase de nuevo el mecanismo que la liberase. No obstante, al margen de hacerse daño en los nudillos, sus golpes no llamaron la atención de persona alguna en el exterior. Inmediatamente después, pensó en utilizar el teléfono móvil y recordó con desesperación que lo había dejado en su casa. En ningún momento había pensado que podría serle de utilidad en aquella excursión… Apesadumbrada, a punto de romper a llorar, se sentó en el escalón y perdió la noción del tiempo.
¿Qué iba a hacer ahora? ¿Y si no la encontraban? Se acordó de su hermano Adrián y de su padre. ¿Qué harían si no llegaba a tiempo para la cena? De pronto, le vino a la mente el recuerdo de su madre. Fue precisamente eso lo que la impulsó a ponerse en pie. Su madre jamás había perdido la sonrisa durante la enfermedad y había dado la cara hasta el último instante. Ella no podía ser menos. Puede que se le hubiese cerrado una salida, pero aquellos escalones conducían a algún lugar. Quizá existiese una salida secreta en el otro extremo.
La linterna le iluminó el camino. Le llamó especialmente la atención la decoración de los muros en el descenso, pues no estaban pintados con los frescos característicos del palacio. Al contrario, era una extraña simbología que no había visto en toda su vida. No eran letras griegas, ni tampoco runas o jeroglíficos egipcios. Eran unos extraños símbolos pintados en azul, de formas rectilíneas y curvilíneas.
—Esto es verdaderamente curioso —murmuró Sophia, mucho más sosegada—. Qué lástima no tener a mano mi cámara de fotos…
Casi sin que se diera cuenta, los peldaños desaparecieron y la muchacha fue a parar a una amplia estancia que le hizo ahogar un grito. ¡Aquel lugar estaba iluminado por unos extraños focos en el techo! ¿Cómo era posible que hubiesen realizado una instalación eléctrica precisamente en un lugar tan alejado de la superficie? ¿Acaso habitaba alguien allí abajo? Rápidamente desechó tal idea y supuso que el mismo mecanismo que había abierto el boquete en el suelo hacía unos instantes habría activado la iluminación. Observó los detalles con detenimiento y se percató de que aquella tecnología no era propia de un lugar como aquel, algo que, sin lugar a dudas, llamó poderosamente su atención.
Avanzó un par de metros y se hizo una composición de lugar. Al fondo del todo, a unos diez o doce metros de su posición, observó dos puertas flanqueadas por sendas estatuas esculpidas en un material que no era piedra. De hecho, parecía metal, pero no podía afirmarlo con seguridad. Superarían los dos metros y medio de altura y eran tan reales que daban la impresión de ser figuras humanas solidificadas. Ambas iban pertrechadas en lo que parecía una coraza militar, portaban lanzas y un casco puntiagudo cubría sus cabezas.
Contar con dos puertas para poder escapar de aquel lugar la llenó de alegría. Tuvo que contenerse para no echar a correr hacia ellas.
Al margen de aquello, los mismos símbolos indescifrables seguían apareciendo por las paredes. Sophia se percató de que había un objeto más en aquel habitáculo. Justo en el centro de la habitación se alzaba un pequeño atril. Sobre este podía leerse un mensaje que, para su fortuna, no estaba escrito con la misma simbología de las paredes. Aquel lenguaje le sonaba: era griego. Un texto muy antiguo pero, de alguna manera, se las apañaría para leerlo e interpretarlo.
—Vamos a ver… —musitó la joven, iluminando el texto con su linterna—. Dos puertas… Dos guardianes… Sí, eso queda claro. Justo enfrente es precisamente lo que hay. Dos puertas custodiadas por dos guardianes. —Sophia prosiguió con la lectura en voz alta, y lo que vino a continuación no le hizo ninguna gracia—: «Una de las puertas conduce a la salvación; por el contrario, la otra te llevará a una muerte segura. Has de elegir, pues no hay marcha atrás, a no ser que prefieras permanecer en esta habitación el resto de la eternidad. Los dos guardianes te ayudarán en tu elección, pero has de saber que podrás hacer una única pregunta a cualquiera de ellos para que te ayude a tomar la decisión correcta. Teniendo en cuenta que uno miente cada vez que habla mientras que el otro siempre dice la verdad, piensa bien la pregunta antes de formularla. Recuerda: únicamente tendrás una oportunidad».
Sophia tragó saliva. ¿Qué clase de broma era aquella? ¿Cómo era posible que tuviese que jugarse la vida a una única pregunta? Aquello no podía ser real. Era imposible que bajo el palacio de Cnosos existiese una cámara así. Pese a todo, le encantaban los retos y, antes de darse cuenta, su cabeza ya trabajaba buscando una solución para aquel enigma.
—No es más que un planteamiento de sentido común —se animó, pellizcándose el labio—. Lógicamente, la pregunta debía hacer referencia a una de las dos puertas existentes. Si los dos dijesen la verdad, o si los dos mintiesen, bastaría con preguntarle a uno de ellos si la puerta que franqueaba era la que daba a la salvación. El problema radicaba no sólo en que uno de los dos guardianes mentía, sino que no sabía cuál de ellos era. Eso hacía el reto interesante… Por si fuera poco, podía formular una única pregunta.
Menos mal que tenía todo el tiempo del mundo para pensar. Más tranquila, las posibles preguntas comenzaron a fluir por su mente. Había decidido que debía plantear una pregunta neutral. Una pregunta del estilo «¿Eres tú el mentiroso?» no le llevaría a ninguna solución; se quedaría igual que estaba. Además, habría perdido su única oportunidad. Si por el contrario preguntaba si su compañero decía la verdad o mentía… No, llegaría a la misma conclusión.
Sophia se enfadó consigo misma y dio una pataleta en el suelo, enrabietada.
—¡Tiene que haber una solución! —exclamó, haciendo que el eco resonase en la estancia.
La muchacha se acercó a las dos estatuas que permanecían estáticas y palpó su superficie plateada. Ambas estaban frías como el hielo y dedujo que habían sido forjadas con algún tipo de metal. Se preguntó cuál de ellas sería la que mentiría. Más aún, ¿cómo sería posible que una estatua llegase a mentir? ¿Acaso podían hablar?
Seguía palpando la superficie acerada de uno de los guardianes cuando dijo para sus adentros:
—La clave está en preguntar por la salida… Pero a la vez tengo que conseguir salvar el obstáculo del mentiroso… —Sophia se quedó parada un instante y la sangre bulló por sus venas con intensidad. Se le acababa de ocurrir una fórmula que, si no se equivocaba, cumplía esos requisitos—. ¡Claro! Tengo que preguntarle a uno de los guardias qué me diría su compañero si le pregunto por la puerta que conduce a la salvación.
Mentalmente, analizó las dos combinaciones posibles. Si le formulase esa pregunta a la estatua sincera, esta indicaría la puerta que diría el mentiroso y, lógicamente sería la que conducía a la muerte. Por otra parte, si la estatua interrogada era la mentirosa, esta le indicaría la puerta que diría el guardián sincero, pero como estaba mintiendo… ¡En ambos casos la respuesta conduciría a la misma puerta! Debía tener en cuenta, eso sí, que la puerta señalada sería la errónea. ¡Había averiguado la respuesta!
Sin más dilación, se acercó a la estatua que se encontraba más próxima a ella y, después de un tímido carraspeo, dijo con voz potente:
—Si preguntase a tu compañero cuál es la puerta que lleva a la salvación, ¿cuál me indicaría?
Durante unos segundos, un silencio sepulcral invadió la estancia y Sophia se estremeció. ¿Habría hecho algo mal? Las instrucciones eran bien claras y no dejaban lugar a dudas. ¿Y si alguien había entrado con anterioridad en aquella cámara y ya había formulado la pregunta? Aquel pensamiento la hizo estremecerse, pero el movimiento del guardián al que acababa de dirigirse le hizo recuperar la esperanza.
Al principio fue un ligero temblor del brazo izquierdo, como si estuviese oxidado por la falta de ejercicio y le costase un esfuerzo extraordinario levantarlo. Unos segundos después, Sophia contempló cómo el brazo se levantaba y señalaba en dirección a una de las puertas. Así pues, aquella era la salida que, según el guardián sincero, el mentiroso le mostraría; o, de igual manera, era la puerta que, según el guardián mentiroso, le recomendaría el que siempre decía la verdad. En cualquier caso, era la otra puerta la que debía atravesar.
Sophia se vio embargada por una ilusión desbordada. Había hecho frente al enigma y lo había resuelto. Con la misma firmeza de su decisión, llevó la mano a la manivela de bronce. A continuación atravesaría el umbral de aquella puerta y volvería a ver la luz del sol. Se uniría a sus amigos de clase y les contaría la increíble experiencia que acababa de vivir.
Pero nada de eso ocurrió.
Al abrir la puerta, Sophia comprendió que algo no iba bien. Aquella salida no daba al exterior. Sus ojos ni siquiera percibieron el menor atisbo de sol y sus oídos tampoco captaron los murmullos de las conversaciones entre sus compañeros. ¿Acaso había interpretado mal el enigma?
—Pero… —farfulló, dando un par de pasos al frente mientras repasaba mentalmente su planteamiento. Pocos segundos después oyó el chasquido de la puerta tras cerrarse a sus espaldas. Cuando fue a intentar abrirla, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde—. ¡Oh, no! No hay picaporte de este lado…
¡Estaba de nuevo atrapada! La angustia y la desesperación volvieron a golpearla, esta vez con mayor fuerza si cabe. De hecho, estuvo a punto de no percatarse de la nota que descansaba sobre el atril que había junto a la puerta que acababa de cruzar. Al verlo con el rabillo del ojo, se acercó hasta él y prácticamente lo arrancó. En él volvió a encontrar un texto escrito en el mismo griego antiguo que el anterior documento. Decía así:
Enhorabuena, has superado la primera prueba. No obstante, el camino de la sabiduría es largo y una sola vida no bastaría para recorrerlo. No has hecho más que dar el primer paso de un largo trayecto y ahora debes seguir.
Si en la prueba anterior debías hacer frente a tus capacidades verbales, ahora deberás probarte en la visión espacial y la combinatoria.
Te encuentras sobre un tablero de ajedrez de inmensas proporciones. A mano derecha verás ocho piezas, todas ellas idénticas…
Sophia levantó la vista del texto y, por primera vez, observó con detenimiento la estancia a la que acababa de acceder. Lo primero que constató fue que se trataba de un cuadrado perfecto de ocho hileras compuestas por losas de mármol que intercalaban los colores crema y negro. Sesenta y cuatro casillas. Las mismas que un tablero de ajedrez.
Su mirada se dirigió al lugar en el que debían encontrarse las piezas y, efectivamente, allí estaban. Ocho figuras idénticas que parecían haber sido fabricadas con el mismo material que los guardianes que había dejado atrás hacía unos instantes. Eran un poco más grandes que ella. Conocía bien aquellas figuras pues, de vez en cuando, se animaba a participar en campeonatos de ajedrez. Lo que más le sorprendió fue que no se tratara de peones. Eran reinas. Ni más ni menos que ocho reinas exactamente iguales.
Desconcertada, prosiguió la lectura del texto…
Tu objetivo no será jugar una partida de ajedrez pues, como habrás podido comprobar, tienes ante ti ocho reinas. Conociendo la amplitud de sus movimientos —pueden hacerlo en horizontal, vertical y diagonal, sin límite de casillas alguno— deberás colocarlas en el tablero de tal manera que no queden enfrentadas entre sí.
Por lo tanto, serán tus habilidades espaciales y de cálculo las que te permitan avanzar en el camino de la sabiduría.
Sophia apartó la vista del texto una vez más, intrigada. Un nuevo reto se presentaba ante ella y era, tenía que reconocerlo, tan interesante o más que el anterior. El documento no hablaba del número de posibilidades que tenía ni de limitación alguna de tiempo. Sin embargo, sabía por su experiencia anterior que si no resolvía aquel problema permanecería allí hasta el fin de los tiempos. Además, su estómago empezaba a rugir y se sentía un poco cansada. Miró su reloj y contempló alarmada que eran más de las cuatro de la tarde. ¡Las cuatro! ¿Qué estarían haciendo sus profesores y compañeros? ¿Se habrían marchado sin ella? Desgraciadamente, tenía otro problema más importante al que hacer frente en aquellos instantes, y su mente se puso a pensar.
Analizó la situación. Un tablero de ajedrez disponía de sesenta y cuatro casillas distribuidas en un cuadrado de ocho por ocho hileras. Tenía que colocar las ocho reinas de tal manera que ninguna pudiese «comerse» entre sí. Ocho hileras… Ocho piezas… Si había algo que estaba claro, teniendo en cuenta el movimiento de las reinas, era que no podía colocar más de una pieza por fila y eso reducía mucho las combinaciones.
—No puede ser demasiado complicado —dijo pensando en voz alta mientras se rascaba la cabeza—. Las fichas tienen que seguir un orden lógico, una por fila… No puedo colocarlas en diagonal, porque se enfrentarían todas entre sí. Bien, haré lo siguiente…
Fue en busca de la primera pieza. Pese a su tamaño, comprobó que podía desplazarla por el tablero con cierta facilidad y la colocó en la casilla B1. Hizo exactamente lo mismo con tres fichas más que, sucesivamente, pasaron a ocupar los lugares D2, F3 y H4.
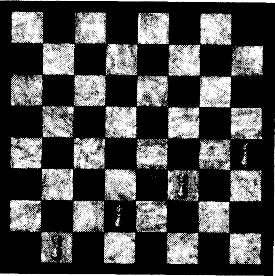
—Estupendo —dijo Sophia, frotándose las manos y estudiando el tablero con detenimiento—. De esta forma tengo cubiertas las hileras verticales numeradas del uno al cuatro, intercalando de dos en dos las hileras horizontales. Ahora tengo que buscar la forma de colocar las piezas en las restantes hileras verticales, de manera que no se puedan comer en dirección diagonal con las demás.
Asimismo, era consciente de que debía ubicar cuatro fichas sobre cuadrados de color negro y otras cuatro sobre cuadrados de color crema. En cualquier caso, se enfrentaba a la parte más complicada del problema.
Trató de emplear la técnica del espejo, colocando las piezas en la otra mitad del tablero, pero de forma invertida. Se dio cuenta de inmediato de que aquel no era el camino, pues algunas reinas quedaban enfrentadas diagonalmente. No era complicado colocar una pieza por hilera… Lo difícil era que no coincidiesen de manera diagonal.
A pesar de todo, no le costó llegar a la solución del problema. Con todas las condiciones establecidas y las limitaciones que ella misma había ido poniendo, en poco más de tres cuartos de hora había conseguido colocar las cuatro piezas restantes. Aplicando el método de prueba y error, llegó a la conclusión de que en las casillas C5, A6, G7 y E8 el enigma quedaba resuelto. Era imposible que esas damas pudiesen comerse entre sí.
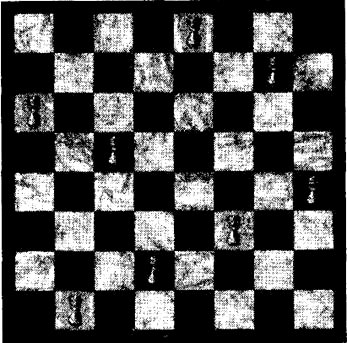
—Probablemente no sea la única solución correcta pero… ¡lo he conseguido! —exclamó, orgullosa de sí misma.
Sus palabras ahogaron el ruido procedente de una de las paredes. Como si hubiese estado dotado de un sistema de inteligencia propio, el tablero de ajedrez debió de reconocer que la solución a la que había llegado Sophia era correcta, pues se apreciaba una abertura en la pared, concretamente un pórtico de reducidas dimensiones, en el lado contrario al que había accedido la muchacha.
Sophia no se lo pensó dos veces. Cruzó la estancia tan rápido como sus pies se lo permitieron y atravesó el vano que se abría en la pared.
Su estado anímico se desplomó de inmediato.
—¡No me lo puedo creer! —exclamó con las lágrimas invadiendo sus mejillas—. ¿Debo pasarme el resto de mi vida resolviendo enigmas?
Se había detenido en seco, observando con ojos llorosos el habitáculo al que acababa de acceder. Ni siquiera prestó atención cuando la piedra se cerró a sus espaldas, apresándola en un lugar tan pequeño como su dormitorio en Herakleion. Los extraños símbolos volvían a plagar las paredes que la rodeaban, pero lo que más llamó su atención fue la mesa alargada que ocupaba el centro de la habitación. Estaba hermosamente tallada en roble y sobre esta había expuestos tres cofres idénticos en forma y tamaño, pero de materiales diferentes. Sophia pensó que podrían ser cobre, oro y plata.
En esta ocasión, encontró un pergamino atado con un lazo rojo. Supuso que en él leería las instrucciones para resolver el siguiente enigma. Respiró hondo, temiendo por lo que encontraría al desatar la tira de tela escarlata. Cuando desplegó el pergamino, vio este texto tan conciso:
Teniendo en cuenta que dos de las tres afirmaciones son falsas, elige sabiamente. De lo contrario, tu sentencia será inmediata.
Sophia se percató de que a los pies de cada uno de los cofres había una tablilla con un mensaje diferente. Bajo el arca dorada, la muchacha leyó:
—«La sabiduría no está aquí». —Hizo una mueca de extrañeza, y pasó a leer el texto de la tablilla del receptáculo plateado—: «La sabiduría está aquí».
Sorprendida, leyó el mensaje de la tercera caja, que decía así: «La sabiduría no está en el cofre de plata».
La joven emitió un suspiro. Las lágrimas de sus ojos se habían secado y se sintió ligeramente animada tras leer las inscripciones de cada uno de los cofres. ¿Y si era verdad que la sabiduría estaba encerrada en uno de los cofres?
—Me da la impresión de que la afirmación del cofre de plata es falsa —murmuró para sus adentros. Llevaba tanto tiempo sin compañía que no le era extraño encontrarse hablando sola—. Me niego a creer que quien propusiese este problema de lógica hubiese puesto la solución tan a mano. Sin duda, tiene truco…
Sophia analizó de nuevo las frases y llegó a la conclusión de que las de los cofres de cobre y plata eran excluyentes. Mientras que en el primero señalaba que la sabiduría se encontraba en su interior, en el segundo decía explícitamente que no podía hallarse en el plateado.
—Una de las dos afirmaciones es falsa… ¡Luego la otra es verdadera! —dedujo la muchacha con brillantez—. Eso significa, sin lugar a dudas, que la inscripción del cofre dorado también es falsa. Veamos…
Los ojos de Sophia se abrieron como platos. Casi sin darse cuenta, acababa de dar con la solución del enigma. ¿Acaso podía ser tan sencillo? Bajo el cofre de oro, podía leerse: «La sabiduría no está aquí». Si esa afirmación era falsa, sólo podía significar una cosa: la sabiduría sí se encontraba en su interior. Eso era coherente con las otras dos frases, pues la del cofre plateado sería falsa mientras que la del cobrizo sería verdadera.
Sus manos temblorosas se posaron sobre la fría superficie dorada y descorrió el simple seguro que la protegía. ¿Qué ocurriría en el caso de haberse equivocado? ¿Brotaría un gas venenoso de su interior? ¿Saldría una colonia de hormigas carnívoras dispuestas a devorarla? Abrió lentamente la tapa del arca con la intención de cerrarla de inmediato si observaba el menor atisbo de peligro, pero nada extraño sucedió.
Cuando el cofre estuvo completamente abierto, Sophia descubrió que en su interior había un libro. Tenía un grosor de unos siete u ocho centímetros y daba la impresión de no haber sido leído jamás. Su cubierta estaba forrada en piel, y los bordes habían sido protegidos con tiras de oro. El cierre, similar al del diario que solía llevar al colegio, era, en cambio, mucho más lujoso, pues tenía varias piedras preciosas engastadas en él. En el centro, destacaba una palabra escrita en mayúsculas y grabada con pan de oro: SOPHIA. ¡Era su propio nombre! Tras el sobresalto inicial la muchacha dedujo el porqué… Sophia, en griego significaba «SABIDURÍA».
La muchacha sintió la llamada del libro y lo tomó con sumo cuidado, como si fuese un niño recién nacido, y sintió la calidez en sus manos. Mientras los símbolos azules de las paredes destellaban, el resto de su cuerpo se vio envuelto en una aureola de luz blanca que la dejó cegada por unos instantes. En ese momento supo que ya no había más enigmas por resolver. Aquel había sido el último.
Entonces, su mente se vació y se desvaneció.
Roland Legitatis abandonó los sótanos del Palacio Real visiblemente preocupado. Había sido testigo de cómo dos de esas misteriosas cámaras atlantes se habían activado con pocas horas de diferencia. No tenían ni la más remota idea de dónde desembocaban sus salidas, pero lo que importaba era que se habían puesto en funcionamiento. Tenían tantos años de historia que probablemente ningún atlante normal y corriente se acordaría ya de ellas… Y, por si fuera poco, ¡encima había diez de ellas! No obstante, lo más grave de todo era que podían estar sufriendo una invasión rebelde sin ni siquiera darse cuenta y no había forma de comunicarse con el monarca. ¡La Atlántida corría un serio peligro!
También cabía una segunda posibilidad… ¿Y si los que habían activado las cámaras habían sido precisamente los Elegidos de los que le había hablado Fedor IV antes de marcharse? En eso pensaba cuando se introdujo en el elevador hidráulico que le devolvió a la superficie.
El rey le había otorgado poder para tomar decisiones en su ausencia. Estaba claro que no podía desatar el pánico entre la población anunciando una posible invasión. Por eso, decidió que lo primero que debía hacer era comprobar la veracidad de las palabras de Cassandra y cotejarlas con los acontecimientos que se habían sucedido en las últimas horas.
Cuando abandonó el recinto del Palacio Real, amanecía sobre la ciudad de Atlas. Por las callejuelas que atravesó se respiraba un ambiente relativamente tranquilo. Sus habitantes comenzaban a ponerse en marcha como cualquier otro día y no parecían en absoluto temerosos. A su paso por un pequeño mesón, Legitatis observó a tres ciudadanos reunidos en un pequeño corro. ¿Acaso estarían comentando algo sobre el robo? Rezó para que la noticia no corriese como la pólvora entre toda la población.
Un cuarto de hora después, Roland Legitatis se encontraba frente al precioso Templo de Poseidón. Pese a que los primeros rayos de sol de la mañana mostraban su notable decadencia, se percibía que había sido un edificio único. Al igual que el Partenón de Atenas, era períptero octástilo —con ocho columnas en los extremos y diecisiete en los laterales— y había sido construido enteramente en mármol blanco. En este caso, las columnas de la entrada eran de orden corintio y presentaban un estado bastante lamentable. Las grietas se habían abierto camino en muchos de los muros del recinto, que se sostenía en pie gracias a la fuerza de unos cuantos amuletos mágicos. Por muy mal que estuviese la Atlántida, aquel edificio era uno de sus emblemas y deberían cuidarlo.
A la luz de la vela que portaba en sus manos, el anciano descendió por unas escalinatas y se sumió en la penumbra en la que se escondían las criptas. Legitatis miró a un lado y a otro. Según Cassandra, en una de ellas estaba escrito un mensaje en la pared de piedra…
—¿Dónde estará el tabique desprendido del que habló esa mujer chiflada? —se preguntó el hombre, mientras recorría las innumerables criptas. Estatuas degolladas o caídas, altares partidos y montañas de polvo eran lo único que podía verse en las profundidades del Templo de Poseidón.
Entonces la vio.
Legitatis se adentró en la cripta que había llamado su atención. El muro lateral estaba sesgado por una gruesa grieta que alguien se había tomado la molestia de agrandar ligeramente. Cerca de esta reposaba un candil con los restos de una vela que había sido encendida hacía pocos días, pues no tenía mucho polvo encima.
—Así que esto es a lo que se refería Cassandra —murmuró Roland Legitatis, acercándose hasta el agujero. El cabo de su vela titiló un instante y desveló el texto que había escrito en la pared. El hombre lo leyó a duras penas—:
«Cuando las nubes y la oscuridad rebelde se ciernan sobre el reino atlante, se abrirán las puertas y los Elegidos acudirán en su rescate. Serán de sangre joven y vendrán abanderando los tres grandes poderes: Fuerza, Sabiduría y Magia. La Fuerza se asociará a uno de los mayores imperios de la Historia. La Sabiduría será proporcionada por una civilización culta en grado sumo. En cuanto a la Magia, difícil es seguir su rastro, pues tiene muchas vertientes y orígenes.
»Y tú, Diáprepes, ocaso de la monarquía estéril, de tus entrañas emergerá el nuevo rey que será señalado por el fruto de la Magia».
Legitatis se quedó pensativo unos instantes, perplejo ante lo que acababa de leer. Se apresuró a extraer un trozo de papel y una pluma y copió íntegramente lo que allí había escrito, mientras iba meditando sobre su significado. Ciertamente, los últimos acontecimientos podían estar relacionados con aquel texto… Desde luego, la desaparición de los anillos podía ser interpretada como un símbolo del ocaso del reino que no podía acarrear más que problemas. En cuanto a la aparición de unos elegidos, lo único que podía afirmar era que se habían activado las cámaras de Roma y Creta. Roma había contado con uno de los imperios más poderosos de la Historia, mientras que Creta pertenecía a la civilización griega, la cuna de la Filosofía… Por el momento, no había señales de la Magia.
—Es retorcido, sin duda —dijo Legitatis meneando su cabeza. No comprendía muy bien qué quería decir que de las entrañas de Diáprepes emergería un nuevo rey señalado por el fruto de la magia. ¿Acaso significaba que la Orden de los Amuletos se alzaría con el poder? Acto seguido, guardó el papel en su bolsillo—. Me aterra pensar que todo esto pueda ser cierto. No obstante, sería necesario que se activase una tercera cámara. Esa profecía o lo que quiera que sea deja bien claro que serán tres los Elegidos, uno por cada poder… Y si eso sucede… ¡Significaría que sobre la Atlántida se cerniría la oscuridad rebelde! ¡Una invasión!
Legitatis abandonó el Templo de Poseidón con más preocupaciones de las que tenía cuando entró. Algo le decía en su interior que aquel presagio tenía mucho de cierto y, en ese caso… ¡tendría que encontrar a los Elegidos! ¡El destino de la Atlántida estaba en sus manos!