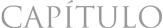
8

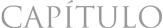
8

Mientras Havers examinaba a Rehvenge, Ehlena reabasteció uno de los armarios en los que se guardaban los suministros, el cual estaba, casualmente, junto a la entrada de la sala de reconocimiento número tres. Ehlena apiló las vendas. Hizo una torre de rollos de gasa debidamente empaquetados. Levantó una montaña de cajas de kleenex, tiritas y termómetros, en la cual los colores contrastaban como en un cuadro de Modigliani.
Ya casi había terminado su trabajo cuando se abrió la puerta de la sala de reconocimiento. Ehlena asomó la cabeza al pasillo.
Havers tenía todo el aspecto de un médico, con sus gafas con marco de carey, el pelo color café partido por la mitad, la corbata impecable y la bata blanca. También se comportaba como un médico, siempre tranquilo y consciente de su responsabilidad frente al personal, las instalaciones y, sobre todo, sus pacientes.
Sin embargo, en esta ocasión tenía un aspecto un poco raro cuando salió al corredor, con el ceño fruncido, como si estuviera desconcertado por algo, y masajeándose las sienes como si le dolieran.
—¿Está usted bien, doctor? —le preguntó Ehlena.
Él la miró, con los ojos extrañamente perdidos detrás de los cristales de las gafas.
—Ah… sí, gracias. —Después de estremecerse, Havers le entregó a Ehlena una receta y la historia clínica del Rehvenge—. Yo… ah… ¿Sería usted tan amable de traerle la dopamina a este paciente, así como dos dosis de antídoto contra el veneno de escorpión? Yo mismo lo haría, pero creo que necesito comer algo. Mi siento un poco hipoglucémico.
—Sí, doctor. Enseguida.
Havers asintió con la cabeza y puso la historia clínica del paciente en el soporte que había junto a la puerta.
—Muchas gracias.
El doctor se alejó, como si estuviera en medio de un trance.
El pobre debía de estar exhausto. Llevaba dos días con sus noches metido en la sala de cirugía, atendiendo a una hembra que estaba dando a luz, a un macho que había tenido un accidente de automóvil y a un chico que se había quemado cuando trató de agarrar una olla de agua hirviendo. Y eso sin mencionar el hecho de que, en los dos años que llevaba trabajando en la clínica, nunca se había tomado vacaciones. Siempre estaba disponible, siempre estaba ahí.
Más o menos igual que lo que le sucedía a ella con su padre.
Así que, sí, ella sabía exactamente lo agotador que era eso.
En la farmacia, Ehlena le entregó la receta al farmacéutico, que nunca solía conversar y ese día tampoco rompió la tradición. El macho se fue hasta el fondo y regresó con seis cajas de frascos de dopamina y el antídoto.
Después de entregarle las medicinas, sacó un letrero que decía: «Regreso en 15 minutos» y salió.
—Espere —dijo Ehlena, mientras hacía un esfuerzo para sostener todas las cajas sin que se le cayeran—. Esto no está bien, tiene que haber un error.
El macho ya tenía el cigarrillo y el encendedor en la mano.
—Claro que está bien.
—No, esto… ¿Dónde está la receta?
No hay peor ira que la que sufre el que se atreve a obstruirle el paso a un fumador que finalmente tiene un descanso, pero a Ehlena no le importó.
—Deme la receta.
El farmacéutico rezongó mientras volvía a cruzar al otro lado del mostrador y luego se oyó un fuerte ruido de papeles, como si estuviera revolviendo entre todas las recetas.
—«Despachar seis caja de dopamina» —leyó el macho cuando encontró la receta que buscaba y luego le dio la vuelta para que ella la viera—. ¿Lo ve?
Ehlena se inclinó hacia delante. Era cierto, decía seis cajas, no seis frascos.
—Eso es lo que el doctor le receta siempre a ese tipo. Eso y el antídoto.
—¿Siempre?
El macho la miró con cara de por-favor-no-me-jodas y luego le habló lentamente, como si ella fuera deficiente mental.
—Sí. Por lo general es el doctor el que viene a recoger las medicinas. ¿Está usted satisfecha, o acaso quiere ir a consultarle el asunto a Havers?
—No… y gracias.
—De nada. —El macho dejó la receta encima de las otras y salió rápidamente, como si tuviera miedo de que ella lo llamara para plantearle otra duda.
¿Qué tipo de enfermedad necesitaría 144 dosis de dopamina? ¿Y antídoto?
A menos de que Rehvenge fuera a salir de viaje por muuuuucho tiempo. Y se dirigiera a un lugar terrible, en el que había tantos escorpiones como en La momia.
Ehlena regresó por el corredor hasta la sala de reconocimiento, mientras hacía equilibrio con las cajas: tan pronto como lograba enderezar una que se le estaba cayendo, tenía que agarrar otra. Golpeó en la puerta con el pie y luego casi se le cae todo cuando sujetó el picaporte.
—¿Está todo? —preguntó Rehvenge con voz brusca.
¿Acaso quería más?
—Sí.
Ehlena prácticamente tiró las cajas sobre el escritorio y luego las colocó.
—Debería traerle una bolsa.
—No hay problema. Estoy bien.
—¿Necesita jeringas?
—No, tengo muchas —dijo Rehv con cinismo.
Rehv se bajó de la mesa de reconocimiento con cuidado y se puso el abrigo; la piel de marta pareció ensanchar la extensión de sus hombros hasta hacer que pareciera casi amenazante desde el otro lado de la habitación. Con los ojos fijos en ella, agarró el bastón y se acercó lentamente, como si no estuviera seguro de mantener el equilibrio… ni de cómo sería recibido.
—Gracias —dijo.
Por Dios, eran unas palabras tan sencillas y tan corrientes y, sin embargo, al venir de él parecían significar mucho más de lo que ella quería aceptar.
En realidad era algo que tenía que ver más con la forma de hablar que con lo que decía: en el fondo de esos ojos color amatista había una cierta vulnerabilidad.
O tal vez no.
Tal vez era ella la que se sentía vulnerable y estaba buscando proyectar su sentimiento en el macho que la había hecho sentirse así. Y se sentía muy frágil en ese momento. Cuando Rehvenge se detuvo a su lado para tomar las cajas de la mesa, una por una, y guardárselas en bolsillos escondidos entre los pliegues del abrigo, Ehlena se sintió desnuda aunque llevaba puesto su uniforme; se sintió como si le acabaran de quitar una máscara, a pesar de que nunca había llevado una máscara, ni nada que le cubriera el rostro.
Cuando desvió la mirada, siguió viendo esos ojos.
—Cuídate… —dijo él con voz profunda—. Y, como dije anteriormente, gracias. Ya sabes, por preocuparte por mí.
—De nada —le dijo ella a la mesa de reconocimiento—. Espero que haya encontrado lo que necesitaba.
—Una parte… en todo caso.
Ehlena sólo dio media vuelta cuando oyó que la puerta se cerraba. Luego lanzó una maldición y se sentó en el asiento del escritorio, mientras se preguntaba de nuevo si debería acudir a su cita esa noche. Y no sólo por su padre, sino porque…
Ah, claro. Ésa sí que era una buena idea. Por qué no rechazar a un tipo dulce y perfectamente normal sólo porque se sentía atraída hacia un absoluto imposible procedente de otro planeta, un planeta en el que la gente usaba ropa más cara que un coche. Perfecto.
Si seguía pensando así, tal vez se ganara el Premio Nobel a la estupidez, una meta que se moría de ganas por alcanzar.
Ehlena dejó que su vista vagara por la habitación, mientras se reprendía internamente por ser tan ilusa… hasta que su mirada se fijó en la papelera. Encima de una lata de gaseosa había una tarjeta de presentación color crema que alguien había arrugado.
Rehvenge, hijo de Rempoon.
Sólo había un número debajo, ninguna dirección.
Ehlena se agachó, recogió la tarjeta y la alisó sobre el escritorio. Después de pasarle la mano por encima un par de veces para desarrugarla, la superficie quedó lisa, sólo se veía una pequeña depresión. Era una tarjeta grabada. Por supuesto.
Ah, Rempoon. Ehlena reconocía ese nombre y ahora entendía cómo era la familia de Rehvenge. Madalina, que era paciente de la clínica, era una Elegida renegada que solía darles consejo espiritual a los demás, una hembra muy respetada y querida, de quien Ehlena había oído hablar mucho pero a quien nunca había conocido personalmente. Madalina se había emparejado con Rempoon, un macho procedente de uno de los linajes más antiguos e importantes. Ésos eran sus padres.
Así que esos abrigos de piel no sólo eran fruto de la ostentación de un nuevo rico. Rehvenge venía del lugar al que Ehlena y su familia pertenecía, o habían pertenecido hacía tiempo, la glymera, la flor y nata de la sociedad civil vampira, los árbitros del buen gusto, el bastión de la civilización… y el enclave de gente más cruel y presumida que había en el planeta, capaz de hacer que los mafiosos de Manhattan parecieran mansas palomas.
Ehlena deseaba que a Rehv le fuera bien entre esa gente. Dios sabía que a ella y a su familia no les había ido muy bien: su padre había sido traicionado y expulsado, lo habían sacrificado para que una rama de la familia que era más poderosa pudiera sobrevivir financiera y socialmente. Y ése sólo había sido el comienzo de las desgracias.
Al salir de la sala de reconocimiento, Ehlena volvió a arrojar la tarjeta a la papelera y sacó la historia clínica del soporte. Después de hablar con Catya, se dirigió a la zona de registro para cubrir a la enfermera que estaba en su hora de descanso y para pasar al sistema las breves notas que Havers había hecho en la historia clínica de Rehvenge y la receta que le había dado.
No había ninguna mención de la enfermedad que se estaba tratando. Pero tal vez llevaba tanto tiempo en tratamiento que la enfermedad sólo aparecía en los primeros registros.
Havers no confiaba en los ordenadores y lo hacía todo a mano, pero, por fortuna, hacía tres años que Catya había insistido en que se conservara una copia electrónica de todo; también había insistido en que se organizara un grupo de doggen que transfirieran al sistema los datos de las historias clínicas de cada paciente en tratamiento. Y, gracias a la Virgen Escribana, cuando se mudaron a esas nuevas instalaciones después de los ataques, lo único que quedó fueron los archivos electrónicos de los pacientes.
Siguiendo un impulso, Ehlena le echó un vistazo a los registros más recientes que había de Rehvenge. La dosis de dopamina había ido aumentando a lo largo de los últimos dos años. Al igual que la de antídoto.
Ehlena se recostó contra el respaldo del asiento, con los brazos cruzados, mientras miraba fijamente la pantalla. Cuando el protector de pantalla se activó, comenzó a brotar del fondo una lluvia de estrellas, como si estuviera en una nave de la Guerra de las galaxias.
Entonces decidió que sí acudiría a la cita.
—¿Ehlena?
Ehlena levantó la vista y vio a Catya.
—¿Sí?
—Paciente que viene en ambulancia. Llegará en dos minutos. Sobredosis con sustancia desconocida. Intubado y con oxígeno. Tú y yo nos encargaremos de atenderlo.
Cuando llegó otra enfermera que se encargaría de los ingresos, Ehlena se levantó de la silla y salió corriendo detrás de Catya hacia la puerta de urgencias. Havers ya estaba allí, terminándose rápidamente lo que parecía un emparedado de jamón en pan de centeno.
Justo cuando le entregó el plato vacío a un doggen, trajeron al paciente a través del túnel subterráneo que unía la clínica con los garajes donde estacionaban las ambulancias. Los sanitarios eran dos machos que iban vestidos como los paramédicos humanos, porque en su trabajo era esencial camuflarse.
El paciente estaba inconsciente y sólo se mantenía vivo gracias al sanitario que le estaba bombeando oxígeno a un ritmo lento y constante.
—Nos llamó un amigo suyo —dijo uno de los paramédicos— que lo vio desmayado en el callejón que está detrás de ZeroSum. Las pupilas no responden. Presión arterial de sesenta y dos sobre treinta y seis. Pulso de treinta y dos.
Qué desperdicio, pensó Ehlena mientras se ponía a trabajar.
Las drogas eran un mal terrible.
‡ ‡ ‡
Al otro lado de la ciudad, en la zona de Caldwell conocida como la Ciudadela, Wrath encontró con facilidad el apartamento del asesino muerto. Se hallaba en una urbanización llamada La Granja y el conjunto de edificios de dos pisos estaba decorado con un tema equino que era tan auténtico como los manteles de plástico de un restaurante italiano barato.
No había nada de rural allí y la palabra «granja» parecía fuera de lugar referida a ese conglomerado de viviendas de una sola habitación, apiñadas entre un concesionario de coches Ford y un centro comercial. ¿Granja? Sí, claro. Los pequeños lotes de pasto estaban perdiendo la batalla contra el asfalto por un margen de uno a cuatro, y el lago era claramente artificial.
El pozo tenía bordes de cemento, como una piscina, y la fina capa de hielo que lo cubría tenía un color amarillento, como si le hubieran aplicado algún producto químico.
Teniendo en cuenta la cantidad de humanos que vivían allí, era sorprendente que la Sociedad Restrictiva se atreviera a alojar sus tropas en ese lugar, pero tal vez era sólo un alojamiento temporal. O tal vez todo el maldito complejo estaba lleno de asesinos.
Cada edificio tenía cuatro viviendas agrupadas alrededor de una escalera comunal y los números de los apartamentos, que estaban incrustados en la pared exterior, estaban iluminados desde el suelo. Wrath resolvió el desafío visual usando sus manos. Cuando palpó mentalmente lo que le pareció un ocho y un doce en letra cursiva, apagó las luces de seguridad con el pensamiento y se desmaterializó para reaparecer en el último piso.
La cerradura del apartamento 812 era endeble y fácil de manipular con el pensamiento, pero Wrath no quería arriesgarse. Así que se recostó contra la pared y giró el picaporte en forma de herradura para abrir la puerta sólo un poco.
Wrath cerró sus ojos inservibles y aguzó el oído. No se oía ningún movimiento, sólo el zumbido del refrigerador. Teniendo en cuenta que su oído era tan agudo que podía oír la respiración de un ratón, supuso que no había nadie y se deslizó dentro, pero después de asegurarse de tener una de sus estrellas voladoras a mano.
Lo más seguro era que hubiese un sistema de seguridad parpadeando en alguna parte, pero no pensaba quedarse tanto tiempo como para enfrentarse al enemigo. Además, aunque apareciera un restrictor, allí no podían pelear. Ese lugar estaba lleno de humanos.
En conclusión, sólo buscaría los frascos, nada más. Después de todo, la humedad que sentía en la pierna no se debía a que hubiese pisado un charco en el camino. Estaba sangrando dentro de la bota por la pelea en el callejón así que, sí, si aparecía alguien que oliera a tarta de coco mezclada con champú barato, se marcharía enseguida.
Al menos… eso fue lo que se dijo en ese momento.
Después de cerrar la puerta, tomó aire profunda y lentamente… y deseó poder limpiarse después el interior de la nariz y la garganta. Sin embargo, aunque enseguida comenzó a sentir náuseas, las noticias eran buenas: había tres olores dulces que se entremezclaban en el aire rancio, lo cual significaba que allí vivían tres asesinos.
Mientras se dirigía al fondo, donde se concentraban los olores, se preguntó qué diablos estaría ocurriendo. Los asesinos rara vez vivían en grupo porque solían pelear entre ellos; lo cual era normal cuando uno sólo reclutaba maniáticos homicidas. Demonios, los hombres que el Omega elegía no eran capaces de controlar a su bestia interior sólo porque la Sociedad quisiera ahorrarse un dinero en alquiler.
Tal vez tenían un jefe más fuerte.
Después de los ataques del verano era difícil creer que los restrictores estuvieran cortos de efectivo, pero ¿por qué, si no, querrían agrupar sus tropas? Bueno, también era cierto que los hermanos y Wrath habían comprobado que los restrictores tenían armas cada vez menos sofisticadas. Antes, cuando uno se enfrentaba con los asesinos, tenía que estar preparado para manejar cualquier modificación de un arma que acabara de salir al mercado. Pero últimamente se habían estado enfrentando a viejas navajas de escolar, nudillos de metal e incluso —horror— una maldita cachiporra la semana pasada, todas ellas armas baratas que no requerían balas ni mantenimiento. ¿Y ahora estaban jugando a los Walton viviendo todos juntos en una seudogranja? ¿Qué demonios estaba pasando?
La primera habitación en la que entró estaba impregnada del olor de dos perfumes y Wrath encontró dos frascos junto a las camas gemelas, que no tenían sábanas ni mantas.
El siguiente cuarto también olía a viejita… y algo más. Olía a… ¡Por Dios, Old Spice!
Imagínense. Aparte del olor natural que tenían, era increíble que quisieran mezclarlo algo más… ¡Esos tipos se echaban desodorante!
Puta madre.
Wrath volvió a tomar aire con fuerza, mientras su cerebro filtraba el olor dulzón.
Pólvora.
Siguiendo el leve olor metálico que flotaba en el aire, Wrath se acercó a un armario que tenía unas puertas tan endebles como las que podría tener una casa de muñecas. Cuando las abrió, el olor a pólvora se esparció por la habitación y él se inclinó para tantear con las manos lo que había dentro.
Cajas de madera. Cuatro cajas de madera.
Estaba claro que las armas que había dentro ya habían sido disparadas, pero no recientemente, pensó Wrath. Lo cual sugería que podían haberlas comprado de segunda mano.
Pero ¿a quién?
En cualquier caso, él no iba a dejarlas allí. Esas armas iban a ser usadas por el enemigo contra sus súbditos y sus hermanos, así que prefería volar en pedazos todo el apartamento, antes que dejar que sus enemigos las utilizasen.
Pero si llamaba a la Hermandad para pedir ayuda, su secreto se haría público. El problema era que él sólo no podía sacar esas cajas: no tenía coche y no había manera de desmaterializarse con ese peso a la espalda, ni siquiera si las dividía en paquetes más pequeños.
Wrath se alejó del armario y revisó el cuarto, usando tanto las manos como los ojos. Ah, qué bien. Había una ventana a mano izquierda.
Sacó su teléfono mientras lanzaba una maldición y lo abrió…
Alguien estaba subiendo por la escalera.
Se quedó quieto y cerró los ojos para concentrarse todavía más. ¿Era un humano o un restrictor?
Wrath se inclinó hacia un lado y puso los dos frascos que había robado sobre una cómoda, donde encontró el tercero, junto al bote de Old Spice. Después de empuñar su calibre cuarenta, se acomodó con las botas bien plantadas en el suelo y el arma apuntando directamente a la puerta del apartamento.
Se oyó un ruido de llaves, luego un sonido metálico, como si alguien las hubiese dejado caer.
La maldición que siguió fue proferida por una voz femenina.
Mientras su cuerpo se relajaba, Wrath bajó el arma y la dejó caer contra la pierna. Al igual que en la Hermandad, la Sociedad sólo admitía machos entre sus filas, así que el que había dejado caer las llaves no podía ser un asesino.
Wrath oyó la puerta del apartamento que estaba enfrente y de repente el lugar se vio invadido por el sonido de un televisor que tenía el volumen tan alto que se alcanzaba a oír que estaban pasando un episodio de The Office.
A Wrath le gustaba ese episodio. Era aquel en el que el murciélago se escapa…
Una carcajada histérica procedente del televisor estremeció el aire.
Sí. Ése era el momento en el que el murciélago estaba volando por todas partes.
Con la vecina distraída, Wrath se volvió a concentrar, pero se quedó donde estaba, rezando para que al enemigo le dieran ganas de regresar a casa pronto. Pero el hecho de quedarse como una estatua y respirando suavemente no hizo que los restrictores acudieran a él. Así que, después de quince o, tal vez, veinte minutos, todavía seguía solo.
Pero no le importó mucho. Se lo pasó divinamente, disfrutando de la comedia, sobre todo con la escena en que Dwight persigue al murciélago por la cocina.
Era hora de hacer algún movimiento.
Entonces llamó a Butch, le dio la dirección y le pidió que condujera como si el pie le pesara una tonelada. Wrath quería sacar las armas antes de que alguien llegara, sí. Pero también había calculado que si lograban sacar las cajas rápidamente y Butch podía llevárselas, él todavía podría quedarse en el lugar una hora más, a ver si por fin aparecía algún restrictor.
Para pasar el tiempo, se dedicó a registrar el apartamento, tanteando con las palmas de las manos sobre todas las superficies, con el objeto de hallar ordenadores, teléfonos o más armas. Acababa de regresar a la segunda habitación, cuando oyó un ruido: algo había golpeado contra el cristal de la ventana.
Wrath volvió a desenfundar su pistola y se recostó contra la pared, al lado de la ventana. Luego la abrió.
El acento bostoniano del policía resonó con la misma sutileza de un altavoz.
—Oye, ¿me vas a lanzar una cuerda para que suba?
—Sshhh, ¿acaso quieres despertar a los vecinos?
—Como si pudieran oír algo con la televisión a ese volumen. Oye, ése es el episodio del murciélago…
Wrath dejó que Butch siguiera hablando solo, volvió a guardarse el arma, abrió la ventana de par en par y se dirigió al armario. La única advertencia que le hizo al policía mientras le lanzaba por la ventana la primera caja con doscientas libras de peso fue:
—Prepárate, Effie.
—Puta vir… —Un gruñido interrumpió la exclamación.
Wrath asomó la cabeza por la ventana y susurró:
—Se supone que eres un buen católico. ¿Acaso eso no es una blasfemia?
Butch respondió como si alguien acabara de orinar en su cama.
—¿Me acabas de arrojar medio coche por la ventana y lo único que me dices para prepararme es una maldita cita de La señora Doubtfire?
—Recupérate y muévete.
Mientras el policía lanzaba una maldición y caminaba hacia el Escalade, que había logrado estacionar debajo de unos pinos, Wrath regresó al armario.
Cuando Butch volvió, Wrath le lanzó otra caja.
—Quedan dos más.
Se oyó otro gruñido y un ruido metálico.
—Joder.
—Contigo, nunca.
—Está bien. Entonces, jódete tú.
Cuando la última caja cayó sobre los brazos de Butch, donde éste la mantuvo como si fuera un bebé, Wrath se inclinó y dijo:
—Adiós.
—¿No quieres que te lleve a la mansión?
—No.
Hubo una pausa, como si Butch estuviera esperando más información sobre cómo planeaba Wrath pasar el resto de la noche.
—Vete a casa —le dijo al policía.
—¿Y qué les digo a los demás?
—Que eres un maldito genio y te encontraste las cajas con armas mientras estabas de cacería.
—Estás sangrando.
—Me estoy cansando de que todo el mundo me diga lo mismo.
—De acuerdo, entonces deja de portarte como un imbécil y ve a ver a la doctora Jane.
—¿Acaso no he dicho que te vayas?
—Wrath…
Wrath cerró la ventana, fue hasta la cómoda y se metió los tres frascos en el bolsillo de la chaqueta.
La Sociedad Restrictiva se esforzaba por reclamar el corazón de sus muertos tanto como los hermanos, así que cuando los asesinos se enteraban de que habían matado a uno de los suyos, averiguaban la dirección del difunto y se dirigían allí. Seguramente alguno de esos bastardos que él había matado esa noche había pedido refuerzos. Ya tenían que saberlo.
Tenían que ir tarde o temprano.
Wrath eligió la mejor posición defensiva que había y se ubicó en la habitación de atrás, con la pistola apuntando a la puerta de entrada.
Sólo pensaba marcharse cuando fuera absolutamente preciso.