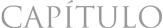
5

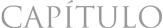
5

Ehlena vio cómo el rey de la especie daba media vuelta y casi rompía la puerta en dos al salir.
¡Virgen Escribana! Era un macho grande y aterrador. Y el hecho de haber sido casi arrastrada por él fue la gota que rebosó la copa de esa terrible noche.
Después de arreglarse el pelo y volverse a colgar el bolso al hombro, comenzó a bajar las escaleras y pasó el puesto de control interno. Sólo llegaba una hora tarde porque —milagro de milagros— la enfermera de su padre había dejado todo lo que estaba haciendo cuando ella la llamó y había logrado llegar antes a su casa. Gracias a la Virgen Escribana que existía Lusie.
Los ataques de su padre eran terribles, y el de esa mañana, aunque grave, podía haber sido muchísimo peor. Ehlena tenía la sensación de que esa pequeña mejoría se debía a que acababa de tomarse las medicinas. Antes de que tomara esas píldoras, el peor ataque había durado toda la noche, así que, en cierto sentido, lo de hoy había sido un progreso.
Sin embargo, le había roto el corazón.
Cuando llegó a la última cámara, Ehlena sintió que el bolso se volvía más pesado. Estaba dispuesta a cancelar su cita y dejar la ropa en casa, pero Lusie la había convencido de que no lo hiciera. La pregunta que le había hecho la otra enfermera le había llegado al alma: «¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa para algo distinto de ir a trabajar?».
Ehlena no había respondido porque era reservada por naturaleza… y porque se había quedado en blanco.
Lo cual demostraba que Lusie tenía razón. Las personas que cuidan a otras también tienen que cuidarse a sí mismas y parte de eso implicaba tener una vida más allá de la enfermedad que las había puesto en esa situación. Dios sabía que eso era lo que Ehlena les decía todo el tiempo a los familiares de los pacientes crónicos; y el consejo le parecía sensato y práctico al mismo tiempo.
Al menos, cuando se lo daba a los demás. Pero cuando se lo aplicaba a ella misma, le parecía egoísta.
Así que… estaba dudando de asistir a la cita. Como su turno terminaba tan cerca del amanecer, no iba a tener tiempo de ir hasta su casa a ver a su padre. Tal como estaban las cosas, ella y el macho que la había invitado a salir iban a tener suerte si lograban tener una hora para charlar en una cafetería que estuviera abierta toda la noche, antes de que la luz del sol le pusiera fin a las cosas.
Y, sin embargo, llevaba tanto tiempo soñando desesperadamente con salir una noche, que se sentía muy culpable.
Dios… eso era típico. Se sentía dividida entre su conciencia y su soledad.
Al llegar a la recepción, Ehlena se dirigió a la supervisora que estaba sentada frente al ordenador del mostrador.
—Lo siento, yo…
Catya suspendió lo que estaba haciendo y le puso una mano en el brazo.
—¿Cómo está tu padre?
Durante una fracción de segundo, lo único que Ehlena pudo hacer fue parpadear. Detestaba que todo el mundo en el trabajo estuviera enterado de los problemas de su padre y que incluso unos cuantos lo hubiesen visto en uno de sus peores momentos.
Aunque la enfermedad lo había despojado de su orgullo, ella todavía sentía un poco de indignación en su nombre.
Ehlena le dio una palmadita rápida a la mano de su jefa y se alejó.
—Gracias por preguntar. Ya está tranquilo y la enfermera está con él. Por fortuna, acababa de darle sus medicinas.
—¿Necesitas un momento para recuperarte?
—No. ¿Qué tenemos esta noche?
La sonrisa de Catya fue más una mueca que una sonrisa de verdad, como si se estuviera mordiendo la lengua. Otra vez.
—No tienes que hacerte la fuerte.
—Sí, sí tengo que hacerlo. —Ehlena miró a su alrededor y se contuvo. Otros miembros del personal se dirigían hacia ella por el corredor, todos con cara de angustia y preocupación—. ¿Dónde me necesitas?
Tenía que escapar de… Pero no lo logró.
En unos segundos, prácticamente todas las enfermeras de la clínica, excepto las de salas de cirugía, que se encontraban ocupadas con Havers, formaron un círculo a su alrededor y Ehlena sintió que la garganta se le cerraba mientras sus colegas la saludaban con un coro de «cómo estás». Dios, sintió claustrofobia, como si se hubiera quedado atrapada en un ascensor.
—Estoy bien, muchas gracias a todas…
Después de un momento, la última de las enfermeras se acercó. Tras expresarle su solidaridad, la hembra sacudió la cabeza y dijo:
—No quisiera tener que hablar de trabajo…
—Por favor, hazlo —la interrumpió Ehlena.
La enfermera sonrió con respeto, como si estuviera impresionada por la fortaleza de su compañera.
—Bueno… él está otra vez en la sala de reconocimientos. ¿Quieres que consiga una moneda?
Todo el mundo protestó. Sólo había un él entre la legión de pacientes masculinos que acudían a la clínica. Nadie quería atenderlo; por eso lo echaban a suertes.
En términos generales, todas las enfermeras mantenían una distancia profesional con los pacientes porque eso era lo que tenían que hacer si no querían terminar exhaustas. Pero con él, las enfermeras preferían mantenerse alejadas por razones ajenas al trabajo. La mayor parte de las hembras se sentían nerviosas cuando estaban cerca de ese tipo, incluso las más fuertes.
Ehlena también, aunque menos que las demás. Sí, ese sujeto tenía algo de Padrino, con esos trajes a rayas, ese peinado y esos ojos color amatista que parecían decir no-me-jodas-si-quieres-seguir-respirando. Y también era cierto que, cuando estaba en una sala de reconocimiento con él, sentía el impulso de mantener los ojos puestos en la salida, alerta por si necesitaba salir corriendo. Y también estaban esos tatuajes que tenía en el pecho… y el hecho de que siempre tenía a mano el bastón, como si no fuera sólo una ayuda para caminar sino un arma. Y…
Bueno, de acuerdo, el tipo también ponía nerviosa a Ehlena.
Sin embargo, repentinamente interrumpió la discusión sobre quién tendría que asumir la desagradable tarea de ir a atenderlo.
—Yo lo haré. Así os compensaré por haber llegado tarde.
—¿Estás segura? —preguntó alguien—. Da la impresión de que tú ya has hecho suficientes sacrificios por esta noche.
—No os preocupéis. Me tomo un café y voy a verlo. ¿En qué sala está?
—Lo dejé en la tres —dijo la enfermera.
En medio de las ovaciones de «Ésa es nuestra chica», Ehlena fue hasta el cuarto de descanso del personal, guardó sus cosas en su taquilla y se sirvió una taza de un café humeante y tonificante. El café estaba lo suficientemente fuerte como para ser considerado un estimulante, y ciertamente hizo su trabajo, pues Ehlena se olvidó de todo.
Bueno, de casi todo.
Mientras le daba sorbos a su café, se quedó observando la hilera de taquillas color crema, los pares de zapatos que se veían escondidos aquí y allá y los abrigos de invierno que colgaban de los ganchos. Era la zona donde almorzaban, y la gente tenía su taza favorita sobre la mesa, las estanterías estaban llenas de toda la comida que les gustaba y sobre la mesa redonda había un tazón lleno de… ¿Qué era esa noche? Pequeños paquetes de Skittles. Sobre la mesa había una bandeja con invitaciones a espectáculos diversos, tiras cómicas estúpidas y fotos de símbolos sexuales. Al lado estaba la lista de turnos, un tablero blanco que contenía una cuadrícula con los nombres de las personas que estarían de turno durante las dos semanas siguientes, cada uno en un color distinto.
Ésos eran los restos de la vida normal y ninguno parecía significativo en lo más mínimo hasta que pensaba en toda esa gente en el mundo que no puede tener un empleo, o disfrutar de una existencia independiente, o dedicarle un poco de energía a pequeñas nimiedades como, digamos, el hecho de que el papel higiénico salía más barato cuando se compraba el paquete de doce rollos.
Pensar en todo eso la hizo recordar, una vez más, que salir al mundo real era un privilegio fortuito, no un derecho, y por eso le resultaba tan triste pensar en su padre escondido en esa horrible casucha, luchando con demonios que existían sólo en su imaginación.
Alguna vez él había tenido una vida normal, una vida maravillosa. Había sido miembro de la aristocracia, había participado en el Consejo y había sido un académico de renombre. Había tenido una shellan a la que adoraba, una hija de la que se sentía orgulloso y una mansión famosa por sus fiestas. Ahora lo único que tenía eran alucinaciones que lo torturaban; y, aunque sólo eran fruto de su imaginación, no realidad, las voces que lo atormentaban eran una prisión no menos infranqueable por el hecho de que nadie más podía ver los barrotes o escuchar los pasos del centinela.
Mientras lavaba la taza, Ehlena no pudo dejar de pensar en lo injusto que resultaba todo. Lo cual era bueno, supuso. A pesar de todo lo que veía en el trabajo, todavía no se había acostumbrado al sufrimiento y todos los días rezaba para que eso nunca sucediera.
Antes de salir del cuarto de los empleados, se miró rápidamente en el espejo de cuerpo entero que había junto a la puerta. Su uniforme blanco estaba perfectamente planchado y tan limpio como una gasa estéril. Las medias estaban perfectas. Los zapatos de suela de goma estaban impecables y brillantes.
Sin embargo, tenía el pelo alborotado y despeinado.
Así que se lo soltó, volvió a hacerse el moño y se dirigió a la sala de reconocimiento número tres.
La historia clínica del paciente estaba en el soporte de plástico transparente que se encontraba contra la pared, junto a la puerta, y Ehlena respiró profundamente mientras tomaba la historia y la abría. No tenía muchas páginas, considerando la frecuencia con la que veían a ese macho por la clínica, y casi no había ninguna información en la primera página, sólo el nombre, un número de teléfono móvil y el nombre de una hembra en la casilla correspondiente al familiar más cercano.
Después de dar un golpecito en la puerta, Ehlena entró en la sala con una seguridad que no sentía de verdad, con la cabeza en alto, la columna recta y el nerviosismo camuflado bajo una combinación de pose y actitud profesional.
—¿Cómo se encuentra esta noche? —dijo, mientras miraba al paciente directamente a los ojos.
Tan pronto como esos ojos color amatista se fijaron en los suyos, Ehlena se quedó en blanco; verdaderamente, no habría podido decirle a nadie qué era lo que acababa de decir o si él le había respondido. Rehvenge, hijo de Rempoon, parecía haberle succionado todos los pensamientos con tanta eficacia como si hubiese vaciado el tanque del generador de su cerebro y lo hubiese dejado hueco.
Y luego él sonrió.
Ese macho era como una cobra; era verdaderamente… hipnotizante porque era letal y también porque era hermoso. Con ese penacho y esa cara dura y astuta, y ese cuerpo enorme, era todo sexo, poder y misterio, todo envuelto en… Bueno, en un traje negro a rayas que evidentemente debían de haberle hecho a medida.
—Yo estoy bien, gracias —dijo él, resolviendo el misterio de qué era lo que ella le había preguntado—. ¿Y tú?
Mientras ella se tomaba un momento para responder, él sonrió un poco, sin duda porque era plenamente consciente de que a ninguna de las enfermeras le gustaba estar con él en un espacio cerrado y era evidente que eso le resultaba divertido. Al menos, así fue como ella interpretó esa expresión de absoluto control.
—Acabo de preguntarte cómo estás… —dijo él, arrastrando las palabras.
Ehlena dejó la historia clínica sobre el escritorio y se sacó el estetoscopio del bolsillo.
—Estoy muy bien.
—¿Estás segura?
—Totalmente. —Volviéndose hacia él, agregó—: Sólo voy a tomarle la tensión arterial y el ritmo cardíaco.
—¿Y la temperatura también?
—Sí.
—¿Quiere que abra la boca ya?
Ehlena sintió que se ruborizaba, pero enseguida se dijo que eso no tenía nada que ver con el hecho de que la voz profunda de ese macho hiciera que esa pregunta tan inocente fuera tan sensual como una caricia perezosa sobre un seno desnudo.
—Ah… no.
—Que lástima.
—Por favor, quítese la chaqueta.
—Qué buena idea. Retiro lo de que era una lástima.
Buen plan, pensó Ehlena, dispuesta a hacer que el macho se tragara sus palabras junto con el termómetro.
Los hombros de Rehvenge se expandieron mientras hacía lo que ella le había pedido y luego, con un movimiento casual de la mano, arrojó lo que claramente debía de ser una fina pieza de ropa masculina sobre el abrigo de piel que había doblado con cuidado sobre una silla. Era curioso: sin importar que fuera verano o invierno, él siempre llevaba puesta una de esas pieles.
Y cada una valía más que la casa que Ehlena tenía alquilada.
Al ver que los largos dedos del macho se dirigían al gemelo de diamante que tenía en el puño derecho, ella lo detuvo.
—¿Podría, por favor, subirse la otra manga? —dijo e hizo un gesto hacia la pared que había junto a él—. Tengo más espacio del lado izquierdo.
El macho vaciló un momento, pero luego comenzó a enrollarse la manga del otro lado. Mientras se subía la seda negra de la camisa más arriba del codo y hasta los bíceps, mantuvo el brazo pegado al torso.
Ehlena sacó el tensiómetro de un cajón y lo abrió mientras se le acercaba. Tocarlo siempre resultaba toda una experiencia, y se frotó la mano contra la cadera para prepararse. Pero eso no la ayudó. Como era habitual, en cuanto entró en contacto con la muñeca del macho la corriente que subió por su brazo aterrizó en su corazón, reblandeciéndola hasta que los estremecimientos la obligaron a contener un gemido.
Mientras oraba para acabar cuanto antes el reconocimiento, Ehlena puso el brazo del macho en la posición correcta para ponerle el brazalete, cuando…
—Por… Dios.
Las venas de ese brazo estaban desgarradas, hinchadas y amoratadas, como si en lugar de usar agujas para inyectarse se las hubiera abierto con las uñas.
Ehlena lo miró a los ojos.
—Eso debe de doler mucho.
Él retiró la muñeca enseguida.
—No. No me molesta en absoluto.
Era un tipo rudo. Lo cual no la sorprendía.
—Bueno, ahora entiendo por qué quiere ver a Havers.
Ehlena volvió a agarrarle el brazo y le giró la muñeca intencionadamente, mientras presionaba con delicadeza una línea roja que subía por los bíceps en dirección al corazón.
—Hay signos de infección.
—Estaré bien.
Lo único que ella pudo hacer fue arquear las cejas.
—¿Alguna vez ha oído hablar de la sepsis?
—¿La banda musical? Claro, pero no pensé que tú los conocieras.
Ehlena lo miró de modo penetrante.
—La sepsis es una infección de la sangre.
—Mmm, ¿no quieres inclinarte sobre el escritorio un momento para hacerme un dibujo? —dijo él y clavó sus ojos en las piernas de Ehlena—. Creo que eso me resultaría… muy ilustrativo.
Si algún otro macho hubiese intentado alguna vez algo como eso, ella lo habría abofeteado hasta que viera estrellitas. Por desgracia, tratándose de esa voz de bajo y esos ojos color amatista, la verdad era que no se sentía molesta.
Se sentía acariciada por un amante.
Ehlena resistió la urgencia de darse una bofetada. ¿Qué diablos estaba haciendo? Tenía una cita esta noche. Una cita con un macho agradable y sensato, que no había hecho más que ser amable, razonable y muy decente.
—No le tengo que hacer un dibujo —dijo Ehlena e hizo un gesto con la cabeza hacia el brazo—. Usted puede verlo con sus propios ojos ahí mismo. Si no se trata eso, la infección se extenderá.
Y aunque usaba una ropa tan fina que debía de ser el sueño de cualquier maniquí de sastrería, la fría capa gris de la muerte le sentaría tan mal como a cualquier. La ropa no sirve para maquillarlo todo.
El macho mantuvo el brazo contra sus abdominales.
—Lo tendré en cuenta.
Ehlena negó con la cabeza y se recordó que no podía salvar a la gente de su propia estupidez sólo porque usara un uniforme blanco y fuera una enfermera diplomada. Además, Havers iba a ver eso en todo su esplendor cuando lo examinara.
—Bien, entonces déjeme tomarle la tensión en el otro brazo. Y voy a tener que pedirle que se quite la camisa. El doctor querrá ver hasta dónde ha subido la infección.
La boca de Rehvenge esbozó una sonrisa mientras se llevaba las manos al botón superior de su camisa.
—Si sigues así voy a terminar desnudo.
Ehlena desvió la mirada rápidamente y deseó con todas sus fuerzas poder encontrarlo desagradable. Con seguridad sería mucho más fácil rechazar sus ataques si se sentía indignada.
—¿Sabes? No soy tímido —dijo él con esa voz de bajo—. Puedes mirar, si quieres.
—No, gracias.
—Qué lástima —dijo él y luego agregó con un tono más profundo—: No me molestaría que me observaras.
De la mesa de reconocimiento le llegaba el sonido de la seda rozando contra la piel. Ehlena fingió estar muy ocupada revisando la historia clínica y verificando por segunda vez datos que estaban absolutamente correctos.
Era extraño. Por lo que habían dicho las otras enfermeras, él nunca asumía esa actitud seductora con ellas. De hecho, apenas hablaba con sus colegas y ésa era, en parte, la razón de que las pusiera tan nerviosas. Con un hombre tan grande, el silencio parecía amenazante.
—Estoy listo —dijo él.
Ehlena dio media vuelta y mantuvo la mirada fija en la pared, detrás de la cabeza del macho. Sin embargo, su visión periférica funcionaba perfectamente bien y era difícil no sentirse agradecida. El pecho de Rehvenge era magnífico, la piel tenía un cálido color dorado y los músculos se veían con claridad a pesar de que estaba relajado. En cada uno de los pectorales tenía el tatuaje de una estrella roja de cinco puntas y Ehlena sabía que también tenía otros tatuajes.
En el estómago.
Aunque no estaba mirando.
Y hacía bien en no mirar, porque de haberlo hecho se habría quedado embobada.
—¿Vas a examinar mi brazo? —dijo él con voz suave.
—No, eso es tarea del médico —dijo Ehlena y se quedó esperando a que él volviera a decir «qué lástima».
—Creo que ya he usado esa palabra muchas veces contigo.
Ahora sus ojos se clavaron en los de él. Era uno de esos vampiros que podía leer la mente de sus congéneres; de alguna manera no le sorprendió saber que ese macho formara parte de ese pequeño y extraño grupo.
—No sea grosero —dijo ella—. Y no quiero que lo vuelva a hacer.
—Lo siento.
Ehlena le puso el brazalete alrededor de los bíceps, se acomodó el estetoscopio en los oídos y le tomó la tensión arterial. Junto al zumbido de la perilla que inflaba el brazalete, sintió la presión de sus músculos, ese tenso poder, y el corazón le dio un brinco. Él estaba particularmente agitado esa noche y ella se preguntó por qué.
Aunque no era de su incumbencia, ¿o sí lo era?
Al tiempo que soltaba la válvula y el brazalete dejaba escapar un largo suspiro de alivio, Ehlena dio un paso atrás. Él era sencillamente… demasiado, en todos los sentidos. En especial en este momento.
—No me tengas miedo —susurró él.
—No se lo tengo.
—¿Estás segura?
—Totalmente —mintió Ehlena.