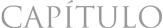
39

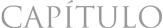
39

Lash se encontraba en el destartalado rancho que había decidido usar como laboratorio para empaquetar las drogas, sentado en una silla en la que, en sus viejos tiempos, ni siquiera habría permitido que su rottweiler se tumbara. Era una de esas sillas reclinables, barata y horrible, que, sin embargo, era muy cómoda.
No era exactamente el trono al que aspiraba, pero era un buen lugar para depositar su trasero.
Más allá de la pantalla de su portátil, la habitación en la que se encontraba debía de tener unos cuatro metros por cuatro y estaba decorada con muebles baratos, sofás gastados en los brazos, un cuadro desteñido de Jesucristo, que colgaba torcido de la pared, y manchas redondas y pequeñas en la alfombra clara, que sugerían orines de gato.
El señor D estaba profundamente dormido, con la espalda contra la puerta principal, el arma en la mano y el sombrero de vaquero sobre los ojos. Otros dos restrictores estaban recostados contra las columnas que formaban una arcada y las piernas extendidas.
Grady estaba en el sofá, al lado de una caja de pizza abierta, en la que no quedaban más que manchas de grasa y pedazos de queso. Se había comido una pizza grande de carne entera y ahora estaba leyendo el Caldwell Courier Journal del día anterior.
Al ver al tipo tan asombrosamente relajado Lash sintió ganas de hacerle una autopsia mientras todavía estaba respirando. ¿Qué demonios le pasaba a ese sujeto? El hijo del Omega debería despertar un poco más de miedo en sus víctimas, por favor.
Lash miró su reloj y decidió que les daría a sus hombres sólo otra media hora de descanso. Ese día tenían otras dos reuniones con distribuidores de droga y por la noche sus hombres saldrían por primera vez a la calle a vender la mercancía.
Lo cual significaba que el asunto del rey de los symphaths tendría que esperar hasta el día siguiente; Lash iba a cumplir con el encargo, pero los intereses económicos de la Sociedad Restrictiva estaban primero.
Por encima de los restrictores dormidos, Lash miró hacia la cocina, donde habían instalado una mesa plegable grande. Esparcidas sobre la superficie laminada había pequeñas bolsitas como las que se ven en los centros comerciales con precintos baratos. Algunas estaban llenas de un polvo blanco, otras tenían pequeñas piedras color café y otras contenían pastillas. Los agentes disolventes que había usado, como levadura en polvo y talco, reposaban en la mesa formando pequeñas dunas y el envoltorio de celofán en el que habían llegado envueltos los kilos de mercancía estaba tirado por el suelo.
Vaya botín. Grady pensaba que debía valer unos 250.000 dólares y, con cuatro hombres en la calle, se podría vender en unos dos días.
A Lash le gustaban esos cálculos y había pasado las últimas horas examinando su plan de negocios. La falta de acceso a más mercancía les iba a plantear pronto un problema de abastecimiento, pues no podría mantener para siempre esa rutina de matar a los distribuidores y quedarse con la mercancía porque sencillamente se quedaría sin víctimas. El tema era cómo infiltrarse en la cadena del negocio: primero estaban los importadores extranjeros, como los suramericanos, los japoneses y los europeos; luego venían los distribuidores mayoristas, como Rehvenge, y luego estaban los distribuidores a menor escala, que eran los tipos a los que Lash estaba atacando. Si tenía en cuenta lo difícil que iba a ser llegar hasta los distribuidores mayoristas, y el tiempo que le iba a llevar establecer una relación directa con los importadores, lo lógico era volverse productor él mismo.
La geografía limitaba sus opciones, pues la temporada productiva de Caldwell duraba como diez minutos, pero las drogas como el éxtasis y las metanfetaminas no necesitaban buen clima para su producción. Y, mira por dónde, en Internet podías encontrar las instrucciones sobre cómo montar y operar laboratorios de metanfetaminas y éxtasis. Desde luego, no iba a ser tan fácil conseguir los ingredientes, porque había regulaciones y mecanismos de seguimiento para supervisar la venta de los componentes químicos que se usaban para fabricar las drogas. Pero él contaba con una ventaja: su poder de control mental. Siendo los humanos tan fáciles de manipular, seguro que encontraría la manera de resolver esos problemas.
Mientras miraba fijamente la pantalla, Lash decidió que la siguiente tarea del señor D sería instalar un par de laboratorios de producción. La Sociedad Restrictiva tenía suficientes propiedades; demonios, una de las granjas sería perfecta para eso. El problema era conseguir gente que trabajara en esos laboratorios, pero, de todas maneras, la falta de personal era un problema al que tendrían que enfrentarse tarde o temprano.
Mientras el señor D organizaba las fábricas, Lash iba a despejar el camino en el mercado. Rehvenge tendría que desaparecer del mapa. Aunque la Sociedad sólo comerciaba con éxtasis y metanfetaminas, cuantos menos distribuidores hubiese, tanto mejor, y eso significaba sacar del camino al principal mayorista, aunque llegar hasta él iba a ser endemoniadamente difícil. En ZeroSum no sólo estaban esos dos Moros y esa perra marimacha, sino que el club tenía suficientes cámaras de seguridad y sistemas de alarmas para hacer palidecer de envidia al Museo Metropolitano de Arte. Además, Rehv tenía que ser un hijo de puta bastante inteligente pues de otra manera no habría sobrevivido tanto tiempo. El club llevaba abierto ¿cuánto? ¿Cinco años?
En ese momento se oyó un ruido de papeles y Lash volvió a enfocar sus ojos más allá de la pantalla. Grady había abandonado su posición relajada sobre el sofá y ahora estaba sentado derecho, con el periódico agarrado entre los puños con tanta fuerza que el anillo de graduación al que se le había caído la piedra parecía clavársele en la piel.
—¿Qué sucede? —preguntó Lash arrastrando las palabras—. ¿Acabas de leer que la pizza es mala para el colesterol o algo así?
Claro que tampoco ese desagraciado iba a vivir lo suficiente como para que sus arterias coronarias fueran su mayor preocupación en ese momento.
—Nada… no pasa nada, no es nada.
Grady dejó el periódico a un lado y volvió a desplomarse sobre los cojines del sofá. Mientras su cara anodina palidecía, se llevó una mano al corazón, como si tuviera taquicardia, y con la otra pareció quitarse el pelo de los ojos, aunque no tenía nada sobre la frente.
—¿Qué demonios te pasa?
Grady sacudió la cabeza, cerró los ojos y comenzó a mover los labios, como si estuviera hablando solo.
Lash volvió a mirar la pantalla del ordenador.
Al menos ese imbécil ahora sí estaba asustado. Lo cual era bueno.