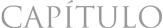
11

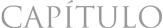
11

Al filo del amanecer, justo antes de que la luz comenzara a surgir por el oriente, Wrath tomó forma en los densos bosques que ocupaban el lado norte de la montaña de la Hermandad. Finalmente no había aparecido nadie en el apartamento de los asesinos y la llegada inminente del día lo había obligado a marcharse.
Las frágiles ramas de pino heladas crujían debajo de sus botas. Todavía no había nieve que amortiguara el sonido, pero ya podía sentir su olor en el aire y esa sensación quemante en las fosas nasales.
La entrada oculta al santuario de la Hermandad de la Daga Negra estaba al final de una cueva, al fondo. Localizó al tacto el botón que accionaba la puerta de piedra y el pesado portón se deslizó detrás del muro. Después de entrar, tomó el camino formado por rocas de suave mármol negro mientras la puerta se cerraba detrás de él.
A su paso, las antorchas se fueron encendiendo a los dos lados y hasta el fondo, iluminando las inmensas rejas de hierro que habían sido instaladas a finales del siglo XVIII, cuando la Hermandad había convertido esta cueva en la Tumba.
A medida que se aproximaba, Wrath pensó que, a causa de su vista borrosa, los gruesos barrotes de la puerta parecían una fila de soldados armados y el resplandor de las llamas le daba vida a lo que en realidad no se movía. Wrath abrió la puerta con el pensamiento y siguió caminando, a lo largo de un corredor rodeado de estanterías que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo, que estaba a unos doce metros de altura.
Guardados a cada lado de las paredes había todo tipo de jarrones de restrictores, una exhibición que hablaba de generaciones de asesinos abatidos por la Hermandad. Los más viejos no eran más que recipientes de barro crudo, que habían sido traídos desde el Viejo Continente. Pero, a cada paso que daba, los recipientes se iban volviendo más modernos, hasta llegar al siguiente conjunto de puertas, donde había jarrones de cerámica producidos masivamente en China, de esos que venden en Target.
No quedaba mucho espacio en las estanterías, y Wrath se sintió deprimido al comprobarlo. Él había ayudado con sus propias manos a construir ese depósito para los muertos del bando enemigo, junto con Darius, Tohrment y Vishous, y todos habían trabajado durante un mes, haciendo turnos durante el día y durmiendo sobre las losas de mármol. Él había sido el que había decidido cuánto se adentrarían en la tierra y había extendido el corredor de las estanterías varios metros más allá de lo que pensó que fuera necesario. Cuando él y sus hermanos terminaron de construir todo, y guardaron los jarrones más viejos, pensó que no iban a necesitar tanto espacio. Cuando hubiesen llenado la tercera parte de las estanterías, seguramente la guerra ya se habría terminado.
Pero ahí estaba, varios siglos después, tratando de encontrar más espacio.
Con una pavorosa sensación de presagio, Wrath calculó con su reducida vista los últimos espacios que quedaban en la estantería original. Era difícil no pensar en eso como en una evidencia de que la guerra estaba llegando a su fin, que el equivalente vampiro del calendario finito maya estaba en esas toscas paredes de piedra.
Y no fue precisamente con sensación de victoria que previó el momento en que se pondría el último jarrón junto a los otros.
En un futuro no muy lejano, la raza se iba a quedar sin miembros a los que proteger, o sin suficientes hermanos que se encargaran de protegerlos.
Wrath se sacó de la chaqueta los tres jarrones que llevaba y los colocó en un pequeño grupo; luego dio un paso atrás.
Él había sido responsable de varios de estos jarrones. Antes de convertirse en rey.
—Yo ya sabía que estabas saliendo a combatir.
Wrath volvió rápidamente la cabeza, al escuchar el tono imperioso de la voz de la Virgen Escribana. Su Santidad estaba flotando al lado de las rejas de hierro y sus vestiduras negras se encontraban a unos treinta centímetros del suelo de piedra, mientras que su luz resplandecía por debajo del ruedo de su manto.
Hubo un tiempo en que el resplandor de la Virgen Escribana solía ser enceguecedor. Pero ahora apenas generaba algunas sombras.
Wrath se volvió otra vez hacia la estantería.
—Así que a esto era a lo que V se refería con apretar el gatillo.
—Mi hijo acudió a mí, sí.
—Pero tú ya lo sabías. Y, a propósito, no es una pregunta.
—Sí, ella odia las preguntas.
Wrath miró por encima del hombro y vio a V, que estaba atravesando la reja.
—Vaya, vaya, mira quién está aquí —susurró Wrath—. Madre e hijo… por fin reunidos…
La Virgen Escribana se acercó, moviéndose lentamente al lado de los jarrones. En los viejos tiempos —que se remontaban apenas un año atrás—, ella habría asumido el control de la conversación. Pero ahora sólo pasó flotando.
V hizo un gesto de disgusto, como si llevara mucho tiempo esperando a que su querida madre le tirara de las orejas a su rey y no le sorprendiera que no hubiera sido capaz.
—Wrath, no me dejaste terminar.
—¿Y crees que ahora sí voy a hacerlo? —dijo Wrath, al tiempo que levantaba la mano y tocaba la tapa de uno de los tres jarrones que acababa de agregar a la colección.
—Déjalo terminar —dijo la Virgen Escribana, con tono desinteresado.
Vishous se adelantó y sus pasos resonaron con firmeza en el suelo que él mismo había ayudado a construir.
—Mi opinión es que, si vas a salir a luchar, lleves refuerzos. Y que hables con Beth. Si no lo haces, serás un mentiroso… y tendrás más posibilidades de dejarla viuda. ¡Maldición, haz caso omiso de mi visión, está bien! Pero al menos actúa de manera práctica.
Wrath comenzó a pasearse, mientras pensaba que ése era el escenario perfecto para mantener esa conversación: estaban rodeados por la evidencia de la guerra.
Después de un rato se detuvo frente a los tres jarrones que acababa de añadir a la colección.
—Beth piensa que he ido al norte para encontrarme con Phury. Ya sabes, para trabajar con las Elegidas. La mentira apesta. Pero la idea de tener sólo cuatro hermanos en el campo de batalla es peor.
Hubo un largo silencio, durante el cual el chisporroteo de la antorcha fue lo único que se oyó.
V rompió el silencio.
—Creo que debes tener una reunión con la Hermandad y contarle todo a Beth. Como te he dicho, si quieres luchar, sal a luchar. Pero hazlo de manera abierta, ¿me entiendes? Así no estarás solo. Y nosotros tampoco estaremos solos. Tal como está la rotación ahora, alguien termina siempre peleando sin compañero. Y el hecho de que tú salgas a pelear de manera legítima solucionaría ese problema.
Wrath tuvo que sonreír.
—Por Dios, si hubiese sabido que estarías de acuerdo conmigo, habría dicho algo antes. —Miró de reojo a la Virgen Escribana—. Pero ¿qué hay de las leyes? ¿La tradición?
La madre de la raza se volvió para mirarlo a la cara y con voz distante dijo:
—Ha habido tantos cambios… Qué importa uno más. Que estés bien, Wrath, hijo de Wrath, y Vishous, fruto de mi vientre.
La Virgen Escribana desapareció como una exhalación en medio del frío de la noche, disipándose en el éter como si nunca hubiese estado allí.
Wrath se apoyó contra la estantería y, cuando su cabeza comenzó a palpitar, se quitó las gafas oscuras y se restregó sus ojos inservibles. Cuando terminó, cerró los párpados y se quedó tan quieto como las paredes de piedra que lo rodeaban.
—Preces cansado —murmuró V.
Sí, así se sentía. Exhausto. Y eso era muy triste.
‡ ‡ ‡
El negocio de las drogas era muy lucrativo.
En su oficina privada de ZeroSum, Rehvenge estaba revisando las facturas de la noche que tenía sobre el escritorio, verificando meticulosamente cada cantidad hasta el último centavo. iAm estaba haciendo lo mismo en el restaurante Sal’s y lo primero que hacían cada noche era encontrarse allí para comparar resultados.
La mayoría de las veces llegaban al mismo resultado. Pero cuando no lo hacían, la referencia era el de iAm.
Entre el alcohol, las drogas y el sexo, el total de las facturas superaba los doscientos noventa mil dólares sólo en ZeroSum. En el club trabajaban veintidós personas que tenían salario fijo y allí estaban incluidos los diez gorilas, tres camareros, seis prostitutas, Trez, iAm y Xhex; los costes de toda esa gente ascendían a cerca de setenta y cinco mil por noche. Los corredores de apuestas y los vendedores de drogas que tenían autorización para trabajar en las instalaciones del club ganaban por comisión y lo que quedara después de que ellos cobraran su porcentaje era de Rehv. También, más o menos una vez por semana, él, Xhex o los Moros realizaban grandes ventas de mercancía a un selecto número de traficantes que tenían sus propias redes de distribución, ya fuera en Caldwell o en Manhattan.
Sumándolo todo, y después de restar los costes del personal, le quedaban aproximadamente doscientos mil dólares por noche para pagar las drogas y el alcohol que vendía, más la calefacción, la electricidad, las mejoras del local y el sueldo de la cuadrilla de limpieza compuesta por siete personas que llegaban a las cinco de la mañana.
Cada año sacaba cerca de cincuenta millones de dólares de sus negocios, lo cual era una cifra obscena, en especial si se tiene en cuenta que pagaba impuestos sólo por una parte de eso. La cuestión era que las drogas y el sexo eran negocios arriesgados, pero las ganancias potenciales eran enormes. Y él necesitaba dinero. Con urgencia. Mantener a su madre y pagar el estilo de vida al que estaba acostumbrada, y que se merecía, era un asunto que requería muchos millones. Luego estaban sus casas y cada año cambiaba el Bentley tan pronto como salía el nuevo modelo.
Sin embargo, el gasto personal más alto que tenía estaba representado, de lejos, por pequeñas bolsitas de terciopelo rojo.
Rehv extendió la mano por encima de las hojas de contabilidad y agarró la bolsita que le habían enviado por correo desde el distrito de los diamantes de la Gran Manzana. Ahora llegaban los lunes, solía ser el último viernes de cada mes, pero con la apertura del Iron Mask, el día en que ZeroSum estaba cerrado era ahora los domingos.
Desató el cordón de satén y abrió la boca de la bolsa, que dejó escapar un puñado de rubíes resplandecientes. Un cuarto de millón de dólares en piedras color sangre. Volvió a guardarlas en la bolsa, la cerró con un nudo y miró el reloj. Faltaban cerca de dieciséis horas para que tuviera que emprender su viaje al norte del estado.
El primer martes de cada mes era el momento de pagar la extorsión, y Rehv le pagaba a la princesa de dos maneras. Una eran las piedras preciosas. La otra era con su cuerpo.
Sin embargo, la hacía pagar por ello.
Pensar en el lugar al que tenía que ir y en lo que iba a tener que hacer hizo que los vellos de su nuca se erizaran, y no se sorprendió cuando su vista comenzó a nublarse y una gama de rosados oscuros y rojos sangre reemplazaron los negros y blancos de su oficina, mientras que su campo visual se nivelaba en un plano bidimensional.
Entonces abrió un cajón, sacó una de sus preciadas cajas nuevas de dopamina y agarró la jeringa que había usado las últimas dos veces que se había inyectado en la oficina. Después de recogerse la manga del brazo izquierdo, se puso un torniquete a la altura de la mitad del bíceps, aunque eso lo hacía más por costumbre que por necesidad. Las venas del brazo estaban tan hinchadas que parecía que unos topos se hubiesen metido por debajo de su piel. Sintió una punzada de satisfacción al ver el horrible estado en que estaban.
La jeringa no tenía tapa y Rehv llenó el tubo con la práctica de un usuario habitual. Tardó un rato en encontrar una vena que funcionara, después de pincharse una y otra vez sin sentir nada. Se dio cuenta de que por fin había dado en el blanco cuando tiró del émbolo y vio un chorrito de sangre que se mezclaba con la solución transparente de la droga.
Cuando quitó el torniquete y comenzó a empujar el émbolo, se quedó mirando el estado de descomposición de su brazo y pensó en Ehlena. Aunque no confiaba en él ni quería sentirse atraída hacia él, y claramente estaba dispuesta a mover cielo y tierra para no salir con él, todavía quería salvarlo. Todavía le deseaba lo mejor y se preocupaba por su salud.
Eso era lo que se llamaba una hembra valiosa.
Iba por la mitad de la inyección cuando sonó su móvil. Después de echarle una rápida mirada a la pantalla, vio que no reconocía el número, así que lo dejó pasar. Las únicas personas que tenían su número eran aquellas con las que él quería hablar y la lista era endemoniadamente corta: su hermana, su madre, Xhex, Trez y iAm. Y el hermano Zsadist, que era el hellren de su hermana.
Eso era todo.
Mientras sacaba la aguja de ese sumidero en que se habían convertido sus venas, lanzó una maldición al sentir un pito que indicaba que habían dejado un mensaje de voz. Cada cierto tiempo le llegaba uno de ésos, de gente que dejaba pedazos de su vida en su pequeño rincón del ciberespacio, pensando que estaba llamando a otra persona. Él nunca les devolvía la llamada, jamás les enviaba un mensaje diciendo «número equivocado». Creía que la gente se daría cuenta cuando quienquiera que fuera la persona con la que se querían comunicar no les devolvía la llamada.
Así que cerró los ojos y se recostó contra el respaldo de la silla, al tiempo que arrojaba la jeringa sobre las hojas de contabilidad y dejaba que la droga surtiera efecto, pero sin preocuparse mucho.
A solas en su cueva de iniquidad, a esa hora en que todo el mundo se había marchado y antes de que llegara la cuadrilla de limpieza, le importaba un soberano bledo si su visión volvía a ser tridimensional o no. Le tenía sin cuidado si reaparecía todo el espectro de colores. No se preguntaba con ansiedad cuándo iba a retornar a la «normalidad».
Rehv se dio cuenta de que eso era nuevo. Hasta ese momento, siempre había vivido desesperado por sentir que la droga comenzaba a surtir efecto.
¿Qué podía haber operado semejante cambio?
Dejó la pregunta flotando en el aire, mientras recogía su móvil y agarraba su bastón. Con un gemido, se puso en pie con cuidado y se dirigió a su habitación privada. El adormecimiento estaba regresando rápidamente a los pies y las piernas, más rápido de lo que lo había hecho cuando estaba regresando de Connecticut, pero, claro, eso era explicable. Cuanto menos estimulado estuviera su lado symphath, mejor funcionaba la droga. Y, curiosamente, el hecho de que lo llamaran para matar al rey lo había agitado un poco.
Mientras que el hecho de estar sentado a solas en un lugar que funcionaba como su casa no representaba ningún estímulo.
El sistema de seguridad ya estaba encendido en la oficina, así que activó otro que cubría sus habitaciones privadas y se encerró en la habitación sin ventanas en la que dormía de vez en cuando. El baño estaba al fondo y Rehv arrojó el abrigo de piel sobre la cama antes de dirigirse al baño y abrir la llave de la ducha. Mientras se movía, un frío profundo se apoderó de su cuerpo, un frío que emanaba desde dentro.
A esto sí le tenía miedo. Odiaba estar tan frío. Mierda, tal vez debería haberse saltado la dosis. De todas maneras, no iba a ver a nadie. Y necesitaba sus dosis.
Mientras que el vapor ondeaba detrás de la puerta de vidrio de la ducha, Rehv se desvistió completamente y dejó el traje, la corbata y la camisa sobre la mesa de mármol, entre los dos lavamanos. Cuando se metió debajo del chorro, se estremeció y sintió que los dientes le castañeteaban.
Por un momento, se dejó caer contra las suaves paredes de mármol, al tiempo que una cascada de agua caliente que él no podía sentir le caía sobre el pecho y los abdominales. Trató de no pensar en lo que traería la noche siguiente y fracasó.
Ay, Dios… ¿Sería capaz de volver a hacerlo? ¿Ir hasta allí y prostituirse con esa perra?
Sí; porque si no lo hacía ella lo denunciaría ante el consejo, revelando que era un symphath, y él sería deportado a la colonia.
Las opciones eran muy claras.
Mierda; no había elección. Bella no sabía que él era medio symphath y se moriría si descubriera la verdad de su familia. Y ella no sería la única víctima. Su madre quedaría destrozada. Xhex se pondría furiosa y se haría matar tratando de salvarlo. Y Trez y iAm harían lo mismo.
Todo el castillo de naipes se vendría abajo.
De manera compulsiva, Rehv agarró la barra de jabón dorado que reposaba en el soporte de cerámica que estaba incrustado en la pared y lo frotó entre sus manos hasta formar un montón de espuma. El jabón que le gustaba no era ninguno de esos jabones perfumados y finos. Lo que usaba era un desinfectante que pasaba por la piel como una apisonadora.
Sus prostitutas usaban lo mismo. Eso era lo que les ponía en las duchas, por solicitud de ellas mismas.
Su regla era enjabonarse tres veces. Así que se refregó tres veces los brazos y las piernas, los pectorales y los abdominales, el cuello y los hombros. Luego se agachó entre los muslos y enjabonó tres veces su polla y los testículos. El ritual era estúpido, pero así eran todos los actos compulsivos. Aunque se echara encima tres barras de desinfectante seguiría sintiéndose sucio.
Curioso, sus prostitutas siempre se sorprendían por la manera como las trataban. Cada vez que llegaba una nueva, creían que tendrían que acostarse con él como parte de su trabajo, y siempre iban preparadas para que las golpearan. Pero en lugar de eso recibían un camerino privado con ducha, un horario fijo, la seguridad de que él nunca jamás las iba a tocar y esa cosa llamada respeto, que significaba que tenían el derecho de elegir a sus clientes, y si los desgraciados que pagaban por el privilegio de estar con ellas llegaban a tocarles siquiera un pelo, lo único que tenían que hacer era dar aviso y una montaña de mierda caía sobre el infractor.
En más de una ocasión, algunas de sus chicas se habían presentado en la puerta de su oficina pidiendo hablar con él en privado. Por lo general eso ocurría cerca de un mes después de empezar a trabajar y lo que decían era siempre lo mismo y siempre lo decían con una especie de confusión que, de haber sido él un tipo normal, le habría roto el corazón:
Gracias.
Rehv no era bueno con los abrazos, pero se sabía que por lo general las acercaba a él y las abrazaba durante un instante. Ninguna de ellas sabía que todo eso no se debía a que él fuera un tipo amable, sino a que era como ellas. La dura realidad era que la vida los había puesto en un lugar donde no querían estar, es decir, debajo de gente con la que no querían estar follando. Sí, claro, había gente a la que no le molestaba ese trabajo, pero a veces se tomaban vacaciones. Cosa que jamás hacían los clientes.
Tampoco su chantajista.
Salir de la ducha era un infierno espantoso y él solía dilatar ese momento todo lo que podía, escondiéndose debajo del chorro de agua, mientras peleaba consigo mismo para reunir las fuerzas para salir. Mientras el debate continuaba, oía el agua caer sobre el mármol y oía el parloteo que producía cuando bajaba por el sifón, pero su cuerpo entumecido no sentía nada, excepto un ligero alivio del frío interno. Cuando se acabó el agua caliente, sólo se dio cuenta porque comenzó a temblar más y las uñas se le pusieron azules.
Se secó mientras caminaba hacia la cama y se metió debajo de la manta de visón lo más rápido que pudo.
En el momento en que se estaba subiendo las mantas hasta la garganta, su móvil emitió un pitido. Otro mensaje de voz.
Esa noche su teléfono estaba pesadito.
Al revisar las llamadas perdidas, vio que la última había sido de su madre y se sentó enseguida, aunque eso implicó que su pecho quedara al descubierto. Como la dama que era, su madre no lo llamaba nunca, pues no quería «interrumpir su trabajo».
Presionó algunos botones y se dispuso a borrar el mensaje que le habían dejado por error. Pero antes de que pudiera pulsar la tecla para borrarlo saltó el mensaje. Se quedó paralizado al oír la conocida voz:
«Hola, yo…»…
Esa voz… esa voz era… ¿Ehlena?
—¡Mierda!
El sistema del buzón era inexorable y le importó un bledo que lo último que él quisiera fuera borrar un mensaje de Ehlena. Mientras maldecía, el sistema siguió su curso y entonces oyó la suave voz de su madre, hablando en Lengua Antigua.
«Saludos, hijo querido, espero que te encuentres bien. Por favor, disculpa la intromisión, pero me preguntaba si podrías pasar por casa un momento en los próximos días. Hay un asunto sobre el que debo hablarte. Te quiero. Adiós, mi primogénito de sangre».
Rehv frunció el ceño. Era un mensaje muy formal, el equivalente verbal de una nota escrita por sus hermosas manos, pero la solicitud era atípica y eso le imprimía un carácter de urgencia. Sólo que él estaba jodido… literalmente, pues al día siguiente por la noche era imposible debido a su «cita», así que tendría que esperar hasta la noche siguiente, suponiendo que estuviese en buenas condiciones.
Entonces llamó a casa de su madre y cuando uno de los doggen contestó, le dijo a la doncella que estaría allí el miércoles, en cuanto se pusiera el sol.
—Señor, si me lo permite —dijo la criada—. De verdad, me alegra mucho que vaya a venir.
—¿Qué sucede? —Cuando oyó una larga pausa en respuesta a su pregunta, lo asaltaron los más negros presagios—. Dímelo.
—Ella está… —La voz que venía del otro lado pareció atragantarse—. Ella está tan encantadora como siempre, pero todos nos alegramos de que usted venga. Si me disculpa, iré a entregar su mensaje.
La criada colgó. En el fondo de su mente, Rehv creía saber de qué se trataba el asunto, pero decidió ignorar esa convicción. Sencillamente, no se sentía capaz de asumirlo. No podía.
Además, tal vez no era nada. Después de todo, la paranoia era un efecto secundario del exceso de dopamina, y Dios sabía que él se estaba inyectando más de la que debía. Iría a la casa de seguridad tan pronto como pudiera y ella estaría bien… Un momento, el solsticio de invierno. Eso tenía que ser. Sin duda quería planear las festividades para incluir a Bella, a Z y a la pequeña, pues sería el primer ritual de solsticio de Nalla y su madre se tomaba esos asuntos muy en serio. Hacía mucho tiempo que vivía en este lado, pero las tradiciones de las Elegidas con las que se había criado todavía formaban parte de ella.
Eso debía de ser.
Aliviado, grabó el número de Ehlena en sus Contactos y le devolvió la llamada.
En lo único en lo que podía pensar mientras el teléfono sonaba, aparte de «Contesta, contesta, contesta», era que esperaba que ella se encontrara bien. Lo cual le parecía una locura. Como si ella lo fuera a llamar si estuviera metida en problemas.
Entonces, ¿por qué lo había…?
—Dígame…
El sonido de la voz de Ehlena en su oído hizo algo que no habían podido hacer ni el agua hirviendo, ni la manta de visón, ni la extravagante temperatura a la que mantenía el termostato. Una sensación de calidez se difundió por su pecho, superando el entumecimiento y el frío y llenándolo de… vida.
Rehv apagó las luces para poder concentrarse totalmente en ella.
—¿Rehvenge? —dijo ella después de un momento.
Él se acomodó sobre las almohadas y sonrió en la oscuridad.
—Hola.