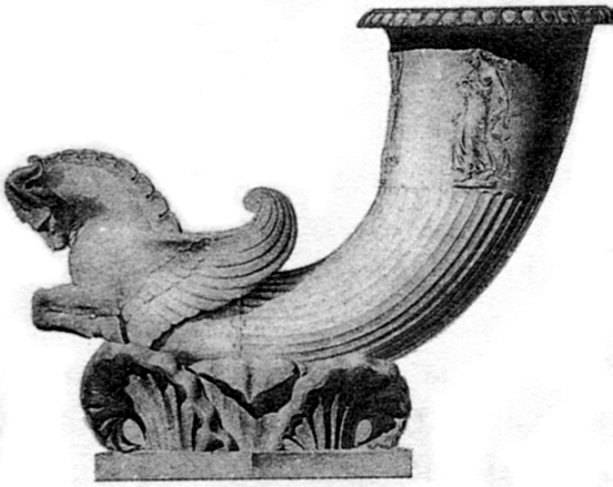
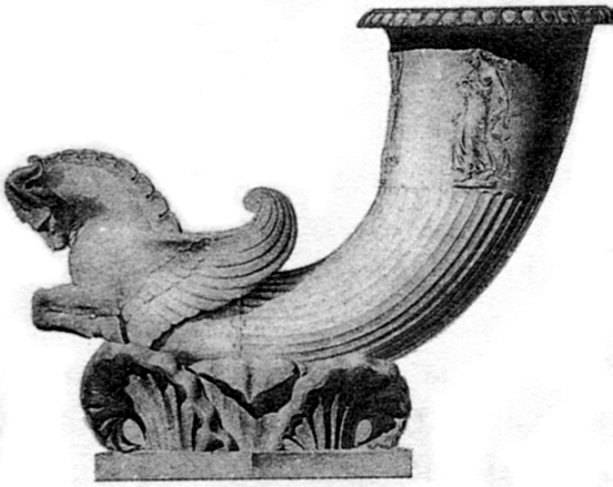
Lo que había sucedido era lo siguiente. Calígula había salido del teatro. Lo esperaba una silla de mano para llevarlo por el camino más largo hasta el palacio nuevo, entre una doble hilera de guardias. Pero Vinicio dijo:
—Vayamos por el atajo. Creo que los jóvenes griegos te esperan allí, en la entrada.
—Muy bien, venid —dijo Calígula. La gente trató de seguirlo, pero Asprenas se retrasó y los obligó a retroceder.
—El emperador no quiere que lo molesten —dijo—. ¡Atrás! —Ordenó a los cuidadores de las puertas que volviesen a cerrarlas.
Calígula se dirigió hacia el pasaje cubierto. Casio se adelantó y saludó.
—¿El santo y seña, César?
—¿Eh? —dijo Calígula—. Ah, sí, el santo y seña, Casio. Hoy te daré uno bonito: «Las Faldas del Viejo».
El Tigre gritó, a espaldas de Calígula:
—¿Debo hacerlo? —Era la señal convenida.
—¡Hazlo! —rugió Casio desenvainando la espada, y golpeó a Calígula con todas sus fuerzas.
Tenía la intención de abrirle la cabeza hasta la barbilla, pero en su furia erró la puntería y le golpeó entre el cuello y el hombro. La clavícula recibió toda la fuerza del golpe. Calígula se tambaleó de dolor y sorpresa. Miró alocadamente en torno, se volvió y corrió. Al volverse Casio le golpeó de nuevo, hiriéndole en la mandíbula. El Tigre le derribó con un golpe dirigido contra un lado de la cabeza. Se puso en pie con lentitud.
—¡Otra vez! —gritó Casio.
Calígula levantó la cara al cielo, con expresión de dolor.
—Oh, Júpiter —rezó.
—Concedido —gritó el Tigre, y le cortó una de sus manos.
Un capitán llamado Aquila le dio el golpe de gracia, una profunda estocada en la ingle, pero diez espadas más se hundieron en su pecho y vientre, para más seguridad. Un capitán llamado Bubo se mojó la mano en una herida del costado y luego se lamió los dedos, gritando:
—¡Había jurado beber su sangre!
Se había reunido una multitud; corrió la alarma.
—¡Vienen los germanos!
Los asesinos no podían hacer nada contra todo un batallón de germanos. Corrieron al edificio más cercano, que era mi antigua casa, que últimamente Calígula me había tomado en préstamo para alojar a los embajadores extranjeros a quienes no quería tener en palacio. Entraron por la puerta principal y salieron por la trasera. Todos ellos huyeron a tiempo, menos el Tigre y Asprenas. El primero tuvo que fingir que no era uno de los asesinos y se unió a los germanos en sus gritos de venganza. Asprenas corrió por el pasaje cubierto, donde los germanos lo atraparon y lo mataron. Mataron también a dos senadores a quienes encontraron por casualidad. Ese no era más que un pequeño grupo de germanos. El resto del batallón entró en el teatro y cerró las puertas tras ellos. Iban a vengar a su héroe asesinado por medio de una matanza en masa. Esos eran los rugidos y gritos que yo escuché. Nadie en el teatro sabía que Calígula estaba muerto, o que se había hecho una tentativa para matarlo. Pero las intenciones de los germanos se veían a las claras, porque se habían dedicado a su curiosa costumbre de palmear y acariciar sus azagayas, y de hablarles como si fuesen seres humanos, cosa que hacen invariablemente antes de derramar sangre con esas terribles armas. No había escapatoria posible. De pronto, desde el escenario, el corneta tocó Atención, y luego seis notas más, que representaban las Ordenes Imperiales. Apareció Mnéster y levantó la mano. En el acto el espantoso estrépito se acalló y sólo se escucharon sollozos y gemidos ahogados, porque cuando Mnéster aparecía en el escenario nadie debía emitir el menor sonido, so pena de muerte. También los germanos interrumpieron sus caricias y encantamientos. Las Ordenes Imperiales los convirtieron en estatuas.
«No está muerto, ciudadanos —gritó Mnéster—. Muy lejos de ello. ¡Los asesinos le atacaron y le hicieron caer de rodillas, así! ¡Pero pronto volvió a levantarse, así! Las espadas no pueden hacer nada a nuestro Divino César. ¡Herido y ensangrentado como estaba, se puso de pie, así! Levantó su augusta cabeza y marchó ¡así!, con divinos pasos, por entre las filas de sus cobardes y desconcertados asesinos. Sus heridas se han curado, ¡milagro! Está ahora en la plaza del Mercado, arengando enérgica y elocuentemente a sus súbditos desde la Plataforma de las Oraciones».
Se escuchó una poderosa ovación y los germanos envainaron sus espadas y salieron. La oportuna mentira de Mnéster (sugerida, en verdad, por un mensaje de Herodes Agripa, rey de los judíos, el único hombre de Roma que mantuvo la calma en esa tarde fatídica) había salvado sesenta mil vidas, o más.
Pero las verdaderas noticias habían llegado para entonces a palacio, donde provocaron la mayor confusión. Unos pocos soldados veteranos pensaron que la oportunidad para el saqueo era demasiado buena como para desaprovecharla. Fingirían buscar a los asesinos. Todas las habitaciones tenían un picaporte de oro, cada uno de los cuales valía seis meses de paga, y era fácil desprenderlos con un buen golpe de espada. Yo oí los gritos de: «¡Mátalos, mátalos! ¡Venga al César!», y me oculté detrás de una cortina. Entraron dos soldados. Vieron mis pies bajo la cortina.
—Sal de ahí, asesino. Es inútil ocultarse de nosotros.
Salí y caí de bruces.
—No me m-m-m-mates, señor —tartamudeé—. Yo no t-t-t-tuve nada que ver con eso.
—¿Quién es este anciano caballero? —preguntó uno de los soldados, que era nuevo en palacio—. No parece peligroso.
—¡Cómo! ¿No lo sabes? Es el hermano inválido de Germánico. Un viejo decente. Es inofensivo. Levántate, señor. No te haremos daño.
El soldado se llamaba Grato.
Me hicieron seguirlos abajo, al salón de banquetes, donde los sargentos y cabos celebraban un consejo de guerra. Un joven sargento saltó a una mesa, agitó los brazos y gritó:
—¡Al cuerno con la república! Un nuevo emperador es nuestra única esperanza. Cualquier emperador, siempre que podamos convencer a los germanos de que lo acepten.
—Incitato —sugirió alguien, lanzando una risotada.
—¡Sí, por dios! Mejor el viejo penco que ningún emperador. Necesitamos a alguien enseguida, para mantener tranquilos a los germanos. De lo contrario se volverán locos.
Mis dos captores se abrieron paso, arrastrándome tras ellos. Grato gritó:
—¡Eh, sargento! ¡Mira a quien tenemos aquí! Creo que es una suerte. El viejo Claudio. ¿Qué tiene el viejo Claudio de malo como emperador? El mejor de Roma para el puesto, aunque cojea y tartamudea un poco.
Grandes ovaciones, risas y gritos de «¡Viva el emperador Claudio!». El sargento se disculpó.
—Vaya, señor, todos creíamos que habías muerto. Pero tú eres nuestro hombre, ya lo creo. ¡Levantadlo, muchachos, para que podamos verlo!
Dos robustos cabos me cogieron por las piernas y me izaron sobre sus hombros.
—¡Viva el emperador Claudio!
—¡Bajadme! —grité furioso—. ¡No quiero ser emperador! Me niego a ser emperador. ¡Viva la república!
Pero no hicieron más que reírse.
—Eso sí que es bueno. No quiere ser emperador, dice. Modesto, ¿eh?
—Dadme una espada —grité—. Prefiero matarme.
Mesalina corrió hacia nosotros.
—Por mí, Claudio, haz lo que te piden. Por nuestro hijo. Nos matarán a todos si te niegas. Ya han matado a Cesonia. Y agarraron a su hijita por los pies y le reventaron el cráneo contra una pared.
—Lo pasarás bien, señor, una vez que te acostumbres —dijo Grato sonriendo—. No es mala vida, la de un emperador.
No hice más protestas. ¿De qué servía luchar contra el destino? Me llevaron al gran patio, cantando el tonto himno de esperanza compuesto durante el acceso al trono de Calígula: Germánico ha vuelto a librar a la ciudad de sus dolores. Porque yo también tenía el apodo de Germánico. Me obligaron a ponerme la coronita de Calígula, de hojas de roble, de oro, que le habían quitado a uno de los saqueadores. Para mantenerme firme tuve que agarrarme con fuerza a los hombros de los cabos. La corona se me caía continuamente sobre una oreja. ¡Cuán tonto me sentí! Dicen que parecía un criminal a quien llevasen a su ejecución. Los cornetas tocaron el Saludo Imperial.
Los germanos se lanzaron corriendo sobre nosotros. Acababan de asegurarse de la muerte de Calígula, de labios de un senador que salió a su encuentro, de luto. Estaban furiosos por haber sido engañados y quisieron volver al teatro, pero el teatro estaba desierto y no supieron qué hacer. No había nadie a la vista en quien vengarse, aparte de los guardias, y éstos se hallaban armados. El Saludo Imperial los decidió. Corrieron gritando: «Hoch! Hoch! ¡Viva el emperador Claudio!».
Dedicaron frenéticamente sus azagayas a mi servicio y forcejearon para abrirse paso entre la multitud de guardias para besarme los pies. Les ordené que se quedaran atrás, y obedecieron, postrándose ante mí. Me llevaron por todo el patio.
¿Y qué pensamientos o recuerdos pasaban por mi mente en esa extraordinaria ocasión? ¿Pensaba en la profecía de la sibila, en el augurio del lobezno, en el consejo de Polión, en el sueño de Briseis? ¿En mi abuelo y en mi libertad? ¿En mis tres predecesores imperiales, Augusto, Tiberio, Calígula, en sus vidas y muertes? ¿En el gran peligro que corría en manos de los conspiradores, del Senado y de los batallones de la guardia en el campamento? ¿En Mesalina y en nuestro hijo no nacido? ¿En mi abuela Livia y en la promesa que le había hecho de deificarla si alguna vez llegaba a ser emperador? ¿En Póstumo y Germánico? ¿En Agripina y Nerón? ¿En Camila? No, nunca podrán adivinar lo que me pasaba por la mente. Pero seré franco y lo diré, aunque la confesión resulte vergonzosa. Pensaba: «De modo que soy emperador, ¿eh? ¡Qué tontería! Pero por lo menos ahora podré hacer que la gente lea mis libros. Recitales públicos ante grandes multitudes. Y son buenos libros, he trabajado en ellos treinta y cinco años. No seré injusto. Polión solía conseguir oyentes atentos por medio de lujosas cenas. Fue muy buen historiador, y el último romano. Mi Historia de Cartago está llena de divertidas anécdotas. Estoy seguro de que gustaría».
Eso era lo que pensaba. Y pensaba también en las oportunidades que tendría, como emperador, para consultar los archivos secretos y descubrir qué había sucedido en tal ocasión y en tal otra ¡Cuántas historias deformadas quedaban aún por corregir! ¡Qué milagroso destino para un historiador! Y como se habrá visto, aproveché a fondo la oportunidad. Incluso he utilizado lo menos posible el privilegio de los historiadores maduros, de presentar conversaciones de las cuales sólo se conoce la esencia.
FIN
