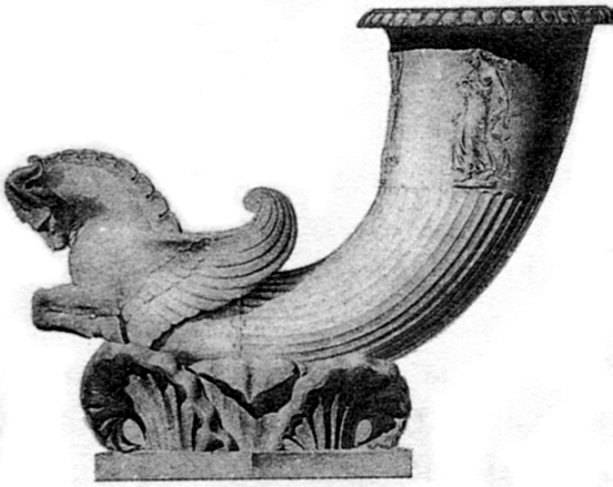
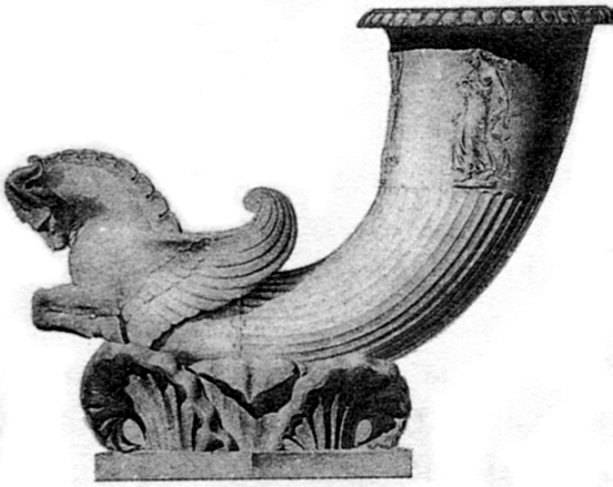
Nunca hubiese creído que podría echar de menos a Livia. De niño rezaba en secreto, noche tras noche, para que los dioses infernales se la llevaran. Y ahora habría ofrecido los más ricos sacrificios que pudiese encontrar —toros completamente blancos y antílopes del desierto e íbices y flamencos por docenas— para que volviera a vivir. Porque era evidente que sólo el temor hacia su madre frenaba desde ha tiempo a Tiberio. Unos pocos días después de la muerte de Livia cayó sobre Agripina y Nerón. Agripina se había recuperado para entonces de su enfermedad. No los acusó de traición. Escribió al Senado quejándose de las groseras depravaciones sexuales de Nerón, de la «altanera conducta de Agripina» y de su lengua pendenciera, y sugirió que se tomaran severas medidas para llamarlos al orden.
Cuando se leyó la carta en el Senado nadie habló durante un buen rato. Todos se preguntaban con cuánto apoyo popular podía contar la familia de Germánico, ahora que Tiberio se disponía a convertirla en su víctima, y si no sería más prudente oponerse a Tiberio que al populacho. Al cabo un amigo de Seyano se puso de pie para proponer que se respetaran los deseos del emperador y que se promulgase algún decreto contra las dos personas mencionadas. Había un senador que actuaba como registrador oficial de todas las deliberaciones del cuerpo, y lo que él decía tenía gran peso. Hasta entonces había votado sin vacilaciones todo lo que sugerían las cartas de Tiberio, y Seyano había informado de que se podía contar con él para hacer lo que se le ordenase. Y sin embargo fue precisamente ese registrador quien se levantó para oponerse a la moción. Dijo que la cuestión de la moral de Nerón y de la conducta de Agripina no se podía plantear en ese momento. En su opinión el emperador estaba mal informado y había escrito con apresuramiento, y por lo tanto, en interés suyo, como en el de Nerón y Agripina, no se debía promulgar decreto alguno hasta que se le hubiese dejado tiempo para reconsiderar tan graves acusaciones contra sus parientes cercanos. Entretanto el contenido de la carta se había difundido por toda la ciudad, aunque se consideraba que todas las deliberaciones del Senado eran secretas hasta que fuesen oficialmente publicadas por orden del emperador. Entonces las multitudes se reunieron en torno al edificio del Senado, manifestándose en favor de Agripina y Nerón y gritando: «¡Viva Tiberio! ¡La carta es falsa! ¡Esto es obra de Seyano!».
Seyano envió un veloz mensajero a Tiberio, que para el caso se había trasladado a una casa de campo situada en las afueras de la ciudad, por si surgían perturbaciones. El mensajero informó que, por moción del registrador, el Senado se había negado a prestar atención a la carta; que el pueblo estaba a punto de rebelarse y que llamaba a Agripina la verdadera Madre de la Patria y a Nerón su Salvador; y que si Tiberio no actuaba con firmeza y decisión habría derramamiento de sangre antes de que terminase el día.
Tiberio se asustó, pero siguió el consejo de Seyano y escribió al Senado una carta amenazadora, culpando al registrador por el insulto sin precedentes a la dignidad imperial y exigiendo que dejaran todo el asunto en sus manos, ya que ellos eran tan tibios en la defensa de sus intereses. El Senado cedió. Después de haber hecho marchar a los guardias a través de la ciudad, con las espadas desenvainadas y las trompetas resonando, Tiberio amenazó con reducir a la mitad la ración gratuita de trigo si se realizaban nuevas manifestaciones sediciosas. Luego desterró a Agripina a Pandataria, la isla en que estuvo confinada su madre Julia, y a Nerón a Ponza, otro minúsculo islote rocoso situado a mitad de camino entre Capri y Roma, pero muy lejos de la costa. Informó al Senado que los dos prisioneros habían estado a punto de huir de la ciudad, con la esperanza de obtener la lealtad de los regimientos del Rin.
Antes de que Agripina partiera rumbo a la isla la hizo presentarse ante él y le formuló burlonas preguntas acerca de cómo pensaba gobernar el poderoso reino que acababa de heredar de su madre (su virtuosa ex esposa), y si enviaría embajadores a su hijo Nerón, en su nuevo reino, para firmar una gran alianza militar. Agripina no respondió una palabra. Él se encolerizó y le gritó que le contestara, y cuando ella continuó silenciosa le dijo a su capitán de la guardia que la golpeara en los hombros. Finalmente Agripina habló: «Tu nombre es Fango Sangriento así me dicen que te llamaba Teodoro el Gadareno cuando asistías a sus clases de retórica en Rodas».
Tiberio arrebató el sarmiento de vid de manos del capitán y la azotó en el cuerpo y la cabeza hasta que se desmayó. A consecuencia de esta espantosa flagelación Agripina perdió un ojo.
Pronto Druso fue también acusado de intrigar con los regimientos del Rin. Seyano presentó varias cartas para probarlo. Afirmó que las había interceptado, pero en realidad eran falsificadas. También presentó una declaración escrita de Lépida, la esposa de Druso (con la cual tenía amores secretos), en el sentido de que éste le había pedido que se pusiera en contacto con los marineros de Ostia, quienes —así lo esperaba— recordarían que Nerón y él eran nietos de Augusto. Druso fue entregado por el Senado a Tiberio, y éste lo hizo encerrar en una remota buhardilla de palacio, bajo la vigilancia de Seyano.
La víctima siguiente fue Galo. Tiberio escribió al Senado que Galo tenía envidia de Seyano y había hecho lo posible para enemistarlo con su emperador por medio de irónicos elogios y otros métodos maliciosos. El Senado estaba tan inquieto ante la noticia del suicidio del registrador, que le llegó el mismo día, que de inmediato envió a un magistrado para que arrestase a Galo. Cuando el magistrado fue a su casa, se le dijo que Galo se encontraba fuera de la ciudad, en Baias. En Baias se le indicó la casa de campo de Tiberio, y en efecto, allí lo encontró, cenando con el emperador. Tiberio brindaba con una copa de vino, y Galo respondía lealmente, y parecía haber tal ambiente de buen humor y algazara en el comedor, que el magistrado se sintió turbado y no supo qué decir. Tiberio le preguntó para qué había ido.
—Para arrestar a uno de tus invitados, César, por orden del Senado.
—¿Qué invitado? —preguntó Tiberio.
—Asinio Galo —contestó el magistrado—, pero parece que se trata de un error.
Tiberio fingió ponerse serio.
—Si el Senado tiene algo contra ti, Galo, y ha enviado a este funcionario para arrestarte, me temo que nuestra amable velada debe terminar. No puedo oponerme al Senado, por supuesto. Pero te diré lo que voy a hacer, ahora que tú y yo hemos llegado a un amistoso entendimiento: escribiré al Senado pidiéndole, como favor personal, que no tome medida alguna en tu caso hasta que tenga noticias mías. Eso significará que quedarás bajo arresto domiciliario, a la orden de los cónsules. Nada de grillos u otra cosa degradante. Trataré de conseguir tu absolución en cuanto pueda.
Galo se sintió obligado a agradecer a Tiberio su magnanimidad, pero estaba seguro de que en alguna parte había una trampa, que Tiberio le devolvía ironía por ironía. Y estaba en lo cierto. Fue llevado a Roma y encerrado en una habitación subterránea del Senado. No se le permitió ver a nadie, ni siquiera a un sirviente, o enviar mensaje alguno a sus amigos o familiares. Le daban todos los días de comer a través de una reja. La habitación se encontraba en penumbra, aparte de la poca luz que pasaba a través del enrejado, y por único mobiliario tenía un colchón. Se le dijo que esa celda era temporal, y que Tiberio pronto vendría a solucionar su caso. Pero los días se convirtieron en meses, y los meses en años, y seguía estando allí. La comida era pésima, cuidadosamente calculada por Tiberio para mantenerlo siempre hambriento sin que se muriera de hambre. No se le permitía usar cuchillo para cortar los alimentos, por temor de que lo usara para suicidarse, ni nada que le sirviera como distracción, como por ejemplo materiales para escribir, libros o dados. Se le daba muy poca agua para beber, y ninguna para lavarse. Si alguna vez se hablaba de él en su presencia Tiberio decía, sonriendo:
—Todavía no he hecho las paces con Galo.
Cuando me enteré del arresto de Galo lamenté haber reñido con él. Se trataba sólo de una pendencia literaria. Él había escrito un libro tonto titulado Una comparación entre mi padre, Asinio Polión, y su amigo Marco Tulio Cicerón, como oradores. Si la base de la comparación hubiese sido el carácter moral o la capacidad política, o aun la erudición, Polión habría resultado sin duda el mejor de los dos. Pero Galo trataba de demostrar que su padre era un orador más brillante que Cicerón. Eso era absurdo, y yo escribí un librito para decirlo. Y como apareció poco después de mi crítica a las observaciones de Polión sobre Cicerón, Galo se sintió grandemente ofendido. Yo habría retirado gustosamente mi libro de la circulación, si al hacerlo hubiese aliviado en la menor medida la miserable vida carcelaria de Galo. Supongo que pensar así constituía una tontería por mi parte.
Seyano pudo al fin informar a Tiberio de que el poder del partido Verde Puerro había quedado aniquilado, y que no tenía nada que temer por ese lado. Tiberio lo recompensó diciéndole que había decidido casarlo con su nieta Helena (cuyo matrimonio con Nerón había anulado), y le insinuó más grandes favores por venir. En ese momento intervino mi madre, que, como se recordará, era también la madre de Livila. Desde la muerte de Cástor, Livila había estado viviendo con ella, y se descuidó lo suficiente como para permitirle enterarse de la correspondencia secreta que mantenía con Seyano. Mi madre siempre había sido muy económica, y en su vejez su principal placer consistía en guardar los cabos de velas y fundirlos para convertirlos otra vez en velas completas, y en vender los desperdicios de la cocina a los porqueros, y en mezclar polvo de carbón con algún líquido y amasarlo y darle forma de tortas que, cuando estaban secas, ardían tan bien como el carbón nuevo. Por otra parte, Livila era extravagante en sus gastos, y mi madre siempre la regañaba por eso. Un día mi madre pasó por la habitación de Livila y vio que salía de ella un esclavo con una cesta de papeles de desecho.
—¿Adónde llevas eso, muchacho? —le preguntó.
—Al horno, ama, por orden de la señora Livila.
—Es un derroche —dijo mi madre— llenar el horno con trozos de papel en perfecto estado. ¿Sabes cuánto cuesta el papel? Pues tres veces más que el pergamino. Algunos de esos trozos parecen no estar escritos.
—La señora Livila ordenó especialmente…
—La señora Livila debe de haber estado distraída cuando te ordenó que destruyeses tan valioso papel. Dame la cesta. Los trozos limpios serán útiles para anotar listas de cosas. El que no derrocha no necesita.
Se llevó los papeles a su habitación y estaba a punto de separar los trozos limpios de los escritos cuando se le ocurrió que era mejor aún tratar de borrar también todo lo escrito. Hasta ese momento se había abstenido honorablemente de leer los papeles, pero cuando empezó a borrar le resultó imposible dejar de pasear la mirada por las palabras. De pronto se dio cuenta de que eran borradores, o comienzos insatisfactorios de una carta a Seyano. Y una vez que empezó a leer ya no pudo interrumpirse, y antes de haber terminado ya estaba enterada de todo el asunto. Era indudable que Livila estaba furiosa y celosa porque Seyano había consentido en casarse con otra, ¡nada menos que su propia hija! Pero trataba de ocultar sus sentimientos, cada borrador de la carta era más sereno que el anterior. Le escribía que tenía que actuar con rapidez antes de que Tiberio sospechase que en realidad no tenía intenciones de casarse con Helena. Y si aún no estaba dispuesto a asesinar a Tiberio y usurpar la monarquía, ¿no sería mejor que ella misma envenenase a Helena?
Mi madre mandó buscar a Palas, que trabajaba para mí en la biblioteca, buscando cierto dato histórico relacionado con los etruscos, y le dijo que fuese a ver a Seyano y, en mi nombre y como enviado por mí, le pidiese permiso para ver a Tiberio en Capri, a fin de entregarle mi Historia sobre Cartago. (Yo acababa de terminar esa obra y había enviado una copia en limpio a mi madre, antes de publicarla). En Capri debía rogar al emperador, otra vez en mi nombre, que aceptara la obra con una dedicatoria. Seyano concedió el permiso de inmediato; sabía que Palas era uno de los esclavos de nuestra familia, y no sospechó nada. Pero en el duodécimo volumen de la historia mi madre había pegado las cartas de Livila y una carta de ella misma con una explicación, y le ordenó a Palas que no permitiese que nadie manejara los volúmenes (que estaban todos sellados), sino que debía entregárselos a Tiberio con sus propias manos. Debía agregar a mis supuestos saludos y a mi petición de permiso para dedicarle la obra, el siguiente mensaje: «También la señora Antonia envía sus cariñosos saludos, pero opina que estos libros de su hijo no interesan en modo alguno al emperador, excepción hecha del duodécimo volumen, que contiene una curiosísima digresión que sin duda le interesará de inmediato».
Palas hizo un alto en Capua para decirme adónde iba. Me informó de que iba en contra de las instrucciones de mi madre al hablarme sobre esa diligencia, pero que a fin de cuentas yo era su verdadero amo, y no mi madre, aunque ella obraba como si lo fuese. Y no haría nada voluntariamente para ponerme en dificultades, y estaba seguro de que no tenía intención alguna de ofrecer la dedicatoria al emperador. Al principio me sentí intrigado, en especial cuando mencionó el duodécimo volumen, de manera que mientras él se lavaba y se cambiaba de ropa, rompí el sello. Cuando vi lo que mi madre había insertado, me sentí tan aterrorizado que pensé en quemar los libros. Pero eso era tan peligroso como regalárselos al emperador, de modo que volví a sellarlos. Mi madre usaba un sello duplicado del mío, con lo que nadie sabría que yo había abierto el libro, ni siquiera Palas. Este partió luego presurosamente hacia Capri y a su regreso me contó que Tiberio había tomado el duodécimo volumen, llevándoselo al bosque para estudiarlo. Podía dedicarle el libro si quería, había dicho, pero al hacerlo debía abstenerme de frases extravagantes. Esto me tranquilizó un tanto, pero nunca se podía confiar en Tiberio cuando se mostraba amistoso. Como es natural, experimenté la más profunda ansiedad por lo que sucedería, y sentí un gran encono hacia mi madre por haber puesto mi vida en tan terrible peligro al mezclarme en una pendencia entre Tiberio y Seyano. Pensé en huir, pero no tenía adónde.
AÑO 31
d. de C.
Lo primero que sucedió fue que Helena se convirtió en una inválida; ahora sabemos que no tenía nada, pero Livila le dio a elegir entre guardar cama como si estuviese enferma o guardar cama realmente enferma. Se la trasladó de Roma a Nápoles, donde se suponía que el clima era más saludable. Tiberio dio permiso para que el matrimonio se aplazara indefinidamente, pero llamaba yerno a Seyano, como si la boda ya se hubiese producido. Lo elevó al rango senatorial y lo convirtió en colega suyo en el consulado y en pontífice. Pero luego hizo algo que anulaba por completo todos esos favores. Invitó a Calígula a Capri para pasar allí unos días y después lo envió de vuelta, armado con una importantísima carta para el Senado. En la carta decía que había estudiado al joven, que ahora era su heredero, y que encontraba que era de un temperamento y carácter muy distinto al de sus hermanos, y que se negaba a escuchar cualesquiera acusaciones que pudieran lanzarse contra su moral o su lealtad. Confió a Calígula al cuidado de Elio Seyano, su colega de consulado, pidiéndole que protegiese al joven de todo daño. También lo designó pontífice y sacerdote de Augusto.
Cuando la ciudad se enteró de la carta hubo gran alborozo. Al hacer a Seyano responsable de la seguridad de Calígula, se entendía que Tiberio le prevenía de que su pendencia con la familia de Germánico había llegado muy lejos. El consulado de Seyano era considerado como un mal augurio para él. Ese era el quinto período de Tiberio en el puesto, y cada uno de sus colegas anteriores había muerto en circunstancias infortunadas: Varo, Gneo Pisón, Germánico, Cástor. Así que surgieron nuevas esperanzas de que pronto terminasen las penas de la nación, cuando fuese gobernada por un hijo de Germánico. Tiberio podía matar a Nerón y Druso, pero era evidente que había decidido salvar a Calígula. Seyano no sería el próximo emperador. Todas las personas a quienes Tiberio sondeó al respecto parecieron auténticamente aliviadas ante su elección del sucesor —porque en cierto modo se habían convencido de que Calígula había heredado todas las virtudes de su padre—, y Tiberio, que reconocía la verdadera maldad cuando la veía, y que le había dicho a Calígula con franqueza que sabía que era una víbora venenosa y por ese motivo le había perdonado la vida, se sintió muy divertido y absolutamente encantado. Podía utilizar la creciente popularidad de Calígula como freno contra Seyano y Livila.
Empezó a hacer confidencias a Calígula, y le confió una misión: averiguar, por medio de conversaciones íntimas con los hombres de la guardia, cuál de los capitanes tenía mayor influencia personal en el campamento, aparte de Seyano; y luego debía asegurarse de que fuese igualmente sanguinario e intrépido. Calígula se puso peluca y ropas de mujer y, acompañado de un par de prostitutas jóvenes, comenzó a frecuentar las tabernas suburbanas, donde los soldados bebían por la noche. Con la cara maquillada y rellenos debajo de la ropa, pasó por mujer, una mujer muy alta y poco atractiva, pero a fin de cuentas una mujer. En las tabernas dijo que era mantenida por un rico tendero que le daba mucho dinero, gracias a lo cual podía pagar copas a todo el mundo. Esta generosidad lo hizo muy popular entre los soldados. Pronto llegó a conocer gran parte de las murmuraciones del campamento, y el nombre que constantemente surgía en las conversaciones era el del capitán Macro. Este era hijo de uno de los libertos de Tiberio, y por lo que se decía, el individuo más rudo de Roma. Los soldados hablaban con admiración de sus proezas de bebedor y de sus putañeos, de su dominio sobre los demás capitanes y de su presencia de ánimo en las situaciones difíciles. El propio Seyano trabó relaciones con Macro, una noche, y le reveló en secreto su verdadera identidad. Salieron a pasear juntos y sostuvieron una larga conversación.
Tiberio empezó entonces a escribir una extraña serie de cartas al Senado, ora diciendo que su salud era mala y que estaba casi moribundo, ora afirmando que se había recuperado y que llegaría a Roma en cualquier momento. Escribía también en tono muy extraño acerca de Seyano, mezclando extravagantes elogios con irritadas censuras. Y la impresión general que daban era que se había vuelto senil y estaba perdiendo el juicio. Seyano se sintió tan intrigado con estas cartas, que no pudo decidir si debía intentar una revolución sin más pérdida de tiempo, o si tenía que aferrarse a su puesto, que todavía le confería poder, hasta que Tiberio muriera o pudiese ser echado del trono so pretexto de imbecilidad. Quiso visitar Capri y averiguar por sí mismo cómo iban las cosas con Tiberio. Le escribió pidiéndole permiso para visitarlo en su cumpleaños, pero Tiberio le contestó que como cónsul tenía que quedarse en Roma; ya era bastante irregular que él estuviese permanentemente ausente. Seyano le escribió luego que Helena estaba gravemente enferma, en Nápoles, y que le pedía que la visitase; ¿no podría obtener permiso para hacerlo, nada más que por un día? Y de Nápoles no había más que una hora de remo hasta Capri. Tiberio contestó que Helena contaba con los mejores médicos y que debía tener paciencia; y que él estaba dispuesto a ir a Roma enseguida y quería que Seyano estuviese allí para recibirlo. Más o menos por la misma época anuló un proceso contra el gobernador de España, a quien Seyano acusaba de extorsión, con el argumento de que las pruebas eran contradictorias. Hasta entonces nunca había dejado de apoyar a Seyano en esos casos. Este comenzó a sentirse alarmado. Terminaba el período de su consulado.
En el día fijado por Tiberio para su llegada a Roma, Seyano esperaba, al frente del batallón de la guardia, frente al templo de Apolo, donde estaban en sesión los senadores debido a las reparaciones que se estaban efectuando en la casa del Senado. De pronto se acercó Macro a caballo y lo saludó. Seyano le preguntó por qué había abandonado el campamento. Macro le contestó que Tiberio le había enviado con una carta que debía entregar al Senado.
—¿Por qué tú? —preguntó Seyano con suspicacia.
—¿Por qué no?
—¿Pero por qué no yo?
—¡Porque la carta se refiere a ti! —Luego Macro le susurró al oído—: Mis más cordiales felicitaciones, general. En la carta hay una sorpresa para ti. Se te nombra Protector del Pueblo. Eso quiere decir que serás nuestro próximo emperador.
En realidad Seyano no había esperado que Tiberio viajase a Roma, pero estaba muy ansioso por su reciente silencio. Corrió, jubiloso, a la casa del Senado.
Macro ordenó a los guardias que le prestaran atención.
—Muchachos —dijo—, el emperador acaba de nombrarme su general, en lugar de Seyano. He aquí mi nombramiento. Debéis volver en el acto al campamento, relevados de todas las obligaciones de guardia. Cuando lleguéis allí, decidles a los demás que Macro es ahora el comandante, y que habrá treinta piezas de oro para todos los hombres que sepan obedecer órdenes. ¿Quién es el capitán más antiguo? ¿Tú? Llévate a los hombres pero no hagas mucho alboroto.
Los guardias se fueron y Macro llamó al comandante de los Custodios, que ya había sido prevenido, y le ordenó que estableciese una guardia. Luego entró detrás de Seyano, entregó la carta a los cónsules y salió enseguida, antes de que hubiesen leído una sola palabra. Una vez convencido de que los Custodios estaban bien distribuidos, corrió tras los guardias que regresaban al campamento, para tener la seguridad de que no se producirían disturbios.
Entretanto la noticia del nombramiento de Seyano como Protector del Pueblo había circulado por el Senado y todos comenzaron a aplaudirle y a felicitarle. El cónsul de mayor edad pidió orden y empezó a leer la carta. Comenzaba con las habituales excusas de Tiberio por no concurrir a la reunión —exceso de trabajo y mala salud— y continuaba analizando temas generales. Luego se quejaba levemente del apresuramiento de Seyano en la preparación del proceso del ex gobernador sin contar con pruebas adecuadas. Aquí Seyano sonrió, porque estos refunfuños de Tiberio habían sido siempre el preludio de la concesión de algún nuevo honor. Pero la carta continuaba en el mismo tono de reproche, párrafo tras párrafo, con severidad cada vez mayor, y la sonrisa abandonó lentamente el rostro de Seyano. Los senadores que habían estado vitoreándolo guardaron silencio y se sintieron desconcertados, y uno o dos de ellos, que estaban sentados cerca, buscaron alguna excusa y se fueron al otro lado del salón. La carta terminaba diciendo que Seyano se había hecho culpable de graves irregularidades, que dos de sus amigos, su tío Julio Bleso, que había triunfado sobre Tacfarinas, y otro, debían, en su opinión, ser castigados, y que el propio Seyano tenía que ser arrestado. El cónsul, que la noche anterior había sido advertido por Macro acerca de lo que Tiberio quería que hiciera, llamó entonces:
—¡Seyano, ven aquí!
Seyano no podía dar crédito a sus oídos. Había estado esperando el final de la carta y su nombramiento como Protector. El cónsul tuvo que llamarlo dos veces antes de que entendiera.
—¿Yo? ¿Me llamas a mí?
En cuanto sus enemigos se dieron cuenta de que Seyano había caído, empezaron a abuchearlo y a silbarle. Y sus amigos y parientes, cuidando de su propia seguridad, se les unieron. De pronto se encontró sin un solo partidario. El cónsul formuló la pregunta de si se seguiría el consejo del emperador. «¡Sí, sí!», rugió todo el Senado. Se llamó al comandante de los Custodios, y cuando Seyano vio que sus guardias habían desaparecido y que los Custodios ocupaban su lugar, supo que estaba perdido. Lo llevaron a la cárcel, y el populacho, que se había enterado de lo que sucedía, se apiñó en su derredor, le gritó y le arrojó desperdicios. Se cubrió la cara con la túnica, pero lo amenazaron con matarlo si no se la descubría, y cuando obedeció volvieron a lanzarle las basuras con más fuerza. Esa misma tarde el Senado, viendo que no había guardias cerca y que la multitud amenazaba con irrumpir en la cárcel para linchar a Seyano, decidió quedarse con el mérito y lo sentenció a muerte.
Calígula hizo llegar las noticias a Tiberio por medio de señales de faro. Tiberio tenía preparada una flota para llevarlo a Egipto si sus planes fracasaban. Seyano fue ejecutado y su cadáver arrojado por la Escalinata de los Lamentos, donde la plebe lo injurió durante tres días. Cuando llegó el momento de que lo lanzaran al Tíber con un gancho clavado en la garganta, el cráneo había sido llevado a los baños públicos y usado como pelota, y sólo quedaba la mitad del tronco. Las calles de Roma estaban sembradas con los miembros rotos de sus innumerables estatuas.
Los hijos que había tenido con Apicata fueron ejecutados por decreto. Había un joven mayor de edad, otro menor que él y la joven que había estado prometida con mi hijo Drusilo; ahora tenía catorce años de edad. El chico menor de edad no podía ser legalmente ejecutado, por lo que, siguiendo un procedimiento de la guerra civil, le hicieron ponerse para la ocasión su túnica viril. Como la joven era virgen, estaba aún más fuertemente protegida por la ley. No existían precedentes para la ejecución de una virgen cuyo único delito consistía en ser hija de su padre. Cuando la llevaron a la cárcel no entendió lo que sucedía y gritó: «¡No me llevéis a la cárcel! ¡Azotadme si queréis, y no volveré a hacerlo!».
Al parecer tenía alguna travesura infantil sobre la conciencia. Macro dio orden de que, para evitar la mala suerte que caería sobre la ciudad si la ejecutaban cuando todavía era virgen, el verdugo la violara. En cuanto me enteré de esto, me dije: «Roma, estás arruinada. No puede haber expiación para un crimen tan horrible», y puse a los dioses por testigos de que, si bien era un pariente del emperador, no había tomado parte en el gobierno de mi país y que detestaba el crimen tanto como ellos, aunque fuera impotente para vengarlo.
Cuando se le dijo a Apicata lo que había sucedido con sus hijos, y cuando vio a la multitud insultando los cadáveres en la Escalinata, se suicidó. Pero primero escribió una carta a Tiberio diciéndole que Cástor había sido envenenado por Livila, y que ésta y Seyano habían tratado de usurpar la monarquía. Culpaba a Livila de todo. Mi madre no estaba enterada de lo del asesinato de Cástor. Tiberio la llamó a Capri, le agradeció sus grandes servicios y le mostró la carta de Apicata. Le dijo que podía pedir cualquier recompensa razonable. Mi madre respondió que la única recompensa que pediría era que el nombre de la familia no fuese deshonrado: que su hija no fuese ejecutada ni su cadáver arrojado por la Escalinata.
—¿Cómo habrá que castigarla, entonces? —preguntó Tiberio con sequedad.
—Entrégamela a mí —dijo mi madre—. Yo la castigaré.
Por consiguiente no se juzgó a Livila en público. Mi madre la encerró en una habitación próxima a la suya y la condenó a morir de hambre. Escuchó sus gritos y maldiciones día tras día, noche tras noche, cada vez más débiles. Pero la mantuvo allí, y no en algún sótano donde no se la pudiera escuchar, hasta que murió. No lo hizo así por el placer de la tortura, porque le resultaba indeciblemente doloroso, sino como un castigo contra sí misma por haber engendrado una hija tan abominable.
A la muerte de Seyano siguió toda una serie de ejecuciones de todos sus amigos que no se habían apresurado a pasarse al otro bando, y de muchos que lo habían hecho. Los que no se adelantaron a la ejecución suicidándose fueron lanzados por la roca Tarpeya, en el Capitolio. Se confiscaron sus propiedades. Tiberio pagó muy poco a los acusadores; se estaba volviendo tacaño. Por consejo de Calígula presentó acusaciones contra los delatores que más debían beneficiarse, con lo que también pudo confiscar sus propiedades. En esa época murieron unos sesenta senadores, doscientos caballeros y mil o más hombres del pueblo. Mi alianza por matrimonio con la familia de Seyano habría podido muy bien costarme la vida, si no hubiese sido el hijo de mi madre. Se me permitió divorciarme de Elia y quedarme con la octava parte de su dote. En realidad se la devolví toda. Seguramente, me tomó por tonto. Pero lo hice a modo de compensación por haberle arrebatado a nuestra hijita Antonia en cuanto nació. Porque Elia había aceptado quedar embarazada por mí no bien sintió que la posición de Seyano se volvía incierta. Pensó que eso la protegería si él caía; Tiberio no podía ejecutarla mientras estuviese embarazada con el hijo de su sobrino. A mí me alegró mi divorcio de Elia, pero no la habría despojado de su hija si mi madre no hubiese insistido en ello. Mi madre quería a Antonia para sí, para poder criarla; ansia de abuela, lo llamó.
El único miembro de la familia de Seyano que escapó con vida fue su hermano, y eso por el extraño motivo de que se había burlado en público de la calvicie de Tiberio. En el último festival anual en honor de Flora, que él presidía, empleó sólo a hombres calvos para ejecutar las ceremonias, que se prolongaron hasta la noche, y los espectadores salieron del teatro a la luz de antorchas transportadas por cinco mil niños con la cabeza afeitada. Tiberio fue informado de ello, en presencia de Nerva, por un senador que lo visitaba, y nada más que para producir una buena impresión a Nerva, dijo: «Lo perdono si a Julio César no le molestaban las bromas sobre su calvicie, ¿por qué deberían molestarme a mí?».
Supongo que cuando Seyano cayó, Tiberio decidió, por el mismo tipo de capricho, renovar su magnanimidad.
Pero Helena fue castigada por haberse fingido enferma, y para ello se la casó con Blando, un individuo vulgarísimo cuyo abuelo, un caballero de provincias, había llegado a Roma como profesor de retórica. Esta fue considerada una actitud mezquina por parte de Tiberio, porque Helena era su nieta y con esa alianza deshonraba a su propia casa. Se decía que no había que remontarse mucho en el linaje de Blando para encontrar esclavos.
Tiberio se dio cuenta entonces de que los guardias, a quienes pagó cincuenta piezas de oro, y no treinta, como había prometido Macro, constituían su única defensa segura contra el pueblo y el Senado. Le dijo a Calígula: «No hay en Roma un solo hombre que no quisiera hacerme añicos».
Los guardias, para demostrar su lealtad a Tiberio, se quejaron de que se los había ofendido al preferir a los Custodios como escolta de Seyano en la cárcel, y en señal de protesta salieron del campamento para saquear los suburbios. Macro los dejó divertirse toda la noche, pero cuando al alba del día siguiente se tocó a reunión, los hombres que no volvieron en el término de dos horas fueron muertos a azotes.
AÑO 32
d. de C.
Después de un tiempo Tiberio decretó una amnistía. Nadie podía ser ejecutado ahora por haber tenido vinculaciones políticas con Seyano, y si alguien quería guardar luto por él, recordando sus buenas acciones ahora que sus maldades habían sido plenamente castigadas, no habría oblaciones a que lo hiciera. Muchos hombres así lo hicieron, suponiendo que eso era lo que Tiberio quería, pero supusieron mal. Pronto fueron procesados, frente a acusaciones perfectamente infundadas, siendo la más común la de incesto. Todos fueron ejecutados. Podrá preguntarse cómo es que después de esa matanza quedaban todavía senadores y caballeros. La respuesta es que Tiberio mantenía las órdenes completas por medio de una constante promoción. El nacimiento en libertad, buenos antecedentes y tantos millares de piezas de oro eran las únicas calificaciones para el interés en la Noble Orden de los Caballeros, y siempre había candidatos en abundancia, si bien la cuota de iniciación era crecida. Tiberio se había vuelto más codicioso que nunca; esperaba que los hombres de dinero le dejasen por lo menos la mitad de su fortuna en sus testamentos, y si no lo hacían declaraba los testamentos técnicamente inválidos sobre la base de cualquier defecto legal, con lo que los herederos no recibían nada. No empleaba prácticamente dinero alguno en obras públicas, ni siquiera en el templo de Augusto, y regateaba las distribuciones gratuitas de cereales y las asignaciones para diversiones públicas. Pagaba a los ejércitos con regularidad, y eso era todo. En cuanto a las provincias, ya no intervenía en ellas, mientras los impuestos y tributos llegasen con regularidad. Ni siquiera se molestaba en nombrar nuevos gobernadores cuando morían los antiguos. Una vez llegó una delegación de españoles para quejarse de que hacía cuatro años que no tenían gobernador y el personal del último saqueaba descaradamente toda la provincia. Tiberio dijo: «No estáis pidiendo un nuevo gobernador, ¿verdad? Porque un nuevo gobernador sólo llevaría consigo un nuevo personal, y entonces estarán en peor situación que antes. Les contaré algo. Una vez había un hombre gravemente herido, echado en el campo de batalla, esperando a un cirujano que le vendase las heridas, que estaban cubiertas de moscas. Un camarada con heridas leves vio las moscas y quiso ahuyentarlas. “Oh, no —exclamó el otro—, ¡no hagas eso! Estas moscas están casi ahítas con mi sangre y ya no me molestan tanto como al principio. Si las echas, su lugar será ocupado por otras más hambrientas, y entonces estaré perdido”».
Permitió que los partos asolaran Armenia, y que las tribus trasdanubianas invadieran los Balcanes, y que los germanos hicieran incursiones, a través del Rin, en Francia. Confiscó las propiedades de algunos jefes aliados y reyezuelos de Francia, España, Siria y Grecia, usando los pretextos más baladíes. Alivió a Vonones de su tesoro —se recordará que Vonones era el ex rey de Armenia por quien mi hermano Germánico riñó con Gneo Pisón—, para lo cual envió agentes para ayudarlo a escapar de la ciudad de Cilicia donde Germánico lo había confinado bajo vigilancia, y luego lo hizo perseguir y asesinar.
Por esa época los delatores empezaron a acusar a los prestamistas de cobrar un interés superior al legal sobre los préstamos; lo único que se les permitía cobrar era el uno y medio por ciento. El reglamento correspondiente había caído en desuso hacía tiempo, y muy pocos senadores eran inocentes de su violación. Pero Tiberio confirmó su validez. Una delegación se entrevistó con él y le rogó que se le concediese a todo el mundo un año y medio para adaptar sus finanzas personales de modo que concordasen con la letra de la ley, y Tiberio, como un gran favor, accedió. El resultado fue que todas las deudas fueron reclamadas en el acto, cosa que provocó una gran escasez de dinero en efectivo. Las grandes acumulaciones de oro y plata hechas por Tiberio, que permanecían ociosas en el Tesoro, habían sido las responsables de la elevación de la tasa de interés, y se produjo un pánico financiero y los bienes inmuebles cayeron a menos que nada. Tiberio se vio obligado a aliviar la situación prestando a los banqueros un millón de piezas de oro del dinero público, sin intereses, para pagar a los que solicitaban préstamos con la garantía de tierras. Ni siquiera habría hecho eso a no ser por el consejo de Coccio Nerva. Todavía consultaba de vez en cuando a Nerva que, como vivía en Capri, donde se le mantenía cuidadosamente alejado del escenario de las orgías de Tiberio, y recibía muy pocas noticias de Roma, era quizás el único hombre del mundo que continuaba creyendo en su bondad. Le explicó a Nerva (Calígula me lo contó unos años después) que sus pintarrajeados favoritos eran pobres huérfanos de los que se había apiadado, la mayoría de ellos un poco chiflados, cosa que explicaba la forma extraña en que se vestían y se comportaban. ¿Pero era posible que Nerva fuese tan ingenuo como para creer en esa explicación, y tan miope?
