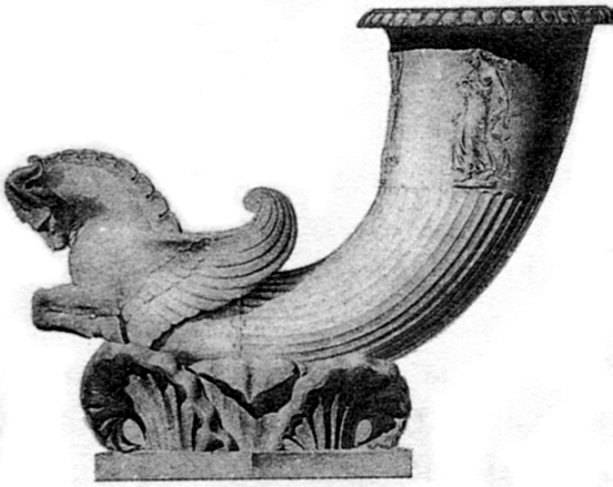
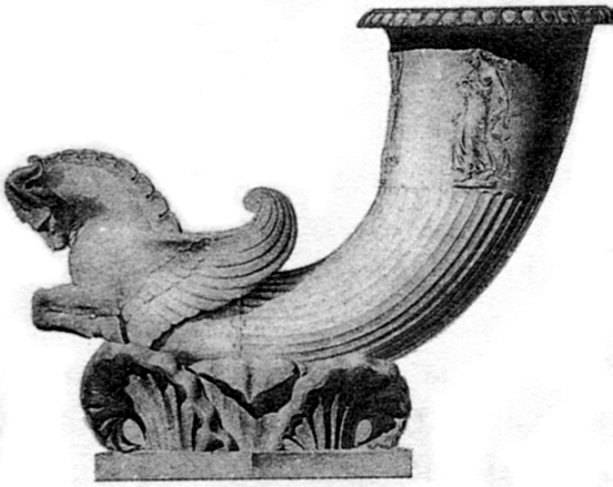
En Bonn, Germánico fue recibido por una delegación de senadores enviada por Tiberio. En realidad iban a ver si Germánico había exagerado o disminuido la gravedad del motín. También llevaban una carta personal de Tiberio, que aprobaba las promesas hechas a los hombres en su nombre, con excepción del aumento del legado, que ahora tendría que ser prometido a todo el ejército, y no sólo a los regimientos de Germania. Tiberio felicitaba a Germánico por el aparente éxito de la treta, pero deploraba la falsificación. Agregaba que dependía de la conducta de los soldados el que cumpliese con las promesas. (No quería decir con esto, como supuso Germánico, que cumpliría las promesas si los hombres volvían a la obediencia, sino todo lo contrario). Germánico contestó en el acto disculpándose por los gastos involucrados en el aumento del legado, pero explicaba que el dinero se pagaba de su propio bolsillo y que los hombres no sabrían que su benefactor no era Tiberio; y que en la carta fraguada había aclarado que sólo los regimientos de Germania se beneficiarían, ya que el pago era una recompensa por el éxito de su reciente campaña del Rin. En cuanto a las otras promesas específicas, los veteranos con veinte años de servicios ya habían sido dados de baja y permanecerían en el ejército hasta que llegase el dinero.
Germánico no podía soportar esa pesada carga sobre sus bienes, y me escribió que durante un tiempo no le pidiese el pago de los cincuenta mil. Le respondí que no habían sido un préstamo, sino un regalo que me enorgullecía de haber podido hacer. Pero volvamos al orden de los acontecimientos. Dos de los regimientos se encontraban en sus cuarteles de invierno, en Bonn, cuando llegó la delegación. Su marcha de regreso, a las órdenes del general, había constituido un espectáculo desastroso: los sacos que contenían el dinero fueron atados a largas pértigas y llevados boca abajo, entre las banderas. Los otros dos regimientos se negaron a salir del campamento de verano hasta que se les pagara todo el legado. Los regimientos de Bonn, el Primero y el Vigésimo, sospecharon que la delegación había sido enviada para cancelar las concesiones y volvieron a rebelarse. Algunos de ellos eran partidarios de dirigirse a su nuevo reino de inmediato, y a medianoche un grupo irrumpió en las habitaciones de Germánico, donde el Águila del Vigésimo regimiento se guardaba en un altar, y, sacando a Germánico de la cama, le arrancaron la llave del altar de la delgada cadena de oro que llevaba al cuello, abrieron el altar y se apoderaron del Águila. Mientras marchaban gritando por las calles, llamando a sus camaradas a que «siguiesen al Águila», se encontraron con los senadores de la delegación, quienes habían oído el alboroto y corrían a pedir protección a Germánico. Los soldados los maldijeron y desenvainaron las espadas. Los senadores cambiaron de dirección y corrieron hacia los cuarteles del Primer Regimiento, donde se refugiaron junto al Águila. Pero sus perseguidores estaban locos de ira y de vino, y si el portador del Águila no hubiese sido un hombre valiente, y además un buen espadachín, el jefe de la delegación habría terminado con el cráneo partido, crimen imperdonable que habría puesto fuera de la ley al regimiento y que hubiese sido la señal de la guerra civil en todo el país.
Los desórdenes continuaron toda la noche, pero por fortuna sin derramamiento de sangre, salvo como resultado de pendencias de borrachos entre compañías rivales de soldados. Cuando llegó el alba, Germánico dijo al corneta que tocase a reunión y subió a la plataforma del tribunal, poniendo al jefe de la delegación senatorial a su lado. Los hombres estaban nerviosos, de humor culpable e irritado, pero la valentía de Germánico los fascinó. Este se irguió, ordenó que se hiciera silencio y luego lanzó un enorme bostezo. Se cubrió la boca con la mano y se disculpó, diciendo que no había podido dormir bien por el ruido que aquella noche hicieron los ratones en su dormitorio. A los hombres les gustó el chiste y rieron.
«Por suerte ha llegado la mañana. Jamás pasé una noche tan mala. En un momento dado soñé que el Águila del Vigésimo había volado. ¡Qué alegría volver a verla en la formación! Hubo espíritus destructivos aleteando sobre el campamento, enviados sin duda por algún dios al que hemos ofendido. Todos vosotros sentisteis la locura, y sólo un milagro os impidió cometer un crimen sin paralelo en la historia de Roma; ¡el asesinato de un embajador de nuestra ciudad, que se había refugiado de vuestras espadas al amparo de las deidades del regimiento!»
Luego explicó que la delegación había ido nada más que para confirmar las promesas de Tiberio en nombre del Senado y para informarse de si eran fielmente ejecutadas por él mismo.
«Bien, ¿y qué pasa entonces? ¿Dónde está el resto del legado?», gritó alguno, y el grito fue repetido. «¡Queremos nuestro dinero!»
Pero por fortuna los carros con el dinero fueron divisados en ese momento; llegaban al campamento acompañados por una tropa auxiliar de caballería. Germánico aprovechó la situación para enviar a los senadores, deprisa, de vuelta a Roma, bajo la escolta de los mismos auxiliares. Luego vigiló la distribución del dinero, resultándole difícil impedir que algunos de los hombres se apoderasen de los fondos destinados a otros regimientos.
El desorden aumentó esa tarde. Tanto oro en manos de los soldados significaba bebida y juego. Germánico decidió que no estaba bien que Agripina, que se encontraba con él, siguiese en el campamento. Ella estaba embarazada otra vez y aunque sus hijos, mis sobrinos Nerón y Druso, se hallaban aquí, en Roma, con mi madre y conmigo, tenía al pequeño Cayo consigo. El hermoso niño se había convertido en la mascota del ejército y alguien le había confeccionado un traje de soldado en miniatura, con peto, espada, escudo y casco. Todos lo malcriaban. Cuando la madre le ponía la ropa y las sandalias comunes, rompía a llorar y pedía su espada y sus botitas para ir a visitar las tiendas. De modo que le pusieron de sobrenombre Calígula, o sea Botitas.
Germánico insistió en que Agripina se fuese, aunque ella juró que no tenía miedo a nada y que prefería morir con él allí a recibir, en un lugar seguro, noticias de su asesinato por los amotinados. Pero él le preguntó si le parecía que Livia sería una buena madre para sus hijos huérfanos, y esto la decidió a hacer lo que le pedía. La acompañaron varias esposas de oficiales, con sus hijos, todas llorando y llevando ropas de luto. Atravesaron lentamente, a pie, el campamento, sin sus habituales servidores, como fugitivos de una ciudad condenada. Un solo carro tosco, tirado por una mula, era todo su transporte. Casio Querea las acompañaba como único guía y protector. Calígula cabalgaba sobre la espalda de Casio como sobre un corcel, gritando y haciendo en el aire, con su espada, las estocadas y paradas reglamentarias, como le habían enseñado los hombres de caballería. Salieron del campamento de mañana, muy temprano, y muy pocos los vieron partir, porque no había guardia en los portones y nadie se tomaba ahora la molestia de tocar diana, ya que la mayoría de los hombres dormían como cerdos hasta las diez u once de la mañana. Unos pocos soldados de edad que madrugaban estaban fuera del campamento, recogiendo leña para el fuego, y preguntaron adónde se iban las señoras.
—¡A Tréveris! —gritó Casio—. El comandante en jefe pone a su esposa e hijo bajo la protección de los incivilizados pero leales aliados franceses de Tréveris, antes de correr el riesgo de que los asesinen los hombres del famoso Primer Regimiento. Diles eso a tus camaradas.
Los ancianos soldados corrieron al campamento y uno de ellos, el viejo Pomponio, se apoderó de una trompeta y dio la alarma. Los hombres salieron de sus tiendas, semidormidos, espada en mano.
—¿Qué sucede? ¿Qué ha ocurrido?
—Lo han sacado de aquí. Nuestra suerte ha terminado, y no volveremos a verlo.
—¿Quién? ¿A quién han sacado?
—A nuestro chico. A Botitas. Su padre dice que no puede confiar en el Primer Regimiento, de modo que lo envía a los malditos aliados franceses. Dios sabe qué le sucederá allí. Su madre también se ha ido. Está embarazada de siete meses y viaja a pie, como una esclava, pobre mujer. ¡Muchachos! ¡La esposa de Germánico e hija del viejo Agripa, a quien llamábamos El Amigo de los Soldados! Y nuestro Botitas.
Los soldados son en verdad una raza extraordinaria de hombres, duros como el cuero de los escudos, supersticiosos como los egipcios y sentimentales como las abuelas sabinas. Diez minutos después había unos dos mil hombres sitiando la tienda de Germánico, en un ebrio éxtasis de pena y arrepentimiento, implorándole que hiciese volver a su esposa con el querido chiquillo.
Germánico salió con el rostro pálido y colérico, y les dijo que no volvieran a molestarle. Se habían deshonrado a sí mismos, le habían deshonrado a él y al nombre de Roma, y no podría volver a tenerles confianza mientras viviera. No le habían hecho ningún favor cuando le arrancaron la espada en el momento en que estaba por clavársela en el pecho.
—¡Dinos qué debemos hacer, general! Haremos lo que nos ordenes. Juramos que no volveremos a amotinarnos. Perdónanos. Te seguiremos hasta el fin del mundo. Pero devuélvenos a nuestro compañerito de juegos.
—Mis condiciones son las siguientes —dijo Germánico—. Deberéis jurar fidelidad a mi padre Tiberio, y separar de entre vosotros a los hombres culpables de la muerte de los capitanes, del insulto a la delegación y del robo del Águila. Si lo hacéis, tendréis mi perdón, hasta tal punto, que os devolveré al compañero de juegos. Pero mi esposa no debe volver a acostarse en este campamento hasta que haya sido purificado de su culpa. Su momento de dar a luz está cerca ahora y no quiero que una influencia maligna nuble la vida del niño. Pero puedo enviarla a Colonia, y no a Tréveris, si no queréis que se diga que la confié a la protección de los bárbaros. Mi perdón total sólo os será concedido cuando hayáis borrado el recuerdo de vuestros sangrientos crímenes con una victoria más sangrienta sobre los enemigos de la patria, los germanos.
Juraron cumplir con sus condiciones. De modo que envió a un mensajero para que alcanzara a Agripina y Casio. Debía explicar las cosas y llevar a Calígula de vuelta. Los hombres corrieron a las tiendas y llamaron a todos los camaradas leales a que se les unieran y arrestaran a los cabecillas del motín. Unos cien hombres fueron apresados y llevados al tribunal, en torno al cual los restos de los dos regimientos formaron el cuadro, con las espadas desenvainadas. Un coronel hizo que cada uno de los prisioneros subiese por turno a un tosco patíbulo que había sido instalado al lado del tribunal, y si los hombres de su compañía lo consideraban culpable, lo arrojaban al suelo y era decapitado por ellos. Germánico no dijo una palabra durante las dos horas que duró este juicio informal; permaneció sentado, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Todos los prisioneros, salvo unos pocos, fueron declarados culpables.
Cuando cayó la última cabeza y los cadáveres fueron sacados del campamento, para ser quemados, Germánico llamó a todos los capitanes, por turno, al tribunal y les pidió que le diesen detalles sobre su servicio. Si tenían una buena hoja y no habían sido designados por favoritismo, Germánico recurría a los veteranos de la compañía, para conocer la opinión que tenían del capitán. Si les daban buenos informes y el coronel no tenía nada contra él, el hombre era confirmado en su rango. Pero si sus antecedentes eran malos, o si había quejas de los hombres de su compañía, se le degradaba y Germánico pedía a la compañía que eligiese al mejor de entre ellos para reemplazarlo. Les agradeció su colaboración y les pidió que hiciesen el juramento de lealtad a Tiberio. Los soldados lo hicieron con solemnidad y un momento más tarde lanzaron enérgicos vítores. Vieron que el mensajero de Germánico volvía al galope, y sentado delante de él, gritando con su voz chillona, venía Calígula, agitando su espada de juguete.
Germánico abrazó al niño y dijo que tenía que agregar una cosa más. Mil quinientos veteranos habían sido dados de baja de los dos regimientos, de acuerdo con las instrucciones de Tiberio. Pero si alguno de ellos, dijo, quería su perdón total, que sus camaradas conquistarían muy pronto cruzando el Rin y vengando la derrota de Varo, podían ganarlo. Permitiría que los hombres más activos se reengancharan en sus antiguas compañías, en tanto que los que sólo estaban en condiciones de llevar a cabo el servicio de guarnición podían alistarse en una fuerza especial para prestar servicio en el Tirol, donde últimamente se había informado de peligrosas incursiones de germanos. ¿Se podrá creer? Todos los hombres se adelantaron y más de la mitad se ofrecieron voluntariamente para el servicio activo al otro lado del Rin. Entre los voluntarios activos estaba Pomponio, quien protestó que era tan competente como cualquier otro hombre del ejército, a pesar de sus encías desnudas y de su hernia. Germánico lo nombró su ordenanza y puso a los nietos en la guardia de corps. De manera que todo volvió a ir bien en Bonn, y los soldados le dijeron a Calígula que él había sofocado el motín sin ayuda de nadie, y que algún día sería un gran emperador y conquistaría magníficas victorias, cosa que resultaba muy mala para él, porque, como ya he dicho, el niño estaba muy mal criado.
Pero todavía quedaban dos regimientos, acantonados en un lugar llamado Xanten, a los que había que devolver la sensatez. Continuaron comportándose con rebeldía, incluso después de que se les pagó el legado, y su general no podía hacer nada con ellos. Cuando llegaron noticias del cambio operado en los regimientos de Bonn, los principales amotinados se sintieron seriamente alarmados por su propia seguridad y empujaron a sus camaradas a nuevos actos de violencia y depredación. Germánico hizo saber al general que bajaría por el Rin en el acto, al frente de una fuerza poderosa, y que si los hombres leales que quedaban a sus órdenes no seguían rápidamente el ejemplo de los regimientos de Bonn y ejecutaban a los alborotadores, pasaría a todos por la espada, sin discriminaciones. El general leyó la carta en privado a los portaestandartes, a los oficiales subalternos y a unos pocos soldados dignos de confianza, y les dijo que tenían poco tiempo para actuar, porque Germánico podía llegar en cualquier momento. Prometieron hacer lo que pudieran y, haciendo participar a otros hombres leales del secreto, que estaba celosamente guardado, se precipitaron a las tiendas a medianoche y comenzaron a diezmar a los sublevados. Estos se defendieron lo mejor que pudieron y mataron a algunos leales, pero muy pronto fueron aplastados. Esa noche quinientos hombres quedaron muertos o heridos. Los demás, dejando sólo centinelas en el campamento, salieron al encuentro de Germánico, para rogarle que los condujese al otro lado del Rin, contra el enemigo.
Si bien la campaña tocaba a su fin, aún se mantenía el buen tiempo, y Germánico prometió hacer lo que le pedían. Tendió un puente de pontones sobre el río y marchó al frente de doce mil infantes romanos, veintiséis batallones de aliados y ocho escuadrones de caballería. Por sus agentes en territorio enemigo estaba enterado de la existencia de una gran concentración en las aldeas de Munster, donde se celebraba un festival anual de otoño en honor del Hércules germano. Las noticias de los motines habían llegado a oídos de los germanos —los amotinados estaban en realidad en tratos con Hermann y habían intercambiado regalos con él— y sólo esperaban que los regimientos se alejaran rumbo a su nuevo reino del suroeste para cruzar el Rin y marchar en dirección a Italia. Germánico siguió una ruta del bosque que se usaba muy rara vez y sorprendió a los germanos mientras estaban bebiendo cerveza. (La cerveza es una bebida fermentada hecha de granos humedecidos, y en sus fiestas la beben en cantidades extraordinarias). Dividió sus fuerzas en cuatro columnas y asoló el país sobre un frente de ochenta kilómetros, quemando aldeas y matando a sus habitantes sin respetar edad o sexo. A su regreso encontró destacamentos de varias tribus vecinas apostados para disputarle el paso a través del bosque, pero avanzó en orden de escaramuza, y se encontraba presionando al enemigo cuando hubo una repentina alarma en el Vigésimo Regimiento, que actuaba en la retaguardia, y Germánico descubrió que una enorme fuerza de germanos al mando de Hermann había caído sobre él. Por fortuna el bosque en ese punto no era tan denso y dejaba lugar para maniobrar. Germánico cabalgó hacia la posición de más peligro y gritó: «¡Romped la línea enemiga, Vigésimo, y todo será olvidado y perdonado!»
Los del Vigésimo combatieron como locos y rechazaron a los germanos con una gran matanza; luego los persiguieron hasta terreno abierto, más allá del bosque. Germánico vio a Hermann y lo desafió al combate, pero sus hombres huían y aceptar el desafío habría significado la muerte para él. Se alejó al galope. Germánico era tan poco afortunado como su padre en su persecución de caudillos enemigos, pero conquistaba sus victorias con el mismo estilo, y el nombre de «Germánico» que había heredado podía llevarlo ahora por derecho propio. Llevó al jubiloso ejército de vuelta a sus campamentos del otro lado del Rin.
Tiberio nunca entendió a Germánico, ni éste a aquél. Como ya he dicho, Tiberio era uno de los malos Claudios. Sin embargo, en ocasiones resultaba fácil tentarlo a acciones virtuosas, y en una época noble habría podido pasar por un carácter noble. Pero la época no era noble y su corazón había sido endurecido, y se convendrá en que la principal culpable de ese endurecimiento era Livia. Por otra parte, Germánico estaba totalmente inclinado hacia la virtud y, a pesar de lo perverso de la época en que había nacido, no habría podido comportarse de manera distinta a como se comportaba. Así que cuando rechazó la monarquía que le ofrecían los regimientos germanos, y cuando los hizo jurar fidelidad a Tiberio éste no pudo entender por qué lo había hecho. Decidió que era más sutil que él mismo —y que estaba empeñado en un juego profundísimo—. La explicación más sencilla, la de que Germánico colocaba el honor por encima de todas las demás consideraciones y que estaba comprometido con Tiberio por la lealtad militar y por haber sido adoptado como hijo suyo, no llegó siquiera a ocurrírsele. Pero como Germánico no sospechaba de la complicidad de Tiberio en los designios de Livia, y como Tiberio nunca le hizo un agravio o una ofensa, sino que, por el contrario, lo elogió grandemente por la forma en que dominó el motín y decretó un triunfo por su campaña de Munster, lo creía tan honorablemente intencionado como él mismo, sólo que un poco tonto por no haberse dado cuenta aún de los designios de Livia. Decidió conversar francamente con Tiberio en cuanto volviese para recibir el triunfo. Pero la muerte de Varo no estaba vengada aún; pasaron tres años antes de que Germánico regresara. El tono de las cartas intercambiadas entre Germánico y Tiberio durante ese período fue fijado por el primero, que escribía con respetuoso afecto. Tiberio contestaba en el mismo tono amistoso, porque creía que así derrotaba a Germánico en su propio juego astuto. Se comprometió a pagarle la suma del doble legado y amplió el pago a los regimientos de los Balcanes. Por motivos políticos entregó a los regimientos de los Balcanes las otras tres piezas de oro por hombre —hubo amenazas de otros motines—, pero se excusó durante unos meses por no pagar a Germánico el dinero adelantado, alegando dificultades económicas. Como es natural, Germánico no insistió, y como es natural, Tiberio nunca se lo devolvió. Germánico me volvió a escribir para preguntarme si yo podía esperar por el pago hasta que Tiberio le pagase a él, y yo le respondí que en realidad, como le había dicho antes, el dinero era un regalo.
Poco después del acceso al trono de Tiberio, le escribí para decirle que había estado estudiando leyes y administración —y así era— durante un tiempo, en la esperanza de que se me concediera por fin la oportunidad de servir a mi país en un puesto de responsabilidad. Me replicó diciéndome que por cierto era una anomalía que un hombre que era el hermano de Germánico y su propio sobrino tuviese que ser un simple caballero, y que como ahora me habían nombrado sacerdote de Augusto debía permitírseme usar la vestimenta de senador. En rigor, si me comprometía a no hacer el tonto, solicitaría permiso para que yo adoptase la túnica de brocado que ahora llevaban los cónsules y excónsules. Le escribí en el acto para decirle que prefería las funciones sin la túnica a la túnica sin las funciones, pero su única respuesta consistió en enviarme un regalo de cuarenta piezas de oro «para comprar juguetes el próximo día de Inocentes». El Senado me concedió la túnica de brocado y, como símbolo de honor para Germánico, que ahora se encontraba metido en una nueva campaña exitosa en Germania, se propuso decretarme un escaño en el parlamento, entre los excónsules. Pero Tiberio interpuso su veto, y les dijo que, en su opinión, yo era incapaz de pronunciar un discurso que no resultase una prueba para la paciencia de los colegas.
Al mismo tiempo se propuso otro decreto, que también vetó. Las circunstancias fueron las siguientes: Agripina había dado a luz, en Colonia, una niña llamada Agripinila. Debo decir que esta Agripinila resultó ser una de las peores Claudias. En rigor puedo afirmar que da señales de superar a todos sus antepasados en materia de arrogancia y vicios. Agripina estuvo enferma durante unos meses, después del parto, y no pudo ocuparse adecuadamente de Calígula, de manera que éste fue enviado a Roma, en una visita, en cuanto Germánico inició su campaña de primavera. El niño se convirtió en una especie de héroe nacional. Cada vez que salía a pasear con sus hermanos era vitoreado, seguido por las miradas de todos y alabado. Todavía no tenía tres años de edad, pero era maravillosamente precoz; era un caso dificilísimo: sólo se mostraba agradable cuando le adulaban y sólo era dócil cuando se le trataba con firmeza. Había ido a vivir con su bisabuela Livia, pero ésta no tenía tiempo para cuidarlo como correspondía, y como siempre cometía travesuras y reñía con sus hermanos mayores, se vino a vivir con mi madre y conmigo. Mi madre jamás lo lisonjeaba, pero tampoco lo trataba con la suficiente firmeza, hasta que un día él la escupió en un acceso de cólera, y entonces ella le propinó una buena zurra.
«Espantosa vieja germana» —le dijo él—. «¡Te quemaré tu casa germana!»
Usaba «germano» como el peor insulto que conocía. Y esa tarde se introdujo sigilosamente en un cuarto de trastos viejos, que estaba al lado de la buhardilla de los esclavos, repleto de viejos muebles y cosas de desecho, y pegó fuego a un montón de jergones de paja. El fuego corrió muy pronto por todo el piso de arriba, y como era una casa vieja, con carcoma en las vigas y agujeros en el piso, fue imposible apagarlo, ni siquiera formando una cadena para sacar agua en cubos del estanque de las carpas. Yo conseguí salvar todos mis papeles y valores, y algunos de los muebles, y no se perdió vida alguna, aparte de las de dos viejos esclavos que guardaban cama, enfermos, pero de la casa no quedó nada, salvo las paredes y los sótanos. Calígula no fue castigado, porque el incendio lo había asustado muchísimo. Estuvo a punto de quedar atrapado en él cuando se ocultó, sintiéndose culpable, bajo su cama, hasta que el humo lo hizo salir gritando.
Bien, el Senado quiso decretar que mi casa fuese reconstruida a expensas del Estado, con el argumento de que había sido la morada de tantos distinguidos miembros de mi familia, pero Tiberio no lo permitió. Dijo que el estallido del incendio se había debido a mi negligencia, y que el daño habría podido muy bien limitarse a las buhardillas si hubiese actuado en forma responsable. Y antes de que el Senado tuviese que pagar, se comprometía a reconstruir y amueblar la casa con su propio dinero. Grandes aplausos de los senadores. Eso fue muy injusto y deshonesto, en especial porque no tenía intención alguna de cumplir con su compromiso. Me vi obligado a vender las últimas propiedades de importancia que me quedaban en Roma, una manzana de casas situada cerca del Mercado de Ganado y un gran terreno lindero, para poder reconstruir la casa con mi peculio. Jamás le dije a Germánico que Calígula había sido el incendiario, porque se habría sentido obligado a resarcirme él mismo del daño. Y supongo que en cierto modo fue un accidente, porque no se podía hacer responsable a un niño tan pequeño.
Cuando los hombres de Germánico volvieron a lanzarse contra los germanos, tenían un nuevo agregado para la balada de las Tres Penas de Augusto, del cual recuerdo dos o tres estrofas, y algunos versos sueltos, casi todos ellos ridículos:
Seis piezas de oro por barba nos dejó
para comprarnos tocino y alubias,
para comprarnos queso y galleta
en las cantinas germanas.
El dios Augusto pasea por el cielo,
el espíritu de Marcelo nada en la Estigia,
Julia ha muerto y está con él…
Así terminan los líos de Julia.
Pero nuestras Águilas siguen vagando,
y por vergüenza y por pena
a la tumba del dios Augusto
una por una las llevaremos.
Después había otra que comenzaba: «Hermann el germano perdió a su novia y su barrilito de cerveza», pero no puedo recordar cómo terminaba, y la estrofa no es importante, si no es porque me recuerda que debo hablar de la «novia» de Hermann. Era la hija de un caudillo llamado, en germano, Siegstoss, o algo por el estilo. Pero su nombre romano era Segestes. Había estado en Roma, como Hermann, y figuraba entre los caballeros, pero a diferencia de Hermann se sentía moralmente comprometido por el juramento de amistad que había hecho a Augusto. Ese Segestes fue quien previno a Varo acerca de las intenciones de Hermann y Segimero, y quien sugirió que los arrestase en el banquete al que los había invitado antes de partir en su desdichada expedición. Segestes tenía una hija favorita, que Hermann raptó y con la cual se casó, y Segestes nunca le perdonó esa injuria. Pero no podía ponerse abiertamente de parte de los romanos contra Hermann, que era un héroe nacional. Lo único que había podido hacer hasta entonces era mantener una correspondencia secreta con Germánico, proporcionándole información sobre movimientos militares y asegurándole constantemente que no flaqueaba en su lealtad hacia Roma y que sólo esperaba una oportunidad para demostrarlo. Pero ahora le escribió a Germánico diciéndole que estaba sitiado en su aldea por Hermann, quien había jurado no darle cuartel, y que no podía resistir mucho tiempo más. Germánico emprendió una marcha forzada, derrotó a la fuerza sitiadora, que no era numerosa —el propio Hermann estaba ausente, herido—, y rescató a Segestes, descubriendo entonces que lo esperaba un valioso premio: la esposa de Hermann, que visitaba a su padre cuando estalló la lucha y que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Germánico trató a Segestes y a sus familiares con suma bondad y les regaló una propiedad en el lado occidental del Rin. Hermann, furioso por la captura de su esposa, temía que la clemencia de Germánico indujese a otros jefes germanos a hacerle ofrecimientos de paz. Constituyó una nueva y fuerte confederación de tribus, incluyendo a algunas que hasta entonces habían sido amigas de Roma. Germánico se mostró impertérrito. Cuantos más germanos tuviese abiertamente contra él, más satisfecho se sentiría. Nunca les había tenido confianza como aliados.
Y antes de que terminase el verano los había derrotado en una serie de batallas, obligado a Segimero a rendirse y reconquistado la primera de las tres Águilas perdidas, la del Decimonoveno regimiento. También visitó el escenario de la derrota de Varo y dio decente sepultura a los huesos de sus camaradas de armas, dejando caer con sus propias manos el primer terrón en la tumba. El general que se había comportado en forma tan cobarde en el motín combatió valientemente a la cabeza de sus tropas, y en una ocasión convirtió en victoria lo que parecía una derrota sin remedio. Noticias prematuras de que esa batalla se había perdido y de que los germanos vencedores marchaban hacia el Rin provocaron tanta consternación en el puente más cercano, que el capitán de la guardia dio a sus hombres la orden de retirarse al otro lado para luego destrozarlo, cosa que habría equivalido a abandonar a su suerte a todos los demás. Pero Agripina estaba allí y dio una contraorden. Dijo a los soldados que ella era ahora capitana de la guardia y que seguiría siéndolo hasta que su esposo volviera para relevarla del mando. Cuando, por fin, llegaron las tropas victoriosas, se encontraba en su puesto para recibirlas. Su popularidad era ahora casi igual a la de su esposo. Había organizado un hospital para los heridos que Germánico enviaba después de cada batalla, y les proporcionó el mejor cuidado médico posible. Por lo general los soldados heridos permanecían con sus unidades hasta que morían o se curaban. Agripina pagó los gastos del hospital de su propio bolsillo.
Ya he mencionado la muerte de Julia. Cuando Tiberio se convirtió en emperador, los alimentos diarios de Julia en Reggio fueron reducidos a ciento veinte gramos de pan y treinta gramos de queso. Ya estaba al borde del agotamiento por lo insalubre de su vivienda, y esa dieta de hambre se la llevó muy pronto. Pero no había aún noticias de Póstumo, y hasta que estuviese segura de su muerte Livia no podría sentirse tranquila.
