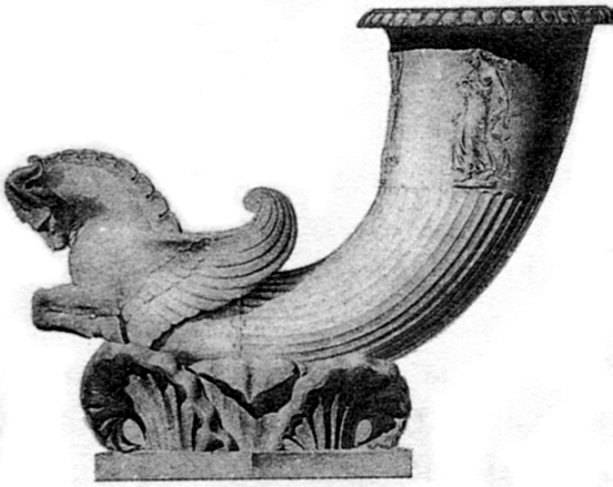
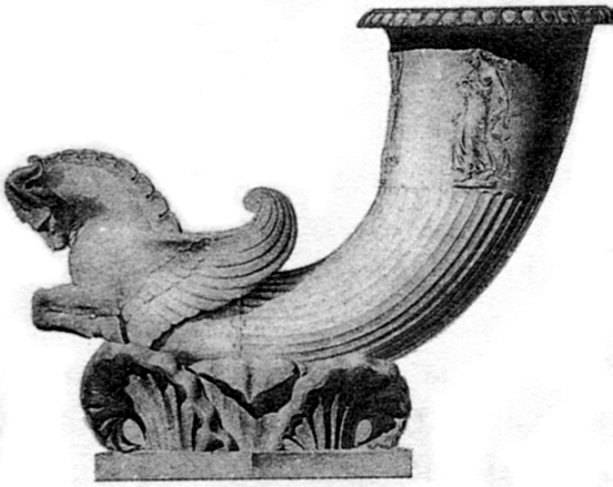
El motín del Rin había estallado por simpatía con un motín en las fuerzas de los Balcanes. La desilusión de los soldados con las donaciones que les tocaban según el testamento de Augusto —apenas cuatro meses de paga, tres piezas de oro por hombre— agravó ciertos resentimientos anteriores. Y calcularon que la inseguridad de la posición de Tiberio le obligaría a aceptar cualquier exigencia razonable que le presentaran, con vistas a ganar su favor. Entre las exigencias se incluía un aumento en la paga, un servicio limitado a dieciséis años y un aflojamiento de la disciplina de campamento. La paga era insuficiente, por cierto: los soldados tenían que armarse y equiparse con ella, y los precios habían subido. Y era verdad que el agotamiento de las reservas militares había mantenido en el ejército a millares de soldados que habrían debido ser dados de baja varios años antes, y se había vuelto a llamar a veteranos que no estaban capacitados para el servicio. Además, los destacamentos formados con esclavos recientemente liberados eran tan malos para el combate, que Tiberio había considerado necesario aumentar la disciplina, eligiendo como capitanes a verdaderos ordenancistas y dándoles órdenes de mantener a los hombres constantemente ocupados en fajina y de emplear a menudo las varas de vid —sus insignias de rango— sobre la espalda de sus soldados.
Cuando la noticia de la muerte de Augusto llegó a oídos de las fuerzas de los Balcanes, había tres regimientos juntos en un campamento de verano, y el general les dio unos días de asueto, relevándoles de desfiles y fajina. Esta experiencia de ociosidad y descanso los trastornó, y se negaron a obedecer a sus capitanes cuando se les ordenó que se reincorporaran al servicio. Formularon ciertas demandas. El general les dijo que no tenía autoridad para concederlas y les previno del peligro que representaba una actitud de rebeldía. Los soldados no hicieron demostración alguna de violencia, pero se negaron a obedecer y finalmente lo obligaron a enviar a su hijo a Roma para transmitir las exigencias a Tiberio. Después de que el hijo saliera del campamento, para su misión, el desorden aumentó. Los hombres menos disciplinados comenzaron a saquear el campamento y las aldeas vecinas, y cuando el general arrestó a los cabecillas, los demás irrumpieron en el cuarto de guardia y los pusieron en libertad, matando luego a un capitán que trató de oponérseles. Ese capitán tenía como apodo «El Viejo Dame Otra», porque después de quebrar un sarmiento de vid en la espalda de un soldado pedía otro y otro más. Cuando el hijo del general llegó a Roma, Tiberio envió a Cástor en su apoyo, a la cabeza de dos batallones de la guardia, un escuadrón de caballería de la guardia y la mayoría de los batallones imperiales, que eran germanos. Un oficial de estado mayor llamado Seyano, hijo del comandante de la guardia y uno de los pocos íntimos de Tiberio, iba con Cástor como lugarteniente, más adelante escribiré algo sobre este Seyano. Al llegar Cástor se dirigió a los soldados en forma digna e intrépida, y les leyó una carta de su padre, en la que prometía ocuparse de los invencibles regimientos con los cuales había compartido tantos peligros y tantas guerras, y que negociaría con el Senado sus exigencias en cuanto se hubiese recuperado de su pena por la muerte de Augusto. Entretanto, escribía, su hijo les concedería cuanto pudiese, el resto quedaría en manos del Senado.
Los amotinados hicieron que uno de sus capitanes actuase como portavoz y presentara las exigencias, porque ningún soldado se atrevía por miedo a ser distinguido luego como cabecilla del grupo. Cástor dijo que lo lamentaba mucho, pero que el límite de dieciséis años de servicio, el licenciamiento de los veteranos y el aumento de la paga a una pieza de plata por día eran peticiones que él no tenía autoridad para conceder. Sólo su padre y el Senado podían hacer tales concesiones.
Esto puso a los hombres de muy mal humor. Preguntaron para qué demonios había ido entonces, si no tenía poder para hacer nada en su favor. Su padre Tiberio, dijeron, también les hacía la misma jugarreta cada vez que le presentaban sus quejas: se ocultaba detrás de Augusto y el Senado. ¿Qué era el Senado, a fin de cuentas? Un hatajo de ociosos inútiles, la mayoría de los cuales se morirían de miedo si viesen alguna vez un escudo enemigo o una espada blandida coléricamente. Comenzaron a arrojar piedras a los acompañantes de Cástor y la situación se tornó peligrosa. Pero un azar afortunado modificó el aspecto de las cosas. Hubo un eclipse de luna, esa noche, cosa que afectó al ejército —todos los soldados son supersticiosos— de forma sorprendente. Tomaron el eclipse como un signo de que el Cielo estaba enojado con ellos por el asesinato del «Viejo Dame Otra» y por su desafío a la autoridad. Entre los amotinados había algunos leales infiltrados, y uno de ellos se presentó a Cástor para sugerirle que reuniese a otros como él y los enviase a las tiendas de los soldados en grupos de dos o tres, que debían hacer que los hombres recuperasen la sensatez. Así se hizo. Por la mañana había un ambiente muy distinto en el campamento, y Cástor, si bien consintió en enviar otra vez al hijo del general con las mismas demandas a Tiberio, firmadas por él mismo, arrestó a los dos hombres que parecían haber iniciado el motín y los ejecutó públicamente. Los demás no protestaron, e incluso entregaron voluntariamente a los cinco asesinos del capitán como prueba de su fidelidad, pero siguieron negándose con firmeza a participar en los desfiles o a hacer nada que no fuesen las tareas más necesarias hasta que llegase una respuesta de Roma. Cambió el tiempo y una lluvia incesante inundó el campamento, fue imposible que los hombres se comunicaran de tienda a tienda. Eso fue entendido como una nueva advertencia del Cielo, y antes de que el mensajero tuviese tiempo de regresar, el motín había terminado y los regimientos marchaban, obedientes, a sus cuarteles de invierno, al mando de sus oficiales.
Pero el motín del Rin fue mucho más grave. La Germania romana estaba ahora limitada al este por el Rin y dividida en dos provincias, la Superior y la Inferior. La capital de la provincia Superior, que se extendía hasta Suiza, era Maguncia, y la de la Interior, que llegaba por el norte hasta Scheldt y Sambre, era Colonia. Un ejército de cuatro regimientos ocupaba cada una de las provincias, y Germánico era su comandante en jefe. En un campamento de verano del ejército Inferior estallaron desórdenes. Las quejas eran las mismas que las del ejército de los Balcanes, pero la conducta de los amotinados fue mucho más violenta debido a la mayor proporción de libertos de la ciudad recién reclutados. Dichos libertos seguían siendo esclavos por naturaleza, y estaban acostumbrados a una vida más ociosa y lujosa que los ciudadanos nacidos libres, en su mayoría campesinos pobres, que constituían la columna vertebral del ejército. Eran soldados malísimos, y su ínfima capacidad militar no estaba mejorada por ningún espíritu de cuerpo regimental. Porque no se trataba de regimientos que hubiesen estado a las órdenes de Germánico en la reciente campaña; eran hombres de Tiberio.
El general perdió la cabeza y no logró contener la insolencia de los amotinados, que se apiñaron a su derredor con quejas y amenazas. Su nerviosismo los estimuló a caer sobre sus capitanes más odiados, unos veinte, a quienes mataron a golpes con sus propios sarmientos de vid, arrojando luego los cadáveres al Rin. A los demás los insultaron y se burlaron de ellos y los expulsaron del campamento. Casio Querea fue el único oficial superior que trató de oponerse a esa conducta monstruosa e inaudita. Fue atacado por un grupo grande, pero en lugar de huir o suplicar, se precipitó hacia ellos con la espada desenvainada, asestando mandobles a izquierda y derecha, y se abrió paso hasta llegar a la sagrada plataforma del tribunal, donde sabía que ningún soldado se atrevería a tocarlo.
Germánico no tenía batallones de la guardia que pudiesen apoyarlo, pero se dirigió en el acto al campamento amotinado, acompañado sólo de un reducido estado mayor. Todavía no estaba enterado de la matanza. Los hombres se agruparon en torno de él, en masa, como lo habían hecho con el general, pero Germánico se negó serenamente a decirles nada hasta que formaran correctamente en compañías y batallones, bajo sus banderas, para que pudiese saber a quién se dirigía. Una vez que estuvieron en formación militar, les volvió cierto sentido de la disciplina, y si bien con el asesinato de sus oficiales habían perdido toda esperanza de que los perdonara o pudiera tenerles confianza, sintieron de pronto cariño hacia él, porque era un hombre valiente, humano y razonable. Un anciano veterano —había muchos de ellos que habían servido en Alemania veinticinco y treinta años— gritó: «¡Cómo se parece a su padre!». Y otro: «Tiene que ser muy bueno para ser tan bueno como el padre». Germánico empezó, con un tono de voz de conversación ordinaria, por pedir más atención. Habló primero de la muerte de Augusto y de la gran pena que había provocado, pero les aseguró que Augusto había dejado tras de sí una obra indestructible y un sucesor capaz de continuar con el gobierno y de dirigir los ejércitos en la forma en que él mismo habría querido dirigirlos.
—Ninguno de vosotros desconoce las gloriosas victorias de mi padre en Germania. Muchos las habéis compartido.
—Nunca hubo mejor general o mejor hombre —gritó un veterano—. ¡Vivan los Germánicos, padre e hijo!
Una muestra de la extrema sencillez de mi hermano es el hecho de que no se dio cuenta del efecto que tenían sus palabras. Cuando hablaba de su padre se refería a Tiberio (a quien a menudo se denominaba también Germánico), pero los veteranos entendieron que se refería a su verdadero padre; y por sucesor de Augusto entendía, una vez más, a Tiberio, pero los veteranos creyeron que hablaba de sí mismo. Inconsciente de estos malentendidos, continuó hablando de la armonía que predominaba en Italia y de la fidelidad de los franceses, por cuyo territorio acababa de pasar, y dijo que no podía entender ese repentino sentimiento de pesimismo que se había apoderado de ellos. ¿Qué les sucedía? ¿Qué habían hecho con sus capitanes, coroneles y generales? ¿Por qué no estaban esos oficiales con ellos? ¿Habían sido realmente expulsados del campamento, como tenía entendido?
—Algunos de nosotros todavía estamos vivos y en pie, César —dijo alguien, y Casio apareció cojeando por entre las filas y saludo a Germánico:
—¡No muchos! Me arrancaron del tribunal y me mantuvieron atado en la sala de guardia, sin comer, durante los cuatro últimos días. Un viejo soldado ha tenido la bondad de soltarme ahora.
—¡Tú, Casio! ¡Te hicieron eso a ti! ¿Al hombre que trajo a los ochenta de vuelta del bosque de Teutoburgo? ¿Al hombre que salvó el puente del Rin?
—Bueno, por lo menos me perdonaron la vida.
Germánico preguntó con horror en la voz:
—Soldados ¿es cierto eso?
—Se lo había buscado —gritó alguien, y entonces se armó un tremendo alboroto. Algunos hombres se desnudaron para mostrar las limpias cicatrices plateadas de honorables heridas en el pecho y las descoloridas marcas de azotes en la espalda. Un anciano decrépito se separó de las filas y, corriendo hacia adelante, se abrió la boca con los dedos para mostrar las encías desnudas. Luego vociferó:
—No puedo comer galletas sin dientes, general, y no puedo marchar ni combatir alimentándome con sopas. He servido a las órdenes de tu padre en su primera campaña de los Alpes, y ya para entonces tenía seis años de servicio a mis espaldas. Tengo dos nietos sirviendo en la misma compañía que yo. Dame la baja, general. ¡Te he tenido en mis rodillas cuando eras pequeño! Y mira, general, tengo una hernia y me exigen que marche treinta kilómetros con cincuenta kilos de peso a la espalda.
—¡Vuelve a las filas, Pomponio! —ordenó Germánico, quien reconoció al anciano y se escandalizó de verlo aún bajo las armas—. ¿Qué es eso? Más tarde examinaré tu caso. ¡Por amor del cielo, da un buen ejemplo a los soldados jóvenes!
Pomponio saludó y volvió a las filas. Germánico levantó la mano pidiendo silencio, pero los hombres continuaron gritando acerca de la paga y de las fajinas innecesarias que se les imponían, de modo que apenas les quedaba un momento libre, desde la mañana hasta la noche, y que la única licencia que se le otorgaba a un hombre era cuando caía muerto de vejez. Germánico no hizo intento alguno de hablar hasta que se hizo de nuevo el silencio. Entonces dijo:
—En nombre de mi padre Tiberio, os prometo justicia. Vuestro bienestar interesa a su corazón tanto como al mío, y lo que se pueda hacer por vosotros, sin peligro para el imperio, él lo hará. ¡Yo respondo de ello!
—¡Oh, al demonio con Tiberio! —bramó alguien, y el grito fue repetido por todas partes con gruñidos y abucheos. Y de pronto todos rompieron a gritar—: ¡Arriba Germánico! Tú eres el emperador para nosotros. ¡Arroja a Tiberio al Tíber! ¡Arriba Germánico! ¡Germánico emperador! ¡Al demonio con Tiberio! ¡Al demonio con esa perra de Livia! ¡Arriba Germánico! ¡Marchemos a Roma! ¡Somos tus soldados! ¡Arriba, Germánico, hijo de Germánico! ¡Germánico emperador!
Germánico se sintió anonadado.
—¿Estáis locos, hombres? —gritó—. ¿Qué creéis que soy, un traidor?
Un veterano vociferó:
—¡Nada de eso, general! Acabas de decir que continuarías con la labor de Augusto. ¡No te retractes!
Germánico se dio cuenta entonces de su error, y cuando los gritos de «Arriba Germánico» continuaron, saltó de la plataforma del tribunal y corrió hacia donde estaba atado su caballo, con la intención de montar y alejarse galopando de ese maldito campamento. Pero los hombres desenvainaron las espadas y le cortaron el paso.
Germánico, fuera de sí, gritó:
—Dejadme pasar, u os juro por Dios que me mataré.
—Para nosotros tú eres el emperador —le contestaron. Germánico sacó la espada, pero alguien lo cogió del brazo. Para cualquier hombre decente resultaba claro que Germánico hablaba en serio, pero muchos de los ex esclavos pensaron que sólo se trataba de un gesto hipócrita de modestia y virtud. Uno de ellos rió y aulló:
—Ten, toma mi espada. ¡Es más afilada!
El anciano Pomponio, que se encontraba al lado del individuo, se encolerizó y le propinó un puñetazo en la boca. Germánico fue llevado por sus amigos a la tienda del general. Este se hallaba echado en la cama, acongojado, con la cabeza cubierta por la colcha. Pasó un rato largo antes de que pudiera levantarse y presentar sus respetos a Germánico. Su vida y la de su estado mayor habían sido salvadas por sus guardias de corps, mercenarios de la frontera suiza.
Llevó a cabo una apresurada reunión. Casio le dijo a Germánico que por una conversación que había escuchado mientras se encontraba en el cuerpo de guardia, los amotinados tenían la intención de enviar una delegación a la provincia Superior, para conseguir su colaboración en una rebelión militar general. Se hablaba de dejar el Rin desprotegido y de marchar a Francia, saquear ciudades, llevarse a las mujeres y establecer un reino militar independiente en el sudoeste, protegido en su retaguardia por los Pirineos. Roma quedaría paralizada con este movimiento, y no los molestaría durante el tiempo suficiente para hacer que su reino resultase inexpugnable.
Germánico decidió ir en el acto a la provincia Superior y hacer que sus regimientos jurasen fidelidad a Tiberio. Eran las tropas que en fecha reciente habían servido a las órdenes de éste, y creía que seguirían siéndole leales si llegaba antes que la delegación de los amotinados. Tenían los mismos motivos de queja en cuanto a la paga y el servicio, él lo sabía, pero sus capitanes eran mejores, hombres elegidos por el por su paciencia y sus cualidades militares, antes que por su reputación. Pero primero había que hacer algo para tranquilizar a los regimientos sublevados. No había más que una solución. Cometió el primer y único delito de su vida: falsificó una carta supuestamente proveniente de Tiberio, y se la hizo entregar en la tienda a la mañana siguiente. El correo había salido en secreto durante la noche, con instrucciones de robar un caballo de la caballería, hacer treinta kilómetros hacia el sudoeste y luego volver galopando a toda velocidad por otra ruta.
La carta decía que Tiberio se había enterado de que los regimientos de Germania expresaban ciertas justas quejas, y que él estaba ansioso por solucionarlas. Haría que el legado de Augusto les fuese pagado enseguida y, como prueba de confianza en su lealtad, duplicaría la suma sacando la diferencia de su propio bolsillo. Negociaría con el Senado el aumento de la paga. Daría la licencia inmediata a todos los hombres con veinte años de servicio, y la licencia selectiva a los que hubiesen completado dieciséis años de servicio. Estos últimos no cumplirían deber militar alguno, salvo el de guarnición.
Germánico no era un embustero tan hábil como su tío Tiberio, su abuela Livia o su hermana Livila. El caballo del correo fue reconocido por su dueño, lo mismo que el correo, uno de los servidores de Germánico. Circuló el rumor de que la carta era un fraude. Pero los veteranos eran partidarios de tratarla como auténtica y de pedir en el acto la licencia y el legado prometidos. Así lo hicieron, y Germánico contestó que el emperador era un hombre de palabra y que las licencias podían ser concedidas ese mismo día. Pero les pidió que tuvieran paciencia en cuanto al legado, que sólo podría ser pagado cuando volviesen a los campamentos de invierno. No había suficiente dinero en el campamento, dijo, para que todos los soldados recibieran sus seis piezas de oro, pero él se ocuparía de que el general entregase todo lo que hubiera. Esto los tranquilizó, aunque las opiniones se habían vuelto en cierta medida contra Germánico, que no era el hombre por quien lo tenían. Temía a Tiberio, dijeron, y era capaz de cometer una falsificación. Enviaron patrullas a buscar a sus capitanes y se comprometieron a obedecer otra vez a sus generales. Germánico había dicho al general que lo haría procesar ante el Senado por cobardía, si no se dominaba de inmediato.
Y así, después de ocuparse de que las licencias fuesen concedidas en debida forma y de que se distribuyese todo el dinero disponible, Germánico se dirigió a la provincia Superior. Encontró a los regimientos esperando noticias de lo que sucedía en la provincia Inferior, pero aún no se habían amotinado abiertamente porque Silo, su general, era un hombre de voluntad férrea. Germánico les leyó la misma carta falsificada y les ordenó jurar fidelidad a Tiberio, cosa que hicieron.
Hubo gran emoción en Roma cuando llegaron las noticias del motín del Rin. Tiberio, que había sido enérgicamente criticado por enviar a Cástor a dominar el motín de los Balcanes —que todavía no había sido sofocado— en lugar de ir él mismo, fue abucheado en las calles, y se le preguntó por qué las tropas sublevadas eran las que había mandado él personalmente, en tanto que las otras se mantenían fieles. (Porque el regimiento que Germánico había mandado en Dalmacia tampoco se había rebelado). Se le dijo que fuese a Germania enseguida y que hiciese su propio trabajo sucio con las tropas del Rin, en lugar de endosárselo a Germánico. Entonces informó al Senado de que iría a Germania, e inició lentos preparativos, eligió su estado mayor y organizo una pequeña flota. Pero para cuando todo estuvo preparado, la proximidad del invierno hizo peligrosa la navegación, y las noticias procedentes de Germania eran mejores. De modo que no partió. En realidad nunca había tenido intención de partir.
Entretanto yo había recibido una carta urgente de Germánico, en la que me pedía que obtuviera lo antes posible doscientas mil piezas de oro de sus bienes personales, pero con el máximo sigilo; eran necesarias para la seguridad de Roma. No decía más, pero me enviaba un poder firmado, que me permitía actuar en su nombre. Fui a ver a su administrador principal, quien me dijo que sólo podía conseguir la mitad de esa suma sin vender propiedades, y que vender propiedades provocaría murmuraciones, cosa que evidentemente Germánico quería evitar. De modo que yo mismo tuve que buscar el resto: cincuenta mil de mi caja fuerte —con lo que sólo me quedaban diez mil después de haber pagado mi iniciación en el nuevo sacerdocio— y otras cincuenta mil de la venta de algunas propiedades en la ciudad, que me había dejado mi padre —por fortuna ya tenía una oferta para ellas— y de todos los esclavos de que pude prescindir, mujeres y hombres a quienes no consideraba especialmente dedicados a mi servicio. Envié el dinero inmediatamente, dos días después de haber recibido la carta pidiéndolo. Mi madre se enfureció cuando se enteró de que las propiedades habían sido vendidas, pero yo no podía decirle para qué hacía falta el dinero, de modo que le dije que había estado jugando a los dados con apuestas demasiado elevadas, y que al tratar de recuperarme de mis fabulosas pérdidas había perdido casi el doble. Me creyó, y «jugador» fue otro palo que desde entonces empleó para golpearme. Pero el pensamiento de que no le había fallado a Germánico o a Roma fue una amplia compensación para sus pullas.
Tengo que decir que en esa época jugaba bastante, pero nunca ganaba ni perdía mucho. Jugaba para descansar de mi trabajo. Después de terminar mi historia sobre las reformas religiosas de Augusto escribí un libro breve, humorístico, sobre el juego de dados, dedicado a la divinidad de Augusto, para burlarme de mi madre. Citaba una carta que Augusto, que era muy aficionado al juego de dados, había escrito en una ocasión a mi padre, en la que le decía cuánto se había divertido con la partida de la noche anterior, porque mi padre era el mejor perdedor que jamás había conocido. Mi padre, decía, se quejaba, riendo, contra el destino cada vez que le salía el Perro, pero si otro de los jugadores sacaba Venus parecía tan encantado como si lo hubiera sacado él mismo. «En verdad es un placer ganarte, mi querido amigo, y decir esto es el mejor elogio que puedo concederle a un hombre, porque por lo general lamento ganar, por el conocimiento que ello me proporciona de la personalidad de mis amigos supuestamente más abnegados. Todos, salvo los mejores, se duelen de perder conmigo porque yo soy el emperador y —suponen— poseo enormes riquezas, y es evidente que los dioses no deben dar más a los hombres que ya tienen mucho. Por lo tanto tengo por norma —quizá ya lo habrás advertido— cometer siempre un error de cálculo después de una vuelta de tiros. O bien pido menos de lo que he ganado, como por equivocación, o pago más de lo que debo, y muy pocos, aparte de ti, son lo bastante honrados como para corregirme». (Me habría gustado citar otro pasaje en que había una referencia a lo malo que era Tiberio como jugador, pero, por supuesto, no podía hacerlo).
En ese libro comenzaba con una investigación fingidamente seria acerca de la antigüedad de los dados, citaba a algunos autores inexistentes y describía varias formas de agitar el cubilete. Pero el tema principal era, por supuesto, el de ganar y perder, y el título de la obra era Cómo ganar a los dados. Augusto había escrito en una carta que cuanto más trataba de perder más parecía ganar, e incluso cuando se hacía trampas a sí mismo en los cálculos muy pocas veces se levantaba de la mesa más pobre de lo que se había sentado a ella. Cité también una afirmación contraria, atribuida por Polión a mi abuelo Antonio, en el sentido de que cuanto más trataba de ganar en el juego de dados, más parecía perder. Uniendo las dos afirmaciones, deducía que la ley fundamental del juego de dados era la de que los dioses, si no tenían algún encono con él por otro motivo, siempre dejaban que ganase el hombre al que menos le importaba ganar. Por consiguiente, la única forma de ganar a los dados era cultivar un auténtico deseo de perder. Escrito con estilo pesado, parodia de mi espantajo Catón, era, me complazco en creerlo, un libro gracioso, ya que el argumento resultaba perfectamente paradójico. Citaba el antiguo proverbio que promete a un hombre mil piezas de oro cada vez que se encuentre con un extraño montado en una mula torda, pero sólo con la condición de que no piense en la cola de la mula hasta después de haber recibido el dinero. Abrigaba la esperanza de que ese trabajo humorístico gustase a las personas que encontraban indigestas mis historias. Lamentablemente, no fue así. No se leyó como una obra humorística. Habría debido darme cuenta de que los lectores chapados a la antigua, educados con las obras de Catón, no eran precisamente los que podían gozar con una parodia del estilo de su héroe y que la joven generación, que no se había educado con Catón, no la reconocería como una parodia. Por lo tanto el libro fue considerado una producción fantásticamente aburrida y estúpida, escrita con lamentable seriedad y que demostraba, más allá de toda duda, mi tan rumoreada incapacidad mental.
Pero ésta ha sido una digresión inoportuna. Por así decirlo, he dejado a Germánico esperando ansiosamente el dinero y me he puesto a escribir un libro sobre el juego de dados. Creo que, si viviese, el viejo Atenodoro me habría criticado con severidad.
