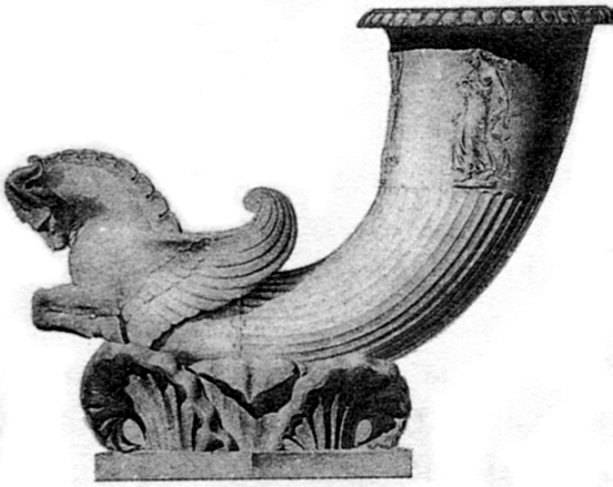
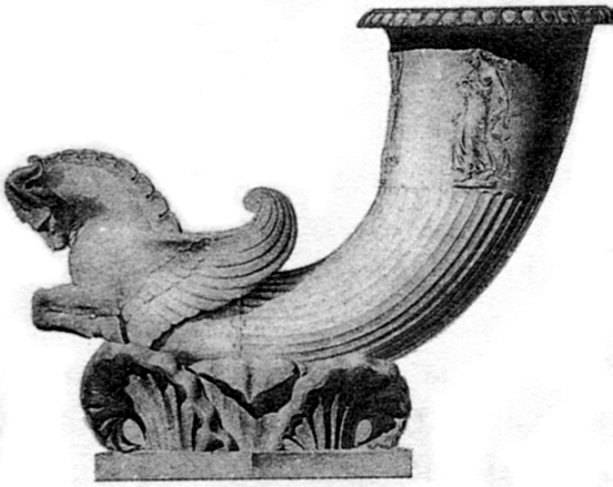
Se llamaba Polión, y mencionaré las circunstancias exactas de nuestro encuentro, que ocurrió una semana después de mi compromiso con Urgulanila. Me encontraba leyendo en la biblioteca de Apolo cuando llegaron Livio y un anciano pequeño y vivaz, con la túnica de senador. Livio decía:
—Me parece, entonces, que debemos abandonar toda esperanza de encontrarlos, a menos que… ¡Vaya, ahí está Sulpicio! Él tiene que saberlo, si es que alguien lo sabe. Buenos días, Sulpicio. Quiero que nos hagas un favor, a Asinio Polión y a mí. Necesitamos consultar un libro, un comentario de un griego llamado Polemocles sobre las Tácticas militares de Polibio. Recuerdo haberlo visto aquí en una ocasión, pero el catálogo no lo menciona, y los bibliotecarios son perfectamente inútiles.
Sulpicio se mordisqueó la barba un instante y luego respondió:
—El nombre no es ése. El autor se llamaba Polemócrates, y no era griego, a pesar de su nombre, sino judío. Recuerdo haberlo visto hace quince años en ese anaquel de arriba, el cuarto a contar desde la ventana, en el fondo, y el marbete del título decía nada más que «Disertación sobre táctica». Deja que yo lo traiga. No creo que lo hayan tocado desde entonces.
Entonces Livio me vio.
—Hola, amigo mío, ¿cómo te va? ¿Conoces al famoso Asinio Polión?
Los saludé, y Polión dijo:
—¿Qué lees, muchacho? Basura, supongo, por la forma avergonzada en que lo ocultas. Los jóvenes de ahora no leen más que basura. —Se volvió hacia Livio—: Te apuesto diez piezas de oro a que es algún desdichado Arte de amar o alguna tontería pastoral de la Arcadia, o algo así.
—Acepto la apuesta —respondió Livio—. El joven Claudio no es de ésos. ¿Y bien, Claudio, cuál de los dos gana?
—Me alegra decirte, señor, que pierdes tú —le dije, tartamudeando, a Polión.
Este me miró, colérico y ceñudo.
—¿Cómo dices? Te alegras de que pierda, ¿eh? ¿Esa es la forma correcta de hablarle a un anciano como yo, y, por añadidura, a un senador?
—Lo dije con todo respeto —repliqué—. Me alegro de que hayas perdido. No me gusta oír llamar basura a este libro. Es tu propia historia de las guerras civiles y, si se me permite la osadía de elogiarlo, un libro muy bueno en verdad.
El rostro de Polión cambió. Ahogó una risita, se mostró resplandeciente y extrajo las monedas de su bolso, para entregárselas a Livio. Este, con quien parecía en términos de amistosa animosidad —si se entiende lo que quiero decir—, las rechazó con insistencia entre seria y burlona.
—Mi querido Polión, no podría aceptar el dinero. Tenías mucha razón. Estos jóvenes de hoy leen las cosas más espantosas. Ni una palabra más, por favor. Admito que he perdido la apuesta. Aquí tienes mis diez piezas de oro, y me alegro de pagarlas.
Polión recurrió a mí.
—Y bien, no sé quién eres, pero pareces un joven juicioso. ¿Has leído la obra de nuestro amigo Livio? Dime: ¿no es por lo menos un trabajo más malo que el mío?
Sonreí.
—Bueno, por lo menos es más fácil de leer.
—Más fácil, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso?
—Hace que la gente de la antigua Roma hable y se comporte como si viviera ahora.
Polión se mostró encantado.
—Confiesa, Livio, que te ha encontrado el punto débil. Adjudicas a los romanos de hace siete siglos motivos, costumbres y lenguaje imposiblemente modernos. Sí, por cierto, que es legible, pero no es historia.
Antes de que siga transcribiendo esta conversación, debo decir unas palabras acerca de Polión, quizás el hombre más dotado de su época sin exceptuar ni siquiera a Augusto. Tenía entonces casi ochenta años de edad, pero estaba en plena posesión de sus poderes mentales y en apariencia gozaba de mejor salud que muchos sesentones. Había cruzado el Rubicón con Julio César y combatido con él contra Pompeyo, y servido a las órdenes de mi abuelo Antonio, antes de su pendencia con Augusto, y fue cónsul y gobernador de la Galia trasalpina y de Lombardía, y conquistado un triunfo por una victoria en los Balcanes, y fue amigo personal de Cicerón hasta que se disgustó con él, y protector de los poetas Virgilio y Horacio. Además de todo eso era un distinguido orador y escritor de tragedias. Pero era mejor historiador que dramaturgo u orador, porque poseía un amor hacia la verdad literal, rayano en la pedantería, que no podía adaptar a las convenciones de esas otras formas literarias. Con el botín de la campaña de los Balcanes fundó una biblioteca pública, la primera de Roma. Ahora había otras dos: aquella en la cual nos encontrábamos y otra bautizada con el nombre de mi abuela Octavia. Pero la de Polión estaba mejor organizada, a los fines de su utilización para la lectura, que las otras dos.
Sulpicio había encontrado el libro, y después de agradecérselo los dos hombres reanudaron su discusión.
—Lo malo de Polión —dijo Livio— es que cuando escribe historia se cree obligado a suprimir sus sentimientos más delicados y poéticos, y a hacer que sus personajes se comporten con una vulgaridad concienzuda, y cuando los hace hablar les niega la menor capacidad oratoria.
—Sí —replicó Polión—, la poesía es poesía, la oratoria oratoria, y la historia historia, y no es posible mezclarlas.
—¿No se puede? Pues yo puedo —dijo Livio—. ¿Quieres decir que no debo escribir una historia con tema épico porque ésa es una prerrogativa de la poesía, ni poner en boca de mis generales dignos discursos, en vísperas de las batallas, porque componer tales discursos es prerrogativa de la oratoria?
—Eso es precisamente lo que quiero decir. La historia es un registro veraz de lo que ha sucedido, de cómo vivió y murió la gente, de lo que hizo y dijo. Un tema épico no hace más que deformar los hechos. En cuanto a los discursos de tus generales, son admirables como oratoria, pero condenables por antihistóricos. No sólo no existe la más mínima prueba de su existencia, sino que además son inadecuados. He escuchado más discursos en vísperas de combate que la mayoría de los hombres, y aunque los generales que los pronunciaban, en especial César y Antonio, eran magníficos oradores, eran también soldados demasiado buenos para tratar de endilgar a las tropas un discurso de púlpito. Hablaban con ellos en tono de conversación familiar; no pronunciaban discursos. ¿Qué clase de discurso hizo César antes de la batalla de Farsalia? ¿Nos pidió que recordásemos a nuestras esposas e hijos, y a los sagrados templos de Roma, y las glorias de nuestras campañas anteriores? ¡Por Dios que no! Se subió al tocón de un pino, con un gigantesco rábano en una mano y un trozo de duro pan de soldado en la otra, y bromeó con nosotros entre bocado y bocado. Y no con bromas delicadas, sino con chistes groseros, dichos con expresión seria. De lo casta que era la vida de Pompeyo en comparación con la suya, tan disipada. Las cosas que hizo con ese rábano habrían hecho reír a un buey. Recuerdo una anécdota sobre la forma en que Pompeyo conquistó su sobrenombre de El Grande —¡oh, ese rábano!— y otra peor aún sobre la forma en que él mismo había perdido su cabello en el mercado de Alejandría. Las contaría ahora mismo, a no ser por este chico y porque sin duda tú no las entenderías, ya que no te educaste en el campamento de César. Ni una palabra sobre la inminente batalla, salvo, al final: «¡Pobre viejo Pompeyo! ¡Tendrá que enfrentarse a Julio César y sus hombres! ¡Qué mala suerte!».
—En tu historia no pusiste nada de esto —dijo Livio.
—En las ediciones públicas, no —respondió Polión—. No soy un tonto. Pero si quieres que te preste el Suplemento privado que acabo de escribir, lo encontrarás allí. Pero quizá no quieras molestarte. Te contaré el resto. César era un magnífico comediante, ¿sabes?, y nos ofreció el discurso de agonía de Pompeyo, antes de caer sobre su espada (otra vez el rábano, con el extremo mordido). Censuró a los dioses inmortales, en nombre de Pompeyo, por permitir siempre que el vicio triunfara sobre la virtud. «¿Y no es eso cierto, aunque lo diga Pompeyo? ¡Negadlo si podéis, malditos perros fornicadores!». Y les arrojó el rábano comido a medias. ¡El bramido que se escuchó! Nunca hubo soldados como los de César. ¿Recuerdas la canción que entonaban en su triunfo de Francia? «A casa traemos al puñetero calvo; romanos, encerrad a vuestras esposas».
—Polión, mi querido amigo —dijo Livio—, no estábamos hablando de la moral de César, sino de la forma correcta de escribir la historia.
—Sí, es cierto —repuso Polión—. Nuestro inteligente y joven amigo criticaba tu método, so capa de alabar el hecho de que eres más legible que yo. Joven, ¿tienes otra acusación que presentar contra el noble Livio?
—Por favor —respondí—, no me avergüences. Admiro inmensamente la obra de Livio.
—¡La verdad, por favor! ¿Le has descubierto alguna inexactitud histórica? Pareces ser un individuo que lee mucho.
—Prefiero no aventurarme.
—Vamos, habla. Tiene que haber algo.
De modo que dije:
—Confieso que hay algo que me intriga. La historia de Lars Pórsena. Según Livio, Pórsena no logró tomar Roma, ya que primero se lo impidió la heroica conducta de Horacio en el puente y luego la asombrosa osadía de Scévola. Livio relata que Scévola, capturado después de intentar asesinar a Pórsena, metió la mano en las llamas del altar y afirmó que trescientos romanos como él se habían juramentado para matarle Y entonces Lars Pórsena aceptó la paz. Pero yo he visto la tumba-laberinto de Pórsena en Clusio, y en ella hay un friso en el que aparecen los romanos saliendo por las puertas de la ciudad, conducidos bajo un yugo. Hay un sacerdote etrusco que con un par de tijeras recorta las barbas de los Padres. E incluso Dionisio de Halicarnaso, que estaba favorablemente dispuesto hacia nosotros, afirma que el Senado votó a Pórsena un trono de marfil, un cetro, una corona de oro y una túnica triunfal, cosa que sólo puede significar que se le rindieron honores soberanos. De modo que es posible que Lars Pórsena haya tomado Roma, a pesar de Horacio y de Scévola. Y Aruns, el sacerdote de Capua (se le supone el último hombre que puede leer inscripciones etruscas), me dijo el verano pasado que, de acuerdo con los documentos etruscos, quien expulsó a los Tarquino de Roma no fue Bruto, sino Pórsena, y que Bruto y Colatino, los dos primeros cónsules de Roma, sólo eran administradores de la ciudad, designados para cobrar sus impuestos.
Livio se encolerizó.
—Me sorprendes, Claudio. ¿No tienes reverencia alguna hacia la tradición romana, que crees las mentiras que cuentan nuestros enemigos para disminuir nuestras grandezas?
—Sólo pregunté —dije con humildad— qué había sucedido en realidad.
—Vamos, Livio —dijo Polión—. Contéstale al joven estudiante. ¿Qué sucedió en realidad?
—Otra vez —respondió Livio—. Atengámonos a lo anterior, que era una discusión general en cuanto a la forma correcta de escribir la historia. Claudio, amigo mío, tú tienes ambiciones en ese sentido. ¿A cuál de nosotros dos elegirás como modelo?
—Le estáis creando dificultades al chico, con vuestros celos —intervino Sulpicio—. ¿Qué esperáis que conteste?
—La verdad no nos ofenderá —respondió Polión.
Miré a uno y a otro. Al cabo dije:
—Creo que elegiría a Polión. Como estoy seguro de que jamás podré alcanzar la inspirada elegancia literaria de Livio, haré lo mejor para imitar la exactitud y diligencia de Polión.
Livio gruñó y estaba a punto de alejarse, pero Polión lo retuvo. Conteniendo su alborozo como mejor pudo, dijo:
—Vamos, Livio, no me negarás un pequeño discípulo, ¿eh?, cuando los tienes en regimiento por todo el mundo. Joven, ¿oíste hablar del anciano de Cádiz? No, no es un cuento verde. En realidad es una historia triste. Vino a pie a Roma, ¿y para ver qué? No los templos o los teatros o las estatuas o las muchedumbres o las tiendas o el Senado. Sino a un hombre. ¿Qué hombre? ¿El hombre cuya cabeza figura en las monedas? No, no. A uno más grande que él. Vino a ver a nuestro amigo Livio, cuyas obras, según parece, conoce de memoria. Lo vio y lo saludó y volvió de inmediato a Cádiz, donde murió poco después, la desilusión y la larga caminata habían sido demasiado para él.
—Por lo menos mis lectores son auténticos lectores —replicó Livio—. Chico, ¿sabes cómo logró Polión su reputación? Bueno, es rico, y tiene una casa enorme y hermosa y un cocinero sorprendentemente bueno. Invita a una buena cantidad de personas del mundo literario, les ofrece una cena perfecta y después toma como por casualidad el último volumen de su historia. Y dice con humildad: «Amigos, hay algunos pasajes acerca de los cuales no estoy muy seguro. He trabajado mucho en ellos, pero todavía necesitan un pulido final; cuento con vosotros para dárselo. Con permiso…». Y empieza a leer. Nadie lo escucha con mucha atención. Todos están ahítos. «Ese cocinero es un genio —piensan—. El mújol con salsa picante, y esos gordos tordos rellenos y el jabalí con trufas… ¿Cuándo fue la última vez que comí tan bien? Creo que fue en la última lectura de Polión. Ah, aquí viene otra vez el esclavo con el vino. Ese excelente vino de Chipre. Polión tiene razón: es mejor que cualquier otro vino griego que haya en el mercado». Entretanto la voz de Polión —y es una voz que da gusto escuchar, como la de un sacerdote en un sacrificio nocturno, en verano— continúa resonando sin cesar, y de vez en cuando pregunta con humildad: «¿Os parece que esto está bien?». Y todos dicen, volviendo a pensar en los tordos, o quizás en los pastelillos: «Admirable. Admirable, Polióm». De vez en cuando se interrumpe y pregunta: «¿Cuál es la palabra exacta que debo usar aquí? ¿Tengo que decir que el regreso de los enviados “convenció” o “excitó” a esa tribu a rebelarse? ¿O debo decir que el relato que hicieron de la situación “influyó” sobre la tribu en su decisión de rebelarse? En rigor creo que ellos hicieron una narración imparcial de lo que habían visto». Y entonces se eleva un murmullo desde los divanes: «¡Influyó, Polión! ¡Pon “influyó”!». «Gracias, amigos —contesta él—. Muy amables. Esclavo, ¡mi cortaplumas y mi pluma! Modificaré la frase en el acto, si me lo permitís». Y luego publica el libro y envía un ejemplar gratuito a cada uno de los invitados. Y éstos dicen a sus amigos, mientras conversan en los baños públicos: «Admirable libro, éste. ¿Lo has leído? Polión es el más grande historiador de nuestra época, y no le molesta pedir consejo, acerca de ciertos puntos de estilo, a hombres de buen gusto. ¡Pero si esta palabra “influyó” se la sugerí yo mismo!».
—Es cierto —dijo Polión—. Mi cocinero es demasiado bueno. La próxima vez, te pediré prestado el tuyo, y unas doce botellas de tu presunto vino de Falerno, y entonces obtendré críticas realmente veraces.
Sulpicio hizo un gesto de súplica.
—Señores, señores, esto se está volviendo muy personal.
Livio ya se iba. Pero Polión sonrió a la espalda en retirada y dijo en voz alta, para que lo escuchase:
—Livio es un individuo honrado, pero tiene un defecto. Es una enfermedad llamada paduanidad.
Esto hizo detenerse a Livio, quien se volvió.
—¿Qué tiene Padua de malo? No quiero oír una palabra de censura contra ese lugar.
—Allí nació él, ¿sabes? —me explicó Polión—. En algún lugar de las provincias del norte. Hay por allá unas lamosas fuentes termales, de extraordinarias propiedades. Siempre resulta fácil reconocer a un paduano. Como se bañan en las aguas de la fuente o las beben —y me han dicho que hacen las dos cosas a la vez—, los paduanos son capaces de creer cualquier cosa, y la creen con tanta energía, que hacen que los demás también las crean. Por eso la ciudad tiene una tan maravillosa reputación comercial. Las mantas y alfombras que fabrican allá no son mejores que las de cualquier otra parte, y en verdad son inferiores, porque las ovejas locales son amarillas y de vellón tosco, pero para los paduanos son suaves y blancas como las plumas de ganso. Y han convencido al resto del mundo de que así es.
—¡Ovejas amarillas! —exclamé yo, para seguirle el juego—. Eso es una rareza. ¿Cómo consiguen ese color?
—Pues bebiendo el agua de la fuente. Las aguas tienen azufre. Todos los paduanos son amarillos. Mira a Livio.
Livio se acercó lentamente a nosotros.
—Una broma es una broma, Polión, y puedo aceptarla. Pero también hay un asunto serio en discusión, y es la manera correcta en que se debe escribir la historia. Puede que yo haya cometido errores ¿Qué historiador está libre de ellos? Por lo menos no he dicho mentiras deliberadas; no puedes acusarme de eso. Incorporo a mi historia cualquier episodio legendario que tenga relación con mi tema de la antigua grandeza de Roma. Es posible que no sea verdadero en el detalle del hecho, pero es cierto en espíritu. Si tropiezo con dos versiones del mismo episodio, elijo la más próxima a mi tema, y no me encontrarás hurgando en los cementerios etruscos en busca de una tercera versión que contradiga a las otras. ¿De qué serviría?
—Serviría a la causa de la verdad —respondió Polión con amabilidad—. ¿No es eso importante?
—¿Y si al servir a la causa de la verdad admitimos que nuestros reverenciados antepasados han sido cobardes, mentirosos y traidores? ¿Qué sucede entonces?
—Dejaré que este joven conteste la pregunta. Él ha entrado apenas en la vida. ¡Vamos, chico, contesta!
Yo dije, al azar:
—Livio comienza su historia lamentando las perversidades modernas y prometiendo seguir los rastros de la gradual declinación de las antiguas virtudes a medida que las conquistas enriquecían a Roma. Dice que gozará más con la redacción de los primeros capítulos, porque al hacerlo podrá cerrar los ojos a la maldad de los tiempos modernos. Pero al cerrar los ojos ante la corrupción moderna, ¿no los ha cerrado también, a veces, ante la antigua?
—¿Y bien? —preguntó Livio, entrecerrando los párpados.
—Y bien —murmuré—. Quizás no exista tanta diferencia entre la maldad de ellos y la nuestra. Puede que sea una cuestión de escala y oportunidad.
—¿Entonces, joven, el paduano no te ha hecho ver sus vellones sulfurosos como níveamente blancos? —preguntó Polión. Yo me sentí incómodo.
—He extraído más placer de la lectura de Livio, que con la de cualquier otro autor —repetí.
—Oh, sí —sonrió Polión—, eso es lo que dijo el viejo de Cádiz. Pero ahora, como el viejo de Cádiz, te sientes un poco desilusionado, ¿eh? ¿Lars Pórsena y Bruto y Scévola se te han quedado atravesados en la garganta?
—No es desilusión. Ahora veo, aunque antes no había considerado el asunto, que hay dos formas diferentes de escribir la historia: una consiste en llevar a los hombres a la virtud y la otra obligarles a ver la verdad. La primera es la de Livio y la otra la tuya. Y quizá no sean irreconciliables.
—¡Vaya, eres un orador! —exclamó Polión, encantado.
Sulpicio, que se encontraba de pie, apoyado en una sola pierna, cogida la otra con una mano, como era su costumbre cuando estaba excitado o irritado, se retorcía la barba. De pronto dijo, para resumir:
—Sí, Livio nunca carece de lectores. A la gente le gusta que la «lleven a la virtud» de la mano de un escritor encantador, en especial cuando se le dice al mismo tiempo que la civilización moderna ha hecho que esa virtud sea imposible de alcanzar. Pero los simples expositores de la verdad son enterradores que exhuman el cadáver de la historia" (para citar el epigrama del pobre Cátulo contra el noble Polión), los que no hacen más que registrar lo que en realidad ocurrió, esos hombres sólo pueden contar con un público mientras tengan un buen cocinero y una bodega llena de vino de Chipre.
Esto enfureció de veras a Livio.
—Polión —dijo—, esta conversación es ociosa. El joven Claudio siempre ha sido considerado un tonto por su familia y sus amigos, pero yo no estuve de acuerdo con el veredicto general. Hasta hoy. Puedes quedarte con tu discípulo. Y Sulpicio puede perfeccionar su vulgaridad; no hay en Roma un mejor maestro para eso. —Y antes de irse nos lanzó el último dardo:— Et apud Apollinem istum Pollionis Pollinctorem diutissime polleat. —Lo que significa, aunque el retruécano se pierde en griego: «¡Y que florezca largamente en el altar de ese enterrador Apolo (que es) Polión!». Y se alejó bufando. Polión le gritó alegremente:
—Quod certe pollicitur Pollio. Pollucibiliter jollebit puer («Polión te lo promete; el chico florecerá poderosamente»).
Cuando quedamos a solas —Sulpicio se había ido a buscar un libro—, Polión comenzó a interrogarme.
—¿Quién eres, chico? Te llamas Claudio, ¿verdad? Es evidente que provienes de una buena familia, pero no te conozco.
—Soy Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico.
—¡Dios mío! Entonces Livio tiene razón. Se afirma que eres un tonto.
—Sí. Mi familia está avergonzada de mí porque tartamudeo, y porque soy cojo y habitualmente estoy enfermo, de modo que se me ve muy poco en sociedad.
—¿Pero tonto? Eres uno de los jóvenes más inteligentes que he conocido desde hace años.
—Eres muy amable.
—En modo alguno. Por Dios, eso de Lars Pórsena fue un buen golpe contra el viejo Livio. Livio no tiene conciencia, ésa es la verdad. Una vez le pregunté si siempre tenía la misma dificultad para encontrar las tabletas de bronce que necesitaba entre el revoltijo de la Oficina de Documentos Públicos. Y me contestó: «Oh, ninguna dificultad». ¡Y resultó que jamás había estado allí para confirmar un solo hecho! Dime, ¿por qué leías mi historia?
—Leía tu relato del sitio de Perusia. Mi abuelo —el primer esposo de Livia, ¿sabes?— estuvo allí. Me interesa ese período, y estoy reuniendo materiales para una biografía de mi padre. Mi preceptor Atenodoro me dijo que consultara tu libro; dijo que era una obra honrada. Mi preceptor anterior, Marco Porcio Catón, me había dicho una vez que era un montón de embustes, de modo que eso me predispuso a creer más en Atenodoro.
—Sí, a Catón no podía gustarle el libro. Los Catones lucharon del lado equivocado. Yo ayudé a expulsar a su abuelo en Sicilia. Pero creo que eres el primer historiador joven que he conocido. La historia es un juego de viejos. ¿Cuándo piensas ganar batallas como las de tu padre y tu abuelo?
—Quizás cuando sea viejo.
El rió.
—No veo por qué un historiador que se ha dedicado toda su vida al estudio de las tácticas militares no podría ser invencible como comandante, si tiene buenas tropas y valentía.
—Y buenos oficiales de estado mayor, por cierto, aunque él no haya manejado una espada o un escudo en su vida.
Tuve la audacia de preguntarle a Polión por qué se le llamaba a menudo «El último romano». Se mostró encantado con la pregunta y contestó:
—El nombre me lo dio Augusto. Fue cuando me invitó a unirme a él en la guerra contra tu abuelo Antonio. Le pregunté por qué clase de hombre me tomaba; Antonio había sido uno de mis mejores amigos. «Asinio Polión —me contestó—, creo que eres el último romano. El título se malgasta cuando se aplica a ese asesino de Casio». «Y si soy el último romano —respondí—, ¿quién tiene la culpa? ¿Y quién tendrá la culpa cuando hayas destruido a Antonio, a quien nadie sino yo se atreverá a replicar en tu presencia?». «Yo no, Asinio —dijo él, disculpándose—, es Antonio quien ha declarado la guerra, no yo. Y en cuanto Antonio haya sido derrotado, por supuesto, restableceré el gobierno republicano». «Si la señora Livia no interpone su veto», dije.
El anciano me tomó de los hombros.
—De paso, te diré una cosa, Claudio. Soy un hombre muy viejo, y si bien parezco bastante vivaz, he llegado ya al fin. Dentro de tres días estaré muerto, y lo sé. Antes de morir aparece en uno una extraña lucidez. Uno habla proféticamente. ¡Pues escúchame! ¿Quieres vivir una larga vida de trabajo, con honores al final de la misma?
—Sí.
—Entonces exagera tu cojera, tartamudea deliberadamente, finge frecuentes enfermedades, deja que tu juicio parezca errático, bambolea la cabeza y retuércete las manos en todas las ocasiones públicas y semipúblicas. Si pudieras entender tanto como yo entiendo, sabrías que ésa es tu única esperanza de seguridad y de gloria eventual.
—La historia de Livio sobre Bruto —dije yo—, me refiero al primer Bruto, podrá ser antihistórica, pero es pertinente. Bruto también fingió ser idiota, para estar en mejores condiciones de restaurar la libertad.
—¿Qué es eso? ¿La libertad popular? ¿Tú crees en eso? Me parecía que la frase había muerto entre los miembros de la joven generación.
—Mi padre y mi abuelo creyeron en ella.
—Sí —interrumpió Polión con brusquedad—, y por eso murieron.
—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que por eso fueron envenenados.
—¡Envenenados! ¿Por quién?
—¡Hmmm! No tan fuerte, hijo. No, no mencionaré nombre alguno. Pero te daré un indicio seguro de que no estoy repitiendo afirmaciones escandalosas e infundadas. ¿Dices que estás escribiendo una biografía de tu padre?
—Sí.
—Bien, ya verás que no se te permitirá ir más allá de cierto punto de ella. Y la persona que te lo impida.
Sulpicio volvió en este momento, arrastrando los pies, y no se dijo ninguna otra cosa de interés, salvo cuando me despedí de Polión y éste me llevó a un costado y masculló:
—¡Pequeño Claudio, adiós! Pero no seas un tonto en lo referente a las libertades populares. Todavía no podemos tenerlas. Las cosas tienen que empeorar antes de poder ser mejores. —Y luego elevó la voz—: Una cosa más. Si cuando muero llegas a algún punto importante de mis historias en que encuentres algún error, te doy permiso —estipularé que tienes autoridad para ello— de incluir las correcciones en un suplemento. Manténlas al día. Cuando los libros pasan de moda sólo sirven para envolver pescado.
Dije que consideraría eso como un deber honorable.
Tres días después Polión murió. Me dejó en su testamento una colección de historias latinas antiguas, pero no me las entregaron. Mi tío Tiberio dijo que se trataba de un error, que le estaban destinadas a él, ya que nuestros nombres eran similares. Su estipulación en cuanto a que me otorgaba autoridad para introducir correcciones fue tratada por todos como una broma. Pero yo cumplí con mi promesa a Polión, unos veinte años después. Descubrí que había escrito con demasiada severidad en cuanto al carácter de Cicerón —un individuo vano, vacilante y timorato—, y si bien no estaba en desacuerdo con ese veredicto, me pareció que no había sido necesariamente, también, un traidor como afirmaba Polión. Este se basaba en cierta correspondencia atribuida a Cicerón y que yo logré demostrar que era una falsificación de Clodio Pulquer. Cicerón se había ganado la enemistad de Clodio declarando contra él cuando se le acusó de presenciar el sacrificio a la Buena Diosa disfrazado de músico. Ese Clodio era otro de los malos Claudios.
