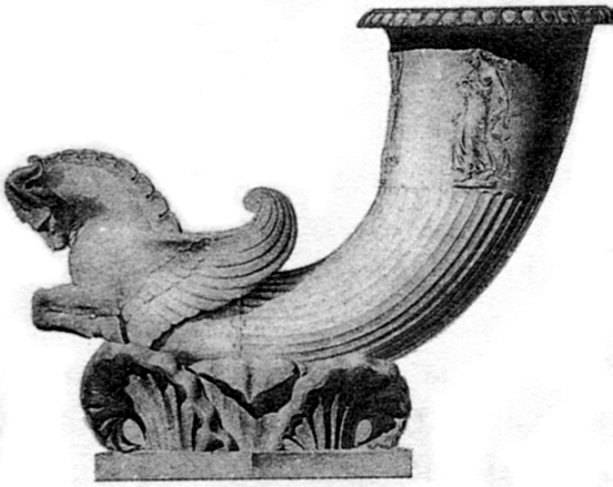
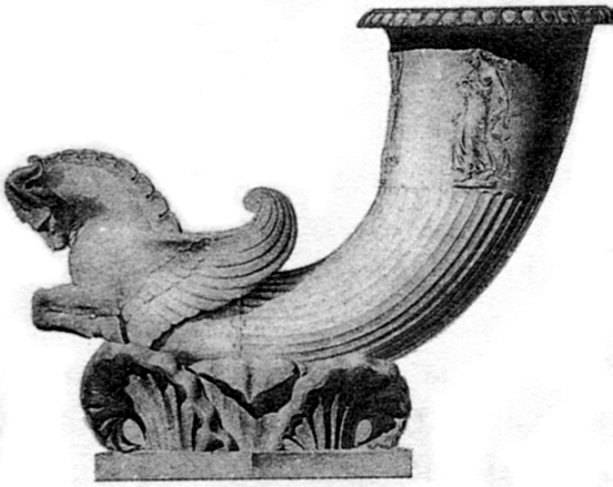
AÑO 6
a. de C.
Ahora debo retroceder unos años para hablar de mi tío Tiberio, cuya suerte no es en modo alguno ajena a esta historia. Se encontraba en una posición desdichada, obligado contra su voluntad a mantenerse continuamente ante la vista del público, ora como general en alguna campaña de frontera, ora como cónsul en Roma, ora como comisionado especial en provincias, cuando lo único que anhelaba era un prolongado descanso e intimidad. Los honores públicos significaban muy poco para él, aunque sólo fuese porque le eran concedidos, como se quejó una vez a mi padre, por ser el mandatario principal de Augusto y Livia, y no por actuar en derecho propio y bajo su propia responsabilidad. Más aún, con la dignidad de la familia imperial que mantener, y con Livia espiándolo continuamente, tenía que tener sumo cuidado con su moral personal. Tenía pocos amigos, ya que era, como creo haber dicho, de temperamento suspicaz, celoso, reservado y melancólico, y estaba rodeado de algunos aduladores, a quienes trataba con el cínico desprecio que se merecían. Y, por último, las cosas habían ido de mal en peor entre él y Julia, desde su casamiento con ella cinco años antes. Les había nacido un hijo que murió después; y más tarde Tiberio se negó a volver a dormir con ella, y eso por tres motivos. El primero era que Julia había llegado ya a la media edad y perdido su silueta esbelta (Tiberio prefería las mujeres poco maduras, y cuanto más muchachiles, mejor, y Vipsania había sido una mujercita menuda). El segundo, que Julia le presentaba apasionadas exigencias, que él no estaba dispuesto a satisfacer, y que solía ponerse histérica cuando él la rechazaba. El tercero, que descubrió, después de rechazarla, que ella se vengaba buscando galanes que le diesen lo que él le negaba.
Por desgracia no pudo encontrar pruebas de la infidelidad de Julia, aparte de las presentadas por los esclavos, porque ella manejaba sus asuntos con sumo cuidado, y las pruebas de los esclavos no eran suficientes para ser presentadas a Augusto como motivo para el divorcio de su única y muy querida hija. Pero en lugar de hablarle de eso a Livia, como le tenía tanta desconfianza como odio, prefirió sufrir en silencio. Se le ocurrió que si podía alejarse de Roma y de Julia, habría posibilidades de que ésta se descuidara y que Augusto se enterase a la postre, por sí mismo, de su conducta. Su única posibilidad de huida residía en el estallido de otra guerra en alguna de las fronteras, de una guerra lo bastante importante para que él fuese enviado al frente de los ejércitos. Pero no aparecía señal alguna de guerra por ninguna parte, y además estaba cansado de combatir. Había reemplazado a mi padre en el mando de los ejércitos alemanes (Julia insistió en acompañarlo al Rin) y ahora hacía apenas unos meses que estaba de vuelta en Roma. Pero Augusto lo hizo trabajar como un esclavo desde su regreso: le encargó la difícil y desagradable tarea de investigar la administración de los hospicios y las condiciones de trabajo, en general, en los barrios más pobres de Roma. Un día, en un momento de descuido, estalló ante Livia: «Oh madre, quedar libre, aunque sólo sea por unos meses, de esta vida intolerable».
Ella le atemorizó, porque no le dio respuesta alguna y salió altaneramente de la habitación, pero ese mismo día, más tarde le hizo llamar y le sorprendió diciéndole que había decidido concederle su deseo y obtener de Augusto una licencia temporal para él. Tomaba esa decisión, en parte porque quería imponerle una deuda de gratitud hacia ella, y en parte porque ahora estaba enterada de los asuntos amorosos de Julia y tenía la misma idea que Tiberio en cuanto a darle cuerda para que se ahorcara con ella. Pero el motivo principal era el de que los hermanos mayores de Póstumo, Cayo y Lucio, estaban creciendo, y las relaciones entre ellos y su padrastro Tiberio se habían vuelto tensas.
Cayo, que en el fondo no era un mal sujeto (tampoco lo era Lucio), había llegado, en cierta medida, a ocupar en el afecto de Augusto el lugar que otrora ocupó Marcelo. Pero Augusto los malcriaba tan desvergonzadamente, a pesar de las advertencias de Livia, que lo extraño es que no hubieran resultado mucho peores de lo que resultaron. Tenían tendencia a comportarse con insolencia ante sus mayores, en especial ante los hombres con quienes les parecía que Augusto quería secretamente que se portaran así, y a vivir en medio de la mayor extravagancia. Cuando Livia vio que era inútil tratar de poner freno al nepotismo de Augusto, cambió de política y lo estimuló a hacer de ellos mayores favoritos que nunca. Al hacerlo, y al informarlos de que lo hacía, aspiraba a conquistar su confianza. También calculaba que si aumentaba un poco la importancia que los jóvenes creían tener, perderían el dominio de sí mismos y tratarían de apoderarse de la monarquía. Su sistema de espionaje era excelente, y se enteraría de cualquier conspiración con tiempo suficiente para detenerlos. Instó a Augusto a que hiciese elegir a Cayo cónsul, con cuatro años de anticipación, cuando sólo tenía quince de edad, aunque la menor edad en que un hombre podía llegar a ser legalmente cónsul había sido fijada por Sila en cuarenta y tres años, y aunque antes de eso tenía que ocupar tres distintos puestos oficiales de importancia ascendente. Más tarde se ofreció el mismo honor a Lucio. Livia sugirió también que Augusto los presentase en el Senado como «Jefes de los Cadetes». El título no se les concedía como en el caso de Marcelo, sólo para una ocasión específica, sino que los colocaba en posición de autoridad sobre sus pares en edad y rango. Ahora resultaba perfectamente claro que Augusto veía en Cayo a su sucesor, de modo que no es de extrañar que la misma clase de jóvenes nobles que se habían jactado de los poderes ilimitados del joven Marcelo, en contra de la reputación ministerial y militar del veterano Agripa, hicieran ahora lo mismo con Cayo, el hijo de Agripa, en contra de la veterana reputación de Tiberio, a quien hicieron objeto de muchos desaires. Livia tenía la intención de que Tiberio siguiese el ejemplo de Agripa. Si se retiraba ahora, con tantas victorias y honores públicos en su hoja; si se iba a alguna isla griega cercana y dejaba el campo político a Cayo y Lucio, ello crearía una buena impresión y le conquistaría mucha más simpatía popular que si se quedaba para disputarla. (El paralelo histórico sería más exacto aún si Cayo y Lucio morían durante el retiro de Tiberio y si Augusto sentía la necesidad de volver a requerir sus servicios). De modo que Livia prometió conseguir que Augusto le concediese una licencia indefinida para ausentarse de Roma, y el permiso para renunciar a todos sus puestos, pero que le haría dar el rango honorario de Protector del Pueblo, que lo protegería de ser asesinado por Cayo, si a éste se le ocurriese eliminarlo.
Le resultó muy difícil cumplir con su promesa, porque Tiberio era el ministro más útil y el general de más éxito de Augusto, y durante mucho tiempo el anciano se negó a tomar la petición en serio. Pero Tiberio pretextó mala salud y afirmó que su ausencia libraría a Cayo y Lucio de muchos problemas. Admitió que no se entendía muy bien con ellos. Aun así, Augusto no quiso escucharlo. Cayo y Lucio eran muy jóvenes, totalmente inexpertos todavía en problemas de guerra o del Estado, y no le serían de utilidad si estallaban disturbios graves en la ciudad, en las provincias o en la frontera. Advertía, quizá por primera vez, que Tiberio era su único apoyo para semejante emergencia. Pero le irritaba que se le obligase a advertirlo. Rechazó la petición de Tiberio y dijo que no quería escuchar más argumentos Como no había más remedio, Tiberio fue a ver a Julia y le dijo con estudiada brutalidad que su matrimonio se había convertido en una farsa tal, que ya no podía tolerar seguir viviendo un día más con ella en la misma casa. Sugirió que fuese a ver a Augusto y se quejara ante él de que había sido maltratada por el canalla de su esposo, y le dijera que no se sentiría feliz hasta no divorciarse de él. Augusto, dijo, lo más probable era que por razones de familia —peor para él—, no consintiera en el divorcio, pero quizá lo desterrara de Roma. Estaba dispuesto a ir al exilio antes que continuar viviendo con ella.
Julia decidió olvidar que alguna vez había amado a Tiberio. Había sufrido mucho con él. No sólo la trataba con el máximo desdén cuando estaban solos, sino que ahora había empezado a experimentar cautelosamente las prácticas ridículamente sucias que más tarde hicieron su nombre tan detestable para todas las personas decentes, y ella llegó a enterarse de eso. De modo que le tomó la palabra y se quejó a Augusto en términos mucho más enérgicos de lo que Tiberio (que era lo bastante vanidoso para creer que ella continuaba amándolo a pesar de todo) habría podido prever. Augusto tenía siempre grandes dificultades en ocultar su antipatía hacia Tiberio en su calidad de yerno —cosa que, por supuesto, había estimulado a la facción de Cayo—, y al recibir la queja empezó a pasearse enfurecido por su estudio, insultando a Tiberio con todos los epítetos que se le ocurrieron. Sin embargo, le recordó a Julia que la única culpable era ella por su desilusión con un esposo acerca de cuyo carácter él nunca había dejado de hacerle advertencias. Y a pesar de lo mucho que la quería y de lo apenado que estaba por ella, no podía disolver el matrimonio. Era imposible que su hija y su hijastro se separasen después de una unión a la que se había asignado tanta importancia política, y estaba seguro de que Livia vería el asunto a la misma luz que él. De manera que Julia le rogó que por lo menos enviase a Tiberio a alguna parte, por uno o dos años, porque por el momento no podía soportar su presencia a menos de cien kilómetros de distancia. Augusto aceptó eventualmente esta solución, y pocos días después Tiberio se encontraba en viaje a la isla de Rodas, que desde hacía mucho tiempo había elegido como lugar ideal de retiro. Pero Augusto, si bien le concedió el título de Protector a instancias de Livia, dejó establecido con claridad que si no volvía a verle la cara no lo lamentaría.
Nadie, aparte de los participantes en este curioso drama supo por qué se iba Tiberio de Roma, y Livia utilizó la reticencia de Augusto a discutir el asunto en público y la convirtió en ventaja para Tiberio. Dijo a sus amigos, «confidencialmente», que Tiberio había decidido retirarse en protesta contra la escandalosa conducta del partido de Cayo y Lucio. También dijo que Augusto había simpatizado grandemente con él y que al principio se negó a aceptar su renuncia, prometiéndole en cambio silenciar a los ofensores. Tiberio insistió en que no quería provocar más enconos entre él y los hijos de su esposa, y demostró lo inmutable de su propósito dejando de comer durante cuatro días. Livia mantuvo la farsa acompañándolo hasta su barco en Ostia, el puerto de Roma, y rogándole, en nombre de Augusto y en el propio, que reconsiderase su decisión. Incluso dispuso que todos los miembros más inmediatos de su familia —Cástor, el hijo menor de Tiberio, y mi madre, Germánico, Livila y yo mismo— la acompañásemos para acentuar el dramatismo de la ocasión sumando nuestros ruegos a los de ella. Julia no apareció, y su ausencia concordó muy bien con la impresión que Livia trataba de crear: que se había puesto de parte de sus hijos, en contra de su esposo. Fue una escena ridícula pero bien montada. Mi madre la representó bien, y los tres niños, que habían sido cuidadosamente instruidos, recitaron sus papeles como si los sintiesen. Yo me sentí desconcertado y guardé silencio hasta que Livia me propinó un pellizco, y entonces estallé en lágrimas, y por consiguiente lo hice mejor que todos los demás. Tenía cuatro años de edad cuando sucedió eso, pero había cumplido doce antes de que Augusto se viese obligado, a desgana, a llamar a mi tío de vuelta a Roma, ya que la situación política había cambiado mucho para entonces.
Ahora bien, Julia merece mucha más simpatía de la que popularmente ha conquistado. Era, según creo, una mujer naturalmente honrada, de buen corazón, aunque amante de los placeres excitantes, y fue la única de mis parientas que tuvo una palabra bondadosa para mí. También creo que no había motivos para las acusaciones que se hicieron en su contra muchos años después, de infidelidad a Agripa mientras estuvo casada con él. La verdad es que todos sus hijos se le parecían muchísimo. Lo cierto es lo que voy a relatar. Durante su viudez, como he narrado, se enamoró de Tiberio y convenció a Augusto de que la dejara casarse con él. Tiberio, encolerizado por tener que divorciarse de su esposa por su causa, la trató con suma frialdad. Entonces Julia tuvo la imprudencia de abordar a Livia, en quien confiaba a pesar de los temores que le inspiraba, y le pidió consejo. Livia le dio un bebedizo, que debía tomar, y le dijo que en el término de un año la tornaría irresistible para su esposo, pero que debía tomarlo una vez al mes, durante la luna llena, y ofrecer ciertas oraciones a Venus, sin contárselo a nadie, porque de lo contrario la droga perdería sus virtudes y le causaría grandes daños. Lo que Livia, en su crueldad, le entregó, era un destilado de los cuerpos triturados de ciertas pequeñas moscas verdes, procedentes de España, que estimuló de tal modo su apetito sexual, que se convirtió en algo muy similar a una demente. (Más tarde explicaré cómo me enteré de esto). Es cierto que durante un tiempo encendió el apetito de Tiberio con la lujuria y el abandono a que la empujaba la droga, en contra de su natural modestia. Pero pronto lo fatigó y se negó a tener nuevas relaciones maritales con ella. Debido a la acción de la droga —que supongo se convirtió en una costumbre para ella—, se vio obligada a satisfacer sus ansias sexuales por medio de relaciones adúlteras con todos aquellos cortesanos jóvenes en quienes podía confiar que se comportarían con discreción. Quiero decir que lo hizo en Roma; en Germania y en Francia sedujo a soldados de la guardia de Tiberio e incluso a esclavos germanos, amenazándolos, si vacilaban, con acusarlos de permitirse familiaridades con ella y hacerlos azotar hasta la muerte. Como todavía seguía siendo una mujer bien parecida, parece que los hombres no vacilaban mucho.
Después del destierro de Tiberio, Julia se volvió descuidada, y muy pronto toda Roma supo de sus infidelidades. Livia jamás le dijo una palabra a Augusto, segura de que a su debido tiempo se enteraría de todo por alguna otra persona. Pero el ciego amor de Augusto por Julia era cosa conocida, y nadie se atrevía a decirle nada. Al cabo de un tiempo se supuso que era imposible que ignorase el asunto, y que su condonación de la conducta de Julia era un nuevo motivo para guardar silencio. Las orgías nocturnas de Julia en la plaza del Mercado y en la propia Plataforma de las Oraciones se habían convertido en un gran escándalo público, y sin embargo pasaron cuatro años antes de que ni siquiera un rumor llegase a oídos de Augusto. Luego se enteró de todo nada menos que de labios de sus hijos, Cayo y Lucio, quienes comparecieron juntos a su presencia y le preguntaron, furiosos, hasta cuándo pensaba permitir que sus nietos y él mismo fueran deshonrados. Dijeron que entendían que su preocupación por el buen nombre de la familia lo había hecho muy paciente con su madre, pero que sin duda tenía que existir algún límite para esa paciencia. ¿Tenían ellos que esperar hasta que su madre les presentase un montón de hermanos bastardos, hijos de muchos padres, antes de que se tomase nota oficialmente de sus travesuras? Augusto escuchó con horror y sorpresa, y durante mucho tiempo no pudo hacer otra cosa que mirarlos y mover los labios. Cuando recuperó el habla, fue para llamar a Livia con voz ahogada. Cayo y Lucio repitieron la historia en su presencia, y Livia fingió sollozar; dijo que su más grande pena de los tres últimos años había sido la de que Augusto cerrase sus oídos a la verdad. En varias ocasiones, dijo, había reunido fuerzas para hablarle, pero resultaba claro que él no quería escuchar una palabra de lo que le decía. «Tenía la seguridad de que estabas enterado de todo lo que sucedía, y de que el asunto era demasiado penoso para que lo discutieras, ni siquiera conmigo».
Augusto, sollozando con la cabeza entre las manos, murmuró que no había escuchado ni el menor susurro, ni abrigado la menor sospecha de que su hija no fuese la mujer más casta de Roma. ¿Y por qué creyó entonces que su hijo Tiberio había partido al exilio?, inquirió Livia. ¿Por el gusto de exiliarse? No, sino porque ya no podía contener los excesos de su esposa y porque le apenaba ver que Augusto la perdonaba, porque así lo creyó. Y como no quería enemistarse con Cayo y Lucio, hijos de Julia, pidiéndole a Augusto permiso para divorciarse de ésta, no le quedó más camino que retirarse honradamente de la escena.
El chismorreo sobre Tiberio no tuvo efecto alguno en Augusto, quien se echó sobre la cabeza un pliegue del manto y se encaminó a tientas por el corredor que conducía a su dormitorio, donde se encerró y no fue visto por nadie, ni siquiera por Livia, durante cuatro días, en el curso de los cuales no comió, ni bebió, ni durmió, y, lo que era mayor prueba de la violencia de su congoja —si es que hacía falta alguna—, no se afeitó. Finalmente tiró de la cuerda que pasaba a través del agujero de la pared, y que hacía tintinear una campanita de plata en la alcoba de Livia. Esta acudió corriendo, con una expresión de amorosa preocupación, y Augusto, que todavía no confiaba en la seguridad de su voz, escribió en su tableta de cera esta única frase, en griego: «Que la destierren de por vida, pero no me digan dónde». Entregó a Livia su anillo de sello, para que pudiese escribir cartas al Senado bajo su autoridad, recomendando el destierro. (El sello, por cierto, era la gran esmeralda tallada con la cabeza, coronada por el casco, de Alejandro Magno, de cuya tumba había sido robada junto con una espada, un peto y otros adminículos personales del héroe. Livia insistía en que lo usara, a pesar de sus escrúpulos —se daba cuenta de lo presuntuoso del caso—, hasta que una noche Augusto tuvo un sueño en el cual Alejandro, ceñudo y colérico, le cortó con la espada el dedo en el cual llevaba el anillo. Entonces hizo que el famoso joyero Dioscórides le hiciese un sello propio con un rubí de la India, que todos sus sucesores han usado como símbolo de la soberanía).
Livia redactó la recomendación de destierro en términos muy enérgicos. La compuso en el estilo literario de Augusto, que era fácil de imitar porque sacrificaba la elegancia a la claridad, por ejemplo, por una determinada repetición de una misma palabra, cuando se presentaba a menudo en un pasaje, en lugar de buscar un sinónimo o perífrasis (que es la práctica literaria común). Y tenía tendencia a rodear sus verbos de un exceso de preposiciones. Ella no le mostró la carta, sino que la envió directamente al Senado, que de inmediato votó un decreto de destierro perpetuo. Livia había hecho una lista tan detallada de los delitos de Julia, y asignado a Augusto tan serenas expresiones de disgusto para con los mismos, que en adelante le resultó a éste imposible cambiar de opinión y pedir al Senado que anulase la decisión. Por su parte trabajó bien, e incluyó, para que se los mencionase como cómplices en el adulterio de Julia, a tres o cuatro hombres que le interesaba arruinar. Entre ellos se encontraba un tío mío, Iulo, un hijo de Antonio a quien Augusto había mostrado gran favor para complacer a Octavia, eligiéndolo para el cargo de cónsul. Al nombrarlo en su carta al Senado, Livia subrayó con vigor la ingratitud que había mostrado con su benefactor, e insinuó que él y Julia conspiraban para apoderarse del mando supremo. Iulo se suicidó. Creo que la acusación de conspiración era infundada, pero como único hijo sobreviviente de Antonio con su esposa Fulvia —Augusto había hecho matar a Antilo, el mayor, inmediatamente después del suicidio de su padre, y los otros dos, Ptolomeo y Alejandro, los hijos que tuvo con Cleopatra, murieron jóvenes— y como ex cónsul y esposo de la hermana de Marcelo, de la cual Agripa se había divorciado, parecía peligroso. El descontento popular para con Augusto se expresaba a menudo en el deseo de que hubiera sido Antonio quien ganara la batalla de Accio. Los otros hombres a quienes Livia acusó de adulterio fueron desterrados.
Una semana más tarde Augusto preguntó a Livia si «cierto decreto» había sido debidamente promulgado, porque nunca volvió a mencionar a Julia por su nombre, y muy pocas veces siquiera por medio de una expresión indirecta, si bien era evidente que ocupaba gran parte de sus pensamientos. Livia le dijo que «cierta persona» había sido sentenciada a confinamiento perpetuo en una isla, y que ya había partido rumbo a ella. Augusto pareció aún más entristecido al enterarse de que Julia no había hecho la única cosa honorable que le quedaba por hacer: suicidarse. Livia mencionó que Febe, la dama de compañía y principal confidente de Julia, se había ahorcado en cuanto se publicó el decreto de destierro.
«Ojalá yo hubiese sido el padre de Febe», dijo Augusto.
Dos semanas más demoró todavía su aparición en público. Recuerdo muy bien ese mes espantoso. Por orden de Livia todos los chicos tuvimos que usar luto, y no se nos permitió jugar ni hacer ruidos, y ni siquiera sonreír. Cuando volvimos a ver a Augusto, parecía diez años más viejo, y pasaron varios meses antes de que tuviese ánimo suficiente como para visitar el campo de juegos del colegio o para reanudar sus ejercicios matinales cotidianos, que consistían en una vivaz caminata por los terrenos del palacio, con una carrera al final, en una pista de obstáculos.
Tiberio recibió de inmediato noticias de Julia enviadas por Livia. Acicateado por ella, escribió dos o tres cartas a Augusto rogándole que perdonase a Julia y diciéndole que por mal que se hubiese comportado como esposa, quería que se quedase con todas las propiedades que en una u otra ocasión él le había regalado. Augusto no respondió. Creía firmemente que la frialdad y crueldad primitivas de Tiberio para con Julia, y los ejemplos de inmoralidad que le había dado, motivaron su degeneración moral. Lejos de sacarlo de su destierro, se negó a renovar su protectorado cuando caducó, al final del año siguiente.
Hay una balada de marcha de soldados, denominada Las tres penas del señor Augusto, compuesta en el tosco estilo tragicómico de campamento, que durante muchos años cantaron los regimientos acampados en Germania. El tema dice que Augusto se apenó primero por Marcelo, luego por Julia y finalmente por las Águilas perdidas por Varo. Profundamente por la muerte de Marcelo, más aún por la deshonra de Julia, pero mucho más por las Águilas, porque con cada Águila había desaparecido todo un regimiento de los hombres más valientes de Roma. La balada lamenta, en buen número de versos, el desdichado sino de los regimientos Decimoséptimo, Decimoctavo y Decimonoveno, que, cuando yo tenía diecinueve años de edad, cayeron en una emboscada y fueron diezmados por los germanos en un remoto bosque cenagoso; y dice cómo después de que le llegaron las noticias de este desastre sin precedentes, el señor Augusto se dio de golpes con la cabeza contra la pared:
El señor Augusto gemía
cada vez que se golpeaba:
«¡Varo, Varo, general Varo,
devuélveme mis tres Águilas!».
El señor Augusto rasgó sus vestiduras
y sus sábanas en medio de lamentos.
«¡Varo, Varo, general Varo,
devuélveme mis regimientos!».
Los versos anteriores dicen que en adelante no volvió a formar regimientos con los números de los tres destruidos, sino que mantuvo esa brecha en la Lista de Ejércitos. Se le hace jurar que la vida de Marcelo y la honra de Julia no fueron nada para él en comparación con la vida y el honor de sus soldados, y que su espíritu «no tendrá más reposo que una pulga en un horno» hasta que las tres Águilas hayan sido recuperadas y depositadas a salvo en el Capitolio. Pero aunque desde entonces los germanos fueron vapuleados una y otra vez en los combates, nadie pudo descubrir dónde estaban «empollando» las tres Águilas; los muy cobardes las tenían celosamente ocultas. Así minimizaron las tropas la pena de Augusto por Julia, pero mi opinión es la de que por cada hora que lloró por las Águilas, debe de haber llorado todo un mes por ella.
No quiso saber adónde la habían enviado porque ello habría significado que sus pensamientos se dirigirían de continuo hacia ese lugar y que no podría contenerse de tomar un barco e ir a visitarla de forma que a Livia le resultó muy fácil tratar a Julia con gran espíritu de venganza. No se le permitió beber vino, ni tener cosméticos, ropas o tipo alguno de lujo, y su guardia estaba compuesta de eunucos y ancianos. No se le permitía recibir visitas, e incluso se la puso a trabajar todos los días en una rueca, como en sus días de colegiala. La isla se encontraba frente a la costa de Campania. Era muy pequeña, y Livia aumentó adrede sus sufrimientos manteniendo allí los mismos guardias, año tras año, sin relevarlos. Como es natural, éstos culpaban a Julia por su propio destierro en ese lugar apartado e insalubre. La única persona que sale bien de esta fea historia es la madre de Julia, Escribonia, de quien se recordará que Augusto se divorció a fin de poder casarse con Livia. Era ya muy anciana, había vivido en estricto retiro durante muchos años, y se presentó audazmente ante Augusto y le solicitó permiso para compartir el destierro de su hija. Le dijo, en presencia de Livia, que su hija le había sido arrebatada en cuanto nació, pero que ella siempre la había adorado desde lejos y que ahora que todo el mundo se volvía contra su tesoro, deseaba demostrar cómo era el amor de una verdadera madre. Y en su opinión la pobre niña no era culpable; las cosas se le habían puesto muy difíciles. Livia rió despectivamente, pero debió sentirse muy incómoda. Augusto, dominando su emoción, firmó la concesión de la petición.
Cinco días después, en el cumpleaños de Julia, Augusto le preguntó a Livia de pronto:
—¿Qué dimensiones tiene la isla?
—¿Qué isla? —inquirió Livia a su vez.
—La isla, donde vive una infortunada mujer.
—Oh, unos minutos a pie de extremo a extremo, supongo —respondió Livia con fingida negligencia.
—¡Unos minutos! ¿Estás bromeando? —Había pensado que su hija estaba exiliada en alguna isla grande, como Chipre o Lesbos o Corfú. Al cabo de un rato preguntó—: ¿Cómo se llama?
—¡Pandataria!
—¿Qué? Dios mío, ¿ese lugar desolado? ¡Oh, crueldad! ¡Cinco años en Pandataria!
Livia le miró con severidad y dijo:
—¿Quieres traerla de vuelta a Roma?
Augusto se dirigió entonces a un mapa de Italia, grabado en una delgada lámina de oro incrustada con pequeñas joyas para señalar las ciudades, que pendía de la pared de la habitación en que se encontraban. No le fue posible hablar, pero señaló a Reggio, una agradable ciudad griega del estrecho de Messina.
Por lo tanto Julia fue enviada a Reggio, donde le concedieron algunas libertades, y hasta se le permitió recibir visitas… pero los visitantes primero tenían que pedir permiso personalmente a Livia. Tenían que explicar para qué deseaban ver a Julia y llenar un pasaporte para ser firmado por Livia, proporcionando el color de sus cabellos y haciendo una lista de las señales o cicatrices distintivas, a fin de que sólo ellos pudieran usarlo. Pocos aceptaban someterse a estos preliminares. Agripina, la hija de Julia, solicitó permiso para ir, pero Livia se lo negó por consideración, dijo, a la moral de Agripina. Julia era mantenida aún bajo estricta disciplina y nadie vivía con ella; su madre había muerto de fiebre en la isla.
En una o dos ocasiones, cuando Augusto caminaba por las calles de Roma, se escuchaban algunos gritos de los ciudadanos:
«¡Trae a tu hija de vuelta! ¡Ya ha sufrido bastante! ¡Tráela de vuelta!».
Esto resultaba muy doloroso para Augusto. Un día hizo que su guardia de policía separase de la muchedumbre a dos de los hombres que más gritaban, y les dijo con gravedad que Júpiter los castigaría sin duda por su locura, para lo cual permitiría que fuesen engañados y deshonrados por sus propias esposas e hijas. Estas demostraciones no eran tanto expresión de piedad por Julia como de hostilidad hacia Livia, a quien todos culpaban con justicia por la severidad del exilio de Julia, y por jugar de tal modo con el orgullo de Augusto, que éste no podía permitirse el perdón.
En cuanto a Tiberio, en su isla cómodamente amplia, la estancia durante uno o dos años le vino bien. El clima era excelente, la comida buena, y tenía tiempo de sobra para reanudar sus estudios literarios. Su estilo de prosa griega no era malo, y escribió varios poemas griegos elegíacos, elegantemente tontos, en imitación de poetas tales como Euforio y Partenio. En alguna parte tengo un libro con ellos. Pasaba gran parte de su tiempo en amistosas disputas con los profesores de la universidad. El estudio de la mitología clásica le divertía, y elaboró una enorme tabla genealógica, en forma circular, con los tallos irradiando de nuestro más lejano antecesor, Caos, el padre del Padre Tiempo, y extendiéndose hacia un confuso perímetro densamente poblado de ninfas, reyes y héroes. Solía complacerse en desconcertar a los expertos en mitología, mientras iba construyendo la tabla, con preguntas como: «¿Cuál era el nombre de la abuela materna de Héctor?» y «¿Tuvo la Quimera algún descendiente masculino?», para desafiarlos luego a citar los versos pertinentes de los antiguos poetas, en respaldo de sus respuestas. De paso, gracias al recuerdo de esta tabla, que ahora se encuentra en mi poder, mi sobrino Calígula hizo, muchos años después, su famoso chiste contra Augusto: «Ah, sí, era mi tío abuelo. Tenía exactamente la misma relación conmigo que el Can Cerbero con Apolo».
En rigor, ahora que pienso en el asunto, Calígula se equivocó, ¿no es cierto? El tío abuelo de Apolo fue sin duda el monstruo Tifeo, que según ciertas autoridades fue el padre, y según otras el abuelo de Cerbero. Pero el árbol genealógico de los dioses está tan embrollado por alianzas incestuosas —hijo con madre, hermano con hermana—, que es probable que Calígula hubiese podido demostrar su afirmación.
Como Protector del Pueblo, Tiberio era tenido en gran respeto por los habitantes de Rodas, y los funcionarios provinciales que zarpaban a ocupar sus puestos en Oriente, o que regresaban de allí, se apartaban de su ruta con el propósito de presentarle sus respetos. Pero él insistía en que era un simple ciudadano y rechazaba todos los honores públicos que se le ofrecían Por lo general prescindía de su escolta oficial. Sólo en una ocasión ejerció los poderes judiciales que su protectorado traía aparejados. Arrestó y condenó sumariamente a un mes de cárcel a un joven griego que, en un debate gramatical en que él actuaba de presidente, trató de discutir su autoridad. Se mantenía en buen estado físico cabalgando y participando en los deportes que se practicaban en el gimnasio, y estaba en estrecho contacto con los sucesos de Roma; todos los meses recibía cartas de Livia. Aparte de su casa en la capital de la isla, poseía una pequeña casa de campo a cierta distancia de ella, construida sobre un elevado promontorio que dominaba el mar. Había un sendero secreto que llevaba a la cima del risco, por el cual un liberto de confianza, un hombre de gran fuerza física, solía conducir a los dudosos personajes —prostitutas, curanderos, adivinos y magos— con los que acostumbraba a pasar la noche. Se dice que con frecuencia, si de alguna manera habían enojado a Tiberio, perdían pie en el trayecto de regreso y caían al mar.
Ya he mencionado que Augusto se negó a renovar el protectorado de Tiberio cuando expiraron los cinco años. Puede imaginarse que esto lo colocó en una situación muy embarazosa en Rodas, donde personalmente era muy impopular. Los habitantes de la isla, viéndolo privado de su escolta, de sus poderes magisteriales y de la inviolabilidad de su persona, comenzaron a tratarlo primero con familiaridad y luego con grosería. Por ejemplo, un famoso profesor griego de filosofía a quien había pedido permiso para concurrir a sus clases, le dijo que no tenía vacantes pero que podía volver al cabo de siete días, para ver si se había producido alguna. Luego llegaron noticias de Livia, en el sentido de que Cayo había sido enviado al este, como gobernador del Asia Menor. Pero si bien no estaba muy lejos, en Quíos, Cayo no fue a hacerle a Tiberio la visita esperada. Tiberio se enteró por un amigo de que Cayo creía en los falsos informes que circulaban en Roma, en el sentido de que él y Livia tramaban una rebelión militar, y de que un miembro del séquito de Cayo se había ofrecido incluso, en un banquete público en el cual todos estaban un tanto bebidos, a ir a Rodas y traer de vuelta la cabeza de «El exiliado». Cayo le respondió que no tenía miedo de «El exiliado»; que mantuviese su cabeza inútil sobre sus inútiles hombros. Tiberio se tragó su orgullo y partió en el acto a Quíos, para hacer las paces con su hijastro, a quien trató con una humildad que fue objeto de muchos comentarios. ¡Tiberio, el más distinguido romano viviente después de Augusto, rindiendo homenaje a un jovencito que aún no había cumplido los veinte y que era el hijo de su propia esposa deshonrada! Cayo lo recibió con frialdad, pero se sintió muy halagado. Tiberio le rogó que no tuviese temores, porque los rumores que habían llegado hasta él eran tan infundados como maliciosos. Dijo que no tenía intención alguna de reanudar la carrera política que había interrumpido por consideración a Cayo y a su hermano Lucio. Lo único que ahora quería era que se le permitiese pasar el resto de su vida en paz y en la intimidad que había aprendido a valorar por encima de todos los honores públicos.
Cayo, halagado ante la posibilidad de mostrarse magnánimo, se comprometió a enviar una carta a Roma en la que pedía a Augusto permiso para el regreso de Tiberio, y que endosaría con su propia recomendación personal. En la carta, Tiberio decía que había abandonado Roma sólo para no molestar a los jóvenes príncipes, sus hijastros, pero que ahora que estaban crecidos y firmemente establecidos, ya no existían obstáculos para que viviese tranquilo en Roma. Agregaba que se sentía muy cansado de Rodas y que ansiaba volver a ver a sus amigos y parientes. Cayo envió la carta con el prometido endoso. Augusto contestó —a Cayo, no a Tiberio— que Tiberio se había ido, a pesar de los ruegos de sus amigos y parientes, cuando el Estado tenía más necesidad de él. No podía ahora fijar sus condiciones para el regreso. El contenido de esta carta se difundió y la ansiedad de Tiberio fue en aumento. Se enteró de que el pueblo de Nimes, en Francia, había derribado las estatuas erigidas allí en recuerdo de sus victorias, y que también a Lucio se le habían suministrado falsas informaciones contra él, y que las creía. Se alejó de la ciudad y se fue a vivir en una casita situada en una parte remota de la isla, y sólo de vez en cuando visitaba su casa de campo del promontorio. Ya no cuidaba su estado físico, se afeitaba muy rara vez y andaba todo el día en bata y pantuflas. Finalmente escribió una carta privada a Livia, en la que le explicaba su peligrosa situación. Si ella le conseguía permiso para regresar, se comprometía a dejarse guiar únicamente por sus consejos, en todo lo que fuere, mientras ambos estuviesen con vida. Se dirigía a ella, no porque fuese su amada madre sino porque era el verdadero timonel, hasta ahora no reconocido, de la Nave del Estado.
AÑO 2
d. de C.
Eso era precisamente lo que Livia quería. Hasta entonces se había abstenido, a propósito, de convencer a Augusto de que llamase a Tiberio a su lado. Quería que se cansase tanto de la inacción y del desprecio público como antes se había cansado de la acción y de los honores públicos. Le envió un breve mensaje diciéndole que su carta estaba a salvo y que el trato era aceptado. Unos meses después Lucio murió misteriosamente en Marsella, en viaje a España, y mientras Augusto estaba todavía aturdido por el golpe, Livia comenzó a trabajar sobre sus sentimientos diciéndole lo mucho que había echado de menos el apoyo de su hijo Tiberio durante esos años, si bien no se aventuró a pedir su regreso. Por cierto que él había obrado mal, pero también era indudable que había aprendido su lección, y sus cartas privadas respiraban la máxima devoción y lealtad hacia Augusto. Cayo, que había endosado la petición para su regreso, necesitaba un colega de confianza, insistió ella, ahora que su hermano había muerto.
Una noche un adivino llamado Trásilo, árabe de nacimiento, fue a ver a Tiberio a su casa del promontorio. Había estado otras dos o tres veces, antes, y hecho una cantidad de predicciones alentadoras, ninguna de las cuales se cumplió. Tiberio, escéptico, le dijo a su liberto que si Trásilo no lo satisfacía por entero esa vez, tenía que perder pie en el camino de descenso del risco. Cuando llegó Trásilo, lo primero que dijo Tiberio fue:
—¿Cuál es el aspecto de mis estrellas hoy?
Trásilo se sentó y efectuó complicadísimos cálculos astrológicos con un trozo de carbón, en la superficie de una mesa de piedra. Finalmente dijo:
—Se encuentran en conjunción extraordinariamente favorable. La dura crisis de tu vida está terminando ya. En adelante sólo gozarás de buena fortuna.
—Excelente —replicó Tiberio con sequedad—, ¿y ahora qué me dices de las tuyas?
Trásilo efectuó otros cálculos, y luego levantó la vista terror verdadero o fingido.
—¡Cielos! —exclamó—. ¡Un espantoso peligro me amenaza de el aire y el agua!
—¿Hay alguna posibilidad de eludirlo? —inquirió Tiberio.
—¡No puedo decirlo! Si puedo sobrevivir a las doce horas próximas, mi fortuna será, en su medida, tan buena como la tuya. Pero casi todos los planetas malévolos están en conjunción contra mí, y el peligro parece casi inevitable. Sólo Venus puede salvarme.
—¿Qué dijiste hace un rato acerca de ella? Lo olvidé.
—Que avanza hacia Escorpión, que es tu signo, con lo que presagia un cambio maravillosamente dichoso en tu suerte. Permíteme aventurar otra deducción de este importantísimo movimiento. Pronto serás incorporado a la casa Julia, que, casi no tengo que recordártelo, desciende en línea recta de Venus, la madre de Eneas. Tiberio, mi humilde destino está curiosamente ligado al tuyo, tan ilustre. Si recibes buenas noticias antes del alba, es señal de que yo tengo por delante tantos años de buena suerte como tú.
Estaban sentados en el pórtico, y de pronto un reyezuelo, o un pajarillo similar, salto a la rodilla de Trásilo e inclinando la cabeza a un costado comenzó a gorjear. Trásilo dijo al ave:
—Gracias, hermana. Has llegado a tiempo. —Luego se volvió hacia Tiberio—: ¡Los cielos sean alabados! Ese barco trae buenas nuevas para ti, y yo estoy salvado. El peligro ha sido alejado.
Tiberio se puso de pie de un salto y abrazó a Trásilo, confesándole cuáles habían sido sus intenciones. Y en efecto, el barco traía despachos imperiales de Augusto, informando a Tiberio de la muerte de Lucio y diciéndole que, dadas las circunstancias, se le permitía graciosamente regresar a Roma, si bien, por el momento, como ciudadano común.
En cuanto a Cayo, Augusto se mostraba ansioso de que no se le asignara tarea para la cual no fuese competente, y de que el Oriente permaneciera tranquilo durante su gobierno. Por desgracia el rey de Armenia se rebeló y el rey de Partia amenazó con unir sus fuerzas a las de él, cosa que colocó a Augusto en un aprieto. Si bien Cayo se había mostrado como un eficiente gobernador en tiempos de paz, Augusto no lo creía capaz de dirigir una guerra tan importante como ésa, y él mismo era demasiado viejo para dirigir una campaña, además de lo cual tenía demasiados asuntos que atender en Roma. En consecuencia no podía mandar a nadie que se hiciese cargo de los regimientos orientales, como no fuera Cayo, que ejercía el cargo de cónsul y al que jamás se le habría debido permitir que ocupase el puesto si era incapaz para un alto mando militar. No había más remedio que dejar actuar a Cayo, y esperar que las cosas saliesen lo mejor posible.
AÑO 4
d. de C.
Al principio Cayo tuvo suerte. El peligro de los armenios fue eliminado por una invasión de sus fronteras orientales por una tribu nómada de bárbaros. El rey de Armenia murió mientras los perseguía. El rey de Partia, al enterarse de ello y también del gran ejército que reunía Cayo, pactó con éste, para gran alivio de Augusto. Pero el nuevo candidato de Augusto al trono de Armenia, un medo, no era aceptable para los nobles armenios, y cuando Cayo dispersó sus fuerzas extraordinarias por no considerarlas ya necesarias, aquellos declararon, a fin de cuentas, la guerra. Cayo volvió a reunir su ejército y marchó hacia Armenia, donde unos meses después fue traicioneramente herido por uno de los generales enemigos que lo había invitado a parlamentar. No era una herida grave. Le dio muy poca importancia y terminó la campaña con éxito. Pero, quién sabe cómo, le dieron un tratamiento médico erróneo, y su salud, que sin causas aparentes venía fallándole desde hacía dos años, quedó gravemente afectada. Perdió todo poder de concentración mental. Al cabo escribió a Augusto pidiéndole permiso para retirarse a la vida privada. Augusto se sintió apenado, pero se lo concedió. Cayo murió en su viaje de regreso. De tal modo que de los hijos de Julia, sólo quedaba ahora Póstumo, de quince años de edad, y Augusto se había reconciliado hasta tal punto con Tiberio que, como había pronosticado Trásilo, lo incorporó a la casa Julia adoptándolo, con Póstumo, como hijo y heredero.
El Oriente estuvo tranquilo durante un tiempo, pero cuando la guerra que había vuelto a estallar en Germania —ya la he mencionado en relación con mi composición escolar redactada para Atenodoro— tomó un giro grave, Augusto nombró a Tiberio general en jefe del ejército y mostró su renovada confianza en él concediéndole un protectorado de diez años. La campaña fue severa, y Tiberio la dirigió con su antigua energía y habilidad. Pero Livia insistió en que hiciese frecuentes visitas a Roma, a fin de no perder contacto con los acontecimientos políticos que se desarrollaban allí. Tiberio cumplía su parte del trato con ella y le permitía que lo dirigiese en todo.
